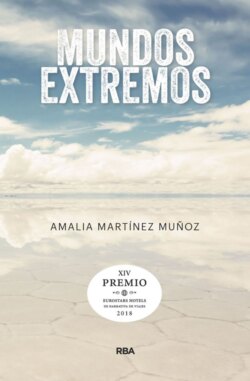Читать книгу Mundos extremos - Amalia Martínez Muñoz - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
COLORES EN EL DESIERTO AUSTRALIANO
ОглавлениеULURU - KATA TJUTA NATIONAL PARK
Uluru y Kata Tjuta son montañas de un intenso rojo óxido, toneladas y toneladas de rojo. ¿Cómo podría una pintura representarlas? ¿Dónde meter el rojo que haga posible acercarse a la emoción de tenerlas frente a ti, de vagar bordeándolas, de sumergirte en sus volúmenes y su fuego durante horas sin saciar la necesidad de mirarlas, sin dejar de parecerte inverosímil que exista tanta belleza, sin dejar de sospechar que la limitación de tus sentidos te impide aprehender su verdadera magnitud, sin lamentar de antemano la pérdida del inevitable desgaste de su imagen en tu memoria? El color dice cosas que las palabras no pueden. En De lo espiritual en el arte, Kandisnky equipara la pintura con la música y afirma que al igual que los macillos del piano golpean las cuerdas para arrancar de ellas los sonidos que en armonía nos embelesan, los colores golpean las cuerdas de nuestra alma provocando en ella intensas emociones. Quizá sea así, pero Kandinsky, que escribió esas palabras en 1910 en un intento de explicar el sentido de la pintura abstracta, habla del color olvidando que este no existe sin forma ni materia, o lo que es lo mismo, que el color no existe sin ser al mismo tiempo mancha, superficie, textura, escala, contraste. Émile Bernard, un joven pintor que admiraba a Gauguin, con quien había estado pintando en Normandía, contó en una carta que el maestro le había aleccionado sobre el color de esta manera: «Si quieres transmitir la emoción que te ha provocado la contemplación de un azul en la naturaleza, si en ella había un gramo de azul, pon en tu lienzo un kilo de azul». Gauguin, que odiaba toda forma de teoría con la rudeza del hombre de acción, un pintor cuya sensibilidad se manifiesta como fuerza proyectada sobre el lienzo encarnada en puro color, entendió la naturaleza de este mucho mejor que Kandinsky. Antes que nada, el color es materia, y un gramo de color no golpea el alma con la misma intensidad que un kilo. El rojo de Uluru y del cercano Kata Tjuta emociona porque se alza frente a nosotros en volúmenes colosales y formas armoniosas, porque tiene un pacto con el sol que les presta su incandescencia y con el cielo que los corona, que los acota y perfila. Emociona contemplar cómo a ese violento contraste entre azul y rojo se suma el verde brillante remansado en el agua de sus pozas. Vistos desde la lejanía, tal y como nos lo muestran las revistas y guías turísticas, son solo bellas imágenes, unos pocos gramos de color bien dispuestos, pero no exagero si digo que es una belleza que de cerca duele.
He recorrido en gozosa soledad el perímetro de Uluru —tan solo diez kilómetros de paseo llano—, y me he adentrado en una de las gargantas que forman los volúmenes de Kata Tjuta, de las que diría que son aún más bellas si no fuera porque las comparaciones dejan de tener sentido cuando se han agotado las palabras para describir la excelencia. A pesar de haberse convertido en uno de los lugares fetiche del turismo, basta alejarse de las zonas habilitadas como aparcamiento —desde las que el gigantesco monolito cumple la función de ser un fondo fotográfico— para que las masas de turistas se esfumen haciendo posible la ilusión de que se es un explorador solitario en un paisaje inédito y virgen. Sorprende descubrir los eucaliptos que lo rodean, invisibles desde el encuadre canónico desde el que se le conoce. Los árboles forman a su alrededor un verde sonoro de pájaros inquietos que se suma al siseo de viento entre las hojas. No están solos, a sus pies crecen millones de plantas que brotan directamente de la arena. El desierto rojo es en estos días un desierto pop, un desierto encantado por un hada que ha derramado flores por toda la tierra, un lienzo rojo salpicado de blancos y amarillos, de violetas y rosas, un desierto punteado de confetis lanzados para celebrar la gran fiesta de primavera.
La masa pétrea de Uluru, que de lejos se muestra como un pulcro volumen limado por la erosión, de cerca pierde la apariencia de monolito y revela una superficie llena de aristas, ángulos y huecos, covachas y rocas desprendidas, mordeduras del tiempo que poco a poco deshace para seguir alimentando el rojo de la tierra. Contempladas desde la cercanía, esas dentelladas del tiempo en las carnes rojas de la montaña sagrada adquieren forma de bocas en cuyo interior hay otras bocas, como si fuera un asombroso juego simbólico de espejos. Monstruosas fauces, grandes y de aspecto agresivo, se abren en la roca mostrando poderosos y afilados dientes. No es una licencia poética, pues las heridas de Uluru semejan labios desgarrados que muestran oquedades oscuras de las que resbalan manchas blancas como babas, y aunque sé que son las deyecciones de pájaros que han construido ahí sus nidos, se impone la imagen poderosa de montaña viva, de ser monstruoso que grita exigiendo su cuota de víctimas propiciatorias. Pasé buena parte del día de marcha solitaria alimentando las fantasías que me inspiraban esas imágenes, pero la caída de la tarde me avisó de que había llegado la hora de acudir al ritual colectivo de admirar Uluru cuando los rayos de sol inciden en el ángulo justo para convertirlo en antorcha.
Ha sido el desarrollo del turismo de masas el que ha dado a Uluru fama e interés. Nunca antes un monolito en mitad del desierto central australiano, lejos de cualquier zona habitada por los blancos, había despertado en los turistas la menor curiosidad. En la actualidad rivaliza con la ópera de Sídney como foco de atracción de visitantes. Y pese a ser tan distinta la naturaleza de ambos, no es descabellado establecer una relación entre la belleza del edificio de Jørn Utzon en el ocaso —un caparazón dorado que flota sobre la oscuridad del mar— y la imagen de Uluru cuando la luz dorada del final del día impacta perpendicularmente sobre sus paredes y lo convierte en un monolito incandescente que se alza sobre un lecho de sombras. Esa es la imagen estereotipada que venden las agencias, revistas y guías de viaje, la que provoca que hordas de turistas acudamos diariamente a contemplarlo. Son muchos los que recorren miles de kilómetros con el único objeto de asistir a un espectáculo que tiene mucho de rito sagrado, aunque los que lo celebran no sean conscientes de ello. Pero vayamos por partes: contaré primero en qué consiste ese rito en el que yo misma me vi incluida por sorpresa, pero al que de inmediato me sumé de forma tan activa como alegre.
La cosa empezó cuando en Yuluru el guía nos azuzó para que subiéramos rápidamente al coche y nos dijo que íbamos a contemplar la caída del sol sobre Uluru «mientras tomábamos champán». Convencida de haber entendido mal, subí al todoterreno intentando desentrañar lo que había dicho y preguntándome qué palabra inglesa se parece fonéticamente a champán. Por la actitud de mis acompañantes, me pareció que la única que no lo había entendido era yo, así que preferí callar y esperar. Como es necesaria una buena distancia visual para borrar los accidentes de Uluru, de forma que adquiera la apariencia de un monolito de paredes lisas y forma simétrica, a tal efecto han construido un gran aparcamiento junto al lugar óptimo desde el que se puede contemplar en toda su dimensión y esplendor. Dejamos allí el coche y nos dirigimos al mirador, cargados con un montón de bártulos que sin mediar palabra el guía distribuyó entre todos sus pupilos. No dramatizo si digo que cuando llegamos sentí algo parecido a lo que debió de sentir san Pablo momentos antes de caerse de su caballo.
Estábamos en un área habilitada inequívocamente para un ritual, frente a la espectacular silueta de Uluru a la que el sol horizontal arrancaba destellos incandescentes. Las mesas colocadas frente a la montaña estaban prácticamente pegadas unas a otras: semejaban un altar sagrado frente al que se iban instalando los fieles, que llegaban por grupos portando nuevas mesas que enseguida se alineaban con las demás y se cubrían con los materiales del ágape celebratorio. A la hora en la que llegamos nosotros, el espacio ya estaba medianamente ocupado por diligentes grupos de jubilados sentados frente a bandejas repletas de queso, cacahuetes, almendras, palitos de hortalizas y galletas para dipear, tarros de salsas, etc. Hombres y mujeres comían con la mirada puesta al frente y una copa de champán en la mano. También nosotros íbamos pertrechados con todo lo necesario —solo entonces entendí el misterio de nuestro abultado equipaje— y enseguida lo dispusimos convenientemente.
La ceremonia del ocaso en el desierto dura una hora y media: es un lento proceso durante el cual Uluru pasa suavemente del rojo fuego al naranja violáceo, para después ir perdiendo color hasta sumergirse en la oscuridad. En paralelo, la luna asciende desde la espalda de la montaña y va cobrando vigor hasta quedar como única reina de la noche. Mientras tanto se come y se habla, se hacen miles de fotografías, se compadrea con los grupos vecinos para compartir información sobre las rutas que los han conducido allí, se hacen confidencias sobre la experiencia del viaje, se explica de dónde se viene y adónde se va, se intercambian sonrisas y deseos protocolarios. Aquel día había luna llena y, para mayor fortuna, estaba previsto un eclipse. Esta feliz casualidad añadió atractivo al espectáculo —el lento acercamiento de dos discos perfectos, uno blanco y el otro cálido, que se superponen para luego seguir caminos opuestos— y dio motivos para animar las conversaciones, para hacer aún más fotos, para sentirse partícipe de un gran acontecimiento en comunión con los demás, con el sol y la luna que se aparean ante la mirada atónita de los presentes, en comunión con el mundo. Asistimos con arrobamiento al acoplamiento entre los dos astros y todavía continuamos allí durante un largo rato hasta que se impuso una oscuridad total. La luna llena era solo una gota de plata que no lograba alcanzar el denso negro que nos rodeaba.
El espectáculo visual fue soberbio y su prolongada extensión en el tiempo hizo posible recrearse en él, pero no por ello dejé de estar atenta a otros muchos detalles como las flores diseminadas por toda la zona, las huellas dejadas por los pájaros formando arabescos entre la vegetación, la curiosa danza de los más atrevidos que se acercaban hasta las mesas. Todo ello me hizo disfrutar intensamente, pero nada me produjo tanto asombro como el espectáculo humano que se me ofrecía. Mientras hablaba con unos y otros, no dejé de observarlos distanciándome lo necesario para verlo todo como una unidad indisociable, como un rito colectivo perfectamente pautado, como un fenómeno de carácter religioso.
En mi desdoblamiento entre activa participante y observadora atenta, me vinieron a la memoria las enseñanzas de Emile Durkheim sobre sociología de la religión, fue el eco de sus palabras lo que me llevó a pensar que la puesta de sol en Uluru trasciende la condición de espectáculo turístico y participa de la condición de rito sagrado, uno más de los que hemos concebido para mitigar el vacío abierto tras desterrar de nuestras vidas a los dioses. Precisamente como consecuencia de sus estudios sobre los aborígenes australianos, Durkheim llegó a la conclusión de que el nacimiento de las religiones es un fenómeno de naturaleza social, distanciándose así de las teorías animistas. Para él, el germen de las religiones no es la vinculación de un fenómeno natural a un dios —existe un señor en el cielo que cuando se enfada lanza rayos—, creencia de la que derivarían los ritos sagrados con el objetivo de ejercer un cierto dominio sobre la naturaleza adversa —con ofrendas, danzas y sacrificios aplacaremos su ira—. Desde su punto de vista el fenómeno es inverso: primero es el rito nacido espontáneamente como producto de la vida social —se baila, se canta y se come en comunidad—, y es esta actividad, en sí misma profana, la que genera una efervescencia psicológica que se asimila a lo trascendente. La alegría orgiástica de la fiesta promueve una energía de la que se desprende la sensación de adquirir un coraje y fortaleza que el individuo en solitario es incapaz de alcanzar, a lo cual se añade un sentimiento de comunidad que es mucho más que la suma de las partes.
Es a esa fuerza que surge de lo colectivo a la que el hombre busca explicación�—es tan grande que no cree que provenga de su propia naturaleza— y entonces surge la idea de los dioses: necesariamente existen unos seres superiores que son responsables de ese poder que transforma a los hombres. Estos creen así que los ritos confirman la existencia de los dioses cuando el mecanismo es el contrario: los dioses son consecuencia y no causa. Según Durkheim, se interpreta como manifestación divina lo que no es sino fruto espontáneo de la dimensión social del hombre y, a partir de esos síntomas entendidos como trascendencia, se construye la red de creencias, de símbolos y ritos que forman una religión.
Pues bien, asistir al ocaso en Uluru fue como experimentar en carne propia su teoría, presenciar y participar en el nacimiento de ese germen que es el principio del hecho religioso: se asiste a un espectáculo de belleza verdaderamente extraordinaria y se siente como manifestación trascendente, se genera una corriente de espiritualidad que induce un sentimiento de comunidad solidaria entre los presentes. Todas las circunstancias contribuyen a ello: se ha anhelado y planificado el viaje con mucha antelación, se ha recorrido una larguísima distancia para llegar hasta allí, se ocupa un lugar frente a la magnífica roca rodeado de personas de todo el mundo, hay una borrachera de camaradería, se come, se bebe y se habla, al principio solo con el propio grupo, después todos con todos inmersos en una escenografía verdaderamente sobrecogedora, casi sobrenatural, uno se siente partícipe de una experiencia que trasciende la realidad inmediata, de un acontecimiento que no se explica sin el influjo divino.
Cuando todo acabó, mientras nos dirigíamos hacia los vehículos rodeados de oscuridad, la actitud general era la misma que la de los creyentes al salir de la iglesia. La misma, añadiría Durkheim, que la de los seguidores de un equipo de fútbol al salir del estadio tras un magnífico partido: nos sentíamos reconfortados y alegres, en estado de plenitud espiritual. Apuesto a que en todos los que estuvimos allí perdura la imagen mágica de Uluru emergiendo solitario y poderoso en mitad del desierto, la emoción sagrada que emanaba de su incandescencia.
KINGS CANYON - WATARRAK NATIONAL PARK
Formando parte, como Uluru y Kata Tjuta, del desierto central de Australia, el Watarrak Nacional Park encierra otro de los tesoros paisajísticos de Australia: King Canyon, una grieta de doscientos setenta metros de hondura abierta en una montaña de pura piedra. El cañón tiene la profundidad suficiente para que asomarse a él provoque un vértigo sin miedo mientras se admira el corte de sus paredes rojas, a menudo borradas por las copas de los eucaliptos que pueblan el fondo. He caminado bordeando el acantilado del cañón, garganta abierta por la paciencia del viento y el agua en lo que cuatrocientos mil años atrás fueron dunas de arena y después montañas de roca blanca. Antes aún fueron mar y luego lago. Se retiró el agua salada cuando los polos de la tierra se congelaron y la lluvia llenó los huecos para formar un paisaje de verde y agua que hoy es memoria vieja impresa en la roca.
El tiempo ha teñido la antigua arena blanca del intenso rojo del óxido de hierro que la lluvia transporta desde África hasta aquí con tenacidad milenaria y deja caer empapándolo todo, tiñendo la roca y la tierra desnuda a la que el sol de la tarde saca resplandores de carne jugosa y tierna. De lo que fue lago y río quedan las marcas del agua sobre el lecho de arena, fosilizadas ondulaciones que marcaban mis pasos en algunos tramos, que guiaban la ligereza de mis piernas impulsadas por la alegría de saberse seguidoras del mismo camino que un día hicieron las aguas: las mismas que abrieron la garganta y que, aún hoy, discurren allí abajo, entre ese verde que las oculta y las revela a un tiempo, aguas escultoras que alimentan a cicas y eucaliptos, a wallabies y pájaros y tortugas, aguas que añaden vida y sonido a las piedras, murmullos que acompañan al verde que se extiende a lo largo del costurón de la tierra.
La cima de la garganta sobre la que he caminado ha sido barrida por el viento convirtiéndose en gran parte en una superficie plana, pero en algunas zonas la tozuda rivalidad entre viento y roca ha formado una sucesión de cúpulas, una alineación de masas redondeadas que permiten imaginar al caminante que está paseando por encima de los tejados de alguna ciudad exótica y lejana. El fondo del cañón es una masa de árboles de troncos blancos y rectos como mástiles, pero por donde yo pasé los árboles tienen la corteza negra y están retorcidos como alambres. Y, sin embargo, no han sido ni domados ni vencidos por el viento, no presentan una sumisa y uniforme inclinación hacia la dirección que el todopoderoso les marca, no se rinden, vuelven a levantar sus copas después de haber sido doblados, caen y se alzan de nuevo adquiriendo esas formas retorcidas. Indómitos, alzan sus hojas hacia el azul después de un recorrido inaudito de madera vieja y fea, pero viva, aferrada a la roca por raíces que parecen garras feroces: la historia de su lucha permanente está inscrita en las insólitas formas de sus troncos.
En la hendidura protegida la naturaleza se muestra más amable: Kings Canyon es un paisaje diáfano hecho de contrastes de luz y sombra en los que caben todos los colores, el gran recurso de los impresionistas para atrapar trozos de sol en el lienzo. Mientras caminaba sin compañía por esos paisajes de pintura luminosa, asombrándome con cada grieta, con cada roca, con cada milagrosa presencia de vida, con cada nuevo perfil definido por el encuentro entre el cielo y la piedra, con el cuerpo bañado por un viento fresco que ha impedido que sucumbiera al calor y que llenaba el espacio dándole corporeidad a la transparencia del día, me preguntaba con qué ojos contemplaría Kings Canyon si antes los románticos no me hubieran enseñado a identificar la naturaleza como el lugar de comunión con una trascendencia que no tiene dioses. Me preguntaba cómo sería andar por aquí si aquellos locos ávidos de libertad no hubieran inventado el concepto de lo sublime y hubieran entendido los vínculos que unen sentimientos y colores; si no hubieran inventado una belleza no reglamentada; si no nos hubieran enseñado a admirar la naturaleza sin necesidad de someterla a la acción correctora del hombre. Me preguntaba cómo sería andar por aquí antes de que los poetas inventaran palabras para convertir en bello lo que hasta entonces había sido detestable, la anarquía de la naturaleza indómita y la noche a la que rescataron del ámbito del terror para hacerla amiga de los hombres. Mientras paseaba con la noche que reinaba ya sobre Kings Canyon, la oscuridad olía a miel y las muchas estrellas permitían adivinar el estampado de los matorrales en flor sobre la arena roja y las siluetas negras de algunos árboles. El intercambio de silbidos entre pájaros invisibles daba al silencio una entidad vibrante, y vagar por la quietud de la noche era sinónimo de plenitud y armonía.
COOBER PEDY
Coober Pedy es la transcripción inglesa de dos palabras aborígenes: kupa, que significa no iniciado —aunque hay que traducirlo como hombre blanco—, y piti, que significa agujero; así es como llamaban los autakiringa a los chalados blancos que empezaron a llegar a sus tierras a partir de 1915 cuando, buscando oro, descubrieron ópalo y empezaron a hacer agujeros para sacarlo.
La fiebre del ópalo tuvo las mismas características que las del preciado metal y, un siglo después, siguen acudiendo gentes de todas partes para horadar la tierra en busca de esa piedra semipreciosa. En la actualidad muchos trabajan para grandes compañías en las que no cabe la ilusión de hacerse millonario, pero todavía hay quienes sueñan con cambiar su destino con un golpe de suerte. La aventura de buscar ópalos está al alcance de todo aquel que se registre en el departamento de minas: por un precio testimonial obtendrá la concesión de explotación de una pequeña parcela durante tres meses. A partir de entonces no tendrá más que excavar y con la tierra extraída hacer lo que en el argot local llaman noodling, el cribado de la tierra para buscar los ópalos.
La historia de Coober Pedy comenzó ciento veinte millones de años atrás, cuando todo el centro de Australia era mar. Tras desecarse, el sílice de la arena allí depositada, sometido a altísimas temperaturas, se fundió y goteó hacia sustratos más bajos para luego solidificar transformándose en ópalo, un silicato que forma mallas de esferas microscópicas dispuestas en capas que dejan entre sí pequeños huecos: estos provocan la difracción de la luz que se traduce en las iridiscencias tan apreciadas en joyería. La afirmación de que Coober Pedy es el sitio más feo del mundo es casi tan incontestable como la de que ocupa el primer puesto mundial como productor de ópalo, pero también es un lugar sumamente interesante, y de lo que no hay duda es de que puede competir con los lugares con condiciones más extremas de la Tierra iniciando la carrera con dorsal de favorito. Extrema es su climatología y su paisaje, su cultura y su economía, también el optimismo de sus habitantes, al menos el de la guía que nos mostró la ciudad al grupo de guiris entre los que me incluía una mañana de agosto en la que llegué a aquel extraño erial, un pueblo en el que no ves ni una casa, ni una brizna de verde, ni un semáforo, esto es, ningún rasgo que te haga reconocer que estás en un núcleo urbano, y, para mayor pasmo, el mismo cartel que te da la bienvenida —este sí bien visible (lo único visible), un enorme panel al final de la carretera que desemboca en el pueblo— te advierte que tengas cuidado porque puedes caer en un hoyo y romperte la crisma. Pero bueno, empecemos por donde debe ser, os guiaré por la ciudad ayudada por una simpática chica con la que yo misma la recorrí.
Al rato de llegar, cuando todavía no había tenido tiempo para poner nombre a mi perplejidad, me embarqué en una visita guiada que no hizo sino incrementar mi asombro. En cuanto el grupo de turistas nos acomodamos en el autobús, una chica de amplia sonrisa se presentó como guía turística de la ciudad y empezamos nuestro periplo. Como viajera aplicada, siempre con la guía bajo el brazo, antes de ir a Coober Pedy ya sabía que la mayoría de la población vive en casas excavadas en el subsuelo y que eso es así casi desde el principio: las gentes que vinieron aquí enseguida comprendieron que las galerías abandonadas de las minas eran los lugares más apropiados donde vivir al resguardo de unas temperaturas que son extremadamente calurosas durante el día y heladoras en las noches. Sí, ya sabía todo eso y, además, ya había visto en otros lugares del mundo poblaciones trogloditas, así que creía saber lo que me encontraría. Pero no, Coober Pedy no se asemeja a nada de lo conocido.
Describiré la visita tal y como transcurrió. Mientras rodábamos por lo que yo no lograba reconocer como calles, la guía empezó a desgranar datos para que fuéramos conociendo las características del lugar. «En la ciudad viven unas tres mil personas venidas de todos los puntos del planeta», nos informó, y a mí me pareció una cifra altísima contemplando por la ventanilla el erial vacío que tenía ante mis ojos, pero se podía adivinar que el autobús seguía un trazado bien definido, y empecé a distinguir chimeneas que revelaban la presencia de casas escondidas en el subsuelo, así como pinceladas de verde polvoriento ante puertas incrustadas en colinas; también pude ver algunos carteles anunciando bares y tiendas, incluso pasamos junto a dos iglesias, distinguibles desde cierta distancia por las cruces que asomaban por encima de los terreros que hacían las veces de tejados. Más que una población lo que se nos mostraba era los indicios externos que señalaban la existencia de un mundo oculto bajo la tierra. No obstante, en Coober Pedy también hay algunas cosas construidas en el exterior y hacia ellas nos dirigimos.
Primero el autobús nos condujo hasta un cine al aire libre, contemplamos una gran pantalla solitaria en medio de la nada. Tampoco es tan raro, me dije, he visto algunos autocines en sitios playeros que no diferían mucho de este. Seguimos adelante y al poco la guía anunció: «Y aquí está el campo de golf». Lo dijo henchida de orgullo señalando una extensión de tierra yerma en la que, aguzando el ojo, percibí el dibujo de un círculo junto a un cartel que indicaba «Keep out of the green». A mí aquello me pareció una broma, pero ella siguió con sus explicaciones: «Es uno de los mejores campos de golf que existen», afirmó con contundencia, aunque sin aclarar si se refería al mejor de la región, de Australia o del mundo entero. Al parecer que un campo de golf no tenga ni una brizna verde es irrelevante, aunque hasta el momento yo creía que era su seña de identidad.
Ajena a mi extrañeza —no sé si compartida por el resto del grupo, en total silencio— la guía continuaba con sus explicaciones: «Es tan bueno que ha dado algunos jugadores locales de talla internacional. Es único», concluyó. Esto último, sin duda, era incontestable. Y no es de extrañar, me dije a mí misma, que quienes se entrenen en él sean capaces de hacer proezas en sitios menos duros, sobre todo si se preparan durante el verano, cuando las temperaturas diurnas sobrepasan con largura los cuarenta grados. Pero la guía seguía con sus explicaciones: «Los jugadores aprovechan la noche para jugar utilizando pelotas reflectantes». Bueno, pensé, hay que reconocer que son imaginativos y optimistas. Como para corroborarlo ella siguió su discurso enumerando las incontables ventajas de las que gozan quienes viven en Coober Pedy: «Tenemos una de las aguas más limpias del mundo». Claro, pensé, debe de ser químicamente pura porque seguramente tienen que destilar agua salada traída desde no sé qué submundo, porque aquí no hay fuentes, ni ríos ni nada que se parezca al fluir espontáneo del agua.
El despliegue de optimismo adquirió su más alta cota cuando nos condujo al interior de una vivienda, que nos mostró con el entusiasmo de una eficaz agente inmobiliaria. «Estas casas reúnen cuanto un ser humano puede desear y tienen enormes ventajas sobre las convencionales, porque en ellas no se pasa ni frío ni calor: permanecen a una temperatura estable, por lo que no necesitan ni aire acondicionado ni calefacción, lo que redunda en un gran ahorro». ¡Qué maravilla! Con semejante ventaja, ¡qué más da que no tengan ventanas! Claro, evitar que entre el sol es precisamente el objetivo de esas construcciones puesto que en Coober Pedy sus rayos son como lanzas al rojo vivo. Mientras pensaba que para mí sería imposible superar la claustrofobia, que la tristeza me invadiría al no poder tener luz natural dentro de mi casa —aunque allí parecía no contar como una de las cosas elementales deseadas por un ser humano—, nuestra radiante guía terminó desvelando la última gran ventaja de una casa sin ventanas: «Y, además, te ahorras tener que limpiarlas, que es lo más enojoso de la limpieza doméstica». Antes de concluir la visita nos llamó la atención sobre otra gran ventaja: «Aquí no necesitamos barbacoa, asomamos la mano por uno de los agujeros que comunica con el exterior, ponemos las salchichas sobre una piedra, esperamos cinco minutos y salimos a recogerlas asadas en su punto». Je, je, le reímos la gracia.
En fin, está claro que los humanos nos adaptamos a lo que sea y encima, tan contentos. Fuera de bromas, con independencia del desmesurado entusiasmo de la guía y el insalvable problema de su condición subterránea, las casas cumplen todos los requisitos de un hogar confortable y moderno, perfecto para unas cortas vacaciones en las que vivir «la más auténtica experiencia australiana», tal y como reza la publicidad turística, pero... ¿para siempre?
El tour siguió acompañado de la voz indesmayable de nuestra anfitriona. Cuando la oí decir que «en la escuela hay niños de cuarenta y siete nacionalidades» —afirmación hecha con verdadero orgullo, como una más de las fortunas de la ciudad—, yo me pregunté si el dato, que ella reveló ensalzándolo como valor y demostración de la envidiable multiculturalidad que reina en Coober Pedy, era tan solo un síntoma de que a los australianos no les gusta vivir aquí y se tienen que servir de gentes que provienen de situaciones tan difíciles que Coober Pedy puede parecerles, al menos temporalmente, el Edén que pretende presentarnos la guía. ¿Dónde están los hijos y nietos de los que llegaron aquí con la fiebre del ópalo en los años sesenta? Se han ido. Eso sí, esos índices de multiculturalidad deberían constar en el Libro Guinness: cuarenta y siente nacionalidades entre los niños de una población de solo tres mil personas, y no todos tendrán niños, me parece un récord.
La más elocuente prueba de la extrema dureza de Coober Pedy es que ha sido elegido, sin necesidad de aditamentos, como escenario perfecto para historias que transcurren en lugares aterradores. Es el lugar donde se han filmado célebres películas que narran distopías como Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, Pitch Black y Planeta rojo: todas tienen el común denominador de ser relatos de lucha por la supervivencia después de catástrofes apocalípticas o en mundos ciertamente inhóspitos. Según nuestra dinámica guía, ese era otro dato a añadir en la lista de activos con valor turístico. Y esto sí que me parece indiscutible, porque nuestra impenitente curiosidad se ve acicateada por la tontuna —de la que nadie nos libramos— que trueca en excitante la visita a cualquier lugar que hayamos visto previamente en pantalla. Pero que Coober Pedy constituya una escenografía óptima para representar lugares de violenta desolación, significa que es un lugar de violenta desolación, y una cosa es satisfacer la curiosidad con una visita y otra vivir allí.
Contemplada desde cierta lejanía, la vista se pierde en la prolongación de un paisaje que parece albergar tan solo polvo envolviendo las sombras que revelan la actividad minera: una continuidad de máquinas entre montones de tierra que recuerdan su origen y, por tanto, la presencia de profundos agujeros: hay censados más de trescientos mil. Ojo al dato, aquí se censan agujeros con la misma naturalidad que en otros lugares se censan las manadas de elefantes o de cebras. Vista en plano medio, la ciudad es un secarral con colinas cuyo origen, sospecho, es la tierra extraída de lo que ahora son casas. La presencia de bares y tiendas, que parecen arbitrariamente esparcidos por aquí y por allá, solo se descubre por los desaliñados carteles —pancartas clavadas en la corteza desértica— que los anuncian. Los carteles más grandes y cuidados, los más visibles y vistosos, son los que señalan bocas de antiguas minas: en ellos se invita a visitar sus galerías describiendo la experiencia como el más excitante de los paseos, aunque en realidad es un reclamo para promover la venta de ópalos. Publicitadas todas ellas como «museos mineros», parte de las antiguas galerías son tiendas en las que se venden todo tipo de pulseras, colgantes, llaveros y cuanto puedas imaginar —incluso lo que parece imposible imaginar— hecho con ópalos engarzados.
Parece inaudito que Coober Pedy se haya consolidado como sitio turístico. Pero qué no es susceptible de serlo cuando se publicita bajo el rótulo de «Único en el mundo», o con eslóganes del tipo «Vive la experiencia de la ciudad enterrada en el desierto». Lo raro, lo singular —y qué duda cabe, este lugar lo es—, siempre tendrá como aliada la inagotable curiosidad humana. El mérito de ver el potencial turístico de Coober Pedy lo tuvo Umberto Coro, que en 1988 abrió allí el Desert Cave Hotel con todo tipo de comodidades. El hotel ha acabado por convertirse en sí mismo en uno de los atractivos turísticos de la ciudad, lugar de obligada visita para quienes nos acomodamos en sitios más modestos.
Yo recalé en el Desert Cave al caer la noche, acompañada por mis colegas de viaje, y nos demoramos largamente en tomar cervezas al tiempo que jugábamos al billar en «el único hotel del mundo excavado en la tierra», como reza su propaganda, aunque no sea el único —los puedes encontrar en muchísimos sitios, son todo un filón turístico en sitios con tradición troglodita— y en Coober Pedy hay varios, pero no importa, así tú también te sientes único. Rechazamos, sin embargo, la ilusión de convertirnos por un día en buscadores de ópalo, una propuesta del hotel que proporciona todo lo que requiere la aventura, desde pico y pala a los permisos necesarios y las instrucciones pertinentes para vivir la ilusión de encontrar un tesoro. No me tentó ese asunto y, sin embargo, la fortuna me regaló uno inesperado: un verdadero tesoro viviente que encontré en la pizzería a la que acudí a cenar acompañada por el grupo al que me había sumado para recorrer Coober Pedy.
Las mesas estaban servidas por un camarero que parecía salido de una de esas pelis rodadas por allí: flaco, con los sesenta cumplidos, el pelo gris recogido en una coleta de más de medio metro, tatuajes visibles allí donde la piel escapaba de sus ropas negras, abundante cacharrería por los brazos y pendiente de bucanero en una oreja; la transparencia de sus ojos azules completaba eficazmente su atrezo de motorista galáctico pirado y acentuaban la sensación de inquietud que trasmitía en un primer momento. Sin embargo, su sonrisa y sus chanzas —adivinadas más que entendidas— lo identificaban como ejemplar de la misma especie que la chica que horas antes nos había servido de guía, esto es, de seres nacidos para el optimismo.
Saliendo del ámbito de lo turístico, aprendí otras muchas cosas sobre esa ciudad extrema y única. Bajo el título de Plan Estratégico para Coober Pedy, el ayuntamiento tiene la buena costumbre de editar en la web sus planes de gobierno a desarrollar con una previsión de cinco años. Leí atentamente el correspondiente al último quinquenio y sus datos no son todo lo halagüeños que quisiera el optimismo aussi (es el gentilicio que usan los propios australianos de forma coloquial). La población desciende y la media de edad de sus habitantes es muy superior a la del resto del país, no ha habido recambio generacional en los últimos veinte años, a pesar de los niños de cuarenta y siete países. En el terreno económico señala la caída de la demanda de ópalo, hasta hace poco su única fuente de riqueza. Felizmente hay estudios que afirman que el subsuelo no solo encierra ópalo sino otros minerales que pueden hacer rentable la diversificación de la minería. La construcción de una autopista a finales de los años ochenta hizo posible el fenómeno del turismo, una de las mejores bazas para apuntalar la economía. Pero el desarrollo del turismo acarrea contradicciones de difícil solución: para incentivarlo, el estudio indica que es necesario ofrecer más servicios, lo cual pone en peligro la conservación de las condiciones que le otorgan su potencial turístico.
El plan considera necesario «hacerlo más atractivo visualmente»�—ya he dicho que es el sitio más feo del mundo—, pero añade que debe hacerse «sin comprometer su carácter». Un objetivo de difícil cumplimiento. Coober Pedy nació como campamento minero y eso determinó una fisonomía que los años no han cambiado: ahí reside su carácter y su singularidad, pero también sus problemas. El programa de actuaciones prevé instalar aceras y farolas en la «calle principal» y la construcción de un paseo pavimentado en el que haya árboles y bancos, pero alerta sobre el peligro que encierran este tipo de intervenciones que harán que pierda su esencia y con ella su atractivo.
De momento, especialmente entre los muy jóvenes, la visita a Cooper Pedy satisface la ilusión de vivir una experiencia excepcional. Acercarse hasta allí alimenta la ambición de aventura y, al mismo tiempo, la desactiva al darle cumplimiento. Y todo sin que medie riesgo alguno. En mayor o menor medida, con más o menos conciencia del fingimiento en que incurrimos quienes lo realizamos, es un viaje diseñado para dar fácil cauce a una curiosidad que busca lo insólito y se recrea en la ilusión de libertad, de independencia frente a formas más convencionales de viaje: dormir bajo tierra; beber junto a desconocidos compartiendo una camaradería que, no por efímera y circunstancial, o quizá por eso, posee una intensidad añorada en la vida cotidiana; levantarse con la noche y experimentar la comunión con una naturaleza cuya radical austeridad le otorga el valor de lo puro; dejarse bañar por los primeros rayos de la madrugada en el desierto como si fuera en las aguas del bautismo para sentir, aunque sea durante un breve tiempo, que el mundo, y nosotros con él, se renueva incontaminado... En definitiva, su excepcionalidad y su atractivo es permitir que encuentre allí acomodo el sueño tantas veces renovado de vivir en libertad, como si esta fuera un ente de existencia propia en lugar de un pacto personal con los elementos que definen el mundo al que hemos sido arrojados.
Las cervezas y el billar de Desert Cave habían puesto fin a una jornada tras la que, confortablemente arropada en mi cama a varios metros por debajo de la helada noche, saqué el ordenador para dar realidad a esos otros espacios subterráneos que habían ido creciendo en mí como imagen especular de Coober Pedy. Necesitaba poner en palabras las imágenes, las sensaciones; ordenarlas para convertirlas en relato, en recuerdo, para anclar en mi memoria un día en el que podía afirmar que se había ensanchado mi concepto de ciudad, de mundo. Necesitaba dejar constancia escrita de la admiración que me produjo comprobar, una vez más, la infinita capacidad de adaptación del ser humano.
COLINAS PINTADAS Y UNA VALLA DE MILES DE KILÓMETROS
Salimos de Coober Pedy con la noche todavía cerrada para ver el amanecer en Antakirinja Mutuntjarra, rebautizado por los ingleses como Painted Desert, un nombre precioso que describe fielmente su apariencia. Si dijera que la luna era irreal en su belleza, una luna llena que ocupaba medio cielo y tenía enganchados hilos de pequeñas nubes que cruzaban su superficie solo para que pareciera luna de brujas... Si dijera que aquella luna aferró mi mirada a la ventanilla con el hechizo de conjugar su perfecta redondez con las colinas que cambiaban de forma y color a medida que rompía el día, mientras avanzábamos atravesando un paisaje imposible hecho de conos de arena fósil descabezados como a golpe de machete, de colinas rodeadas por faldones cárdenos que caían abruptamente sobre la tierra, de cerros que la luz cambiante convertía de blancos en anaranjados, rosas, violetas, ocres... Si dijera que cruzábamos un desierto pintado con acuarelas y el cielo era un surtidor de colores cambiantes derramándose sobre montañas a las que teñía con una calidez de fuego, y que sobre ellas flotaban deshilachados flecos de algodón rosa, y que todo, en suma, era de una belleza absoluta y mágica... Si dijera todo eso, pensaríais que cuento fantasías de paisajes soñados y despertares alucinados con palabras en las que lo naif se suma a lo kitsch, pero así fue el amanecer en Antakirinja Mutuntjarra y no sé de qué otro modo contarlo.
Amanecer bajo un frío que mordía, un frío profundo y denso que nos atravesaba en cuanto abandonábamos el coche que habíamos dejado junto a la carretera a la espera de la salida definitiva del sol, pero al que volvíamos a cada rato. Allí asaltábamos un termo con café ardiente y apretábamos las tazas entre los dedos para que recuperaran la flexibilidad que las hacía hábiles para seguir haciendo fotos, una necesidad apremiante en el intento de retener un paisaje que se deshacía a cada momento.
En el centro australiano, la formidable extensión de terreno y su planitud hacen posible que durante los amaneceres, y también en los ocasos, el cielo se avive en colores de forma simultánea en horizontes opuestos. En aquella madrugada en Antakirinja Mutuntjarra, mientras al frente asomaba el sol arrojando cambiantes reflejos naranjas y dorados, a la espalda se ocultaba la luna arropada por una gama cromática con dominio de rosas y violetas. Mi cuerpo era una veleta girando alternativamente ciento ochenta grados en un intento de simultanear la visión de ambos espectáculos. No era la primera vez que ejercitaba esa gimnasia: en mi ya larga travesía por el desierto central del continente australiano —había partido de Adelaide y el destino final era Darwin—, admirar las salidas y las puestas de sol se había convertido en uno de los rituales diarios.
Los cambios de cielo en Australia siempre son hermosos: siempre se da esa magnífica duplicidad que hace de ellos un espectáculo grandioso y conmovedor, pero ninguno me golpeó los sentidos con la intensidad que lo hizo aquel amanecer en que en el cielo se habían reunido exactamente las nubes necesarias para que los rayos de sol, dislocados y embarrancados en esos muros de falso algodón, se transformaran en un charco de colores ensangrentados cuyo reflejo se proyectaba como en un lienzo en las arenas claras de Antakirinja Mutuntjarra. Los británicos habían rebautizado esa extensión de colinas llamándola Painted Desert, no podría hallarse mejor nombre para aquel paraje.
En el trayecto hacia Antakirinja Mutuntjarra pudimos ver un tramo de la Dog Fence, la valla levantada para proteger a las ovejas de los dingos, una barrera de más de cinco mil seiscientos kilómetros que cierra el sureste del continente. Aunque es ligera —está hecha de tela metálica sujeta por maderos—, impresiona ver cómo culebrea sin fin dividiendo el desierto. En la tierra que queda al norte se crían vacas que son demasiado grandes para que las ataquen los dingos. La ganadería de ovejas, en cambio, se desarrolla exclusivamente al sur, donde la valla mantiene alejados a los perros salvajes. Atravesando la valla, seguimos nuestro camino hacia el norte bordeando lagos salados y secos, restos del antiguo mar que durante millones de años ocupó el centro de Australia: lagos con la blancura cegadora y el mismo crujir de la nieve virgen cuando los pisas.
Encontramos a nuestro paso otros pueblos que, como Coober Pedy, fueron levantados en medio de la nada y son heroicos supervivientes de un pasado minero cuyos restos ofrecen como pobre señuelo a turistas que pasan casualmente por allí. En uno de esos pueblos, llamado Glendambo, no falta el humor. Un cartel da la bienvenida a los recién llegados al tiempo que informa sobre sus habitantes: «22.000 ovejas, 2.000.000 de moscas (aproximadamente) y 30 humanos».
Atravesamos Glendambo y seguimos ruta hacia el norte. Desde la carretera divisamos a lo lejos la inconfundible silueta del monte McCooner, el tercer gran monolito del desierto rojo, pero nuestro objetivo era Uluru y no paramos hasta llegar a Yuluru. Allí estaba nuestro campamento, muy cercano a ese extraordinario monumento natural que es, además, el más emblemático de entre los lugares sagrados de los aborígenes. Habíamos recorrido mil quinientos kilómetros para asistir al gran rito de la puesta de sol reflejándose en Uluru, la montaña sagrada, el epicentro del desierto rojo, el núcleo espiritual y geográfico del continente australiano. El lugar más impactante de cuantos he visitado. Pero esa es una historia que ya os he contado.