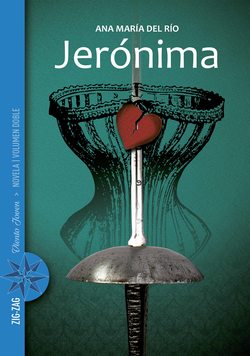Читать книгу Jerónima - Ana María del Río - Страница 6
ОглавлениеSEGUNDA PARTE
1857
1
–¡Más rápido, vamos! –grito, en medio del viento de la tarde.
Mis talones, sin espuelas –jamás las usaría– golpean el vientre de mi yegua que se tensa en un galope tendido. De pronto, la Amapola frena de un golpe brusco. Sus pezuñas sacan piedras del borde, bajo el cual nace la quebrada. Mierda. Se ha acabado el cerro. El abismo de la quebrada se abre, una boca verde oscura. Se me olvidó que por aquí se llega mucho antes al borde de la quebrada. Desmonto de un salto. Me acuesto sobre la planicie y siento junto a mi cara el pasto suave de la cumbre, ese que nadie ha tocado nunca.
Miro el cielo tendida en la cumbre del cerro. Me parece estar bajo el agua.
Así debe ser cuando uno se muere, pienso. Siento que mi vida corre en mi interior como un caballo rojo. Esto es lo que más me gusta en el mundo. Correr a caballo. Y subir galopando el cerro. Y escaparme de la fabricación del dulce de membrillo, una de las tareas que impone mi abuela Sara a todo el mundo. Odio pelar membrillos y odio más el dulce de membrillo. En la casa del Tata, todos los años hacen toneladas, no sé para qué. Es pésimo.
Me falta poco para cumplir quince años. ¿Cómo soy? No lo sé. Tengo los ojos separados, una cara ancha, triangular, creo. A veces, me miro en las aguas de los tranques quietos. Alguien, allá en la casa, dice que tengo la boca muy grande.
–Su rostro no sigue los cánones de belleza, es muy tosco –dicen.
Nada me puede importar menos. Mi pelo es larguísimo, me llega hasta el poto. Detesto las trenzas, me lo dejo suelto. En realidad, me peino poco. Me lo amarro con una pitilla de las que dan en el almacén. Las tías dicen que eso es último de ordinario.
–No sé cómo te las arreglas para verte tan desordenada –dicen. Además, dicen que tengo muchas cejas. Y que miro fijo. Dicen, dicen, dicen. Hay muchas tías en la casa, en mi vida y siempre andan diciendo cosas.
Tengo catorce años y mi cuerpo está cambiando. Igual, sigo usando los pantalones de Gonzalo para galopar. Soy delgada. Solo que los huesos se me están poniendo más anchos. Soy más alta que lo normal, dicen. No sé qué es lo “normal”. La cosa es que no soy como debiera y me da lo mismo. Siempre estoy moviéndome. La Ita –así le dicen todos a mi abuela Sara–, dice que soy la persona más inquieta que ha conocido. En realidad, no sé cómo soy. Antes, parecía un muchacho. Ahora, no sé lo que parezco.
Lo que sí sé es que me siento sola. A pesar de mi gigante familia, los Larraín, no tengo núcleo. La soledad me envuelve como una zarza invisible. A veces, no quiero salir tampoco.
De lo otro que estoy segura es que este año me escaparé de la faena del dulce de membrillo. Que me castiguen. No me importa. Hay días en que quiero hacer estallar todo lo que me rodea. Afilo mis dientes en las rocas. Me podría comer el mundo, pienso, a veces.
2
El viento me alborota el pelo. Me parezco a la Medusa del libro de mitología que hay en la biblioteca del Tata. Miro el abismo de la quebrada, que se extiende hasta muy profundo. Ante ese verde oscuro y hondo, me siento libre, libre. El aire es helado y el verde se vuelve casi negro. –¡Estoy solaa! –grito hacia lo hondo de la quebrada.
Cierro los ojos y pienso en la mamá. Murió cuando nací. No tengo ni su cara para pensar en ella. Han escondido todas sus fotos. Orden de la Ita. A veces me parece que no hubiera muerto, que solo está aguardando el momento justo para entrar en el comedor. Aquí a todos les encanta esconder cosas, datos, información, verdades. Nadie dice las cosas como son. Mi papá no quiso conocerme. Esa es la verdad, pero todos la disfrazan. Cuchichean que causé la muerte de mi madre al nacer. Es raro. Me siento como una asesina. No me importa, pienso. Mentira. Sí me importa. Es como esas bolas de fierro que arrastran los presos.
Las tías y tíos pasan echados en los sillones todo el día. Bostezan y miran las revistas de moda llegadas en el último barco a Valparaíso, el mismo que le trae paquetes con herramientas al Tata desde Alemania y Suiza. Consuelo y Pita, las hijas mujeres del Tata y de la Ita, son hermanas de mi papá. No les digo tías. Las oigo hablar con esa voz blanda, interminable, algo aburrida, preguntando ¿qué se hace hoy en la tarde?, y me baja como una bola de vacío en la guata. Siento que no tengo a nadie en el mundo. Soy una planta que ha crecido a pesar de los venenos que le han echado para que se seque. Soy una maleza, oí que decía una vez una visita. Miro a mis parientes. No puedo creer que vivan tantas personas en esta casa. A veces, me siento de otro país. Incluso, de otro planeta.
De ellos, solo se salva Gonzalo. Justo el que viene menos al campo. A veces se arranca de la universidad y se viene a pasar unos días a Santa Clarisa. Gonzalo es el hijo menor del Tata. Es el único inteligente. Yo diría que es el único ser humano de mis tíos. Estudia Derecho en la Universidad de Chile solo porque es una de las cinco cosas que un hijo del Tata puede hacer: estudiar Derecho, Agronomía, Medicina, ser político o embajador.
Los otros, los tres hermanos de Gonzalo, los Gatos Plomos, esos pasan todo el día mirando las moscas. Y realizan, como expertos, la sexta cosa que puede hacer un hijo de senador: nada. Son expertos en bostezar y en decir ¿qué se hace hoy?
La Gumercinda me quiere. Ella es la cocinera y manda como emperadora absoluta desde el repostero hasta la última pieza de servicio y en toda la cocina. A veces, me hace cariño con su mano áspera, como de cuero, que suena cuando la pasa sobre el mantel. Y me convida a la cocina a hacer lo que me prohíben hacer en la mesa: tomar té puro sorbido en el platillo con ella, mirando como se pone el sol de la tarde, color naranja. Es la única persona ante la que la Ita se queda callada.
El Tata también me quiere. Pero, por supuesto, dejaría que lo cortaran en pedazos antes de confesarlo. Pero igual sé que me quiere. Es senador de la república, ingeniero, agrónomo, inventor y, según la Gumercinda, el sol no sale si él no lo permite. Está lleno de proyectos apasionantes y gigantescos. No se achica ante nada. Dice que algún día él hará cambiar este miserable valle de secano. Todos lo miran y le dicen “por supuesto, senador”, pero se ve que no creen que algo así pueda pasar nunca. En realidad, basta mirar la tierra, seca como yesca, para no creer que nada pueda suceder aquí.
A veces, el Tata me dice que salga a caballo con él. Vamos, en silencio, por los potreros, durante horas, sin hablar. Eso me encanta. Él sabe guardar silencio.
La Ita, mi abuela, esa sí que no me quiere nada. De eso estoy segura. Considera que soy la inadecuación y la falta de criterio en persona. De alguna manera, eso me gusta. Todo el tiempo está tratando de enseñarme cosas inútiles, como modales en la mesa, poesías en francés, cómo y dónde hay que poner las manos, sentarme con las piernas juntas y cosas así de aburridas.
Según ella, tengo miles de defectos: mi mirada es insolente, soy contestadora, no me quedo nunca callada, siempre tengo que decir la última palabra, mi vestimenta es un escándalo, que cómo se me ocurre ponerme los pantalones viejos de Gonzalo para galopar como hombre, que no soy femenina, no lloro nunca, ando chascona todo el día, etcétera. La lista sigue y nunca está completa.
El resto de la gente es borrosa de cara. No sé cuánta gente vive aquí, pero son muchísimos. Todos son medio parientes, o del Tata o de la Ita. Y todos tienen algo que decir acerca de lo que yo debería ser, hacer y pensar.
A veces, me gustaría explotar. O escaparme de aquí. A pesar de eso, es probable que no salga nunca de este fundo. La Ita detesta Santiago, no sé por qué. Mala suerte. Me consuelo leyendo a escondidas en las noches. Estoy en la mitad de La letra escarlata. La robé de la biblioteca del Tata. Estaba llena de polvo y con las páginas selladas. Nadie la ha leído. Son tontos, porque es genial.
Quién sabe lo que irá a pasar después en la vida.
3
La ceremonia anual de la fabricación del dulce de membrillo es absurda. La casa se alborota como si fuera el fin del mundo. Ese día, las tías se disfrazan de empleadas y se presentan en la cocina desde la madrugada, hablando hasta por los codos, con absurdos delantales blancos con vuelos y pelan la fruta con cuchillitos afiladísimos. Cuando se cortan, gritan como chancho y hay que darles un huevo a la copa con jugo de carne para compensar la pérdida de sangre. Durante dos días completos se hace una sola cosa en esta casa: pelar membrillos. Estos llegan en canastos gigantes. Vienen duros como piedras. Las niñas de mano los toman y les sacan la pelusa con unas franelas que después se botan porque esa pelusa es venenosa. Mientras pelan la fruta, todas hablan sin parar acerca de las aburridísimas cosas que les pasan a ellas: que se enfriaron, que están trancadas, que tienen tos, que tienen juanetes, que son sonámbulas, que tuvieron partos vaginales instrumentales, etcétera. Después, pelan a los de los fundos vecinos, los Cotapos, los Ochagavía, y llevan la cuenta en la uña de los viajes a Europa que hacen los otros.
La Pita y la Consuelo se mueren de lata. Dicen que hace siglos que no llega nadie potable al campo. Dicen que morirán aquí, encerradas entre los cerros. Lo dicen para que la Ita se vaya a vivir a la casa de Santiago, pero es una batalla perdida de antemano. Ella odia Santiago. La Gumercinda parte palos para la inmensa fogata donde pondrá el gran fondo en el que revolverá el dulce.
En esos días, todos los hombres de la casa huyen para conservar su salud mental. Se suben en sus caballos, se arrancan hasta cualquier fundo de por ahí cerca, Santa Teresa, santa cualquier cosa, y pasan la tarde jugando al póker abierto, típico. O al Rummy. Y tomando coñac, por supuesto. Hasta el Tata emigra.
Pero este año, el Tata no se ha ido.
Permanece atrincherado en su pieza. Ha extendido todos los planos de su gran proyecto sobre la mesa de dibujo gigante que ha mandado traer de Alemania. Quiere hacer algo en el cerro, no sé bien qué es, pero será inmenso, como todo lo que él hace. Él podría cambiar el paisaje del mundo, si quisiera.
De pronto, me gustaría ser como él, aunque fuera por un instante. Extender la mano sobre el mapa y cambiarlo a mi gusto. Modificar la geografía, qué loco.
La Gumercinda ya debe haber cocido y molido el membrillo pelado. Ahora debe estar encendiendo el fuego con carbón de espino para poner el cántaro gigante de greda donde se hace el dulce.
Sé que todas las tías deben estar mirando en este minuto a Lope Ávila, el único hombre que circula por las cocinas estos días. Lope es el marido de la Gumercinda y el hombre universal: hace de todo y sirve para todo, desde servir la mesa disfrazado de mozo inglés, hasta herrar a los caballos o lacear vacas. Es muy buenmozo. Todas las mujeres que viven en la inmensa casona de Santa Clarisa lo miran. Todas piensan lo mismo: que es tan buenmozo que no parece marido de cocinera, sino un torero delgado y elegante.
La Ita debe estar hablando de la preparación de las Misiones. Y de que hay que empezar a preparar los altares. Y hacer la encuesta. Consuelo y Pita se deben estar mirando, desesperadas. Otro año Misiones. Lata suprema.
Lo de la encuesta, sobre todo, es horrible. La Ita no puede soportar que un hombre viva con una mujer si no están casados. Entonces inventó la encuesta, que es aparecer por sorpresa en las casas de los inquilinos, preguntarles sin son casados por la Iglesia o no. Si le dicen que no, los anota en la lista de “matrimonios por celebrar” en las Misiones y después, cuenta las personas y cuenta los colchones y le da a cada uno un colchón y dice que nadie podrá dormir con otro hasta que estén casados por la Iglesia porque es pecado mortal. Cuando llegan las Misiones, obliga a casarse a todos los que viven juntos. Solo ahí pueden compartir el colchón y dejar el otro para cuando lleguen más hijos.
La Consuelo y la Pita son casi iguales, con una diferencia: la Consuelo llora y espera indefinidamente la carta de una especie de novio que apareció hace años, la visitó dos veces y luego no volvió nunca más. En cambio, la Pita se dedica a besarse con lengua detrás de las zarzamoras con los hijos adolescentes de los campesinos a la hora de la siesta, y a preparar bailes campestres en la casa del Tata. Las tías arrugan las cejas y la nariz al ver los nombres de los invitados a los bailes. Dicen que son todos gente “inubicable”. La Pita somete a todos los jóvenes que se atreven a llegar a la casa a un viaje de iniciación al tranque del fondo, donde se esconde con ellos en el bosque frondoso de eucaliptos y los obliga a besarla sin respirar. Ningún joven ha pasado la prueba. Todos se ahogan antes que ella, que tiene el tórax inmenso y puede retener aire como una ballena. La Consuelo se espanta cuando ve eso. Dice que su hermana es una “concupiscente”. Pita se ríe a carcajadas y repite quinientas veces la palabra.
Hoy en la mañana han llegado los Gatos Plomos. Los tres me caen pésimo. Miran al mundo como oliendo caca. También son hermanos de Gonzalo, de Pita, de Consuelo y de Miguel, mi papá, que se murió. Pero son demasiado distintos; es increíble que esos siete hermanos vengan del mismo padre y madre.
Los Gatos Plomos viven en Santiago y según ellos estudian una vaga carrera de Agronomía, que no se termina nunca. Se llaman Estéfanos, Constantino y Estanislao. La Ita les puso así porque cuando nacieron estaba leyendo un novelón gigante, como de veinte tomos, que pasaba en Rusia. El Tata se rió durante varios días de los nombres. Todo el mundo les dice Tefo, Tino y Talo. No hacen nada. Solo están en la vida. Transcurren. Se visten como mellizos, casi siempre de gris. Por eso les dicen los Gatos Plomos. Andan elegantísimos, siempre juntos y hablan uno después del otro, siempre en el mismo orden. Son ridículos y se creen el último grito de la moda porque han ido dos veces a París.
Casi nunca vienen al campo, porque les carga. Solo vienen cuando tienen lo que ellos llaman “un pequeño bache de suerte”. Lo tienen más o menos cada mes. Ahora han llegado en uno de esos viajes relámpagos, que consisten en que se reúnen con la Ita en las habitaciones privadas de ella. Muchas veces he querido espiar, pero no se oye nada. Solo oigo gritos, exclamaciones. A veces, he sentido llorar a la Ita.
Los Gatos Plomos contestan con vaguedades y puras evasivas a las preguntas que el Tata les hace sobre agronomía. Solo les interesa mandarse a hacer trajes, comprar guantes de cabritilla de diversos tonos, ir a fiestas y jugar póker. Encargan naipes a Inglaterra. En el fondo, no engañan a nadie. El Tata sabe que jamás han ido ni irán a ninguna clase en la universidad y solo dicen que estudian Agronomía porque suena bien y porque así pueden vivir en Santiago. Los días en que vienen los Gatos Plomos la mesa se llena de platos especiales, muy elaborados, y la Gumercinda anda ferozmente malhumorada. Dice que los Gatos Plomos son unos marabuntas. No sé lo que es eso. Por suerte, sus visitas duran poco.
4
Gonzalo es el único hijo del Tata al que quiero. Viene siendo mi tío, pero me trata como una hermana. De hecho, parecemos hermanos. Es el menor, bastante menor que Pita y Consuelo. Después que él nació, “se alzó el puente levadizo”, dijo una vez en la mesa un hermano del Tata, que es historiador. Parece que era una frase “cruda”, como dijeron las tías, escandalizadas. Se hizo un silencio amplio en la mesa. La Ita se enojó y salió dignamente del comedor, hasta que el tío historiador le tuvo que ir a pedir disculpas a su pieza.
Gonzalo me encanta. Tiene ojos tristes, pero me hace reír todo el tiempo. Es inteligente y se le ocurren cosas geniales. Pero es un artista. Y eso, en esta familia, es algo así como una maldición. O una enfermedad. Sueña con que el Tata lo mande a estudiar música al Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París. Pero, por supuesto, ni siquiera se atreve a decírselo. Por eso estudia Leyes. Y no es que no le interese la gente. Al revés. Le interesa demasiado. Es al único que los campesinos quieren. Lo invitan a sus casas y él come sandía con harina tostada en sus comedores con hule. Y además, les da gratis consejos legales acerca de la relación laboral con el Tata, más bien con el perro de Forster, su administrador, que es un hombre cruel. En Santiago, Gonzalo se junta en secreto con sus amigos liberales. Hablan de la igualdad de las personas y de que los campesinos son iguales a ti y a mí, y tienen los mismos derechos. El Tata lo mataría si supiera que Gonzalo es liberal.
El Tata se derrite en secreto por Gonzalo, o sea, de la manera como se puede derretir un senador insigne: no diciéndole que lo quiere y tratándolo con más severidad que a los otros. No le ha preguntado nunca a Gonzalo qué piensa.
Ahora el Tata está preocupado por la falta de lluvia. Todos los agricultores de la zona lo están. Hay sequía. Es la más grande desde hace no sé cuánto tiempo. Y en este valle, todo depende de la lluvia. No hay río. La tierra se agrieta. Los animales andan con sed y la gente también. Somos los únicos que tenemos pozo. Y de verdad, hay poca agua. A veces, vienen a pedirnos desde las casas.
Pienso que Gonzalo debería hablar con el Tata y decirle de una vez que quiere ir al Conservatorio de París. En una de esas, a lo mejor cambian las cosas. Aunque aquí, en esta familia, es difícil que cambie nada alguna vez. Le he rogado como treinta veces que nos escapemos juntos, metidos en un barco, a Europa, en la bodega de carga. Gonzalo se ríe, me mira y me chasconea el pelo. Pero no me dice que no.
–¿Qué harías en París? –dice.
–Dulce de membrillo –digo.
Y nos tiramos al suelo, riéndonos, haciéndonos cosquillas.
Cuando sé que va a venir, corro por el atajo del cerro hasta encontrarlo, en plena cumbre. Tenemos una tradición, él y yo. Siempre corremos la misma carrera cerro abajo cuando él llega. A veces gano yo, otras, él. Creo que no conoceré nunca a nadie que me guste tanto como él. Gonzalo es perfecto, pienso.
5
En ese momento, siento el olor a quemado. Me paro de golpe. La nariz se me abre violentamente al contacto ácido del humo. Levanto la cabeza y mi yegua hace lo mismo. Luego oigo el ruido sordo y mantenido del chisporroteo del fuego, fuerte, un quejido extenso.
Mierda, la roza, pienso.
Miro hacia el potrero del bajo. Es un plantío de fuego. Hacen roza, quemando el plantío anterior para preparar la tierra y plantar papas después. Esas ocupan poca agua.
Un humo acre y pardo oscurece el sol de la tarde. Es costumbre gritar a los cuatro vientos antes de comenzar a encender los pastos, en cualquier potrero. Pero yo he estado pajareando. No he oído las voces. En el potrero, las lenguas de fuego corren como liebres enloquecidas, encarnizadas en su propia rapidez. Las espigas van desapareciendo bajo el rojo y negro de las llamas.
Palmeo el cuello de mi yegua.
–Bonita, tendrás que correr como chancho –le digo al oído.
Y le clavo los talones. Ella da un salto, cruza el cauce seco de un canal que rodea el cerro y se lanza a través de las llamas galopando como el viento. Me he puesto un pañuelo en la cara. Grito, azuzándola. En un momento me rodea el calor. Es horrible. Tal vez calculé mal, pienso. Mi yegua corre, corre en diagonal, como el viento, levantando mucho sus patas. Vamos llegando a la puerta. Siento mis pantorrillas hirviendo. Me imagino cómo deben estar las patas de la Amapola, pobre preciosa, la abrazo, tendida sobre ella, corre, corre, abro el alambre del portón y saltamos fuera, ella y yo. Por fin.
6
Atravieso ese cerro y corto por el sendero del cerro de la cuesta. Es el atajo que toma Gonzalo. Debe estar cerca. Siempre sé cuándo va a venir, aunque nunca avisa. Llega galopando por los senderos secretos del cerro, esos que conocemos solo él y yo.
Oigo voces. Y a lo lejos, lo veo. Ah, pienso, esta vez no habrá carrera. Está sentado con unos campesinos en el saliente de una quebrada profunda. Desatan unos alambres de una trampa para conejos. Ya casi no quedan liebres en los cerros. Con el hambre, los campesinos cazan cualquier cosa que se mueva y se la comen. Excepto arañas.
–La sequía está tremenda, don Gonzalito –dicen–. Ya ni conejos nos quedan para comer. El Forster no quiere sembrar y nos bajó los sueldos. Dice que el senador le ha dado órdenes de restringir los gastos en semilla. También le dijo a su papá que ya no nos dé el quintal de harina y el kilo de manteca mensuales.
En la casona de Santa Clarisa nadie parece darse cuenta de eso. Y si se dieran cuenta, tampoco se inquietarían. Lo importante es armar paseos al tranque, o hablar de la última temporada que pasaron en Cannes.
Hay hambre. Me lo han dicho las niñas de la cocina. La Gumercinda aparece y las hace callar. Pero después, a escondidas, la veo llevar ollas que sobraron del almuerzo a algunas casas, envueltas en trapos. También la he visto cocinarles fondos con arroz graneado a los campesinos. O con porotos. Yo cosecho a la mala duraznos y uvas del huerto, y se los paso a las mujeres de las casas de más cerca. A veces, les paso paltas. Gonzalo haría lo mismo. Estoy segura. Me quedan mirando, agarran la fruta y salen corriendo.
Sé que Gonzalo se ha enterado y viene a tratar de hacer algo con esta situación. Él tiene una idea loca, que es del grupo de liberales al que pertenece: darle a cada campesino un poco de tierra para que se las arregle cada uno ahí, en su pedazo, plantando lo que puedan, cosechándolo y comiéndoselo. Estoy segura de que resultaría. Le he rogado que no le diga esto al Tata. Creo que le dará un ataque si lo oye. Le he dicho que se consiga primero lo del Conservatorio. Pero Gonzalo es porfiado.
7
Finalmente, se termina la reunión y veo desde lejos el caballo negro de Gonzalo subiendo por entre las piedras del atajo. Ahah. O sea, habrá carrera. Qué bien. Te ganaré esta vez, Gonzalillo, santiaguino pinganilla, pienso, sonriendo. Taloneo a la Amapola y comienzo a subir muy ligero por entre los espinos, del lado más duro. He encontrado recién un atajo nuevo y estoy segura de que él no lo ha pillado todavía.
–¡Te costará caro haberte ido a Santiago, afuerino de porquería, te ganaré! –grito riendo, haciendo bocina con las manos por entre los riscos.
Desde lejos, lo veo. Se ve muy pequeño, como un muñequito de torta de novia. El camino es tan empinado que impide ver el paisaje hacia abajo.
Al final, piso la tierra plana de la cumbre y me largo cerro abajo en loca carrera.
8
Ahora estamos todos en la casa y la inmensa mesa del comedor se hace chica. Todos hablan al mismo tiempo y no se entiende nada. En mi familia, todos tienen siempre que opinar acerca de todo. En la mitad del griterío, miro a Gonzalo y él me hace una seña.
Están todos locos, modula, sin hablar. Sí. Efectivamente. Los Larraín son bastante locos, en general. Y en particular, peor. El Tata mira a sus hijos y se pone serio. Sé que está pensando en ellos. Los Gatos Plomos sonríen a su madre y bajan los ojos ante su padre.
Típico que vienen con “eso”, otra vez.
“Eso” son las deudas de juego. Los Gatos Plomos son jugadores compulsivos. Pierden cantidades grandes de dinero. Entonces, se acuerdan de la Ita y aparecen en Santa Clarisa.
Ahí, la Ita les pasa plata, a escondidas.
–Esto no tiene para qué saberlo Pedro –dice dándoles un cheque, escrito con su bella letra picuda de las Monjas Inglesas–. Cámbienlo. Pero si en la ventanilla les dicen que no, entonces, no insistan y vuelvan a verme –les advierte.
La Pita es otro de los problemas del Tata. Me acuerdo cuando pasó lo del baile. Un día, ella amaneció con la idea fija.
–Haré un gran baile –dijo.
La noticia de lo del baile de la Pita en Santa Clarisa llegó hasta Santiago. Invitó a una cantidad de gente increíble. Simplemente casi no cabían en la casa, que es inmensa. No sé de dónde sacó tantos invitados. Vinieron de todos los fundos vecinos. Este baile sería único en la zona, había dicho la Pita, porque habría orquesta. Había hablado hasta por los codos de eso. Cuando el Tata dijo que él no pagaría ninguna orquesta porque ya era bastante con lo que se había gastado en comida en ese último tiempo, la Pita le dijo a la Ita que no se preocupara porque era una orquesta gratuita. La Ita tranquilizó al Tata y el baile se hizo. Los invitados fueron llegando y casi no cabían en la casa. Todos querían bailar y esperaban ansiosamente a la orquesta. Finalmente, cuando todos los asistentes atestaban el salón y se habían comido todo lo existente y posible de ingerir, la Pita apareció con la orquesta prometida: un grupo de ciegos con guitarras y acordeón, que se habían emborrachado como esponjas tomándose previamente el coñac francés del Tata en el repostero. Los ciegos entraron riendo a gritos, empujándose, dándose de topetazos y se subieron a tocar arriba de la gran mesa de comedor, mientras el clan de tíos-tías, primos-primas, cuñados-cuñadas y los invitados contemplaban horrorizados el panorama mientras oían las letras de las tonadas más obscenas que podían escucharse a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchas niñas salieron del baile, esa noche, sacadas violentamente por sus madres, que les tapaban los oídos con chales. Los jóvenes “de apellidos inubicables” estaban encantados, y se subieron a cantar con los músicos borrachos, botellas en mano. Dos tías se desmayaron. El caos fue total. Los ciegos fueron finalmente expulsados por Lope Ávila y dos campesinos más, a los que hubo que pedir ayuda para despejar el salón. Los sacaron a duras penas, mientras ellos aullaban que había que pagarles, que lo de la gratuidad había sido un malentendido y que eran artistas itinerantes. Cuando los músicos se fueron, el Tata se dio cuenta de que, a falta de dinero, Pita les había dado en pago sus propios ternos finísimos con los que iba al Congreso.
Durante varios días hubo que limpiar los restos de comida de las alfombras, enjuagar los vómitos, airear el salón y sacar las manchas de licor de encima del piano. La mesa de comedor quedó coja para siempre. Después de eso, se prohibieron para siempre los bailes de la Pita.
En la noche, el Tata y la Ita conversan de sus hijos.
–Las niñitas deberían ir a Santiago –dice él–. Están demasiado encerradas aquí en el campo.
–No voy a ir a Santiago, Pedro; tengo demasiado que hacer aquí, ya lo sabes –se oye finalmente la voz de la Ita.
–Eso no es verdad –dice el Tata–. Sabes que la Gumercinda se encarga de todo perfectamente.
Un silencio gigante pasa como un velero, sin ruido.
–Yo no iré a Santiago y tú sabes muy bien por qué –oigo, llena de cuchillos, la voz de la Ita–. Esto es culpa tuya.
El Tata no contesta. Ya no se oye más nada. Oigo el soplido de la Ita al apagar las velas y todo se duerme en la casa.
Excepto yo, que, como los ratones, quedo preguntándome por qué la Ita ha dicho eso. Y por qué el Tata no ha respondido nada.
9
Cuando era chica, la Gumercinda me contaba que el Tata se subía a la cumbre de la cuesta y desde ahí miraba el valle igual que Dios. Yo estaba segura de que mandaba más que Dios. Creo que hasta hoy lo pienso.
–No diga herejías, niña –dice la Gumercinda, pelando papas. Pero lo miro, galopando en su inmenso caballo, el Cuero de Ante, y todavía, en alguna parte de mí, lo veo como un dios.
Todos sus planes son gigantescos. –Utópicos –dice una tía que estudió filosofía griega–. Ahora se ha propuesto traer el agua del río Maipo a este valle, seco como una hoja seca.
–Vamos a robarle un poco de agua al Maipo y traerla para que riegue todo esto –dice, entusiasmado, abarcando el paisaje con su brazo extendido. Por supuesto, todo parece una locura de las mayores. Robarle el agua a un río. Pero nadie se atreve a decirle nada. Impone en todos un respeto reverencial. Los campesinos no se atreven a hablarle.
El Tata no parece de esta tierra, con su altura doble y sus ardientes ojos azules, afiebrándose bajo sus cejas inmensas, canosas.
–La traeremos por dentro del cerro –dice.
Sube todos los días a caballo y rodea el cerro por sus cuatro costados, observándolo. Lo ha recorrido durante días enteros, midiéndolo paso a paso, subiendo hasta las cumbres de la roca desnuda y bajando hasta las quebradas más hondas. Anda lleno de papeles y lapiceras y reglas de cálculo. Camina hablando solo. No permitirá que un cerro enmarañado de arrayanes y litres, inmóvil como un mulo tozudo, venga a detenerle la entrada del agua que sueña para el valle.
–Si el cerro está entre el agua y yo, tendré que meterme con el cerro –declara.
El Tata siempre declara en vez de decir. Me cuenta que piensa hacer un túnel que le sacará agua al Maipo, el río que pasa por el otro lado del valle. Así regará todas las tierras que vienen después del cerro. En el valle. El plan es simple, pero gigantesco. Esas cosas, pienso, solo se le ocurren a un dios. Va a cambiar la geografía y ni siquiera se arruga.
–Esas son las cosas que valen la pena –dice, mientras sus ojos azules, muy hundidos, brillan allá en el fondo, bajo sus cejas.
Desde Hamburgo ha fletado un barco completo, lleno de herramientas de excavación. Cuerdas, picos, palas, carretillas para las piedras. Todo alemán, de buena marca.
–Los alemanes son los únicos que hacen bien las cosas –dice.
La idea se le ocurre en el viaje que hizo el año pasado. Cuando llega, cuenta que en el barco se encontró con un escritor italiano que se llama Edmundo D´Amicis, que estaba en el puente, mareado como pollo, vomitando por la baranda. El Tata, que no se ha mareado jamás, comienza a contarle su proyecto de desviar el cauce del río Maipo para convertir un desierto en un oasis. El italiano quedó fascinado con ese hombre que se atrevería a meterle mano a la tierra de esa manera y cambiar la geografía de su país. Se tomaron una foto con el fotógrafo del barco. En ella aparecen los dos hablando en el puente, evidentemente casi recién después de que el italiano ha vomitado: se nota su cara verde, descompuesta.
–Larraín se ha vuelto loco –dicen los amigos del Tata–. Hacer un túnel a pala. Una locura.
Pero no existen cosas irrealizables para el Tata.
–¿Cómo lo hará para traer agua, don Pedro? –le preguntan los campesinos, en voz muy baja, con el sombrero en la mano, mirándolo contra el sol. La idea se le ha metido entre las cejas como una carga de dinamita en una roca. Ellos se dan cuenta de que no parará hasta que lo consiga.
–Muy fácil. Haremos un túnel por dentro del cerro –les responde el Tata, de lo más tranquilo.
–Y cómo –susurran ellos, abriendo la boca.
–A pico, pala, tiempo y ñeque –dice el Tata.
Habla sobre el túnel con los campesinos como si ya lo estuviera haciendo. O como si ya lo hubiera hecho. Me encanta esa manera que tiene de treparse por el tiempo hacia el futuro, dejando atrás el presente. Ya está calculando en serio cuántos naranjos, cuántos limones plantará, cuántos potreros serán para frutillares, cuántos huertos de duraznos japoneses y damascos imperiales cabrán en cada metro cuadrado. Cuántas cajas de fruta podrá exportar en un año. Fruta de árboles que todavía no existen, por supuesto.
Yo lo acompaño todos los días en sus incursiones al cerro. Los caballos jadean mientras suben por la pendiente desnuda, sin huella aún.
–¿Por dónde va a hacer el túnel, Tata? –pregunto–. No da lo mismo por cualquier parte. Este cerro es muy disparejo. Es temperamental. No es lo mismo desde dónde uno parta cavando.
El Tata vuelve la cabeza y me mira con atención, como si observara detenidamente a un insecto extraño.
Después mueve la cabeza.
–Tienes razón –dice, dándome un golpecito en la espalda, con su mano–. No da lo mismo. Piensas las cosas, Jerónima, me gusta mucho eso –dice.
Me siento como si me hubieran nombrado caballero de la orden del rey. Enderezo mis hombros. Seguimos cabalgando en silencio, caracoleando por la pendiente elevadísima.
–No se meta por ahí –digo, de pronto–. Por ahí se llega al mismo lugar de donde partimos. Es una huella falsa.
No me dice nada y frunce las cejas, pero en el fondo le gusta que yo conozca de arriba abajo todas las quebradas y las alturas, y que sepa dónde están todos los atajos mejor que un campesino.
–De dónde te vendrá esa seguridad decidida y esa porfía que tienes para las cosas –dice, mirándome y sonriendo.
Pasan los días y comienza una marcha lenta hacia el cerro. Son los campesinos echados de otros fundos y algunos pocos de Santa Clarisa, que quieren probar suerte en otra parte. Van lentos, silenciosos, como apiñados por familias, caminando todos juntos, niños a poto pelado, perros escuálidos, hombres silenciosos, de mirada de carbón, mujeres llevando atados de trapos. Parecen personas hechas de viento, sin nada adentro.
10
A la hora de almuerzo, los campesinos miran nuestros platos por el vidrio. Se pasan la lengua por los labios. Se quedan hasta que el Tata toma la campanilla de la mesa, de bronce, con la efigie de Dick Turpin, el bandido inglés, y la agita violentamente. Aparece la Gumercinda, con su vestido negro abotonado hasta las orejas, arrastrando los pies. Mira de frente al Tata, sin pestañear.
–Siguen viniendo, señor –dice–. Cada vez hay más.
Entonces la Ita dice echando hacia atrás la cabeza.
–Que se les dé algo en las cocinas.
–Que se les dé algo –murmura la Gumercinda, mirándose los zapatos.
–¿Qué está rezongando ahí, mujer? –dice la Ita.
–Nada, señora –murmura la Gumercinda–. Es que se me está acabando el algo.
Los campesinos la siguen a las cocinas. Allí, la Gumercinda hace aparecer ollas de carbonada o de legumbres. Los campesinos, sentados en la cocina, comen, sin hablar, metiendo casi la cara en el plato.
–Un día de estos nos vamos a quedar sin nada –profetiza, furiosa.
11
Forster se siente una especie de arcángel o algo así. El Tata le ha encargado armar los equipos del túnel. Le brillan los ojos plomos. De pie, con un cuaderno, parado en la rotonda de la entrada de la casa. Alrededor de él hay una muchedumbre de campesinos rogándole, por favor, que los meta en los equipos. En cualquiera. Como sea.
–Se acabó. O me forman una fila ordenada, o no contrato a ninguno –dice.
Le obedecen inmediatamente.
Gonzalo dice que hemos vuelto a la esclavitud romana. El Tata le ordena que se calle. Luego se va a hablar con el encargado de la bodega. Hace que les dé un saco de harina a cada familia. Y un puñado de grasa empella. Los campesinos se acercan al Tata y le besan la mano. Miran con ojos que parecen cuevas. Ofrecen trabajo por comida. Limpiar las acequias. Podar los árboles. Los rosales. La Ita manda darles también un plato de comida.
–Pero señora –dice la Gumercinda–. Seguirán llegando más si les damos de comer.
La Ita la mira imperturbable desde su minúscula estatura.
–Se les dará comida igual –replica–. No quiero tener una revolución aquí, en el parque. Me romperían todas las matas de rosas finas.
12
Por esos días, algunos comienzan su éxodo hacia el norte, igual que en la Biblia. Familias enteras arrastrando los pies y los niños. Bultos desordenados, frazadas saliéndose por entre los cordeles, ollas colgando, golpeándose unas con otras. Es el sonido de la tierra muerta.
Otros se han quedado y merodean.
Otros se largan a los montes, a rastrojear lo que puedan. Y a cazar ratones.
13
Todos los días hay un grupo de campesinos en el frontis de la casa, esperando para hablar con el Tata. Le piden trabajo, cualquier cosa. Todos quieren estar en los turnos de los equipos del túnel. Hay tantos que ese día el Tata tiene una idea: comenzará el túnel desde los dos extremos del cerro. Le han llegado más herramientas de Alemania.
–Haremos dos equipos paralelos –dice.
–¿Y si no se encuentran nunca? –digo–. Una vez leí en un cuento en que...
El Tata me mira.
–Esto no es un cuento. ¿Para qué crees que soy ingeniero y tengo esto sobre los hombros? –me mira, tomándose la cabeza con las manos.
–El túnel se hará en un tiempo récord –dice.
Nunca lo he visto con tanta energía. Está animadísimo. Va a todos lados con su maletín lleno de planos y cálculos. Entra a la casa caminando como un ciclón.
Una mañana me despierta muy temprano.
–Vamos –me dice–. Vístete inmediatamente. Hoy comienza el túnel.
Soy la única de la casa que va con él. Todos los demás duermen cuando salimos. El Tata lleva una maleta en la montura. Voy feliz. Galopamos duro, hasta llegar al cerro, a las siete de la mañana. El aire está frío y seco. Nos siguen campesinos con las carretas de herramientas.
Más allá está Forster, frente a ellos, ordenados por equipos, como un pequeño ejército. Todos miran ansiosos.
–Muy bien –dice el Tata, mirándolos a todos–. Este será un momento histórico. –Se adelanta hacia la marca blanca–. ¿Están listos los equipos de gente? –pregunta a Forster.
–Sí, don Pedro –dice Forster–. Los del lado poniente son esos. Los del oriente, aquellos.
–Bien.
El Tata aparta unos arbustos y aparece la marca blanca en la roca del cerro.
–Por este punto exacto iniciaremos las obras oriente –dice–. Luego iremos con ustedes –mira a los del lado poniente– y comenzaremos lo mismo al otro lado de este cerro. Cuando yo dispare mi escopeta, los dos equipos comenzarán a cavar exactamente al mismo tiempo. Ahora –agrega– vamos a brindar todos. Estamos cambiando la geografía de esta zona –dice, solemne–. Y pronto cambiarán la flora y la fauna. Cuando llegue el agua, este valle será un paraíso.
Abre la maleta. Adentro hay copas y botellas de coñac francés.
Forster, escandalizado, mira las botellas.
–Qué desperdicio –murmura–. Pero ante la mirada del Tata, sirve el licor en las copas y lo va repartiendo entre los campesinos.
El Tata, solemne, levanta su copa.
–¡Por el agua para el valle! –dice, con su voz recia.
–¡Por el agua para el valle! –responden los hombres.
Todos beben de un trago sus copas. Luego el Tata rompe la suya contra las piedras.
–¡Todos! –grita.
Oigo el ruido del cristal, haciéndose añicos contra las rocas del cerro. Es un sonido que queda anclado en mi cabeza hasta mucho tiempo después.
–Forster –dice el Tata–. Explíqueles.
Forster escupe en el suelo, se aclara la garganta.
–Trabajaremos día y noche. De lunes a domingo. Serán ocho equipos con ocho turnos por cada lado –dice–. Cuatro de día, dos para la noche. Seis personas por equipo. Empezarán a cavar desde las ocho de la mañana, por los dos extremos del cerro. Las herramientas se guardarán después del último turno del día y de la noche en la caseta. Yo tendré la llave de la caseta. Son herramientas importadas, muy caras. Cada uno es responsable de la suya. Si la quiebran o la pierden, la pagan.
Nadie dice nada. Los campesinos miran el plano y ven los dos tubos dibujados. Con miles de cotas, puestas por la pluma fina del Tata.
–Nos encontraremos en medio de este cerro –dice y muestra la inmensa mole– más o menos en veinte meses más. Y entonces, accionaremos las bombas a la orilla del Maipo, impulsaremos un ramal de sus aguas por este túnel y el agua llegará. Debe quedar perfectamente terminado y cementado. No puede haber desprendimientos de ningún tipo porque este túnel no puede obstruirse nunca.
Oigo el silencio que cae sobre el grupo de campesinos.
Media hora después, el Tata toma su escopeta.
Tres disparos al aire.
Y clava él mismo su azadón en la roca.
–¡Comiencen! –exclama.
Oigo entonces los golpes secos de los azadones atacando la roca. Y, muy lejano, oigo el sonido del río. Y luego, casi imperceptibles, los golpes secos de los picos y azadones de los del otro lado.
A este lado, las herramientas suenan y brillan al sol.
En ese momento, siento el tiempo de la historia entrárseme en la piel. Estoy frente a un hombre que se siente capaz de cambiar la tierra en que vive.
Está de pie, mirando el cerro. Erguido y derecho, como un cerro él mismo.
14
En este año de 1857 todo es extraño. A ambos lados del camino los campos parecen bolsas de aire, vacías, inertes, colgadas de la extensión de la tierra. No se cultiva nada. Los terrones, separados como bocas abiertas. Los potreros color café, todo seco, cubierto con alambre de púas.
En las noches, bajan del cerro zorros y gatos salvajes, a robar las gallinas esqueléticas que quedan. Una noche bajó uno. Mató cuarenta gallinas y dos cabras. Se las comió ahí mismo y quedó el reguero de sangre y plumas. Dicen que fue un puma.
–Qué puma ni qué perro muerto –le dice Forster al Tata–. Ellos mismos fueron.
Los campesinos no dicen nada, pero lo miran con ojos metálicos, como el filo de un cuchillo. Creo que matarían a Forster, si pudieran.
Ya no se ve humo en las chimeneas de algunas casas. En las ventanas se secan las plantas en los maceteros.
15
Por el cerro, en cambio, pasa mucha gente. Pasan los campesinos despedidos de los otros fundos. Los ojos de los niños parecen cavernas y su piel es color almeja.
Gonzalo le dice al Tata que los contrate, en turnos más cortos.
–Aunque les pagues menos, papá –dice–. Pero es para que no se sientan marginados. No pueden partir sin nada. No tienen nada.
–Gonzalo, no se meta en esto, por favor –dice el Tata, elevando la voz–. No se han escatimado esfuerzos para ampliar los turnos todo lo que se ha podido. Cuando usted va de ida, niño, yo vengo de vuelta –declara.
Gonzalo se queda en silencio. Sabe que discutir con su padre es palabra perdida. Cuando se le mete una idea en la cabeza a un Larraín, es como si se metiera en una roca.
–Trataré de convencerlos de que se queden en el cerro, por lo menos. Que esperen un poco más. A ver si pasa algo –dice.
Los veo, todos a la deriva, zigzagueando, sin saber qué hacer, como flores de cardo. Van llenos de bolsas vacías, nadie sabe para qué. No tienen nada, absolutamente nada que perder.
16
Los Larraín se reúnen en el gran salón al caer la tarde, mientras el sol furiosamente naranja se va escondiendo. Algunos campesinos recortan el pasto de la entrada con tijeras, inclinados en dos.
Adentro toman té, de modo interminable, con tostadas y sucesivas tazas hasta que los labios les quedan brillosos de mantequilla. Hablan de viajes a Europa en trasatlánticos italianos, de óperas, de cuál será el próximo matrimonio que se armará en Santiago, de qué gente conocida ha llegado, de quién es hijo de quién, de quién se ha enfermado o muerto. Hablan de dinero y de bancos suizos. Luego arman la mesa de bridge con un chal encima y alguien se pone a barajar las cartas sin cesar.
Jugarán toda la tarde. Los hombres lanzarán miradas asesinas a las mujeres que se distraen. Las mujeres no les harán caso y hablarán largamente, flotando sobre las frases, sin terminarlas. Algunos tíos, exasperados, se pararán y se acercarán a la ventana del salón. Desde allí mirarán a los campesinos desocupados, que tienen los ojos como cuevas negras llenándoles la cara.
El Tata se encierra en su escritorio con altos de cuentas. Hará cálculos y escribirá en pequeños papelitos. Afuera se oirá el sordo gruñido de la tierra abandonada, expuesta al viento como un gigantesco animal insepulto y seco.
Son los años del cese de la fiebre del oro en California. Estados Unidos suspende bruscamente todos sus pedidos de trigo. Son los años en que muchos agricultores chilenos se arruinan. Son los años en que Chile está a punto de un colapso después de haber conocido años de abundancia. Ni siquiera toda la plata y el cobre del norte bastan para mantener nivelado a este país ridículamente largo y adorable, dice alguien que está de visita a la hora del té. Qué manía la de tomar té en esta casa. Y Chile no es adorable, pienso. Es más bien dramático. Largamente trágico y desprovisto de casi todo en la escena mundial.
17
Los días siguen pasando. En los otros fundos, las listas de despido de los campesinos se hacen más y más extensas. Manuel Montt, el presidente, manda llamar a su economista experto, Courcelle-Seneuil, y enfrenta la crisis como lo haría un catalán, acaballado, acometiendo con todo el tren delantero. El gobierno ha comenzado a dar préstamos a agricultores particulares, con las platas que le ha prestado Inglaterra. Presta a un interés bajísimo, nueve por ciento anual, y dicen que pronto bajará al siete.
–Pero será como echar agua al océano –dice uno de los senadores, amigos del Tata–. Todo sigue como antes y no llueve.
El Tata se sulfura cuando le hablan de Montt. –Más porfiado que un burro –dice–. No hay caso con él –afirma.
Eso me da mucha risa. El Tata es mucho más porfiado. Podría mirarse al espejo cuando dice eso, pienso.
18
El único de la familia con el que los campesinos hablan es con Gonzalo. Él sube al cerro, se sienta con ellos en el pasto, hablan. Les lleva el pan de galleta, el que les daban antes al mediodía. Ahora la Gumercinda lo hace a escondidas y se lo pasa a Gonzalo.
Las tías mueven la cabeza y dicen que Gonzalo es un inconsciente ante el peligro.
–Lo pueden matar cualquier día para robarle cualquier cosa. Cómo se le ocurre a ese niño irse a meter con esa gente.
De pronto, oigo la voz de Gonzalo.
–Papá, si no va a plantar nada, ¿por qué no les cede a los campesinos la tierra por un tiempo, en comodato precario? Los campesinos aman la tierra. Sacarían semillas de debajo de las piedras si saben que la cosecha irá entera para ellos. Y harían todo el trabajo. Y el fundo no parecería país en guerra como parece.
Se hace un silencio espacial. Se siente el ruido de los planetas al girar.
–¿Qué es comodato precario? –suena la voz de la Pita.
El Tata aprieta un pedazo de pan con la mano izquierda y lo deshace.
–Gonzalo, abandone el comedor –dice–. Y espéreme en el escritorio. Quiero hablar con usted.
La Ita se abrocha los dos botones de más arriba del chaleco.
Decido que yo tengo que oír esa conversación. Me levanto a la disimulada, me deslizo en el sillón del salón que queda junto al vidrio del escritorio y me hundo en el cojín hasta casi desaparecer.
19
–Comodato precario. Cómo has podido hacerme esto –dice el Tata, lentamente, mirando a Gonzalo, en medio del silencio aterrador del escritorio.
Hasta los ruidos del campo se han silenciado.
–Ofrecerles la tierra –continúa hablando el Tata–. Mi tierra –dice, con las manos empuñadas, casi blancas de ira.
–Papá, yo no les he ofrecido nada –dice Gonzalo–. Solo me doy cuenta de lo que necesitan desesperadamente, nada más. No tienen qué comer. Si ellos tuvieran siquiera un metro de...
El Tata lo mira. Su mirada es un muro.
–Te has metido en lo que no debías –dice–. Y eso, en estos tiempos, es muy peligroso. Hoy mismo termina tu intervención en este asunto.
–Mi intervención en esto comenzó cuando nací –dice Gonzalo. Me doy cuenta de que le tiembla la voz–. Y va a terminar cuando yo me muera.
El Tata se pone de pie. Está muy pálido.
–Te prohíbo meterte en esto, Gonzalo –dice–. No seguirás estudiando Derecho –agrega–. Prepárate para un cambio total en tu vida. He tomado decisiones de peso con respecto a ti.
–¿Qué decisiones, papá? –Gonzalo está pálido. Su voz vuelve a ser la de un niño.
–Las sabrás cuando te las diga –replica el Tata.
Su voz queda vibrando mucho rato, como un alambre tirante que alguien hubiera pulsado con la uña.
20
A veces llega de Santiago un hombrecito minúsculo, de pésimo aliento, vestido con una levita brillosa. Se baja del coche y suspira, limpiándose la cara con un pañuelo concho de vino, casi más grande que él mismo. No camina: corre como una barata y siempre viene con un maletín lleno de papeles. Grita que tiene que hablar con el senador Larraín.
La Gumercinda entra al living donde está la Ita.
–Llegó ese hombre de nuevo, señora Sara –dice.
La Ita se pone pálida cuando se entera de que ha llegado. Manda que lo hagan callar, que le den un vaso de jugo de huesillos.
–Llévenlo a la sala de billar –dice–. Yo hablaré con él –agrega–. No molesten a Pedro por esto. Ah, y llamen a Forster urgente. Tiene que estar en la entrevista.
Un rato después, ella aparece en la sala de billar, vestida con sus mejores galas, arreglada como si fuera a una fiesta. Se ve imponente, a pesar de que es muy pequeña. Las manos le tiemblan. Entra, seguida de Forster y cierra la puerta con llave.
Lo que se habla en esas reuniones no se sabrá nunca. Las puertas son de roble macizo y no se oye nada. A veces, lejanos, se oyen golpes en la mesa de billar.
Luego se abre la puerta y sale el hombrecito del Tribunal, que se va, rapidísimo, acezando, con su maletín atestado de papeles, caminando sin parar, hasta llegar al coche. Se sube de un salto y desaparece en medio de una nube de polvo.
En la sala de billar quedan la Ita y Forster.
–Venda –dice la Ita–. Y hágalo mañana, sin falta, Forster, ¿entiende? Y sea discreto. ¿Oyó?
–Misiá Sarita, permítame hacerle notar que... –Forster se enjuga la frente con la manga.
La Ita lo mira con los ojos fulminantes.
–Ya lo noté, Forster. Venda.
–Pero misiá Sa...
–Forster, entienda. –El zapato pequeño de la Ita golpea el suelo–. Venda de una vez y déjese de peros. Esos potreros están hace años sin cultivar, son tierras baldías, y ahora, sin lluvia, peor. Sáqueles este precio. –Y le pasa un papelito con una cantidad anotada–. Y, sobre todo, ni una palabra a Pedro. Esto es fuerza mayor. ¿Oyó?
–Pero misiá Sara, estamos en fuerza mayor desde hace más de tres años –se oye la voz desesperada de Forster–. Si don Pedro llega a saber que...
La Ita se endereza tanto, que casi parece alta.
–No tiene por qué saber nada. Venda y cállese, ¿quiere? Necesito la plata depositada en el Chile pasado mañana. Cuando le digo que es fuerza mayor, es fuerza mayor y punto final.
En mi familia siempre hay alguien que está diciendo “punto final” por algo.
Forster sale secándose el sudor de la frente y diciendo que iremos directo a la ruina con este sistema. Después de cada visita del hombrecito del Tribunal, aparecen uno o dos potreros con otros dueños, que reparan los cercos de alambres de púas y pintan las estacas de los cierros de otro color.
Cuando el hombrecito se va, la Ita queda en silencio profundo, hundida en sus pensamientos. Luego se para y llama a los Gatos Plomos a su habitación. Se oyen exclamaciones, gritos, voces de la Ita en llanto, todo ensordecido detrás de la puerta. El viento furibundo se cuela por las ventanas. Luego silencio.
En eso, mi familia es experta. Todo se mete debajo y se queda ahí hasta que se olvida.
Luego, un día cualquiera, vuelven a Santiago. Lope Ávila carga el coche con sus gigantescas maletas. Los Gatos Plomos tienen más ropa que las tías. Además, echa cajones y cajones de frutas, verduras, queso, leche y huevos de campo.
–Dios, qué vergüenza –dicen los Gatos Plomos–. Nos confundirán con campesinos.
–No hay la menor posibilidad de que pase eso –ríe Gonzalo–. Los fundos serían un desastre con campesinos como ustedes.
Ellos no contestan. Detestan a Gonzalo. Parten dejando una estela de olor a Lantier, el perfume comprado en París.
–Pero estos niños se echan litros de este perfume –protesta el Tata–. Vamos a estar meses oliendo esto.
Así es siempre.
Me gusta cuando los veo desaparecer detrás de la curva del camino de tierra. Es como si contaminaran el aire, o algo así.
21
Los Mairena son el dolor de cabeza de Forster y me caen bien por eso.
Me gusta la Isabel Mairena. Ha tenido diecisiete hijos y ningún marido. Cada uno de sus hijos tiene un padre distinto. Ha estado embarazada durante casi todo el tiempo que la conozco y es la más buenamoza de las campesinas. Tiene un pelo negro iluminado, y en sus ojos brilla una especie de fogata. No se queda callada delante de nadie.
Nadie sabe qué edad puede tener. Se ve siempre como de treinta años. Los hombres se inquietan cuando están delante de ella. Mira directo a los ojos. Vive sola en su casa del pie del cerro y no tiene miedo a nada. –Ni a los vivos ni a los muertos –dice, riendo.
En el comedor, cuando se la nombra, las tías tosen y dicen “sin comentario”.
A la Isabel Mairena no le gustan las Misiones ni los padres capuchinos que vienen en las Misiones. Ni lo que predican los padres capuchinos que vienen en las Misiones. Ni menos los matrimonios obligatorios que se hacen en las Misiones. Todos los años, la Ita, acompañada de la Consuelo y de la Pita, suben trabajosamente el cerro, hasta la punta, donde la Isabel Mairena tiene su choza. Todos los años la Ita va a lo mismo: a tratar de que ese año ella acepte casarse por la Iglesia con su pareja de turno.
–Tienes que santificar tu unión, Isabel –dice la Ita–. Si no lo haces, vivirás en pecado siempre y si, Dios no lo quiera, mueres, vas al infierno de inmediato.
La Isabel Mairena la mira, impertérrita, rodeada de sus cuarenta perros y niños piluchos.
–Te traigo este colchón nuevo –dice la Ita–. No es moral ni higiénico compartir cama con alguien con quien no estás casada.
La Isabel Mairena no dice nada. La mira, le da las gracias por el colchón, lo pesca y se lo lleva a la pieza del fondo, que cierra con llave. Luego vuelve y le dice que no se casará por la Iglesia.
–¿Matrimoniarme para tener una boca más en mi casa y que más encima se crea con derecho a mandarme? Tonta medio día no más –dice.
En el comedor de la cocina hablan de la Isabel Mairena. Algunas campesinas dicen que cada Mairena es de distinto migajón, y se ríen. –Así da gusto –comentan. Se dan codazos. La Gumercinda, entonces, se molesta y las manda callarse.
–No se habla de estas cosas donde se come –dice.
Forster le tiene miedo a la Isabel Mairena. No se atreve a ir a su casa y decirle que ya no le llegarán la harina ni la grasa mensuales y que todos los sueldos han bajado a la mitad. Por miedo, él se los sigue dando.
Pero igual, las noticias corren como conejos en el campo. Cuando la Isabel Mairena sabe lo de la bajada de sueldo y que dos de sus hijos no quedaron en los turnos del túnel, se lava el pelo, se hace un moño y va a la casa del Tata.
Está parada frente a la escalera de la entrada, con su vestido de salida y su gran cartera negra. Con el pelo mojado, los ojos se le ven muy grandes.
Pide hablar con el senador.
–Don Pedro está durmiendo –dice la Gumercinda, cautelosa.
La Isabel Mairena se sienta tranquilamente en los escalones de la entrada.
–Espero, entonces –dice–. No tengo apuro.
El Tata se asoma por la ventana de su escritorio y le hace señas a la Gumercinda para que la deje pasar.
La Isabel Mairena pasa directo al escritorio. Camina derecha, con una majestad que le cae desde los hombros. Saluda con una leve inclinación de cabeza al Tata. No sonríe y lo mira fijo.
–Forster dejó afuera de los turnos del túnel a dos de mis hijos. Recontrátelos, por favor –dice.
–¿Es que no te das cuenta del momento que vivimos? –dice el Tata.
–¿Qué cree usted? –dice la Isabel Mairena, mirándolo fijo–. Por supuesto que nos damos cuenta. Todos se dan cuenta. Mis tripas y las de mis hijos y mis nietos se dan cuenta.
La Isabel Mairena habla lento y modula perfectamente. Tiene un tono casi tan autoritario como el del Tata.
Siempre ha sido así: sorpresiva, nunca se sabe con qué va a salir.
–Sí. Pero si no llueve, Isabel, el campo se va al carajo –dice el Tata, mirando por la ventana–. Llevará años en ponerlo de pie de nuevo. Yo lo voy a hacer, pero tienes que tener paciencia.
–¿Y por mientras? –dice la Isabel Mairena. Y se mira su guata, con el embarazo número quizás cuánto.
–Voy a tratar de que Forster contrate a tus cabros aunque sea de medio tiempo –dice el Tata–. Es lo único que te puedo ofrecer por ahora.
–¿Va a tratar? ¿O va a hacerlo de una vez, como usted hace las cosas? –dice la Isabel Mairena, mirándolo sin pestañear.
Nadie le habla así al Tata, en todo el valle. Nadie.
–Voy a hacerlo, Isabel, no me jorobes más –dice el Tata–. Y que tus hijos dejen de ser insolentes, ¿estamos? Casi todos tus críos nacieron con la pluma parada. Me pregunto de dónde les vendrá –sonríe, irónico, mirándola.
Entonces, la Isabel Mairena se acerca mucho a la cara del Tata, y mirándolo fijo, le susurra, a quemarropa:
–Yo también me lo pregunto, senador, ¿no se acuerda?...
El Tata se pone muy nervioso y comienza a ordenar y a mover papeles de las carpetas del escritorio, desordenándolas todas.
Luego ella, escueta, poniéndose de pie, acercándose a él, tomándole la mano y encerrándola entre las suyas, muy calientes, le dice:
–Gracias, don Pedro.
Ahí me doy cuenta de que es muy alta. Casi de la altura del Tata.
–De nada –dice él.
Y se aparta, nervioso.
Ella parte, caminando lenta, majestuosa. Me acerco en mi yegua.
–Isabel, sube. Te llevo al anca hasta tu casa, de un galope –le digo.
Me mira. Casi sonríe. Se mira su guata.
–Mala cosa para mí, galopar ahora, Jerónima –dice–. Pero gracias, niña, de todos modos. Eres... –se queda mirándome y ladea la cabeza–. Eres... distinta a todos estos de aquí. Me gustas –dice.
Y se aleja, caminando, balanceándose como un barco, llena de dignidad y desolación.
22
Han encontrado muertos a unos campesinos en el cerro. Entre ellos, una mujer. Ha venido el juez y un médico a levantar el acta y a extender el certificado de defunción para el Registro Parroquial. Ha dicho que han muerto de hambre y de frío. Forster no ha parpadeado cuando escucha la noticia.
–Unos se la pueden; otros no –dice, por todo comentario–. Lo detesto.
Hemos ido con Gonzalo al funeral que les han hecho en la parroquia. El Tata también ha asistido. Es el primer funeral de campo en que no he visto llorar a nadie. Las caras están vacías, como dibujos silenciosos. Todas las bocas selladas, tensas. La vibración de la violencia se siente en el aire, como un pájaro a mil revoluciones. Nadie dice nada.
Por orden del Tata, los han enterrado en el cementerio de la familia Larraín, atrás de la gruta.
–Un homenaje tardío, demasiado tardío –murmura Gonzalo, con los ojos llenos de lágrimas–. Un gesto que no sirve para nada.
Al día siguiente salgo muy temprano, casi a oscuras. Voy en puntillas hasta las caballerizas, saco a la Amapola, le pongo la montura y las cinchas.
El sol ya se está terminando de ocultar cuando llego, de vuelta. Día perfecto, pienso. Me bajo de un salto, entro a la casa. Me castigarán. Que lo hagan, pienso. Todo tiene un costo y lo pago.
Qué raro. En la casa no hay nadie. Tampoco están los hombres, que han pasado el día en otros fundos. Ni siquiera está el Tata. Qué raro.
Camino hacia las cocinas. Entro. Hay una taza llena de azúcar blanca, rota, tirada en el suelo. Algo ha pasado. Esto es distinto a una jornada normal de dulce de membrillo.
La mesa, desarmada. Varios caballetes están sueltos, tirados en el patio de adoquines. Los cuchillos, tirados en el suelo. Las cáscaras, desparramadas por todas partes. Una frazada tirada en el suelo. Al fondo, corre el canal, lleno de agua, tumultuosa, oscura.
Las banquetas, dadas vuelta. El patio, en un desorden total.
Entro a la cocina principal, oscura, sin ventanas. Los muros grises con el humo de la gigantesca cocina a leña que hay en el centro, prendida permanentemente.
Adentro encuentro el griterío. La Ita, todas las tías, cuñadas, primas, empleadas, la Gumercinda, todas de pie, hablando al mismo tiempo. Algunas respiran ahogadamente. Se llevan a la nariz un pañuelo con colonia. No se entiende lo que gritan. Hay un grupo atendiendo a la hermana del Tata, la tía Rosario, desmayada. Canastos llenos de membrillos desparramados por todo el patio. Al centro, la acequia atraviesa todo el espacio. Después, el grupo se traslada y se va a mirar la acequia. Se inclinan a mirar el agua. Las tías se tapan la cara con las manos. Algunas hacen gestos de vomitar.
Me acerco a la Gumercinda, que también mira la acequia.
–Niña, váyase de aquí –dice–. Menos mal que se le ocurrió desobedecer a su abuela y escaparse. Este ha sido un día terrible.
–Pero qué pasó, Gumercinda, por Dios, dime –me cuelgo de su brazo.
Señala la acequia con su dedo de cuero. La voz le tiembla. Nunca he oído temblar la voz de la Gumercinda.
–Un feto –dice–. Llegó flotando en la corriente. Después llegaron otros más. Ha sido la bestia de la Isabel Mairena, que convenció a las otras tontas embarazadas; ella no más fue la de la idea. Jamás lo confesará, ni aunque la corten en tiras. Váyase para arriba, niña.
La Gumercinda se pasa la mano por la cara y veo que la mano le tirita.
–Cómo pudo. Para más remate, todas las señoras estaban aquí pelando fruta. Váyase para su pieza, mi niña –repite–. Aquí todos están medio locos. La señora Rosario está desmayada.
Me acerco al agua. Viene densa, oscura. No distingo nada. Obvio que deben haber sacado todo ya.
Salgo de la cocina, lenta. Gonzalo viene entrando. Por su cara sé que sabe lo que pasó.
–Por Dios santo, la Isabel –dice.
Lo miro.
–Gonzalo, Forster no ha movido un dedo. La Isabel Mairena se desesperó –digo.
–No, Jerónima –dice, serio mirándome. Me pone las manos en los hombros–. Nadie se puede desesperar así. Nadie tiene derecho a esto. Voy a hablar con mi padre. Esto tiene que cambiar de una vez y para siempre. Deséame suerte –agrega, tocándome la nariz al pasar.
Pero lo sigo.
23
El Tata está reunido en el escritorio a puertas cerradas con Gonzalo. Oigo voces airadas. De pronto, un golpe en la madera de caoba. Es el puño del Tata. A Gonzalo no se le oye. Después de horas, la entrevista termina. Gonzalo sale pálido, transido. Sale a caminar, por el camino que lleva al tranque. Lo sigo corriendo junto a él.
–Qué te dijo.
Gonzalo se demora mucho rato en hablar. Luego me mira, triste.
–Cuando empecé a decirle que los campesinos habían muerto de hambre y que todos éramos responsables, pegó un puñetazo en la mesa. Y me dijo que él estaba haciendo todo lo posible y que no era un dios. Que me prohibía meterme y hablar con ellos. Luego salió el tema de mi futuro. Cuando le dije que quería ir a estudiar música al Conservatorio de París, otro puñetazo en la mesa. Me dijo que eso lo haría cuando pudiera malgastar mi propio dinero en tonterías de afeminados. Y luego me dijo que tenía otros planes para mí. Que había estado estudiando las universidades del mundo y que la mejor era Harvard –dice.
Gonzalo se detiene. El cielo parece desplomarse sobre él. Nunca lo he visto tan frágil, tan dolorosamente pequeño e inerme. Sobre él parece precipitarse una lluvia oscurecida desde un cielo enemigo.
24
Poco después, veo al Tata, que sube precipitadamente en el coche cerrado, el que tiene los mejores caballos. Juan Pino, el cochero del Tata, está vestido para ir a Santiago. Es muy divertido verlo. Tiene una chaqueta especial, producto de la creatividad de la tía Cleme, que tiene la extraña idea de que todos los sirvientes deben vestirse como personajes de opereta. Juan Pino, gordo genético, metido a presión en esa chaqueta verde, ajustadísima, llena de botones dorados, con esa gorra de chofer, parece a punto de sufrir una apoplejía. Pero sé que él está sufriendo, uno, por lo apretado de la chaqueta y dos, por el trayecto que deberá hacer. Tendrá que cruzar por el puente de Pelvín.
Más bien, no pasará por el puente de Pelvín. Juan Pino le tiene terror a los puentes, desde el episodio de la extremaunción. Llegará al puente y vadeará el río, metiéndose en el agua con caballos y coche. El Tata, desde adentro, le gritará, lo amenazará, le dará una pataleta. Probablemente lo golpee. Pero Juan Pino no cruzará por el puente. Pasará por debajo. Lo hace desde que tuvo que pasar hace unos años ese mismo puente bajo una lluvia torrencial, con el Tata, y un cura que iba a darle la extremaunción a un pariente. Juan Pino le dijo al Tata que no se podía pasar, que el puente estaba cediendo. El Tata saltó al pescante, le arrebató la huasca de las manos y se largó a pasar el puente. Este se quebró cuando iban llegando a la orilla y los tres se precipitaron a las aguas, bajo una lluvia torrencial. Los Santos Óleos se fueron nadando por el agua, el coche se destrozó, murió el caballo, murió el cura y el Tata llegó a la orilla sosteniendo a Juan Pino, medio ahogado.
Desde esa vez, Juan Pino se ha hecho a sí mismo una promesa de vida: él no cruzará un puente nunca más en su vida. Y así lo ha hecho hasta ahora.
–Estás despedido –le dirá el Tata cuando lleguen al otro lado.
Pero no lo despide nunca. Porque Juan Pino es el mejor cochero que el Tata haya tenido nunca. Mantiene a los caballos brillantes, alimentados, dóciles. Les habla al oído y los animales le obedecen hipnotizados por su voz brusca y chirriante.
Cuando van partiendo, Gonzalo se acerca, galopando en su caballo.
–Papá.
–Es urgente, papá. Me ha llegado la noticia de que el presidente Montt ha dado la orden de que repartamos pan a la gente...
–¡Sí, lo sé! ¡Por eso estoy yendo a Santiago! –grita el Tata, indignado–. ¡Para qué más! Era lo que nos faltaba. Darles pan y manteca diaria gratis. ¡Como si nadáramos en la abundancia!
–Papá, pero yo puedo encargarme de...
–¡Tú no te encargas de nada! –truena el Tata, sacando la cabeza por el coche–. No harás nada, ¿entiendes? ¡Nada! ¡El fundo sigue como está y sigue siendo mi tierra!
Gonzalo corre junto al coche. –Papá, no quiero estudiar en Harvard. No quiero ser ingenie...
–Nadie te está pidiendo tu opinión –dispara el Tata–. Te he dejado que vayas por tus caminos y has elegido las peores opciones. Y ahora, me sublevas a los campesinos con lo del comodato precario. Nadie me viene a mí con comodatos precarios, ni con repartición de tierras, ni con decretos sacados por debajo de la pierna.
¿Entiendes? Nadie.
–Papá, es que...
–¡Mi respuesta es no! –grita el Tata.
Y se pierde en medio de una nube de polvo y gritos de Juan Pino, que va apurando los caballos para llegar al puente con luz de día.
Me siento triste. Tanto que podría llorar. Monto mi yegua. La Amapola corre como el viento hacia el cerro.
25
El camino pasa enloquecido por mis ojos. El corazón me salta en el pecho y siento también el de mi yegua latiendo a mil.
El camino se hace empinadísimo. Comienzan las piedras desnudas a aparecer. Es el cerro en su parte más dura. Hay una saliente y el camino es muy estrecho. Apenas cabe un caballo. Abajo está la parte más profunda de la quebrada. El fondo, de un verde inquietante.
De pronto, desde la curva cercana, enfrente de mí, se siente un ruido de piedras cayendo a la quebrada con estrépito. Un grupo de jinetes desconocidos aparece bruscamente detrás de la curva.
–Mierda –dice uno de ellos–. Que nadie se mueva.
Me quedo mirándolos.
Son muchos. Una comitiva. Se ven cansadísimos. Nunca he visto hombres más polvorientos. Casi no se les distinguen las caras. Y tienen los caballos a punto de cortarse, resoplando, mojados enteros por el sudor. Se ve como si vinieran desde muy lejos. Sus ropas son distintas. Traen pantalones anchos, enrollados a la cintura. Las caras, envueltas en pañuelos.
Nunca los he visto. Obvio, no son de aquí. Se ve que no conocen el camino. Se han metido, todos en fila, por la saliente equivocada del cerro, por el lado del regreso. Les hago señas de que se devuelvan. No se mueven.
Los miro. Tienen miedo de caer. En realidad, la caída es vertical. Por lo menos seiscientos metros. La senda ahí es demasiado angosta.
Miro los caballos. También ellos tienen miedo. Mueven sus patas en el aire, sin querer avanzar.
Algunos están a punto de desplomarse. Llevan unas especies de ropas de viaje. Extrañas. No son como las vestimentas de acá. Todos están tostados por el sol.
Freno bruscamente frente a la nariz del caballo del que va delante.
Él no retrocede. Avanzo un poco más, impaciente.
Tiene que devolverse. Cómo no se da cuenta. Viene por el lado equivocado. Son las reglas del cerro.
Lo miro. Es alto. Muy delgado. Debajo del polvo veo su cara delgada, de nariz grande. Y los ojos. Se le ven desde debajo del sombrero. Brillan. Ojos delgados, extendidos, intensos, oscuros, como cuchillos envainados.
Me mira como si mirara un animal salvaje.
Tienen algo esos ojos. Como si supieran las cosas desde antes, no sé. Siento algo raro cuando lo veo.
No me importa, pienso. Tengo la preferencia. Voy subiendo.
Pero ellos no se mueven.
–Hola –digo–. Voy subiendo yo.
Me miran. No dicen nada.
El hombre alto me mira y tampoco dice nada.
¿Qué está esperando? ¿Que yo retroceda? Ni en sueños. Yo comencé a pasar primero, pienso. Llevo más de la mitad del camino recorrido.
Adelanto mi yegua. La cabeza de la Amapola toca la de su caballo. Los animales se remueven, inquietos.
Veo que eso le da miedo a él. Qué raro. Y a los demás también. Además, me miran como si nunca hubieran visto un ser humano por estos lados. Me están dando rabia, pienso. ¿Qué esperan para dar media vuelta? Parecen petrificados.
Entonces, el alto levanta la mano y le hace señas a los de atrás.
–Quietos –dice, volviendo la cabeza–. No hagan ningún movimiento. Sujeten los caballos.
Yo avanzo más con mi yegua. Me acerco a él. Siento el ruido del viento silbando con rabia. Los árboles verde oscuro del fondo se mueven inquietos.
–Tienen que devolverse ustedes –digo, echándome el pelo para atrás–. No se puede bajar por esta pendiente. Solo subir.
No sé por qué estoy nerviosa.
Él me mira.
–Buenas tardes –dice.
–Hola –digo–. Quién eres.
–Me llamo Alvar Carabantes –dice. Muestra con la mano hacia atrás–. Estos son mis compañeros. Venimos desde Copiapó.
Desde Copiapó.
Ah, pienso, por eso. No conocen estos cerros.
–Yo soy Jerónima –digo–. Jerónima Larraín. Mi abuelo es... –muestro con la mano el valle. De pronto me da mucha vergüenza decir que el Tata es el dueño de todo esto.
–Mucho gusto –dice él. Sonríe con los ojos.
Entonces, se saca el sombrero y el pañuelo del cuello y se lo pasa por la cara, sacándose un poco el polvo.
No es lo que yo llamaría un buenmozo, pero tiene algo. En las manos, en los hombros, en la manera como aprieta la mandíbula. La voz es ronca, un tono más bajo que la de los hombres de acá.
Su boca es lo más suave del rostro. Algo gruesa, extendida. No mucho.
–Jerónima, necesitamos pasar –dice.
–Pero...
–Sé que nos hemos metido por el camino equivocado –me interrumpe él. Tiene una voz que domina sobre los otros ruidos del paisaje–. Pero no nos atrevemos ni a retroceder ni a dar vuelta. Nos caeríamos. Nuestros caballos están rendidos. Y no están acostumbrados. ¿Puedes ser tú la que se vuelva, por esta vez? –agrega–. Así nosotros podremos avanzar sin caernos.
Quedo en silencio. No sé qué decir. Miro hacia la caída vertical.
Lo que me faltaba, pienso.
–Por favor –vuelve a decir él–. No conocemos estos cerros y son muy altos.
Uno de sus caballos comienza a asustarse y a retroceder espantado con el viento que silba entre las rocas.
El jinete pierde los estribos y empuja a los otros caballos, que se acercan a mi yegua. Están muy nerviosos.
–¡Apúrese! ¡Dé la vuelta de una vez, niña! –grita alguien desde la comitiva.
–Torpes –digo fuerte.
Tiro fuertemente las riendas a la Amapola y doy, muy brusca, la vuelta, empujándola, fuerte, contra el cerro. Es la única manera. Rápido y de una vez. Las ancas de mi yegua chocan fuertemente contra la pared de roca y ella queda un segundo con las patas en el aire. Le doy el último giro, fuerte. La Amapola da la vuelta en redondo y logra aferrarse con media pezuña a la orilla de la saliente. Dos o tres peñascos caen. El grupo me mira, horrorizado.
Qué se creen estos idiotas. Me lanzo a galope de vuelta por la saliente. Mi yegua es la única que puede galopar por aquí. Sus herraduras finas sacan chispas contras las piedras del borde.
–¡Afuerinos de mierda! –les grito, haciendo bocina con las manos.
Y me lanzo en galope furioso hacia la casa. Es tardísimo. Voy a galope tendido por el atajo del cerro. Tengo que llegar luego.
En ese momento, casi choco con Gonzalo, que viene subiendo.
–Dónde estabas –dice–. Te andan buscando todos. Mi mamá está furiosa. Te ha buscado toda la mañana para que fueras a pelar membrillos. Dice que va a tomar medidas definitivas contigo...
–Sí sé –le digo–. Me encontré con unos imbéciles en la quebrada, en la saliente. Me hicieron dar la vuelta. Parece que venían de lejos. No se atrevían a devolverse ellos y no me quisieron dejar pasar. Tuve que devolverme por donde había venido. Les grité no sé qué.
Gonzalo me detiene el caballo.
–Para, para, para. Qué imbéciles. Qué quebrada. No entiendo.
–No sé. Dijeron que venían desde Copiapó. El que viene al mando se llama Alvar Ca...
–¡Carabantes! –exclama Gonzalo. Me mira alborozado. Luego me mira, risueño–. ¿Les dijiste imbéciles? –dice–. ¡Es lo mejor que he oído! ¡Tienes la lengua de pólvora, Jerónima! ¡Son todo lo contrario a unos imbéciles! ¡Son los hombres de Pedro León Gallo, unos héroes en el norte! Es el grupo de mi amigo Benjamín Vicuña Mackenna, los liberales del norte. Han llegado, por fin –dice, después–. Benjamín es mi amigo. A Carabantes lo conocí en el norte. Es un gran tipo, el mejor amigo de Gallo. Les ofrecí la casa para que descansaran antes de que llegaran a Santiago. Vienen a buscar apoyo y dinero para su revolución. Corre, adelántate –dice–. Avísale a la mamá... no, dile a la Gumercinda, mejor, que aumente la comida. Los llevo a la casa. Son mis invitados. Voy a salir a encontrarlos –dice.
Y sale galopando hacia el cerro.
26
Mierda. Tres veces mierda. No puedo creerlo.
Llego a la casa. La Ita está parada en la escalera de la entrada. Acompañada de todas mis tías, cuñadas, primas, de toda la parentela de la creación. Por qué serán tantos los Larraín, pienso. La Ita echa chispas por los ojos.
–Me cansé de tus rebeldías e insolencias –dice la Ita–. Esta es mi casa y aquí se hace lo que yo digo. Te arrancas de madrugada, te mandas cambiar sin decirle nada a nadie y llegas a esta hora. Yo llego hasta aquí. No me haré más cargo tuyo –dice–. Pedro verá qué hace contigo. Y esto va en serio.
La miro. Pienso que jamás se ha hecho cargo de mí. Sus palabras me resbalan.
–Ita, Gonzalo dice...
–No me hables más, Jerónima –replica ella.
Me da vuelta la espalda y entra en la casa, seguida de todos.
Corro a las cocinas. Le aviso a la Gumercinda.
–Ay, este Gonzalito, tan atarantado para sus cosas –dice ella. Pero echa un kilo de arroz a la olla y comienza a revolverlo con el aceite.
Subo a mi pieza. Estoy muy nerviosa. Me miro el pelo. Qué horror. No puedo estar más chascona. Parezco un animal salvaje, en verdad. Me lo escobillo y me hago una trenza atrás. Me queda chueca. La deshago. Trato de desenredarme, sin resultado. Mi pelo es demasiado crespo. Finalmente me lo tomo con un lazo grueso. Ahí se aplaca un poco. Busco frenética entre mis cajones. No tengo nada, nada decente que ponerme.
Por primera vez en mi vida siento que no puedo bajar a comer vestida con los pantalones de montar viejos de Gonzalo. Abro mi armario. Me meto como puedo en el vestido gris, lleno de botones. Odio heredar ropa. Este traje es de la Consuelo. Me miro al espejo. No está tan horrible. Por lo menos, el lazo de terciopelo azul le viene.
Cuando bajo, los de la comitiva del cerro van entrando a la casa por el portón. Con Gonzalo a la cabeza. Saludan a la Ita, al Tata. Piden perdón por sus ropas. Agradecen la hospitalidad. Saludan a las tías. La Cleme se pone roja, los mira sin mirarlos, de reojo. La Pita, en cambio, los contempla descaradamente, disecándolos con su mirada de ojo fijo.
Benjamín Vicuña Mackenna toma a Gonzalo por los hombros.
–Qué gusto volver a verte –dice.
Hablan del viaje. Han galopado por el desierto durante cuatro días.
Gonzalo presenta a todo el mundo. Las tías achican los ojos para ubicarlos. Buscan desesperadamente en su bolsa de apellidos conocidos.
–¿Este niño no es el hijo de la Carmen Mackenna? –dicen, cuando ven a Benjamín. Él sonríe.
–Soy el hijo, todavía, sí, gracias –dice.
–Ah, qué bien, salúdame a la Carmen cuando la veas –dice la tía Rosario, que no tiene sentido alguno del humor.
Los viajeros suben a arreglarse y, un rato después, bajan, en tropel. Ahora se les ven las caras. Parecen menos amenazadores de lo que se veían en el cerro.
El alto se detiene ante mí.
–Irreconocible –dice sonriendo y mirándome.
Me toma la mano y se inclina, sonriendo solo con los ojos. No sé cómo lo hace.
–Yo soy el afuerino de mierda que viene a cargo de todos estos otros afuerinos de mierda –murmura despacio para que solo yo le oiga–. Alvar Carabantes, a sus órdenes, Jerónima –dice después.
Se acuerda de mi nombre, pienso. Y me pongo roja como ciruela. Lo que me faltaba.
–Como está usted –digo.
Los otros también me saludan con inclinaciones de cabeza. Uno de ellos se acerca a mí. Tiene una cara abierta, simpática.
–Benjamín Vicuña Mackenna –dice, mirándome–. Agradecidísimo –dice y mira a todos–. Esta joven es una amazona increíble –agrega, sin soltarme la mano.
Se hace un silencio helado. La Ita tose.
–Sí –dice–. Es lo que Jerónima mejor hace. Arrancarse a caballo.
–Es yegua –digo, mirando el suelo.
La Ita me lanza una mirada de piedras y fuego.
Pienso que ya lo paso mal, así es que qué diferencia hay.
La Gumercinda llega con las niñas de mano detrás, en procesión, trayendo las fuentes. Comienzan a servir. Por la izquierda, las cejas de la Ita llamean en advertencia.
Benjamín habla todo el tiempo. Cuenta la vida en Copiapó, en las minas, la pobreza, el abandono en que los tiene Santiago. Habla de la Hacienda Chamonate, de los Gallo. Habla de Candelaria Goyenechea. De los mineros, de las vetas, de los pirquineros, de los que han tenido suerte y de los que no.
Alvar Carabantes habla también, pero no mucho. Se ve distinto con la ropa escobillada. Es alto. Y sus ojos. Los inquietantes ojos oscuros, estirados en la cara. Parecen dos cuchillos que te dividen, lentamente, cuando te miran.
Habla del desierto.
–El desierto es el laberinto más complicado del mundo –dice–. No cuesta nada perderse. Si uno se pierde allí, no vuelve. Mi padre se fue un día a buscar una veta. Y no volvió más.
Se hace un silencio sobrecogedor. Una tía, nerviosa, le ofrece pan.
Luego Benjamín habla de la pobreza del norte, del abandono de Montt.
El Tata se aclara la garganta e interviene.
–Montt tiene grandes problemas aquí –dice–. Tan grandes que no le ha quedado espacio para atender a las provincias. Supongo que ustedes habrán calibrado la intensidad de la sequía de la zona central durante su viaje.
–Sí, don Pedro, por supuesto –responde Benjamín–. El problema es la distancia. Estamos demasiado lejos. Y los mineros saben que lo dieron todo por Montt. Y ahora se sienten traicionados. Santiago sigue siendo el centro. Nada se puede hacer si no viene el permiso de la capital. Y Copiapó, todos sabemos, es una región que tiene perfecta capacidad de gobernarse por sí misma y de autoabastecerse.
–Chañarcillo es el banco de Chile –dice Benjamín.
–Eso es cierto –conviene el Tata–. Cobre, plata, salitre, sí. Chile es minero en el norte. Algún día –agrega, soñador– será un huerto paradisíaco en el centro. Algún día.
–Brindo por eso, senador Larraín –dice Benjamín.
Todos brindan, levantando sus copas. Levanto la mía. Alvar Carabantes me mira. A través del cristal le veo los ojos enormes.
Sí, pienso. Tiene ojos especiales.
Sigue la conversación. Las tías preguntan cómo es encontrar una mina de plata. Benjamín explica todos los sudores de los mineros, de los pirquineros, las infinitas veces en que se halla una veta que no sirve para nada. Y la emoción cuando se halla una verdadera. Habla de los cientos de hombres que sueñan con encontrar una. Y luego vuelve a salir la cuestión del abandono de Copiapó por la zona central.
–Lo que es mi amigo Pedro León Gallo, él ya se cansó de esperar más –dice Benjamín.
Se hace un silencio.
El Tata pregunta si Gallo es el hijo de Candelaria Goyenechea.
–Sí, don Pedro –toma la palabra Carabantes–. El tercero de los hijos. El preferido de la tía Candelaria Goyenechea. Después de la muerte del tío Miguel, él quedó a cargo de Chañarcillo. La tía Candelaria ayuda a mucha gente allá. Dice que el tío Miguel Gallo hubiera sido igual de pobre si no hubiera hallado Chañarcillo. La tía Candelaria ha hecho incontables gastos por la zona norte. Hasta ha mandado a hacer de su propio bolsillo un ferrocarril que vaya de Caldera a Copiapó para el embarque del mineral. Ella misma llamó a Wheelwright y se lo encargó. Ahora las exportaciones son mucho más expeditas.
–Pero supongo y espero que ese niño, Pedro León, no estará pensando en hacer alguna tontería contra el poder establecido –se oye la voz de bajo profundo del Tata–. Las cosas se arreglan con el tiempo. Ustedes, los jóvenes, son demasiado impacientes. No saben esperar como es debido.
Una mirada de Gonzalo. Carabantes la pesca desde el otro lado de la mesa. Toca en el codo a Benjamín. Este capta.
–...Tiene usted toda la razón, senador, se lo aseguro: Pedro León Gallo no está pensando en hacer ninguna tontería –dice Benjamín. Y se concentra en su plato.
Ha captado a tiempo. El comedor del Tata no es terreno propicio para ideas liberales.
El Tata parte su pollo con ferocidad.
En ese momento, me comienza a caer bien Carabantes. Y no sé por qué, me da rabia conmigo misma.
Los miro. Han atravesado todo el desierto, reventando los caballos. Han venido a buscar apoyo económico a Santiago. Y creen. Creen intensamente en lo que van a hacer, en la ola que van a armar en el mar. Se me encoge el corazón. No veo de dónde van a sacar el apoyo, y menos, el dinero. Gonzalo dice que los santiaguinos son una sociedad terrible.
–Lo que pasa es que muchas cosas del norte no llegan a saberse en Santiago –dice otro de los jóvenes–. Chile es demasiado largo. Y digámoslo de frente. A Santiago no le importa el norte. Ni el sur. No le importa nada que no sea Santiago.
–¿Cómo se llama usted, joven, que habla tan bien? –dice la Ita, de pronto, sacando la voz.
–Manuel Antonio Matta.
–¿Matta? ¿Su papá es...?
–Un señor de apellido Matta –ríe Manuel Antonio.
Largo la carcajada y todos me miran. Me pongo roja de nuevo.
–Era una mala broma, perdón, tía Sara –dice Manuel Antonio–. Mi papá es Eugenio Matta. Casado con una Goyenechea. Soy primo de Pedro León.
–Ah –dicen las tías, como si se tranquilizaran.
En ese momento, Gonzalo levanta su copa.
–Salud. Por tenerlos aquí –dice.
–Salud –corean todos levantando su copa.
El Tata bebe en silencio.
Apenas comido el postre, saluda a los jóvenes y se retira a su escritorio.
El grupo de los liberales se queda hasta muy avanzada la noche en el salón. Las tías les hacen infinitas preguntas. No sé cómo resisten esta lata después del viaje gigantesco que han hecho. Cuentan que vienen a un fundo cerca de aquí, la Hacienda del Monte, de propiedad de don Diego Barros Arana. Allí se establecerán como cuartel general para estar cerca de Santiago. Todas las tías dicen a coro:
–Ah, El Monte. Buen clima El Monte.
Muero de sueño.
Trato de levantarme de a poco e irme sin que me vean. Cuando voy saliendo, disimulada, oigo la voz de Carabantes, que dice, con voz fuerte y clara:
–Y quiero agradecer, por último, a Jerónima, por habernos dejado el paso libre en esa quebrada hace un rato. Nos salvó la vida. Estábamos aterrados y a punto de caernos. De hecho, casi nos caímos. Nunca habíamos pasado por un paso tan angosto. Pero ella es una amazona consumada y se dio el lujo de dar la vuelta en redondo con su caballo en el aire. ¿Dónde aprendió a montar así a caballo? –dice.
Todos me miran como con lupa, con los ojos saliéndoseles.
Mi abuela aprieta más todavía su boca. Ya no se le ven labios.
–No fue para tanto –digo, encogiéndome de hombros–. Es porque iba en la Amapola. En otro caballo no hubiera podido hacerlo. Es una yegua excelen...
–Jerónima, sube a tu pieza ahora –dice mi abuela, mirándose las uñas–. Es demasiado tarde ya.
Saludo a todos y me encamino hacia la puerta del salón. Al salir veo que la Pita se baja el escote y se levanta el pelo. Mira a Matta con los ojos entornados.
–Y recuerda que estás castigada por haberte arrancado a caballo al cerro –agrega la Ita, en voz alta–. No podrás salir a caballo durante cuatro semanas. ¿Oíste?
–Sí, Ita –digo.
Maravilloso. Ella elige este momento para castigarme delante de todos. Salgo lenta, con movimientos calculadamente indiferentes, moviendo el pelo de lado a lado. Odio a la Ita por siempre jamás.
No me importa, no me importa, no me importa, voy repitiendo mentalmente, caminando por la alfombra del corredor, camino a mi pieza.
Pero me importa. Me importa ferozmente. Veo los ojos de Carabantes sobre mi cara. Estoy rabiosa.
–Señora Sara –lo oigo decir entonces–. Le ruego que esta vez haga una excepción. Si no fuera por Jerónima, nos habríamos caído barranco abajo. Ella nos ha salvado la vida, literalmente. Nos enseñó cómo atravesar la saliente y nos guió por ella. Se lo ruego encarecidamente: suspenda el castigo esta vez.
El silencio se sienta en todos los sillones del salón al mismo tiempo. Se oyen las respiraciones y las miradas. Finalmente, oigo, lejana, como dentro de una caja, la voz de la Ita, tensa, saliendo por entre sus labios comprimidos:
–Muy bien. Lo suspendo esta vez. Y conste que lo hago solo por usted y sus amigos y amigos de Gonzalo –dice.
Veo a Carabantes inclinándose y besándole la mano pequeña y arrugada. La Ita frunce más aún la boca, sin sonreír.
Gonzalo atraviesa el salón y se sienta en la banqueta del piano. Sus dedos corren súbitos sobre las teclas. Suena un vals.
Los jóvenes se miran unos a otros. Y como si se hubieran dado una señal secreta, se dirigen hacia donde las tías y las sacan a bailar. Benjamín baila con la tía Adela. Manuel Antonio Matta, con la Pita. A la Cleme la saca Miguel Amunátegui. Con el rabillo del ojo veo que Carabantes se dirige a mí. No. No. Por favor, no, Dios. Si la Ita me ve, me encerrará, lo sé.
–No sé bailar –le espeto cuando lo veo cerca.
–No pensaba en sacarla –me dice, con los ojos llenos de risa–. Soy un desastre. Recién Vicuña me está enseñando a bailar vals. Además, ya fue bastante con haber logrado que le suspendieran el castigo. Creo que no hay que tirar más la cuerda por hoy. ¿No cree?
–No creo en nada –digo. Pero sonrío. Me cae bien Carabantes. Me cae demasiado bien. Es como si hubiera estado con él toda la vida. Me siento a mis anchas con él. Despide un aire acogedor, como nunca he visto en nadie.
Cuando estoy sola, en mi pieza, abro la ventana y huelo la noche. Oigo pasar, eléctricos, los zumbidos de los últimos murciélagos rezagados hacia su refugio en los aleros. Y me llega intenso a las narices el olor a quemado de los potreros en roza.
Quiero irme, pienso. Pero no sé adónde.
27
Cuando despierto, corro hacia la ventana. Un loco apuro gozoso se agita dentro de mí, como un animal recién nacido.
Los cerros derraman sus primeras sombras azules sobre el valle. Desde mi pieza se ve una gran parte de la casa. Parece una gran magnolia ajada, algo pútrida, llena de ruidos, olores, susurros, secretos.
Veo a Carabantes. Es muy alto, en realidad. Delgado, pero fuerte. Tiene manos grandes, qué bien. Camina por el parque mirando los árboles. Se inclina a recoger pequeñas cosas, que no alcanzo a ver: piedritas, semillas de eucalipto. La brisa oscura y fría de la mañana le toca la cara.
En ese momento aparece Gonzalo. Hablan en voz alta. Carabantes está impresionado. Le cuenta que cuando venía por el cerro, presenció la escena de la Isabel Mairena y las demás embarazadas abortando sobre la acequia.
–Fue en el mismo momento en que nosotros veníamos bajando –dice–. Las divisé en una de las vueltas del cerro. Estaban como locas. Con la mirada perdida. Yo me había adelantado al grupo, para avisarles por si encontrábamos algún atajo para pasar. Nos había dado bastante miedo atravesar por el sendero de la saliente. Y en una de las vueltas, me encontré con ella, frente a frente. Estábamos muy cerca. Aullaban roncas, silenciándose el dolor. Ella, la que dices que se llama Isabel Mairena, estaba a horcajadas sobre la acequia. Detrás de ella había otras mujeres más allá. Se habían metido una vara de coligüe entre las piernas y bombeaban para adentro. Ni un grito. Lanzaban gruñidos ahogados. Puro dolor. Las varas salieron ensangrentadas. Y poco después, comenzaron a caer coágulos en la corriente. Hasta que cayó el feto entero. Entonces, grité. Ella alzó la cabeza y me vio mirándola. Me acerqué. Ella, rápida, tomó la escopeta que tenía junto a ella. Me ahuyentó con gruñidos, como los de un animal. Me fui. Di un rodeo y desvié al grupo. Dejamos de seguir el agua y nos internamos en el cerro, entre los cactus y los espinos. No puedo sacarme de la cabeza a esa mujer con la vara sangrienta –termina Carabantes, con voz ahogada.
Quedan en silencio un rato.
–Es la desesperación –dice Gonzalo, luchando con las lágrimas–. No tienen qué comer. Nada que darles a los hijos. Menos van a tener para las guaguas. Yo tengo la culpa –agrega–. Debería haber conseguido que mi padre hiciera algo con esta situación. Que les diera algún trabajo, aunque fuera absurdo. Los conozco desde chico, Carabantes. Ellos me vieron crecer, me enseñaron a pescar en el río, me hicieron sandalias, me enseñaron a andar a caballo, a tirar con honda. Hablé con mi padre acerca de darles un poco de tierra y me echó a gritos destemplados. Pero igual, yo...
–Tú no tienes la culpa –dice Carabantes, tomándolo por los hombros y remeciéndolo.
–Al revés –dice Gonzalo sonriendo triste–. Todos tenemos la culpa. Los dueños de fundos, las familias. Todos los que comemos cuatro comidas diarias. Toda la clase terrateniente de este país.
Carabantes se pasa la mano por el pelo.
–Las cosas de esta envergadura son siempre inexplicables –dice–. Realmente, no puedes intervenir en algunas cosas. En verdad, uno puede intervenir muy poco en la marcha del mundo. Solo hay que vivirlo. Y duele. Todo debería ser distinto. Pero es como es.
Gonzalo mira a Carabantes.
–Gracias –dice–. Es bueno saber que uno no está tan solo. Volvamos –agrega–. Deben estar esperándonos para almorzar.
En ese momento el sol sale por detrás del palomar del último piso e inunda violentamente el frente de la casa.
La Gumercinda llama con el gong. El almuerzo está servido. Las provisiones se acaban. Los garbanzos están recocidos, los tomates, verdes. Las tías se miran unas a otras. Se nota que el Tata no está. Cuando él sale, la Ita manda a hacer todas las comidas que a él le cargan.
Después de almuerzo, las tías se miran unas a otras. Cuchichean interminablemente. No pueden olvidar lo de ayer con la Isabel Mairena. Hablan de que alguien debería llevar este asunto a la justicia. Pero nadie lo hará, por supuesto.
–Yo no sé por qué esa gente hace esas cosas atroces –dice una de las cuñadas, sonándose.
–Tal vez porque les pasan cosas atroces, tía –dice Gonzalo.
–Es que este asunto es espantoso –dice la tía Pelagia–. Me tiene sumamente...
Y guarda silencio.
–Sumamente qué –dice la Pita, mirándola con sus grandes ojos fijos, sin pestañas.
La tía Pelagia abre los ojos grandes y después los entorna. Es miope.
–Sumamente, linda. Solo eso, sumamente –dice.
–No. Está mal. Hay que decir qué. Tan sumamente qué –dice Pita–. Hay que terminar las frases cuando uno habla. ¿O no?
–Ay, linda, por el amor de Dios, no te pongas agresiva ahora conmigo, en este minuto, que no lo puedo soportar –dice la tía Pelagia. Y se pone a llorar de inmediato, como si abriera una llave.
La Ita mira a su hija y la manda a su pieza, castigada.
La Pita mira hacia el cielo como pidiendo ayuda y sale del comedor.
–Qué lata esta familia –susurra cuando pasa a mi lado–. Muero del bostezo.
Pasan todos al living. Las visitas se sientan y se consultan con los ojos. Deben partir en un rato más.
La tía Mercedes abre la tapa del piano.
–Tóquenos algo, Gonzalito –dice–. Algo alegre. Para consolarnos de esto tan horrible que ha pasado allá afuera con esa gente.
Esa gente. Allá afuera. Dios, pienso. No entenderán nunca nada.
La Ita levanta las cejas.
–Jerónima, anda a ordenar tu pieza –dice–. He entrado recién y está el cochambre. No es posible que dejes todo tirado como un nido de pájaros.
Inicio la marcha hacia la puerta. Entonces, Gonzalo cierra la tapa del piano. Todos reclaman.
–O toco con Jerónima dándome vuelta las páginas o nada –dice, firme.
Las tías le hablan todas al mismo tiempo a la Ita.
–Ya, ya, ya, que se quede por hoy –dice la Ita, finalmente–. Pero deberá hacerlo después. –Y me mira con los ojos fulminadores bajo sus cejas oscuras, típicas de los Alcalde.
–Esta niñita es increíble. Ni siquiera ha tenido la regla y se las arregla para que siempre se esté hablando de ella –dice una tía cuando me adelanto hacia el piano.
Pongo la partitura en el atril y me paro junto a Gonzalo.
La regla. La Rosario Mairena, una de las hijas de la Isabel, me dijo que las mujeres sangraban cuando se daban un beso con un hombre. Es bien asqueroso. A mí no me va a pasar. No pienso besarme con nadie, nunca. No quiero la regla. Tienes que estar sentada, como empollando, durante días. No puedes galopar ni bañarte en el tranque. Horrible. Ojalá no me venga nunca, pienso.
Los Gatos Plomos conversan como descosidos con los amigos de Gonzalo. Los tapan a preguntas sobre el norte. Han oído que allá se juega fuerte. ¿Dónde? ¿Cuánto es la postura máxima?
Los liberales hablan del juego, dan detalles de las apuestas en las peleas de gallos. Y de las partidas interminables de póker, en casas particulares, en las que se juegan minas enteras en una sola noche. Hasta se cuenta la historia de un minero que desesperado por no tener ya más dinero, apostó a su mujer y la perdió. Las tías elevan los brazos al cielo.
–No puede ser, eso es pecado –exclaman.
–Será pecado, pero sucede –dice Benjamín–. La belleza de la historia comienza después. Cuando la noticia llega a oídos de la esposa, ella se pone de pie, hace su maleta y llega esa misma noche a la casa del ganador, un rico minero de la zona. Este, perturbado, le dice que deja nula la apuesta y le pide disculpas. La mujer del perdedor insiste: usted me ha ganado, usted debe tenerme. Resultado: el minero, un caballero, le asigna un ala completa de su suntuosa vivienda y ahí ella vivirá hasta su muerte, sin que el ganador haya insinuado jamás un solo acercamiento.
Las tías suspiran extasiadas.
–¡Ese es un verdadero caballero! –dicen.
Las tías van al bargueño y sacan botellas y copas de coñac grandes, redondas. Los hombres las sostienen entre los dos dedos de una mano, acunándolas en la palma, mientras el licor se entibia.
Gonzalo pone sus manos sobre el piano y comienza a tocar. Tiene unas manos grandes, sorpresivas para él, mucho más fuertes que su cuerpo, llenas de venas. Las notas de un estudio de Chopin llenan el salón. Es una polonesa. No sé cuál. Gonzalo la toca maravillosamente y sus manos galopan, una manada fina sobre el teclado. Lo miro. Tiene los ojos ausentes. Está a mil kilómetros de aquí.
Después de la pieza, todos aplauden, las tías entusiasmadas comienzan a pedirle canciones. Gonzalo toca, distraído, sin partitura alguna, dejándose resbalar por las notas.
Me acerco a Carabantes.
–Siento lo del cerro –le digo–. No quería ser antipática, pero me puse nerviosa al verlos. Pensé que eran de aquí y que conocían la regla del paso por las salientes de la quebrada. Después me di cuenta de que eran nuevos. Y después me dio un poco de rabia que alguien me gritara que me devolviera.
Carabantes me mira sonriendo. Mueve la cabeza asintiendo.
–¿Siempre es así, usted?
–¿Cómo así?
–Así. Decidida. Con la mente clara. Y rabiosa.
–No soy rabiosa –digo, picándome.
Él me mira y se ríe. Tiene una risa contagiosa. Termino riéndome yo también.
–Bueno, sí, parece –digo–. Soy decidida, con la mente clara... rabiosa.
–No es mala combinación –dice él.
28
Después de esa noche, quedo como suspendida en el aire. El tiempo pasa denso, como una inyección de aceite. Los minutos se quedan pegados a las paredes, como caracoles de invierno, estáticos. Nada se mueve, excepto yo, que no puedo más de inquietud. Salgo al alba. Galopo locamente hasta la saliente de la quebrada y avanzo hasta la quebrada donde me encontré con ellos. Estoy ahí mucho rato. Luego vuelvo, también al galope. Camino rápido, ando atarantada, hago miles de cosas, me muevo para todas partes, ando corriendo por los pasillos. No sé qué me pasa. No logro dormir por las noches. Salgo a escondidas al bosque en la noche y me paseo por la oscuridad entre los árboles. Siento el vacío. El vacío de algo. De alguien.
El Tata está de regreso. Llega serio, reconcentrado. Días difíciles en el Congreso. Hay muchas críticas contra Montt y su indiferencia hacia la cuestión social. Con la sequía, la cuestión social está que arde aquí en el campo. Odio que le digan “la cuestión social”. Los campesinos tienen nombre, tienen estómago, tienen hambre, tienen alma, tienen rabia, pienso. Gonzalo me dice que me calle estas opiniones, por lo menos que no las diga en el comedor.
El Tata habla del nombramiento de Courcelle-Seneuil como el nuevo profesor de Economía Política y Asesor del Ministerio de Hacienda. Encuentra que Courcelle-Seneuil es un imbécil.
–Lo único que le importa es que vengan capitales extranjeros y vamos endeudándonos. Le importa un huevo la pobreza, la sequía, y le llena de pájaros y de sueños de empréstitos de dólares la cabeza a Montt –dice.
Hoy, después de almuerzo, el Tata ha mirado a Gonzalo con cara de piedra.
–Gonzalo, tenemos que hablar –dice–. Venga a mi escritorio, por favor.
Veo, con el rabillo del ojo, cómo Gonzalo palidece. Se endereza y camina detrás del Tata. Se ve muy pequeño al lado de él. Como un niño. Un niño asustado. Me hace una mueca al pasar junto a mí.
Esto se ve serio, pienso. Le aprieto la mano al pasar.
29
Después de mucho rato, la puerta del escritorio se abre y sale Gonzalo. Su palidez extrema me asusta. Le endurece la cara y lo hace mayor. Tiene los labios, sin color alguno, secos como la piel de una fruta dejada al olvido. Se acerca sonámbulo al piano. Levanta la tapa y comienza a tocar sin mirar las teclas.
La música invade el salón. Gonzalo toca. Es un mundo entrando dentro de otro. Los sonidos del piano martillean clavos invisibles que van entrando en él mismo y luego rebotan y salen afuera, convertidos en acordes, arpegios, que dilatan los oídos y estallan dentro de ellos, como floraciones súbitas, como sones de una batalla con un héroe que ha perdido. Es una polonesa de Chopin, creo. Tocada al extremo, dolorosamente. El viento se detiene. Solo queda la música vibrante, un caballo magnífico, parado en dos patas, galopando fuera de su piel.
Las tías, las cuñadas, las parientes suspiran desmayadamente, tiradas en los sillones.
–Es sublime como toca –dicen.
Otras se hunden en sus bolsos, buscando algo que no se sabe qué es.
Todos tienen tanto tiempo, pienso, mirándolos. ¿Por qué Gonzalo y yo parecemos ser los únicos a quienes el tiempo muerde los talones?
Vicuña Mackenna entra entonces al salón y se dirige a la Ita.
–Muchas gracias, tía, ya nos vamos –susurra, besándole la mano, sonriéndole–. Nos salvó de morir de hambre –dice–. Se lo contaré a mi mamá para que le agradezca personalmente.
La Ita saca una sonrisa no se sabe de dónde. Benjamín es el primero que logra sacarle una en años.
–Mándale saludos a la Carmencita –dice.
–Por supuesto –dice Benjamín.
No sé por qué ese sabe el idioma de las tías.
Más tarde, bajo corriendo a las caballerizas.
Llego justo cuando Gonzalo está terminando de revisar los caballos de la comitiva y de ajustar las cinchas.
–Váyanse por la parte más ancha –les está diciendo–. No busquen los atajos. Son muy difíciles. Este cerro es difícil. Muy alto. Adiós –dice. Tiene la voz quebrada.
–Gracias, amigo –dice Benjamín–. Le haremos caso.
Carabantes se acerca. Le pone la mano en el hombro. Lo mira de cerca.
–Qué te dijo tu padre, Gonzalo –dice.
Gonzalo permanece en silencio un instante.
–Sí, Gonzalo. Qué te dijo tu padre –dice Benjamín.
–Me inscribió en la Universidad de Harvard –responde Gonzalo, casi inaudible–. Ya es un hecho. Me sacó pasajes para Estados Unidos. Estudiaré en la Facultad de Ingeniería. Deberé convertirme en un ingeniero civil industrial y especializarme en hidráulica. Obras de riego y construcción de túneles. Son siete años de estudio. Parto en dos o tres meses más.
Sonríe dolorosamente. Le cuesta respirar. Nunca lo he visto así. Quedo en suspenso. Su piel tiene un color cristalino medio sonámbulo y parece próxima a estallar en el aire, como un vidrio en fundición.
–Lo más gracioso es que yo mismo le iba a pedir que me permitiera salirme de Derecho –dice después–. Mi sueño era estudiar piano en el Conservatorio de París. En el Conservatorio de Música y Danza. Por supuesto, se negó. Para él, todos los que estudian arte son maricones. Pero ahora... ahora ya es definitivo –dice–. Ahora ya estoy inscrito en una carrera que no quiero, en un país al que no quiero ir y tengo pasaje para un barco al que no quiero subir.
Se hace un silencio. Los de la comitiva no dicen una sola palabra.
–Adiós, amigos –dice Gonzalo–. Tal vez nos veamos antes de que parta. En Santiago. Considérenme como uno de los del grupo de liberales.
El grupo desmonta y lo van abrazando, uno por uno. El último es Carabantes.
–Es una promesa –le dice–. Nos veremos en Santiago. Ahí pensaremos qué hacer y le daremos vueltas a esto.
–No hay muchas vueltas que darle a algo que ya ha decidido mi padre –dice Gonzalo–. Pero sí. Nos vemos en Santiago. La revolución tiene que triunfar.
Carabantes sube a su caballo y me ve. Me acerco. Se ve gigante. Me gusta su capa. Le miro la bota.
–Se puso al revés el estribo –le digo–. Saque su pie.
Me obedece. Le arreglo el estribo. Luego, rodeo el caballo y lo hago con el otro.
–Ahora sí –digo.
Benjamín lo mira.
–Carabantes, hazle caso –dice–. Ella sabe más que nadie de monturas. Tienes suerte. Te podrías haber desnucado en el galope. Si es que tuvieras nuca, por supuesto –ríe.
Carabantes está muy confuso. Mira al suelo. Parece un niño.
–Gracias, Jerónima –dice, en voz baja–. Y adiós.
Eso último lo dice tragándose la palabra hacia adentro, guardándola dentro de él. Nunca he oído algo que me conmueva más.
Me gusta que diga mi nombre. Suena bien en su boca.
–Adiós –le digo.
Comienzan a marchar al trote y luego, cuando van llegando al portón, ya van galopando. Tienen justo el tiempo para pasar el cerro con la luz de la tarde.
Siento una mezcla extraña de tristeza y felicidad.
En ese momento, siento la mano de hierro de la Gumercinda.
–Venga, niña –dice–. En esta casa todo lo quieren urgente, no hay tranquilidad ninguna –rezonga.
–¡Pero, Gumer! –digo–. Me estaba despidiendo...
–¡Qué despedida ni nada! Tiene que ser hoy y ahora. Son órdenes de misiá Sarita, ¿oyó?
–¡Orden de qué, Gumercinda, por favor! –Trato de soltarme, pero ella me pesca con su mano de hierro.
Me lleva casi arrastrando.
–Vamos –dice–. Es importante, niña.
–Ya, Gumer, suéltame –digo–. Me gustaría acompañarlos al cerro. No van a saber cuál es el sendero correcto.
–Ni lo piense –ordena ella–. A su pieza, ahora ya.
–¿Qué te pasa, Gumer, linda, mi sol? –me acerco a ella e intento darle un beso. Ella me quita la cara.
Ahora qué, pienso. Siempre en esta casa está pasando algo trágico.
Entramos a mi pieza. La Gumercinda cierra la puerta, abre los cajones y los tira todos sobre mi cama. Luego abre el armario y hace lo mismo.
–Usted no se me mueve de aquí hasta que armemos su baúl –dice–. Quiero que se pruebe toda la ropa. Lo que no le quede bien se queda aquí.
–Gumer, ¿qué pasa, por favor?
La Gumercinda parece encorvarse todavía más.
–Se me va a Santiago usted, mi niña, hoy mismo –dice. Pero su voz sale como desde debajo de la tierra. Se mira la pechera del delantal–. Son órdenes de misiá Sara. Debo hacerle su equipaje completo. Usted no vuelve.
Me detengo. Abro la boca y no me sale ningún sonido. La cierro y la vuelvo a abrir.
–¿Qué? –digo, después de un rato. La voz me sale ronca.
–Lo que oye, niña. Se me va a Santiago. Misiá Sarita dio orden de empacarle toda la ropa decente que tuviera. Los pantalones de don Gonzalito, no –me advierte.
No puedo dejar de mirarla. Estoy ahí, parada, como una tonta, en el centro de mi pieza.
–¿Qué? –vuelvo a decir.
La Gumercinda se sorbe las narices, como un grifo.
–¿No le dije, mi niña? –dice–. ¿No le dije yo que usted estaba estirando mucho el hilo con misiá Sarita? Bueno, ahora se rompió –afirma–. Dice que ella ya no se puede seguir haciendo responsable de usted. Que deberá irse a Santiago con su abuelo. Que allá otros se ocupen de que crezca y se eduque como corresponde.
Quedo como tonta, mirando al vacío.
–Tú –digo, mirando a la Gumercinda, apretándome contra ella–. Tú, tú eres la que se ha hecho responsable de mí. Tú, Gumer...
Tengo ganas de vomitar. La guata me sube y me baja. El corazón me late a diez mil latidos por minuto. Me mareo. Me siento en la cama sobre la ropa.
La Gumercinda me estrecha entre sus brazos. Me pongo a llorar con sollozos. Tengo un miedo intenso. Como si me estuvieran empujando al vacío desde un globo aerostático.
–¿Por cuánto tiempo? –le pregunto.
La Gumercinda me mira.
–No sé nada yo... Pero parece que es para harto...
No se atreve a decir la palabra “siempre”.
Ella se sienta en la banqueta tapizada, en desolación.
–Juanito Pino la va a ir a dejar en el coche grande, el de don Pedro.
Y entonces, la Gumercinda se pone a llorar con unas lágrimas gruesas, que le corren por su cara de cuero, que parece un papel café.
Me abrazo a ella, pero se me deshace. Todo se me deshace.
30
Parto. Gonzalo llega por detrás y me abraza. Sigue muy pálido. Su piel está helada, translúcida. Lo abrazo muy fuerte.
–Adiós, ratoncita –me dice–. En un día o dos estoy allá. Allá hablaremos.
–Odio esto –le susurro al oído–. Odio esta manera de hacer las cosas.
–Yo también –me contesta, en voz baja.
Bajo, vestida de viaje. El traje no es mío, por supuesto. Es uno viejo de Consuelo. La Gumer me lo ha arreglado. Odio heredar trajes. Me aprieta de todos los lados. Odio los vestidos.
Juan Pino carga mi baúl y lo pone atrás en el coche.
La Ita se acerca, con las tías. Me mira de arriba abajo. Me abrocha el botón del cuello.
–Me aprieta –digo.
–No importa –dice–. Ahora tienes que aguantar las cosas de la vida. Ya no podrás hacer lo que quieras. Comienzas una nueva vida. A ver si ahora empiezas a comportarte normalmente, para variar –agrega.
Era infaltable. No podía faltar ese agregado, pienso.
El Tata se acerca y me abraza, cariñoso.
–Llego en unos días más, después de organizar los turnos para el túnel. Ahí veremos varias cosas. Habrá que comprarte ropa y otras cosas. Te recibirá la Juana Rosa en Santiago –dice en voz alta, después–. Cuando no estoy, ella queda a cargo de la casa.
La Ita se acerca. Me pone cerca su cara tirante para que la bese. No lo hago.
–Adiós, Ita –digo, mirándola fijo.
–No mires de esa manera –dice nerviosa–, como si quisieras pegarle a la gente. Y, por lo que más quieras, trata de peinarte bien todos los días, por Dios –dice–. Que no parezcas una leona escapada del circo. Por supuesto, dejas esos pantalones viejos aquí, ¿no? Servirán para trapear el suelo. Allá deberás ponerte vestido, como la gente. Y no andar contestando insolencias. Adiós.
Se da media vuelta y entra a la bodega, con las llaves que le tintinean en la cintura. Se pone a sacar lentejas y a pesar azúcar.
Eso es todo, pienso. Se me ponen los ojos brillantes de lágrimas y me da rabia. No lloraré, por la mierda, pienso.
La Ita es de fierro enlozado, pienso.
La Pita y la Consuelo vienen a despedirse. Las dos han llorado. Se les nota. Tienen los párpados rojos, hinchados. Es la primera vez que me dan un poco de pena. Lo único que quieren ellas en este mundo es irse a vivir a Santiago. Y resulta que yo, la que no quiere irse, se va castigada a la capital.
Las dos se acercan.
–Adiós, Jerónima. –Y luego, me susurran, al oído–: Muérete, imbécil, en Santiago.
Pero lo dicen en voz tan baja que solo yo las oigo.
Subo al coche. El traje cruje. Los asientos como de un hule negro resbalosos, heladísimos, crujen también.
La Gumercinda me mira. Me abrazo a ella, llorando con hipo, sintiendo que la vida se me va lejos, que toda mi infancia ha sido cortada de cuajo. De un hachazo.
Vuelvo a subir al coche. Juan Pino huasquea a los caballos. La Gumer sigue al coche un rato, medio corriendo, teniéndome de la mano por la ventanilla, hasta que los caballos alcanzan velocidad y tiene que soltarme. Saco la cabeza por la ventana y me quedo mirándola, yéndose hacia atrás, hacia el pasado, viendo cómo se va volviendo más y más pequeña, mucho más de lo que es.
Y entonces, siento fuerte que yo ya no soy yo.
31
Es horrible. Voy sola, dentro de un coche cerrado como cárcel, helado, resbaloso, que salta como los mil demonios, irreconocible, vestida con un vestido horrible heredado, con un cuello inmenso, blanco. Parezco una huérfana y eso soy. Llevo un abrigo de viaje con capucha de piel, que tampoco es mío. Tengo el pelo desenredado hasta las lágrimas por la Gumercinda, y apretado con una cinta oscura de raso azul que me tira tanto que no puedo cerrar los ojos. Apenas pasamos la primera curva de la cuesta, me lo suelto y tiro la cinta azul por la ventanilla. Cae arriba de un cactus candelabro.
Esto es más grande que yo, pienso. No puedo. No podré irme sola a...
Entonces, los veo.
Los campesinos.
Ahí están, sentados en una de las laderas del cerro, junto a tarros humeantes, teteras rotas. Tienen mantas en la tierra. Han hecho un fuego. Veo a perros escuálidos, niños inflados, con la cara en punta. Se ven como distraídos, absortos, mirando fijamente a la lejanía. No hablan. No se mueven. Como si estuvieran paralizados.
Golpeo las paredes del coche.
–Juan Pino, para –digo–. Quiero despedirme de ellos.
–No puede bajar, niña, órdenes de don Pedro –vocea desde afuera, él–. Debemos llegar con algo de luz a Santiago.
Y le pega un huascazo a los caballos. Justo en el hocico, donde les duele.
–¡No los huasquees! –grito. Pero el viento apaga mi voz. Silba furibundo, lleno de rabia creciente y ráfagas heladas.
Vuelvo a ver a otro grupo de campesinos sentados. Esperan. Esperan algo. Pero nada llega. El silencio y el viento compiten en la cumbre.
Entonces, lo veo a él.
Es Carabantes. Más allá, veo a la comitiva. Se les ha adelantado. Acerca su caballo al coche. Me ve por la ventanilla. Mira mi cara manchada por las lágrimas. No quiero que me vea llorar. Vuelvo la cabeza. Se queda quieto, mientras el coche pasa, a toda velocidad, a su lado. Levanta levemente su mano grande al pasar. Ha visto mis lágrimas. Me mira fijo con esos ojos que parecen entender todo.
Me mira con esa especie de luz oscura que le hacen esas ojeras algo violeta que tiene alrededor de los ojos.
El coche se aleja.
En ese momento, me acuerdo.
–¡La Amapola! –grito–. ¡No me despedí de ella!
Me pongo de pie dentro del coche.
No me despedí de ella.
No puede haber nada peor, pienso. Nada de lo que venga puede importarme ya.
Y entonces me pongo a llorar sin consuelo.