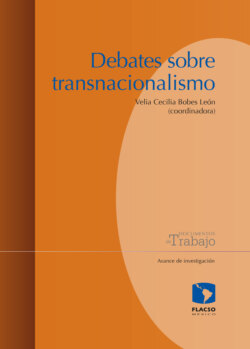Читать книгу Debates sobre transnacionalismo - Ana Melisa Pardo Montaño - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl transnacionalismo como enfoque. Una reflexión para construir un modelo analítico
Velia Cecilia Bobes[1]
A principios de los noventa, las antropólogas Nina Glick, Linda Basch y Christina Blanc-Szanton (1992) propusieron un nuevo modelo conceptual para comprender la migración actual, enfatizando su distinción respecto de la tradicional. En sus trabajos (Glick, Basch y Blanc-Szanton, 1992; 1994), se analizó el contraste entre los migrantes —cuyas vidas transcurren como una conexión de dos sociedades en un solo campo social— y los que se habían visto como sujetos de un proceso de asimilación por parte de la sociedad receptora. A partir de esta comparación, empezaron a circular los conceptos de “migración transnacional” y “transmigrantes”.
Posteriormente, un considerable número de investigadores comenzó a documentar la existencia de comunidades transnacionales entre los migrantes ecuatorianos, mexicanos, dominicanos, salvadoreños y colombianos (entre otros) en Estados Unidos y de africanos y asiáticos en diversos países de la Unión Europea. Este punto de partida posibilitó delimitar los alcances y usos del concepto de “migración transnacional” y desarrollar una amplia propuesta analítica que incorpora los análisis de redes y capital social para proponer una teoría de alcance intermedio adecuada al estudio del “transnacionalismo” que resulta de la actividad específica de ciertos migrantes.
Desde mediados del siglo XX, surgió una multitud de estudios migratorios, los cuales, según Faist (2000), se agrupan en tres generaciones: la primera se focalizaba en explicar los orígenes y causas de la migración, acudiendo para ello a una reflexión centrada en los propios flujos y las causas internas (económicas, políticas, etc.) dentro de cada una de las naciones involucradas en los movimientos migratorios; esta perspectiva desembocaría en una profusión de análisis acerca de los factores de atracción/expulsión (llamadas teorías del push-pull). En estos trabajos se trataba de explicar por qué se emigra, pero desde las causas objetivas, más estructurales, de los procesos migratorios. En este sentido, estas visiones, cabe decirlo, privilegiaron el análisis de los factores económicos, estructurales (macro), dejando en un plano secundario a los sujetos, sus motivaciones y decisiones individuales.
La segunda generación de estudios, un campo más heterogéneo, fue más allá de las explicaciones causales generales y —aunque incluye visiones generalizadoras ancladas en las teorías del sistema mundo o centro periferia— se detiene también en la importancia de las redes sociales que explicarían la migración a partir de la combinación de una serie de elementos, tanto económicos (oportunidades de trabajo, financiamiento), como sociales (lazos de amistad, parentesco, capital cultural y social, etc.), y político - legales (documentos, restricciones, políticas migratorias). En estas visiones se logra combinar la atención a los componentes macroestructurales con factores sociales; esto es, los recursos que facilitan o dificultan el proceso de migrar. Este estudio de las redes constituye un aporte fundamental con plena vigencia para el análisis de la migración transnacional, ya que permite entender las vías y procesos que generan el establecimiento de núcleos de migrantes desde y hacia ciertos lugares.
Entre este tipo de enfoques se ubican algunos de los aportes más interesantes de esta generación de investigaciones, como es el caso de la introducción del análisis del capital social y las teorías de la causalidad acumulativa que introducen a la propia migración como un elemento clave para entender la autosostenibilidad del proceso (Durand y Massey, 2003). El análisis de redes permite entender al migrante como un nodo que se conecta con otras personas a través de lazos cuya fortaleza depende del nivel de proximidad, la intensidad emocional y la reciprocidad de los servicios que se presten unos a otros (Granovetter, 1973); así, existen lazos fuertes (que implican frecuencia e intimidad de los contactos por lo que generan y fortalecen la confianza), como los de parentesco y amistad, y lazos débiles (que sirven de puentes de comunicación con otros grupos).
Desde una perspectiva más cultural, otro grupo numeroso de trabajos relacionados con la migración se focalizaron en los procesos de inserción de los migrantes en los países de destino, entre los que encontramos desde las más tradicionales versiones del melting pot —organizadas alrededor de la idea de que la migración provoca una fusión entre los migrantes y los habitantes originales, de la cual resulta una nueva sociedad crisol—, pasando por la idea de la asimilación —que implica la disolución del migrante y su cultura, a partir de su incorporación total a los modos de vida y costumbres de la sociedad receptora—. Esta focalización en la integración (vía la asimilación) fue modificándose paulatinamente hasta que, bajo el influjo del pensamiento posmoderno y su reivindicación de la diferencia y la especificidad, se llega a las más recientes perspectivas del pluralismo cultural —que sostiene la posibilidad de coexistencia de las diferencias culturales que resultan de la recepción de grupos foráneos en una sociedad y ha estimulado el surgimiento de políticas multiculturales.
Todos estos estudios permitieron la acumulación de conocimiento sobre muy diversas facetas de los procesos migratorios. Sin embargo, muchas de las investigaciones empíricas se han centrado en la situación de los migrantes dentro de las sociedades de acogida, lo que sólo permite ver una de las dos caras de un proceso que, de hecho, involucra de forma nada despreciable también a las zonas de expulsión y a las motivaciones, decisiones y expectativas individuales.
A partir de una cierta insatisfacción con estos enfoques y ante la evidencia de que muchos de los migrantes en lugar de romper del todo con sus países de origen y asimilarse a las culturas de llegada, aparece una nueva perspectiva: el enfoque del transnacionalismo, que corresponde a la tercera generación de estudios y que sostiene —desde muy diversas posiciones— la existencia de un entrelazamiento de los mundos de los migrantes con los de los países de origen. Estudios como el nuestro, que pretenden atender simultáneamente ambas dimensiones, parecen acomodarse más a estos enfoques.
En la época de la globalización, junto con el rotundo aumento de los flujos migratorios, la migración ha cambiado y ya no es necesariamente un proceso de ruptura total (aunque gradual) con el país de origen y reconstitución en el país receptor. Si para los campesinos polacos que arribaban a Estados Unidos a principios de siglo la mudanza de país constituía separación absoluta y transformación total respecto del pasado, la migración hoy reviste características menos cismáticas; así, emigrar ya no es irse para siempre y renunciar al terruño, la lengua y las costumbres, ni romper con la familia y los amigos dejados atrás, sino que hoy estos nexos no sólo se mantienen a través de las distancias geográficas, sino que estos mismos vínculos serían la principal motivación para emprender la partida. Una buena parte de las personas que emigran en la actualidad entienden su migración no sólo como la búsqueda de mejores oportunidades para su vida, sino como una forma de ayudar a los que se quedan (la familia, el pueblo o la comunidad).
Estos cambios significativos en la migración han sido advertidos y han dado lugar a la nueva generación de estudios migratorios, que busca comprenderla como fenómenos transnacionales. Desde esta perspectiva, se introduce la reflexión no sólo sobre los cambios profundos que se producen en el fenómeno de la migración actual y la evaluación de sus efectos (positivos y negativos) en los diferentes espacios sociales que involucra, sino también sobre las modificaciones que, en el ámbito de las relaciones sociales, se dan en los planos local y regional.
Hoy en día, la perspectiva del transnacionalismo se ha establecido como una forma legítima —aunque no exenta de controversia— de enfocar los estudios de ciertos grupos de migrantes y algunos autores —por ejemplo, Faist (2000)— han comenzado a integrar sus reflexiones en una perspectiva más global, en la medida en que llaman la atención sobre la necesidad de construir una teoría más sistemática, que defina lo transnacional como un nuevo espacio social que constituye una parte de algo mayor. Desde esta perspectiva, la reflexión sobre los movimientos de poblaciones es vista en su conexión con fenómenos de mayor alcance que están transformando el mundo contemporáneo, pero sin dejar de analizar los procesos microsociales que involucran al individuo migrante y sus comunidades más inmediatas.
La propuesta del transnacionalismo migrante deriva, entonces, de la existencia actual de un consenso acerca de la emergencia de un fenómeno social más complejo, contingente a los procesos de globalización. A partir de este consenso, no obstante, en la definición del transnacionalismo, encontramos diversas propuestas y tipologías que tratan no sólo de dar cuenta del fenómeno, sino de caracterizarlo y teorizar acerca de su naturaleza y especificidad. Dentro de esta vastedad han aparecido las nociones de globalización desde abajo, comunidades transnacionales desterritorializadas, espacios transnacionales, campos transnacionales, o el vivir transnacional, todas estas propuestas son constitutivas de un dinámico debate teórico que contribuye a reforzar la percepción de las dificultades epistemológicas que supone trabajar con un concepto ambiguo y polisémico.
Además de estas propuestas existe un conjunto de estudios empíricos a partir de los cuales se han formulado versiones más exhaustivas que intentan adaptarla y especificarla para casos concretos. Entre las cuales resulta muy sugerente la de Itzigsohn et al. (1999), quienes proponen ver el transnacionalismo como una forma de relación social que se da en diversas gradaciones e instancias, lo que supone un continuum entre el transnacionalismo sensu stricto (narrow) —regular, constante e institucionalizado— y el que denominan transnacionalismo en sentido amplio (broad), que llega hasta las prácticas materiales y simbólicas que implican sólo un movimiento esporádico y el involucramiento ocasional de los migrantes en actividades hacia su país, pero que siempre incluye a éste como punto de referencia. Entre ambos polos tiene lugar un amplísimo abanico de contactos, ocupaciones, compromisos y actividades que son en diverso grado transnacionales.
En este sentido, para definir y caracterizar lo transnacional, habría que precisar en qué medida los migrantes participan del proceso, ya que se puede ser, por ejemplo, un migrante que sólo viaja muy rara vez a su lugar de origen, pero se involucra en las asociaciones de oriundos y mantiene una relación constante con el consulado, o puede darse el caso de alguno que sólo participa en las celebraciones religiosas transnacionales en el lugar de residencia (por ejemplo, la fiesta del santo patrono del pueblo).
Asimismo, conviene aclarar que lo transnacional puede referirse a los contactos entre países, regiones o localidades. Al revisar diversos estudios de caso analizados desde la óptica del transnacionalismo, se encuentran diversos niveles de concreción. Entre países, hay contactos transnacionales entre empresas o entre un gobierno y sus diásporas (Roberts et al., 2003); pero también se ha documentado la existencia de migrantes identificados como grupos por su procedencia nacional; desde este punto de vista, se han caracterizado redes, vínculos y comunidades transnacionales de salvadoreños en Estados Unidos (Santillán, 2005), ecuatorianos en Europa (Ramírez y Ramírez, 2005) y haitianos en Estados Unidos (Glick y Fourom, 2003). Pero también existen estudios que vinculan un origen nacional con un destino más específico, como los dominicanos de Nueva York que viven en constante comunicación con su país (Itzigsohn et al., 1999) y los peruanos en Milán (Tamagno, 2003). A su vez, en una perspectiva más localizada de contactos que vinculan a pequeñas localidades con sus migrantes en alguna ciudad extranjera, se han documentado los casos de los mirafloreños asentados en Boston, estudiados por Levitt en la década de los noventa (Levitt, 2011), los ticuanenses de Nueva York (Smith, 2006), o la comunidad de Jalostotitlán asentada en California (Hiriai, 2009). Asimismo, se ha señalado una diferencia entre los contextos de expulsión rurales y urbanos, así como las áreas tradicionales de expulsión frente a las emergentes.[2] Como se observa, a partir de los casos empíricos se hallan vínculos y contactos transnacionales en diferentes niveles, tanto en los niveles de grupos nacionales (país/país), como acotados en cuanto al destino (país/ciudad), y además la conformación de comunidades específicas en cuanto origen y destino (local/local).
No obstante, en todos los casos aparece como una constante la existencia de una “bifocalidad” (Vertovec, 2006) de perspectivas de vida (a diferentes niveles), que implica de alguna manera al que se va tanto como al que se queda, transformando la percepción sociocultural de ambos grupos, pues con ésta surgen nuevos estilos y prácticas cotidianas más “híbridas” y se modifican los significados y valores. En este sentido, así como en la sociedad de acogida los migrantes viven mirando el pueblo y reproduciendo sus costumbres, tradiciones y cultura, el trasiego con el lugar de procedencia (viajes continuos o retorno, intercambios simbólicos) origina que se “importen” estilos, modas y valores.
Al repasar las diferentes posturas del enfoque transnacional, lo que se asegura es que el transnacionalismo no es un fenómeno fijo y acotado estructuralmente, antes bien se entiende más como un conjunto de lazos, posiciones en redes y organizaciones que atraviesan las fronteras de ambas naciones. Esos lazos pueden ser tanto institucionalizados (por ejemplo, en el caso de partidos políticos y organizaciones cuyas membresías participan en la política y la economía formal), como —lo que es más común— de naturaleza informal (vínculos familiares y emprendimientos informales de los migrantes en sus relaciones con el lugar de origen y destino) (Faist, 2000). Así, la solidaridad, la reciprocidad y, por tanto, el capital social, son cruciales para el establecimiento de espacios transnacionales.
A partir de estas propuestas y más allá de las diferencias de matices y enfoques de cada autor, me gustaría reflexionar sobre los elementos que recuperamos para la construcción de nuestro propio modelo analítico, asimismo subrayar las ventajas del transnacionalismo como forma de aproximación al estudio del fenómeno migratorio; en primer lugar, es evidente el hecho de que esta perspectiva permite vincular el fenómeno de la migración con el contexto más general de la globalización y las dinámicas trasformadoras del mundo contemporáneo, incorporando las dimensiones económica, política, social y cultural como un entramado simultáneo y vinculante.
Asimismo, desde el punto de vista teórico, permite ver al migrante como un agente —en el sentido que Giddens (1995) atribuye a este concepto— cuyas habilidades, competencias y recursos lo habilitan de una capacidad estructurante. Esta perspectiva de agencia implica incorporar una mirada que complementa el ámbito individual (motivaciones, decisiones del migrante) con el análisis de las estructuras (entendidas como el conjunto de reglas y recursos que intervienen en el ordenamiento de los sistemas sociales y que influyen sobre la integración social y sistémica (Giddens, 1995), lo cual supone —sin descartar el efecto de constreñimiento de los condicionantes externos— poder aprehender el ser individual del migrante y su capacidad para modificar la producción de resultados definidos, y atender a su capacidad de producción y reproducción del orden social.
Por otra parte, la centralidad de las redes y el capital social abren la posibilidad de aprehender el engarce de los niveles microindividual y macroestructural a través de la comprensión de las relaciones que enlazan a los individuos en tramas sociales más amplias, así como los recursos —reales o potenciales— que derivan de la posición de los migrantes en una red permanente de relaciones de mutuo reconocimiento. Esta perspectiva conduce a una visión más integradora e interdisciplinaria, pues induce a combinar los análisis demográficos, socioeconómicos y de mercado de trabajo con la exploración en torno a los intercambios sociales y visibiliza, como un recurso de los migrantes, su capital social.
Por otra parte, los estudios transnacionales tienen la virtud de colocar la investigación simultáneamente en el aquí y el allá, propiciando una mirada más abarcadora de las causas, consecuencias e impactos de los movimientos de personas tanto para los estados y localidades, como para los propios migrantes y sus familias. En este sentido, conviene introducir una dimensión temporal, ya que el transnacionalismo es un proceso que va cobrando forma con el paso del tiempo. A partir de un núcleo pionero, se produce —vía el funcionamiento de redes migratorias complejas y específicas— la agilización de un flujo migratorio que va entrelazando a una población por encima de las fronteras, como resultado de lo cual lo que ocurre y se realiza en un sitio tiene importancia, se reconoce y repercute en el otro. Esto implica que el transnacionalismo no es sólo un asunto de los que emigran, pues este intenso flujo sostiene tanto la expulsión, como el retorno y las visitas habituales u ocasionales.[3]
El involucramiento del que no emigra se da en mayor o menor grado (en dependencia de cuán cerca se encuentra de la migración) y en diferentes niveles; así, quienes tienen un cónyuge o un padre que les envía remesas regularmente, viven vinculados muy directamente al proceso migratorio; asimismo, muchos migrantes que han retornado a la localidad de origen viven allí de lo que hicieron durante su estancia en el exterior (negocios financiados con los ahorros o el goce de su jubilación). También están vinculados quienes viajan a visitar a sus parientes allende la frontera, pero además —aunque de modo más indirecto— está involucrado con la migración quien permanece en la localidad pero tiene la migración como un proyecto de vida en el futuro. Como consecuencia, se diría que la migración y el lugar de destino se instalan en el horizonte simbólico de la localidad de origen a través de una variedad de elementos materiales (remesas, casas de cambio, construcciones, visitas de los migrantes, etc.), culturales y simbólicos (formas de consumo modernas, expectativas personales, etcétera).
Justo en este sentido consideramos importante estudiar la transnacionalización de la experiencia, pues ésta comprende tanto a quienes se van, como a los que se quedan, en cuanto modifica el mundo de la vida de la comunidad, ya que el parámetro de lo extranjero se instala como natural y entra a formar parte de las certezas y las prácticas cotidianas. A través de los relatos, memorias, fotografías y videos, el lugar de destino cobra una realidad inmediata, con lo cual se amplía el horizonte de sentido y el paisaje de la localidad, lo que explica, por ejemplo, que en regiones apartadas y marginadas se instalen elementos de la modernidad, como los viajes en avión, las comunicaciones vía internet, las computadoras, entre otros.
Esto muestra la importancia de lo imaginario y lo simbólico en los procesos transnacionales y la “capacidad instituyente” (Maffesoli, 1990) de algunos fenómenos colectivos sobre la realidad social. Desde esta perspectiva, pienso que la introducción del enfoque del transnacionalismo explica la constitución de nuevas identidades y la hibridación cultural en un nivel más micro y referido al mundo íntimo de los participantes.
Así, por ejemplo, el establecimiento de una serie de organizaciones sociales de nuevo tipo, que enlazan a los actores a través de las fronteras, tanto como la movilidad y la comunicación, generan (o generarían) el establecimiento de identidades múltiples, así como apegos y vínculos con más de una nación y, con ello, la aparición de una subjetividad común. El llamado de autores contemporáneos a darle mayor centralidad a la cultura en los debates sobre migración, responde precisamente a la certeza de que la focalización en las redes y las actividades no alcanza para explicar las acciones y las identidades de los migrantes, las cuales (por su significado) han de verse en su dimensión cultural (Levitt, 2011).
En este sentido, la óptica de lo transnacional obliga a definir el espacio de un modo más social y menos territorializado que otros enfoques sobre la migración, ya que supone un lugar imaginario formado por un sistema de relaciones, un ámbito no definido geográficamente, pero donde tiene lugar una forma de vida con sus propios parámetros cognitivos, afectivos y culturales. Cuando se habla de transnacionalismo es necesario discutir la noción de espacio en un sentido muy específico, ya que lo transnacional no se produce en una superficie localizada y constreñida entre ciertos límites físicos, sino que se trata de una topografía social, es decir, un campo de relaciones que se extiende en y a través de las fronteras, por lo que no sólo incluye el conjunto de actividades que se realizan en el origen y en el destino, sino además una serie de experiencias que no se ubican en un lugar concreto. Por ello forman parte de éste las narraciones, las “espacialidades que residen en la memoria” (Besserer, 2004: 68), la hibridación que se produce a través de la múltiple apropiación de las diferentes localidades (Hiernaux y Zárate, 2008: 18), el modo en que los migrantes modifican su entorno inmediato y a la vez la forma en que —a partir de sus experiencias, comunicaciones e intercambios con el lugar de origen— también hibridan a aquél. Aunque insistimos en que esta forma de entender el espacio no alude a territorios, sino a relaciones, subjetividades e identidades sociales, también el espacio físico se modifica por efecto de la migración transnacional. Así, cuando en un pequeño pueblo del estado de Morelos se instalan agencias de viajes y casas de envíos de dinero, además de que se construyen grandes casas que no se habitan y cuando en Minnesota las calles castellanizan sus nombres y se colman de objetos mexicanos, esta hibridación simultánea de los espacios geográficos es tan transnacional como las relaciones y los pequeños emprendimientos económicos.
La experiencia transnacional supone una imbricación de relaciones intersubjetivas que supone no sólo una gran variedad de lazos a nivel económico, social y político, sino también una intensa modificación del ámbito simbólico, cultural e identitario, también sumamente complejo y que tiene varios grados y niveles. Desde el punto de vista simbólico, el involucramiento con el lugar de origen y la definición de “comunidad” puede ser desde lo nacional hasta lo más local (entendiendo que la definición de la comunidad local no remite sólo a lo rural, sino que se refiere tanto a un pequeño pueblo, como a colectividades fundadas en el ciberespacio). En consecuencia, lo que aquí se define como la comunidad, es el modo en que sus miembros la imaginan y sólo son ellos quienes definen sus límites y fronteras.[4]
La definición de transnacional con que aquí trabajamos supone un fuerte énfasis en lo experiencial, basado en la acción de los migrantes, pero también en su imaginación. Aunque indefinida y fluidamente, con un carácter muchas veces inacabado y fragmentario; sin cumplir siempre con todas y cada una de las características que suelen asignársele en las definiciones, la noción de comunidad nos ayudaría a comprender lo que ocurre en el nivel simbólico y su importancia para las relaciones y actividades del espacio transnacional.
Como apunta Maffesoli (2004), la existencia de imaginarios compartidos contribuye a solidificar un sentimiento de comunalidad, en medio de las relaciones sociales modernas; al igual que señalaba Durkheim en sus estudios sobre las religiones, la comunidad surge de compartir mundos y experiencias que van desde lo físico a lo simbólico. En las condiciones de personas que habitan un espacio físico determinado, pero que viven subjetivamente en otro, esta comunidad se ubica en el “terreno” de su identidad.
A partir de ello, el uso de la noción de comunidad nos ayudaría a aprehender —al menos en su dimensión simbólica— lo transnacional. Por comunidad se entiende un conjunto de lazos sociales (existentes, pasados o futuros) integrados en un horizonte de sentido que supone esquemas compartidos de interpretación, así como un ámbito de solidaridad y sentimiento de pertenencia, caracterizado por la importancia crucial que adquieren los compromisos y las lealtades colectivas, además de los lazos y obligaciones con el grupo (De Marinis, Gatti e Irazuzta, 2010). Esta “socialidad de predominio empático” supone un mundo de la vida centrado en la tradición y en la prioridad del sistema de relaciones afectivas del entorno inmediato.
Las prácticas transnacionales más sobresalientes están fundadas en la ayuda mutua, la solidaridad, la reciprocidad, el compadrazgo, la amistad y el parentesco, todas las cuales muestran el peso de los compromisos comunitarios. Tanto en el lugar de destino, como en el de origen, el tipo de relaciones que mantiene el nexo y la constitución de un ámbito imaginario transnacional se basan en la existencia de esos compromisos; por ejemplo, las mayordomías a distancia, el envío de remesas para ayudar al sostén familiar, el regreso para asistir a festividades y la cooperación para la realización de obras de beneficio social.
En adición a lo anterior, las principales motivaciones que orientan estas acciones son el sentido de pertenencia y arraigo en la localidad de origen y la búsqueda de prestigio y reconocimiento social (fundamentales en las relaciones comunitarias). Así, los migrantes transnacionales expresan una forma de relaciones sociales con gran peso de lo íntimo y afectivo (más que de relaciones contractuales y universalistas) que influye en el surgimiento de identidades específicas centradas en la configuración de un mundo de la vida compartido entre el aquí y el allá.
En virtud de que el fenómeno transnacional está directamente vinculado a la existencia de redes y al capital social de los migrantes, conviene resaltar que cada migrante lleva consigo un conjunto de recursos y atributos que dimanan de su posición social en la sociedad de la que procede, por lo que la clase, el género, el capital educativo, etc., funcionan no sólo como ventajas y desventajas, sino que también tienden a reproducirse en el vivir transnacional.
En el caso de los valores políticos, estos intercambios generan (o generarían) la aparición de nuevos compromisos transnacionales y nuevas formas de participación. La diversidad de organizaciones con alto potencial cívico y la “internacionalización” de los temas y problemas —derechos humanos, medio ambiente, derecho al voto, doble ciudadanía y otros— pueden llegar a formar actividades políticas transnacionales. El interés de los gobiernos de los países expulsores por incorporar a sus migrantes como actores domésticos ha generado un número de iniciativas que promueven el “transnacionalismo desde arriba”. Por ello, el análisis de la política transnacional debe considerar que ésta involucra una multiplicidad de actores y elementos: el gobierno y sus políticas de migración (tanto en el destino, como en el origen), las organizaciones de la sociedad civil y las competencias de los propios migrantes. Desde la perspectiva del gobierno de las sociedades expulsoras, las políticas destinadas a las diásporas determinan, en no poca medida, la fortaleza y, en ciertos casos, estimulan la constitución de los vínculos transnacionales. Mientras que, por el lado de los Estados receptores, intervienen en ello las políticas regulatorias de la migración, los grados de tolerancia o represión al involucramiento político de los migrantes.
Todos estos posibles impactos, más las críticas que ha recibido el enfoque, deben atenderse en estudios empíricos de los casos concretos. Entre las más recurrentes se encuentra la que apunta a la ambigüedad del término y su uso indiscriminado para referirse a fenómenos de diversa índole: desde las grandes corporaciones hasta las remesas directas a las familias. Otro de los puntos polémicos ha sido el tema de su novedad, pues algunos autores insisten en que el trasiego transfronterizo y los vínculos entre comunidades migrantes y sus localidades son tan viejos como la migración misma. En este sentido, la definición que proponemos intenta aclarar que no sólo son estos flujos los que distinguen esta modalidad de la vida migratoria, sino su emergencia en un contexto general de la economía globalizada, el surgimiento de la política transnacional y las nuevas tecnologías de comunicación que modulan las prácticas de los migrantes y condicionan la aparición de ámbitos de acción que no se habían registrado en el pasado. Pensemos, por ejemplo, en la doble ciudadanía y la extensión del derecho a voto en el extranjero, lo cual abre a las organizaciones políticas y civiles de los migrantes una esfera de influencia en la política binacional y un nuevo escenario para la acción colectiva.
Por último, ante la ingente cantidad de definiciones e intentos de tipologizar y clasificar el fenómeno, merece la pena preguntarse ¿qué entendemos por contactos transnacionales? Considero que la noción de transnacionalismo constituye más que un concepto unívoco, una mirada y una guía para analizar la especificidad del proceso migratorio actual y los efectos que estas nuevas condiciones tienen simultáneamente sobre las regiones de recepción y expulsión, así como sobre los individuos y grupos objetivos, subjetivos y culturales.
Como se ha tratado de demostrar hasta aquí, más allá de las críticas y las dificultades, el estudio del transnacionalismo no sólo constituye una necesidad para dar cuenta de las formas en que los vínculos sociales se modifican en el mundo actual bajo el impulso de las nuevas dinámicas económicas, políticas y tecnológicas, sino que, además, abre una ruta muy adecuada para estudios complejos que integren y relacionen ámbitos sociales, dimensiones y niveles analíticos diversos.
Por tal razón, asumiendo esta complejidad, hablamos de contactos transnacionales para referirnos a las interacciones que se producen en diferentes niveles y dimensiones, pero que siempre suponen la imbricación entre el lugar de destino y el de origen; ya sea en el circuito que se establece a través del flujo de personas entre el origen y el destino, como en las diversas actividades de contenido transnacional (económicas, políticas, socioculturales) cuyos grados varían desde lo estrictamente transnacional hasta lo transnacional en sentido amplio (Itzigsohnet al., 1999). Asimismo, pensamos que en la configuración del espacio transnacional se funda una comunidad imaginada a partir de una nueva subjetividad. En este sentido, es pertinente referirnos al vivir transnacional, pues nuestra intención es analizar el modo específico en que éste se muestra en un caso concreto.
Por ello, definimos comunidad como un colectividad imaginada, cuyas interrelaciones condicionan una serie de prácticas que enlazan el aquí y el allá en un espacio social que atraviesa las fronteras. Estos contactos y prácticas se producen en diferentes niveles: individual y familiar (por ejemplo, el caso de las remesas y las comunicaciones constantes), a través de asociaciones más o menos formalizadas (como ocurre con las remesas colectivas y la participación de los clubes de oriundos) y en un nivel cultural y simbólico (que sería tanto el caso de la recreación de las tradiciones religiosas, como la constitución de identidades y la subjetividad transnacional).
Ciertamente no todos los migrantes son transnacionales (más bien los que lo son constituyen una minoría, casi en su totalidad, de primera generación), y que se trata de una realidad social relativamente novedosa, la mayoría de los especialistas señalan la necesidad de incrementar los estudios empíricos sobre comunidades específicas para comparar y generalizar, asimismo para explicar cómo y por qué se genera y se mantiene el transnacionalismo, además de profundizar en la naturaleza peculiar de este tipo de prácticas. No hay que olvidar que, a pesar de ser pocos los individuos involucrados y muy específicas las actividades que caben bajo esta denominación, se trata de un nuevo ámbito de interacción social que constituye una de las contrapartes (micro) de las nuevas dinámicas socioculturales globales de nuestro tiempo.
Fuentes
Ariza, Marina (2007). “Itinerarios de los estudios de género y migración en México”, en Marina Ariza y Alejandro Portes (coords.), El país transnacional. Migración mexicana y cambio social en la frontera, México, IIS-UNAM.
Basch, L., N. Glick Schiller y Cristina Szancton Blanc (1994). Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritiorialized Nation-States, Langhorne, Pen., Gordon and Breach.
Bauman, Z. (2001). Globalización: consecuencias humanas, México, FCE.
Besserer, Federico (2004). Topografías transnacionales, México, UAM, Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades (series en CSH).
Brubaker, W.R. (1989). Immigration and the Politics of Citizenship in Europe and North America, Londres, University Press of America.
Burgess, Katrina (2006). “El impacto del 3x1 en la gobernanza”, en Rafael Fernández de Castro, Rodolfo García Zamora y Ana Vila Freyer (coords.), El programa 3x1 para migrantes ¿Primera política transnacional en México?, México, ITAM/Universidad Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa.
Calderón, Leticia (comp.) (2002). Votar en la distancia, México, Instituto Mora.
Carling, Jorgen (2008), “The Human Dynamics of Migrant Transnationalism”, Ethnic and Racial Studies, vol. 31, núm. 8 (noviembre).
Castels, M. (1996). La sociedad de la información, Madrid, Alianza.
De Marinis, Pablo; Gatti, Gabriel; Irazuzta, Ignacio (ed.) (2010). La comunidad como pretexto. En torno al (re)surgimiento de las solidaridades comunitarias. Barcelona: Anthropos, colección “Pensamiento crítico, pensamiento utópico”, n. 189
Durand, Jorge y Douglas Massey (2003). Clandestinos, México, Miguel Ángel Porrúa (Serie América Latina y el Nuevo Orden Mundial).
Durkheim, Émile (1993). Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Alianza (Alianza Sociológica).
Faist, T. (2000). The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Londres, Oxford University Press.
García Canclini, Néstor (2005). Diferentes, desiguales, desconectados, México, Gedisa.
García Borrego, Iñaki (2008). “Del revés y del derecho: un paseo epistemológico por la sociología de las migraciones”, en Enrique Santamaría (ed.), Retos epistemológicos de las migraciones transnacionales, Barcelona, Anthropos.
Glick Schiller, Nina, and Fouron, Georges (2003.,‘Killing Me Softly: Violence, Globalization, and the Apparent State’, in J. Friedman (ed), Globalization, the State, and Violence, Walnut Creek: Altamira Press,
Glick Schiller, N., L. Bashy Cristina Szancton Blanc (eds.) (1992). Towards a Transnacional Perspectiva on Migration: Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered, Nueva York, New York Academy of Sciences.
Giddens, A. (1995). La constitución de la sociedad. Bases para una teoría de la estructuración, Buenos Aires, Amorrortu.
Guarnizo, L.E. (2007). “Aspectos económicos del vivir transnacional”, en Marina Ariza y Alejandro Portes (coords.), El país transnacional. Migración mexicana y cambio social en la frontera, México, IIS-UNAM.
Gurak, Douglas y Fe Caces (1998). “Redes migratorias y la formación de sistemas de migración”, en Graciela Malgesisni (ed.), Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial, Barcelona, Icaria.
Hiernaux, Daniel y Margarita Zárate (eds.) (2008). Espacios y transnacionalismo, México, UAM-Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Hirai, Shinji (2009). Economía política de la nostalgia. Un estudio sobre la transformación del paisaje urbano en la migración transnacional entre México y Estados Unidos. Juan Pablos editor. Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, México.
Hollifield, J.F. (2006). “El emergente Estado migratorio”, en A. Portes y J. DeWind (coords.), Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas, México, Universidad Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa/Segob/INM-Centro de Estudios Migratorios.
Itzigsohn, José, Carlos Cabral, Esther Medina y Obed Hernández (1999). “Mapping Dominican Transnationalism: Narrow and Broad Transnational Practices”, Ethnic and Racial Studies, vol. 22, núm. 2.
Kearney, M. (1995). “The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism”, Annual Review of Anthroppology, vol. 24.
Kivisto, P. (2001). “Theorizing Transnational Immigration: A Critical Review of Current Efforts”, Ethnic and Racial Studies, vol. 24, núm. 4 (julio).
Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship, Nueva York, Oxford University Press.
Maffesoli, M. (2004). El nomadismo. Vagabundos iniciáticos, México, FCE.
Maffesoli, M. (1990). El tiempo de las tribus, Barcelona, Icaria.
Martínez, Emilio (2000). “Estudio introductorio. Migraciones, cambios sociales e híbridos culturales”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales (Universidad de Barcelona), núm. 75, 1 de noviembre, en <http://www.ub.edu/geocrit/sn-75.htm consultado 05/04/2011>.
Odgers, Olga (2008). “Construcción del espacio y religión en la experiencia de movilidad. Los santos patronos como vínculos espaciales en la migración México/Estados Unidos”, Migraciones internacionales, vol. 4, núm. 3 (El Colegio de la Frontera Norte), (enero-junio).
Peñaranda, María del Carmen (2008). “¿Tecnologías que acercan distancias? Sobre los ‘claroscuros’ del estudio de la(s) tecnología(s) en los procesos migratorios transnacionales”, en Enrique Santamaría (ed.), Retos epistemológicos de las migraciones transnacionales, Barcelona, Anthropos.
Portes, A. (2007). “Un diálogo Norte-Sur: el progreso de la teoría en el estudio de la migración internacional y sus implicaciones”, en Marina Ariza y Alejandro Portes (coords.), El país transnacional, migración mexicana y cambio social en la frontera, México, IIS-UNAM.
Portes, A. (2003). “Hacia un nuevo mundo. Los orígenes y efectos de las actividades transnacionales”, en A. Portes, L. Guarnizo y P. Landolt (coords.) (2003), La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La experiencia de los Estados Unidos y América Latina, México, Flacso México-Secretaría General-Miguel Ángel Porrúa.
Portes, A., Cristina Escobar y Alexandria Walton Radford (2006). “Organizaciones transnacionales de inmigrantes y desarrollo: un estudio comparativo”, Migración y desarrollo, núm. 6, primer semestre año III (Zacatecas, México).
Portes, A. y J. De Wind (2006). “Un diálogo transatlántico: el progreso de la investigación y la teoría en el estudio de la migración internacional”, en A. Portesy J. DeWind (coords.), Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas, México, Universidad Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa/Segob/INM-Centro de Estudios Migratorios.
Portes, A., L. Guarnizo y P. Landolt (coords.) (2003). “El estudio del transnacionalismo: peligros latentes y promesas de un campo de investigación reciente”, en A. Portes, L. Guarnizo y P. Landolt (coords.), La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La experiencia de los Estados Unidos y América Latina, México, Flacso México-Secretaría General-Miguel Ángel Porrúa.
Portes, Alejandro y Rubén Rumbaut (2010). América inmigranteSevilla, Instituto de Estadística de Andalucía (Autores, Textos y Temas, 73).
Roberts, B., R. Frank y F. Lozano-Asencio (2003). “Las comunidades migrantes transnacionales y la migración mexicana a Estados Unidos”, en A. Portes, L. Guarnizo y P. Landolt (coords.), La globalización desde abajo: Transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La experiencia de los Estados Unidos y América Latina, México, Flacso México/Secretaría General/Miguel Ángel Porrúa.
Santillán, Diana (2005). “Renegociar las identidades nacionales: los vínculos transnacionales, los discursos de las diásporas y las comunidades pan étnicas”, en La transnacionalización de la sociedad centroamericana: visiones a partir de la migración, San Salvador, Flacso-Programa El Salvador.
Smith, Robert Courtney 2006: México en Nueva York. Series en (Conocer para Decidir / Cámara de Diputados).México: Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
Smith, Robert y Ramón Grosfoguel Cordero-Guzmán, (2001). Migration, Transnationalization and Race in a Changing NY, Filadelfia, Temple University Press.
Soysal, Y.N. (1994). Limits of Citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe, Chicago, The University of Chicago Press.
Suárez Navaz, Liliana (2008). “Lo transnacional y su aplicación a los estudios migratorios. Algunas consideraciones metodológicas”, en Enrique Santamaría (ed.), Retos epistemológicos de las migraciones transnacionales, Barcelona, Anthropos.
Tamango, Carla (2003). “Los peruanos en Milán. Políticas de identidad y producción de localidad”, en Iván De Gregori Cralo (ed.), Comunidades locales y transnacionales. Cinco estudios de caso en el Perú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
Vertovec, S. (2006). “Transnacionalismo migrante y modos de transformación”, en A. Portes y J. DeWind (coords.), Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas, México, Universidad Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa/Segob/INM-Centro de Estudios Migratorios.
Vertovec, S. (2003). “Concebir e investigar el transnacionalismo”, en A. Portes, L. Guarnizo y P. Landolt (coords.), La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La experiencia de los Estados Unidos y América Latina, México, Flacso México-Secretaría General-Miguel Ángel Porrúa.
Velasco, L. (2002). El regreso de la comunidad: migración indígena y agentes étnicos. Los mixtecos en la frontera México-Estados Unidos, México, El Colegio de México/El Colegio de la Frontera Norte.
Yeoh, Brenda S., Michel W. Charney y Tong Chee Kiong (eds.) (2003). Approaching Transnationalism. Syudies on Transnational Societies, Multicultural Contacts, and Imaginings of Home, Boston, Kluwer Academic.
[1] Profesora investigadora de la Flacso-México. Contacto: <cbobes@flacso.edu.mx> (nota del editor).
[2] Roberts et al. (2003: 61) discuten estas diferencias a partir de numerosos estudios de caso y señalan que la existencia de patrones de migración transnacional en comunidades rurales situadas en áreas emisoras tradicionales descansa sobre la base de las relaciones sociales comunitarias, pero que también en contextos urbanos como Monterrey “las comunidades urbanas en los lugares de origen y destino pueden ser las bases de la actividad transnacional y dan origen a las comunidades migrantes transnacionales, pero de forma diferente a las pequeñas comunidades rurales”.
[3] “una óptica transnacional revela que la migración puede ser tanto sobre los no migrantes como sobre las personas que migran. En algunos casos, migrantes y no migrantes, aunque separados por la distancia física, continúan ocupando el mismo espacio sociopolítico. Debido a que los bienes, las personas, el dinero y las remesas sociales circulan regularmente, aun los individuos que nunca se han movido resultan influenciados por valores y prácticas de cerca y de lejos” (Levitt, 2011: 13. La traducción es mía).
[4] En este sentido, retomo la muy conocida idea de Benedict Anderson (2007) para definir la nación. Lo que me interesa retomar es la propuesta de que las comunidades imaginadas no se fundan sobre relaciones de copresencia, sino que constituyen construcciones simbólicas de los grupos sociales y que devienen fuentes de identificación colectiva.