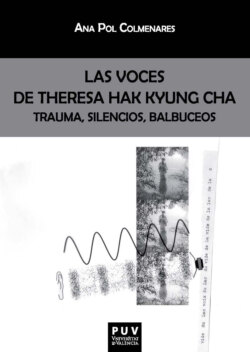Читать книгу Las voces de Theresa Hak Kyung Cha - Ana Pol Colmenares - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
GIRAR Y TORCER: MARCEL DUCHAMP
Me gustaría empezar este recorrido por un lugar un tanto imprevisto. Comenzar el por el giro que establece Marcel Duchamp en las formas de producción artística del XX. Un giro o una torsión que afecta a la relación con lo producido. Y, desde ahí, a la aparición de nuevas poéticas que serán descritas como inexpresivas o inafectivas. Es por ello que para tratar estas cuestiones de lo afectivo y su relación con lo artístico nos desviaremos hacia dos de sus obras: Alegoría de género y With my Tongue in my Cheek.
Se trata, sobre todo, de analizar las estrategias y las preguntas que dejan abiertas, por lo que el objetivo no es el de investirlas de sentidos añadidos sino —y de esta manera la intención se vuelve bastante duchampiana— poner sobre la mesa una serie de preguntas que especulan con las tramas que tejen lo íntimo y lo afectivo a partir de las praxis artísticas.
Ambas obras son de las consideradas «menores» en la producción de Duchamp. Alegoría de género (1943) es, de hecho, una obra muy poco reseñada que fue en su momento un encargo de Alex Libermann, el entonces director de la revista Vogue, para su portada conmemorativa del Cuatro de Julio (Día de la Independencia) y que finalmente, tras ser rechazada, nunca llegó a publicarse. La otra: With my Tongue in my Cheek (1959), también fue creada a partir de un encargo.
ALEGORÍA DE GÉNERO (1943)
Alegoría de género es un ensamblaje compuesto con cartón, gasa, clavos, yodo y estrellas doradas de 53,2 x 40,5 cm. que pertenece a la colección del Centre Georges Pompidou de París. La obra consiste en un mapa de Norteamérica girado 90º a la derecha, de manera que la costa oeste queda arriba y la este abajo. En el área donde se sitúa Estados Unidos aparece una gasa manchada de yodo que emula su bandera, un tanto deformada. Las barras rojas han pasado a ser rastros que recuerdan a la sangre seca —sucia—, mal trazados, y trece estrellas aparecen distribuidas al azar, descolocadas a lo largo de todo lo que sería la bandera. Para completar la alegoría los bordes del trapo siluetean dos perfiles, uno de ellos atribuido a Washington.5
El título parece ser el primero en empujarnos hacia la operación semiótica que se está llevando a cabo a partir de un símbolo como es el de la bandera estadounidense. En El origen del drama barroco alemán Walter Benjamin profundiza en el análisis de la alegoría y el símbolo volviendo sobre los usos de la alegoría en el barroco y posteriormente en Baudelaire, análisis que continuará en los Pasajes. Para Benjamin la diferencia entre símbolo y alegoría no depende de la manera en la que idea y concepto relacionan lo particular con lo general, sino que lo decisivo es la idea de tiempo, de modo que en la alegoría la historia aparecerá como naturaleza en decadencia o ruina (Buck-Morss 1995: 189). De ahí se sigue que la proliferación de lo alegórico esté estrechamente ligada a las formas de percepción propias de épocas de ruptura social, guerra o sufrimiento. La alegoría sería, además, una herramienta adecuada para desarticular el mito, por operar precisamente desde el fragmento; la ruina conseguiría así desmontar, fisurar, el monumento; por lo que más allá de conectar con un estado de tristeza por la fugacidad que convoca, la ruina tendría un sentido de práctica política: informa la práctica política. Debido a ello, se convertiría en políticamente instructiva, justamente, por su capacidad de desintegración del monumento que, construido para significar la inmortalidad de la civilización, pasaría a transformarse en una prueba de su transitoriedad.
En este caso, el planteamiento es trasladable a la bandera que opera en estos términos, como símbolo (monumento) vinculado a cierta inmortalidad de la civilización —la que representa la cohesión de dicha civilización en un estadonación— siendo así que su presentación como ruina (en el estado ruinoso en el que la sume Duchamp) la somete a una desintegración que evidencia una misma transitoriedad a la referida por Benjamin; vendría, por tanto, a desarticular el mito que la envuelve y que contribuye, como tal, a dar forma a la historia de la nación.
Cuando Benjamin acude a las particularidades de la alegoría en el contexto del barroco señala, como rasgo característico de especial importancia, su capacidad para perder su significado inicial y adquirir otros. Esta volubilidad de la significación o transitoriedad permanente será la que encuentre Baudelaire en los objetos del siglo XIX y por lo que él también volverá sobre los procesos alegóricos. Para Benjamin, esta manera baudelairiana de entender los objetos como alegóricos tendría que ver con el hecho de que estos se hubieran convertido en mercancías dentro de la sociedad capitalista de la modernidad que en ese momento abrazaba Baudelaire. En este tipo de sociedades las mercancías fluctúan con respecto a sus significados, significando en cada momento lo que las leyes del mercado se propongan que deben significar. En cuanto el objeto deviene mercancía deviene alegoría, pues pasa a tener un precio dado. Su significado, a partir de entonces, es el precio que le sea otorgado y, si el significado es su precio, está por tanto sujeto a la variación. En palabras de Buck-Morss, «las mercancías se relacionan con su valor en el mercado tan arbitrariamente como las cosas se relacionan con su significado en la emblemática barroca. Los emblemas vuelven bajo la forma de mercancías. Su precio es su significado abstracto y arbitrario» (1995: 202).
Un transitar por las significaciones que, como proceso, no estará nada alejado de la oscilación de valores que van recubriendo las fechas conmemorativas a través de las celebraciones. El deambular que propone Duchamp no dista tampoco mucho del de Baudelaire6 cuando evoca al trapero como recolector de los restos, de los desechos de la sociedad. Así, retoma la bandera (drapeau) originaria como un trapo (drap), para simplemente emplearla7 en una otra formulación que trae a presencia los encubrimientos llevados a cabo en los procesos de legitimación de la historia.
Esta imagen huella de algo otro y camino de ser borrada, este fragmento, se inserta de lleno —dentro del léxico duchampiano— en la categoría de inframince. De hecho, para Duchamp la alegoría sería una aplicación del inframince: «La alegoría / (en general) / es una aplicación / de lo infraleve» (Duchamp 2009: 21). Por lo que activará aspectos concernientes al contacto y la separación (écart)8 y, en relación a ello, deslizamientos (desvíos), muy representativos de la crisis que afecta a la representación.
Por otro lado, la alegoría proviene etimológicamente del griego allos (otro), agorein (hablar), lo que significa «hablar de otro modo», estableciendo, así, otro nivel de significado o revelando cómo el lenguaje puede contener diversos significados al mismo tiempo. De hecho, en el siglo XX la alegoría ha funcionado como un recurso que fuerza al límite los signos y su evidente artificio, abriendo vías para desestabilizar verdades universales, es decir, culturales. McHale sostiene desde ahí que la narrativa posmoderna hace un uso recurrente de la alegoría con objeto de establecer principios contradictorios o posiciones irresolubles. En otras ocasiones la alegoría podría recurrir a una simpleza extrema en la asociación de las correspondencias, en un intento de ironizar sobre sí misma (dicho nivel de ironía se remonta ya a los orígenes del empleo de lo alegórico). En cualquier caso, y quizás este sea uno de los aspectos más destacables, siempre requiere de la participación total y activa del lector-espectador en la construcción del significado, puesto que remite a elementos previamente admitidos como portadores de significado, esto es, arbitrarios, y por tanto, culturalmente consensuados o asimilados.
No obstante, la alegoría parece que aquí no solo habla de otro modo, sino que además hablaría del Otro y de lo otro que permanece oculto. Habla de otro modo en el sentido estricto del lenguaje en tanto que descoloca y deforma el símbolo: las barras pierden su simetría y su limpieza, las estrellas se esparcen sin orden ni concierto, la suciedad informe del trapo dibuja el perfil de los presidentes y el mapa está girado. Pero también habla de lo Otro, en tanto que alude al «otro género»9 y no solo al género sino que en ese Otro resuenan Otras culturas arrasadas por el pensamiento blanco-occidental (en este caso, bien los nativos norteamericanos, bien los esclavos negros). Duchamp estaría haciendo uso de un similar proceso de inclusión al realizado en Rrose Sélavy, que funcionaba como alter-ego femenino (del otro género) y como alter-ego judío (otra religión).
Las obras por encargo suponen un conjunto resbaladizo en su producción. Como en otras muchas ocasiones, se ha achacado la aparente broma a la afición de Duchamp por burlarse de todo aquel que le encargaba una obra, habiéndose estancado la mayoría de los análisis en este punto. Pero veamos con calma los dispositivos que Duchamp activa. Porque, de hecho, si lo contemplamos como una broma tramposa o como un chiste,10 lejos de que su contenido sea menospreciable, lo que nos viene a desvelar son los entresijos del engranaje de desplazamientos que se articulan a partir de los mecanismos intrínsecos al chiste mismo. Unas estrategias que se corresponden con aquellas diseccionadas por Freud en sus análisis del chiste como procedimiento lingüístico, donde lo que está operando es un desplazamiento de los significantes. Esta cadena de deslizamientos, equiparable a la del chiste, es muy similar también, en cuanto a su funcionamiento, a aquella que se produce en la metonimia. Podemos, de esta manera rastrear toda una serie de remisiones metonímicas que vendrían a dar forma, a esta alegoría. Estos procesos metonímicos —de desplazamiento— cobrarán gran importancia por su modo de operar dentro del lenguaje afectivo.
El assemblage o collage, recordemos, se compone así de una gasa empapada en yodo —que le aporta ese color característico de la sangre sucia o seca— y fijada a un cartón de fondo por medio de trece estrellas doradas, colocadas sobre puntas pintadas de blanco; pegado al cartón está el mapa geográfico de Norteamérica girado a la derecha. La aparente mancha de sangre —presuntamente menstrual— que cubre la bandera dibujando —o más bien desdibujando— sus barras ha sido, sin duda, la que más suspicacias ha levantado, con variadas interpretaciones.11 Así, se ha aludido tanto al cinismo sexual (Robert Lebel) por ilustrar una revista mensual femenina como a la regla del otro icono por excelencia de la patria norteamericana: su estatua de la Libertad. Otras interpretaciones, como las de Schwarz, hablan de un simbolismo macabro como presentimiento de Hiroshima; algo que también podría ser, si bien no se requeriría de esa capacidad profética para dar sentido a una sangre derramada que tendría ya suficientes antecedentes en el pasado, sin necesidad de transportarnos a un, por aquel entonces (1943), futuro cercano (1945). Consecuentemente, lo que nos interesa para seguir trabajando no son tanto las interpretaciones como profundizar en el análisis de cómo interactúan los elementos empleados.
El conjunto que resulta podría evocar tanto vendas, trapos, como sábanas manchadas o, incluso, un colchón raído —las estrellas dispersas recuerdan los colchones antiguos, que presentaban esta especie de mullido irregular— y, desde ahí, la imagen construida por Duchamp plantea la superposición de dos realidades aparentemente distanciadas: una pública, en tanto que espacio físico que comprende todo el terreno nacional, cubierta por otra que remite al individuo y a un contexto de intimidad. El mismo contraste se produce respecto a los materiales, estando por un lado los definidos e identificables, como el mapa —que atiende a la realidad geopolítica establecida—, y por otro, aquellos «blandos», informes u orgánicos —corporales por yuxtaposición—, como es la gasa manchada. Podemos imaginar algunos sugerentes deslizamientos y leer la imagen como una cama (sábana) atravesada por lo político, o ya no atravesada sino construida sobre, directamente, un contexto político, donde el guiño nos vendría dado desde el propio significante (bandera), que en francés —lengua materna de Duchamp— sería drapeau. Si separamos la palabra, en su raíz estaría drap, que significa «sábana» o «trapo». Jugando con las palabras, denominador común de su poética, podríamos dividir drapeau en drap (sábana, trapo) y peau (piel). A partir de aquí, las conexiones entre la bandera y la sábana o el trapo —íntimo, usado para la menstruación— se nos revelan más evidentes, aunque las relaciones significativas asociadas a los campos semánticos tanto del trapo como de la piel no se agotarían aquí. Estas podrían discurrir, entonces, desde por ese trapo íntimo a por una cama de sábanas ensangrentadas tras la ruptura del himen, y de ahí también la alusión al género revelada en el título, pasando por otras cuyas connotaciones se pondrían en juego a través de esa piel (peau) roja de sangre, que rápidamente nos transportaría al piel roja. Ese otro (nativo) estaría ya presente, de alguna manera, en el mapa, cuya posición invertida apunta a su vez a la Conquista del Oeste (arriba) y, por consiguiente, a la separación de bloques este-oeste que marcaron la contienda a partir de la que se realiza la «unión» y emerge el país; un país cuyo estado fundacional se asienta hasta tal punto en el mito, que se encuentra desposeído de todo el resto de relatos.
Por otro lado, resulta reiterativo en Duchamp el hincapié que muestra y la importancia que concede al género en los procesos de elaboración de la identidad, así lo revelaba su conocido alter-ego femenino, Rrose Sélavy; sin olvidar que dicho alter-ego incluía en su germen una parte (Sélavy) que aludía a la religión por hacer referencia a un apellido judío. De hecho, la primera intención de Duchamp cuando determinó cambiar de identidad fue la de pasar de una religión a otra, y sería después cuando se inclinó por un ficticio cambio de sexo (género).12 Este acto performativo marca un sesgo en la obra duchampiana a la hora de repensar la identidad a través de la exploración de los márgenes impuestos por la cultura establecida (construcción cultural del hombre blanco occidental); a partir del que la sospecha recaerá sobre esta identidad entendida como culturalmente construida y sustentada en una simbología eminentemente visual.
La correlación, por tanto, entre el «salvaje» —el nativo americano o más tarde los esclavos africanos— y la mujer sería bastante apropiada en términos culturales.
La mujer y el «salvaje» aglutinan, desde el punto de vista falocéntrico, una serie de características que remiten al caos, al desorden. Un desorden que, a través de nuevo de un desplazamiento metonímico (por contacto), es el que convocan las sábanas revueltas que cubren el terreno norteamericano. La visión de la mujer como caos y oscuridad, provoca que, consideradas como límite del orden simbólico, encarnemos las propiedades desconcertantes de toda frontera, no estando ni dentro ni fuera, perteneciendo a lo ambiguo y, por tanto, adquiriendo la facultad de destruir el orden y la limpieza, propios de los límites estrictos. Esta capacidad de desestabilizar y de romper la pulcritud de las apariencias e incluso, de funcionar como el peor de los venenos, se ha vinculado culturalmente, entre otras cosas, tanto a la sangre que brota del himen en su ruptura como también, a la proveniente de la menstruación.13 La regla que rompe las reglas genera una sangre que no proviene de ninguna herida y que mana de dentro, colapsando las fronteras y entrando, así, en la categoría de lo abyecto.14 Una de las paradojas implícitas a esta estigmatización es, sin embargo, que a la mujer como madre se le obvia la suciedad —pese a pasar a ser otro tipo de ser desconcertante, siendo entendida igualmente como abyecta. De hecho, parece que aquí es donde podría descansar otra de las ironías de lo alegórico del género: es a la madre dadora de vidas para esa patria a la misma a la que se le oculta el trapo menstrual, pero y también a la que se le visibiliza la sábana manchada, prueba de la custodia de su virginidad hasta la legalización de la unión matrimonial; por lo que el cuerpo femenino se sume así en un proceso de reificación constante, en el que su valor y su significado están sometidos a la fluctuación de las necesidades del mercado que capitaliza su cuerpo: un cuerpo que se articula tanto como sexualmente productivo como sexualmente sometido, a través de un orden de regulación del deseo androcéntrico. De tal manera que la reproducción biológica se inscribe como naturalizada cuando es, en realidad, dictada desde un orden social. Una práctica naturalizada similar sería la que se ejerce sobre el terreno geopolítico, al trazar sus fronteras, y que se explicita en la obra a través de unos límites antropomorfizados del terreno.
La imagen de Duchamp puede funcionar así como una burla de los mecanismos de naturalización de la Conquista; también, como parodia del patriotismo norteamericano, tanto desde la figura de la madre productora de soldados,15 como desde el perverso uso —en términos de representación— de la libertad si pensamos en su icono femenino: la estatua de la Libertad, emblema escultórico de la nación. Ambas agitarían su drapeau, su bandera-trapo particular (íntimo), en un retorcimiento de la ironía, durante el Día de la Independencia, donde dicha independencia parece asentarse sobre una menstruación entendida como liberadora de la función reproductora, es decir, de la producción de soldados para el estado; un papel otorgado social y políticamente a la mujer en épocas de guerra que se ha tratado de perpetuar hasta hoy. Precisamente, el cine estadounidense sigue todavía nutriendo este imaginario ofreciéndonos películas de madres abnegadas que van cediendo sus hijos al servicio de la patria para ayudar en la conquista de nuevas tierras.
Si nos remitimos al bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, al que aludía Schwarz como premonición, podemos ver hasta qué punto el lenguaje y la simbología vinculada a los significantes son manipulados en pro de la ideología. En un gesto alegórico, tan poco ingenuo como el duchampiano, el bombardero boeing B-29 desde el que se arrojó la bomba fue bautizado con el nombre de la madre del piloto, el coronel Paul Tibbets. Enola Gay cedía así su nombre al avión que arrojó la bomba de destrucción masiva sobre Hiroshima en un homenaje a la maternidad y a la patria, poniendo en solfa los mecanismos de privatización manipuladores de la historia, propios de una sociedad en la que el hecho más atroz se puede rodear y construir desde la intimidad entrañable de una familia. Esta guerra familiarizada es reconducida en particular hacia el universo femenino y maternal. No olvidemos que la bomba se llamó a su vez Little Boy, y el código secreto que confirmaba el éxito de la operación era «the baby was born» (el bebé ha nacido), de manera que más que de un bombardeo parece que estemos hablando de un parto. Esta «madre» que arroja a su pequeño al mundo, redunda sobre una perversa iconografía de la mujer que aglutina los papeles de madre y monstruo para ser simultáneamente una madre portadora de la vida y, a su vez, de la muerte.
Dejando a un lado una enumeración —que se haría demasiado extensa— de la reutilización perversa de los significantes asociados a lo femenino para incorporar nuevos significados, y retomando esa premonición señalada por Schwarz, podríamos entender como tal el desplazamiento llevado a cabo a través del nombre de la madre del piloto; de tal modo que lo que Schwarz entiende como premonitorio no nacería tanto de una profética visión de futuro como de la capacidad para detectar los mecanismos ideológicos que operan sobre el lenguaje y su representación. Si indagamos en la historia de la bandera norteamericana volvemos a toparnos con este tipo de construcción simbólica mediada por el relato personal proveniente del mundo femenino. Así, la elaboración de la primera bandera se le atribuye a una joven costurera de Filadelfia en 1776, situando la acción en el marco del relato histórico que rodea el nacimiento del estado-nación. George Washington y otros dos miembros del Ejército Colonial presentaron a Betsy Griscom Ross un boceto que ella se encargaría de materializar, siendo el único cambio introducido por la costurera el de sustituir las estrellas de seis puntas por otras de cinco. De esta manera y según el Relato oficial,16 el «honor» de la confección de la bandera pertenecería a una mujer, ensalzando el personaje de Betsy Ross17 como modelo de patriotismo para las jóvenes estadounidenses y, según se fabula la anécdota, convirtiéndolo en un símbolo de las contribuciones de la mujer a la Historia del país.
Por su parte, la bandera sería usada y «manchada» tres días después de su confección en la batalla de Oriskany, la que expulsó definitivamente a los colonos, los ingleses. Esta primera bandera constaba de trece franjas rojas y blancas distribuidas en forma alterna, que representaban los trece estados recién creados, y trece estrellas sobre un único fondo, que simbolizaba su fusión en una sola unión. De la correlación establecida entre los estados y las estrellas se sigue que cada vez que un estado ingresaba en la Unión Americana se agregaba a la bandera una nueva estrella, hasta contener las cincuenta actuales; y el día que se estableció para realizar los cambios en la bandera (mediante la inclusión de nuevas estrellas, análogas a los nuevos estados), en el caso de que se hubiera «anexionado» algún territorio, es, precisamente, el Cuatro de Julio, Día de la Independencia.
La actual bandera además de uno de los símbolos más reverenciados por sus ciudadanos construye, según se explica en las páginas oficiales, un Relato: «las franjas rojas y blancas y las estrellas blancas sobre fondo azul relatan la historia del país, de su espíritu indomable y de su amor a la libertad». Según esto, su despliegue de colores y estrellas contiene toda una historia legendaria, que constituye en sí misma una alegoría. El mismo George Washington elaboró el emblema a partir de una particular serie de connotaciones de la unión y la separación: «tomamos las estrellas del cielo, el rojo de nuestra madre patria, separándolo con franjas blancas para de esta manera indicar que nosotros nos hemos separado de ella, y las franjas blancas pasarán a la posteridad como símbolo de la libertad».18
La «madre patria», la «mère Patrie» o la «motherland» se refiere, en cualquiera de las tres lenguas, a la nación «madre» con la que se relaciona un grupo de individuos, bien por ser su lugar de nacimiento o el origen de su grupo étnico. Se emplea además para señalar la relación histórica, política y cultural entre las colonias y los colonizadores. De nuevo, se produce una apropiación de un término del campo semántico del parentesco para construir una relación simbólica, generada desde el lenguaje, que familiariza al invasor, obviando precisamente lo específico de toda invasión: la violencia y las opresiones impuestas al colonizado.
Por otro lado, si pensamos que los perfiles que se insinúan en los límites del dibujo de Duchamp parecen corresponderse con los de Washington y Lincoln. La alusión a Washington parece justificada, en tanto que fue el ideólogo de la bandera, así como el primer presidente de los Estados Unidos tras vencer a los colonos. Lincoln, por su parte, fue presidente durante los años en los que tuvo lugar uno de los conflictos más sangrientos: la guerra de secesión, durante el que trató de mantener la unidad, apoyando la Unión frente a los Estados Confederados. La cita, no parece desacertada, aunque ese perfil también podría corresponderse con el de Martha Washington, el mismo que aparecía en los dismes, unas monedas estadounidenses que se pusieron en circulación tras la fundación del Estado y en los que Washington acuñó la silueta de la primera dama.19
A nivel formal nos encontramos con unos perfiles que funcionan como retratos, y cuya particularidad aquí sería, no obstante, su indefinición. Es así que emergen de manera un tanto informe, como resultado de un ejercicio de antropomorfización del dibujo de la costa. Por un lado se antropomorfizan los límites del estado, por otro se identifican, siendo que este reconocimiento tiene que ver, a su vez, con la difusión simbólica de los perfiles (a través, por ejemplo, de monedas o billetes). Es necesario reparar nuevamente en el uso de la metonimia (autor por obra); la conformación de los estados es obra de ambos presidentes, por lo que el territorio y los artífices de la construcción de dicha frontera aparecen solapados.
No hay que pasar por alto tampoco el «gran» ejercicio escultórico (de 5,17 km²) culminado el 31 de octubre de 1941 en el monte Rushmore. Me refiero al Mount Rushmore National Memorial, en el que bajo las premisas de la representación mimética tradicional se excavaron en la montaña de granito los bustos de los presidentes estadounidenses que representan los primeros ciento cincuenta años de la historia de la nación (George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln). La obra faraónica, en la que se emplearon diez años de trabajo a manos de unos cuatrocientos trabajadores, resultó además bastante controvertida por realizarse sobre un monte sagrado para los indios lakotas. El 4 de julio de 1943, fecha para la que se realiza el encargo a Duchamp, estaría muy próximo a la inauguración del memorial, por lo que no resulta tampoco descartable un guiño en el uso que este hace de los perfiles de Washington y Lincoln —además, la disposición en el monte Rushmore se abre y se cierra con ellos— al situarlos sobre el terreno del mapa; unos perfiles que superarían con creces el tamaño de la montaña para ocupar literalmente toda la superficie nacional y construidos, eso sí, mediante un trapo sucio.
El asunto en sí es bastante complejo ya de partida, puesto que hablamos de un monumento, un memorial concretamente, que se inscribe sobre el propio territorio, labrando la historia desde el acto de producir huella. El rastro generado moldea, pero también demarca, una acción tampoco muy alejada, aunque más rotunda y duradera, del acto de enarbolar una bandera para señalar el terreno conquistado. Los rostros en la montaña colocan al hombre blanco sobre el terreno, extrayendo su imagen de la roca socavada, pero y también se dibujan sobre el horizonte (proyectan un horizonte). Esta excavación en el paisaje nada tiene de arqueológica, sino que más bien dinamita, y esto fue literal, el pasado anterior, para, desde la tábula rasa, imponer y legitimar su memoria, perpetuándola sobre un terreno sentenciado a ser borrado para surgir siempre como nuevo.
La obra de Duchamp resulta, por tanto, todo menos inocente. Su homenaje al Día de la Independencia se remonta a esa bandera, símbolo de la independencia con sus trece estrellas, siendo precisamente estas las que dispersa por toda su superficie, alejándolas de la agrupación del conjunto y de paso, de cualquier tipo de orden. Por añadidura, los clavos-alfileres sobre las que están colocadas nos recuerdan también al tipo de demarcación usada en los mapas militares para señalar las conquistas efectuadas. De tal manera que lo que se estaría minando es el sentido de unidad culturalmente construido y reforzado desde la simbología establecida, en este caso aglutinada en torno a una bandera; donde la unificación no es fruto del consenso, sino que la alianza es forzada y sellada a través del derramamiento de sangre. Resultado de un similar procedimiento, las trece barras rojas intercaladas con blanco han perdido su forma para convertirse en una masa informe donde el espacio blanco, símbolo de la libertad, ha desaparecido. Desde este punto de vista, la mancha roja de sangre seca se podría corresponder, como hemos visto antes, con el rojo de la peau de los nativos, o desde otra perspectiva y en palabras del propio G. Washington, con «el rojo de nuestra madre patria», ya que la bandera inglesa es roja.20 Así, en un doble sentido, separa de los nativos invadidos y despojados de la «madre tierra» y separa del colonizador. En cualquier caso, en la operación efectuada por Duchamp se descolocan claramente los significantes y sus correspondientes significados, desestructurando el relato mítico que envuelve a la bandera, para presentar una versión menos edulcorada y artificiosa de los hechos. Podemos señalar varias estrategias que estarían operando: una, deconstruir lo que culturalmente para los estadounidenses es un símbolo histórico que constata su momento fundacional como estado; esto se lleva a cabo a través de la deformación (lo informe), el desorden y la suciedad, es decir, volviéndola abyecta; y dos, colocar una alegoría allí donde operaba un mito, en la que se incluiría al Otro — tanto la mujer como el indígena— del que no se habla —y que además no tiene voz, no se le deja voz— por medio de la huella (la sangre). Dicha sangre se muestra desde el fragmento, un desecho lejano y omitido que emerge a la superficie para fisurar el monumento.
Duchamp incluye aquí, al igual que en otras de sus obras —la más representativa es La fuente (1917)—, la maniobra del giro. En este caso es de 90º en lugar de los 180º con los que hace girar el más famoso de sus ready-mades. Los giros, al igual que lo cóncavo y lo convexo, o por seguir con el urinario, el receptáculo que es a su vez fuente (recibe y da), marcan un modo de hacer reiterado en la praxis de Duchamp, donde dichos replanteamientos obedecen a un mismo tipo de presupuestos: el cuestionamiento del régimen de visión y percepción occidental; una problemática que arranca con el cubismo, pero que Duchamp plantea sobre la base de otras estrategias técnicas (podríamos detectar la reelaboración de estrategias cubistas también a través del collage, con el uso del trapo). La apertura de esta pregunta afecta, a su vez, a cuestiones de género, o en este caso también de identidad nacional y de memoria histórica. Lo particular aquí es que es la imagen misma la que le sirve para cuestionar el régimen de visión, por lo que podríamos hablar de montaje y, en este sentido, de imagen dialéctica. Para Benjamin, el montaje consigue actuar contra la ilusión cuando se evidencia el artificio, por lo que puede ser una de las estrategias para hacer funcionar la imagen dialéctica, cruzando o yuxtaponiendo pares binarios de signos (lingüísticos), como historia/naturaleza, donde se cruzan direcciones (Buck-Morss 1995: 77). De hecho, esta imagen dialéctica podría también hacer uso de imágenes arcaicas para identificar aquello que es históricamente nuevo en la «naturaleza» de las mercancías (Buck-Morss 1995: 84), lo cual parece asimilarse bastante a los mecanismos que operan en Alegoría de género.
Volviendo sobre el título mismo y sobre la idea de hablar de otro modo sobre el género o hablar del otro género y, tal como habíamos señalado, si contemplamos el drap-peau como la sábana o trapo (higiénico), la mancha que recuerda a la sangre podría reexpedirnos tanto a la menstruación como a la pérdida de virginidad. Desde esta última la analogía apuntaría hacia el terreno virgen violado, o tal vez, más en la línea de la broma (deslizada) duchampiana, a la exhibición de la honra. La bandera como símbolo del país y su identidad nacional establecería, por deslizamiento, un paralelismo con el himen (tela-piel) como señal de la honra conservada que se relaciona con una identidad socializada relativa a la limpiezapureza que conlleva la virginidad, y que sitúa al sujeto (femenino) dentro del orden social. El paño (o la sábana nupcial) que se muestra en algunas culturas con la mancha de la sangre exhibe la pérdida de la virginidad, una pérdida que ha sido previamente legalizada en la unión matrimonial. De tal manera que el izado del trapo o la sábana refuerza el orden social, pero y he ahí lo análogo: señala una conquista del terreno virgen, la frontera-himen traspasada. El símil no sería gratuito,21 puesto que el hecho de retomar la antigua bandera, de trece estrellas, hace patente la alusión a una unión histórica (en este caso entre estados) igualmente legalizada desde el poder, aunque forzada y con derramamiento de sangre incluido; donde dicha sangre no es, sin embargo, considerada como resultado de la violencia perpetrada, en tanto que la unión se veía luego camuflada por el festejo de la anexión (que se sigue perpetuando en el calendario cada Cuatro de Julio). En el deslizamiento metonímico que se lleva a cabo, esta unión entre estados aludiría a la unión matrimonial y a la sábana con sangre izada como señal de honra, donde igualmente la sangre tampoco implica un daño —más bien lo obvia, es una sangre sin herida— sino que señala la unión legalizada, equiparándola así a las llevadas a cabo desde el estado y donde la violencia tanto física como simbólica es sometida a un acto de borrado. Subyace por tanto a toda esta elaboración el tema de la conquista, en ese doble sentido: sexual y política. Un tema este que reaparece múltiples veces como trama en Duchamp, tanto en su biografía como en su obra, encarnado en la figura del célibataire. De hecho, en su Paysage fautif (1946), dos años posterior, encontramos de nuevo un territorio «trazado» o «conquistado», esta vez mediante su esperma. El paisaje fautif emerge así como una conquista fallida, culpable, generada desde la huella, desde la separación, desde el écart.
Si consideramos que la sangre proviene del flujo menstrual la imagen conecta, como se ha dicho ya, con el campo de lo abyecto y por tanto, de lo ambiguo y carente de una identidad definida. Es decir, supone lo contrario a lo que una bandera nacional pretende: aglutinar y homogeneizar identidades. Así que, si retomamos el término según lo definido por Kristeva, esta nunca podría ser abyecta en tanto que la abyección quiebra justamente la identidad. De tal modo que el ataque se dirigiría al corazón mismo del espíritu de la bandera, del patriotismo y de la patria. Esta madre-patria con regla está negando su maternidad, negando la reproducción, al menos este mes, y mostrando su sangre menstrual, culturalmente asociada además al peor de los venenos (Pabst 1995: 353).
De una manera u otra, en cualquiera de las formas en las que la obra reexpide los significados, estos se multiplican y construyen un terreno ambiguo donde el mayor mérito proviene de la superposición de los términos que operan en la imagen. Donde dicha superposición incide, de manera especial, en la correlación que se entabla entre la esfera política y la íntima, no estando nunca separadas, sino en continuo deslizamiento y apareciendo en ambas juegos de poder que se ejercen mediante unos usos simbólicos y unas terminologías análogas. La intimidad se acoge a unas «reglas» que aparecen veladas (cubiertas por la gasa), enmascaradas por una «independencia» celebrativa; pero donde lo que descansa bajo esa sábana drap-peau es un lecho que, como el de Procusto,22 nos recorta, estira o anexiona a su antojo, conveniencia y en su beneficio.
WITH MY TONGUE IN MY CHEEK (1959): LA LENGUA TORCIDA
Y se puede ir más lejos y preguntar si la relación que tiene el narrador con su material, la vida humana, no es acaso una relación artesanal. Si acaso su tarea no consiste, precisamente, en elaborar las materias primas de las experiencias —ajenas y propias— de forma sólida, útil y única. Se trata de una elaboración de la cual quizá da noción ante todo el proverbio, si se lo concibe como [el] ideograma de una narración.23 Podría decirse que los proverbios son ruinas que se erigen en el lugar de antiguas historias, y en las cuales, como la hiedra en el muro, una moraleja trepa alrededor de un gesto. (Benjamin 2010: 95)
Realizada con yeso y lápiz sobre papel montado en tabla, de 25 x 15 x 5,1 cm de tamaño, pertenece también al Centre Georges Pompidou. En 1959, Robert Lebel le pidió a Duchamp materiales para la publicación de la primera monografía sobre su obra. Desde Cadaqués, Duchamp le envió por correo un autorretrato (With my Tongue in my Cheek). Este consistía en el trazado de su perfil a lápiz sobre papel con el añadido de un fragmento en yeso sobre la mejilla, que se corresponde con la de Duchamp: es un vaciado de su propia mejilla hecho con la lengua presionando desde dentro, con la lengua contra la mejilla. Enviará además otros dos «simulacros» de sí mismo: un pie de mazapán con moscas (Torture morte) y una cabeza arcimboldesca compuesta con frutas de mazapán (Nature morte). Tres mórbidos morceaux choisis encerrados en vitrinas-relicarios.
En un texto fundamental y ya clásico «Notas sobre el índice», Rosalind Krauss plantea lo siguiente sobre la obra:
Con mi lengua en mi mejilla es obviamente una referencia irónica, un juego verbal para reexpedir el significado. Pero también puede interpretarse en sentido literal. Poner la lengua en la mejilla equivale a perder toda capacidad discursiva. El arte de Duchamp contempla y ejemplifica al mismo tiempo esta ruptura entre la imagen y el discurso o, más específicamente, entre la imagen y el lenguaje. Tal como la he estado presentando, la obra de Duchamp manifiesta una especie de trauma de significación, un trauma provocado por dos acontecimientos: el desarrollo, a principios de la década de 1910, de un lenguaje pictórico abstracto (o tendente a la abstracción), y la aparición de la fotografía. Su arte supuso una huida de lo primero y un análisis particularmente eficaz de lo segundo. (Krauss 1996: 220, subrayado mío)
Uno de los rasgos fundamentales que caracteriza la producción duchampiana tiene que ver con la formulación de preguntas. De hecho, podríamos decir que el arte de Duchamp es el de preguntar, abriendo unos interrogantes que no cesan de reconducirnos a esa fractura que se produce entre imagen y lenguaje que recalca Krauss. Pero aquello que precisa, y sobre lo que nos interesa más detenernos, es sobre lo que ella señala como un trauma en la significación. En su análisis Krauss relaciona dicho trauma con la crisis del lenguaje pictórico que está, por otro lado, motivada en gran medida por la aparición de la fotografía. Pero podríamos añadir además otro germen del trauma, siguiendo lo señalado por Amelia Jones en su libro Irrational Modernism, y que atañe a aspectos vinculados a una dimensión discursiva más amplia, que se extienden a las circunstancias político-sociales que afectan al convulso comienzo de siglo XX. Jones aborda, en este sentido, el tema de la producción del dadá neoyorquino desde un enfoque más cercano a los aspectos afectivos.24 Para ella los artistas europeos exiliados en Nueva York sufrían de ciertas patologías neurasténicas, y cifra el origen de esta situación en fundamentalmente dos causas que se desplegarán de problemáticas relativas al cuerpo y la construcción de la subjetividad. Muy resumidamente (luego lo veremos más extensamente), la primera tendría que ver con los traumas de la guerra y la crisis de la corporalidad y, derivada de ella, el cuestionamiento de las subjetividades masculinas que funcionaban como arquetípicas o ejemplares. Por ejemplo, el hecho de que huyeran del combate y, por lo tanto, de que se desmarcasen de la construcción de masculinidad ligada a la «hombría» del valiente soldado que lucha por su patria, quebraba su identidad masculina como tal; Jones habla aquí de feminización. La segunda puesta en crisis vendría dada por el choque con un nuevo paradigma corporal surgido tras la implantación de un cuerpo eminentemente orientado a la producción, encontrándose este modelo más radicalizado tras la aparición de los nuevos sistemas productivos de cadenas de montaje —fordismo y taylorismo— que vinieron a culminar la configuración de un cuerpo-máquina que se arrastraba ya desde los comienzos de la revolución industrial.
El tema del cuerpo-máquina masculino es también tratado por Hal Foster en Belleza compulsiva como nuclear del periodo de vanguardia, en concreto en el surrealismo. Y, de hecho, Krauss alude también a ello en el texto citado, mediado esta vez por la figura del autista,25 interpretándolo desde ciertas manifestaciones de su sintomatología ligadas a las sensaciones de sentirse máquina o de renuncia al lenguaje; de este modo, extiende la problemática del trauma en la significación más allá de un asunto de lenguajes a un nivel estrictamente artístico. Sin embargo, en ambos análisis, tanto el de Foster (2008) como el de Krauss (1996), los acercamientos al trauma se efectúan desde un enfoque excesivamente psicologizado. En el caso de Krauss, en concreto, el hecho de interpretar esta compleja relación, generada en vanguardias, de los artistas con las máquinas llevándola a una analogía con el autismo patologiza la problemática y conlleva la desactivación del discurso artístico a otros niveles, como podría ser el político. Puesto que, si nos remitimos a lo expuesto por Jones (2004), la mayoría de la sociedad de comienzo de siglo estaría, en realidad, atravesada por ese trauma de la tecnología militar y de la producción, siendo estas circunstancias las que claramente revertirán sobre las praxis de los/las artistas, no siendo por tanto casos aislados, distanciados del devenir social. La lectura de Jones es, en su orientación, más prolija con respecto al trauma, desmarcándose de análisis exclusivamente psicologizados asociados a determinadas poéticas individualizadas. Las situaciones expuestas parten en ambos casos —guerra y capitalismo— de una arena políticosocial que no podemos obviar desplazándola al terreno de lo psicopatológico; ya que corremos el riesgo de caer en interpretaciones basadas en un entramado mitificante de las conexiones entre genialidad y locura y, en este sentido, poco operativo para una crítica más amplia.
Podríamos rescatar además un «elemento traumático» añadido, que afecta a toda esta generación de artistas de comienzo de siglo y que se ha quedado enquistado en los procesos de producción artística posteriores, como es la crisis percibida por Benjamin en las formas de narración. Para Benjamin la gran crisis, que imprime una nueva manera de relaciones y procesos de socialización, se produce con la vuelta de los soldados del campo de batalla, cuando no son capaces de verbalizar su experiencia en la contienda. Esta incapacidad para narrar bloquea los procesos de transmisión oral anteriores, eliminando de la comunicación los elementos experienciales, para centrarse en un modelo de transmisión meramente informativo, donde el sujeto informa de los hechos aunque no logra, sin embargo, elaborar su experiencia a través del lenguaje.
Esta particularidad del trauma relativa a la narratividad, entendida como transmisión de la experiencia, se posa de una manera más explícita, si cabe, sobre la cuestión de lo afectivo e incide con mayor profundidad en los procesos de elaboración de subjetividades, cuestionando profundamente ciertos aspectos también de la subjetividad del sujeto creador y la impronta de esta en su producción plástica. Una huella que, en el caso de esta obra de Duchamp, está literalmente adherida como señalaba Benjamin respecto a la del narrador: «Así, queda adherida a la narración la huella del narrador como la huella de la mano del alfarero a la superficie de su vasija de arcilla» (Benjamin 2010: 71). Pero, además de ello, está petrificada, escenificando una incapacidad de dar salida y por tanto, un bloqueo en la narración, donde se manifestaría literalmente lo señalado por Benjamin. Su construcción aquí es bastante precisa a la par que ambigua, ya que esa huella emana de dentro y mantiene el elemento que la imprime (la lengua), aunque, justamente, lo que muestre sea un atrofiamiento de la lengua y en su deslizamiento del habla y de la posibilidad de una narración.
With my tongue in my cheek es una expresión anglosajona empleada para aludir al acto de ironizar. Una expresión, que como señala Didi-Huberman, le permite presentarse como un profesional de la ironía, es decir, del trabajo con el límite (1997: 171). La ironía, la broma, o como decíamos en referencia a Freud, el chiste, son parte de estos procesos lingüísticos que actúan a través de un desplazamiento en las significaciones. Freud y Lacan, que seguirá el desarrollo del primero, identifican un similar desplazamiento en la figura de la metonimia. En el caso de esta expresión coloquial (with my tongue in my cheek) hay una correlación metonímica entre el gesto y la expresión lingüística, en el sentido de que la conexión se crea por contigüidad: ya que el órgano (la lengua) se posa sobre la parte del cuerpo que escenifica la risa (la mejilla); la causa señala así la consecuencia a nivel fisiológico: el movimiento de la mejilla cuando nos reímos. La ironía articula además un doblez en las significaciones, generando un habla no diáfana o plana, que conectaría así con lo íntimo del lenguaje; un doblez que conseguiría restaurar entre sus pliegues los dobles sentidos, los múltiples fondos que desintegran las connotaciones (Pardo 1996: 69).
Situar la lengua sobre la mejilla equivale a inmovilizarla, colocar un silencio en el lugar de lo que se iba a decir de manera burlona o irónicamente, por lo que supone una elisión de la broma. Aunque al mismo tiempo, y esto es lo que la convierte en imagen de lo metonímico, la convoca —precisamente aquí— desde el deslizarse de la lengua. En cualquier caso, denota un proceso de bloqueo oral similar al de morderse la lengua, morder para no hablar de más.
La expresión, habitual en la cultura anglosajona, describe literalmente un gesto que implica un giro en la dirección de la lengua. En este sentido, establece un giro similar al del urinario o el mapa en Alegoría de género. Y torcida, la «lengua» camina desde su desorientación hacia problemáticas que tienen que ver con procesos de construcción y representación de la identidad. Su torsión dentro de esa rara26 cavidad bucal es parte de una extrañante exploración espacial del propio cuerpo, que nos ofrece además una interesante imagen: la de la literal desorientación27 de la «lengua».
El lenguaje había ocupado siempre un papel notorio en la praxis duchampiana y a ello se sumará la experiencia de asimilación de otro idioma cuando se exilió a Estados Unidos. La incorporación del inglés a su lengua materna es un punto de partida en numerosas de sus obras, donde los juegos lingüísticos ya no se elaboran únicamente mediante las homonimias brindadas por el francés, sino que el juego entre sonido y sentido se articulará muchas veces desde la imbricación de los dos idiomas. Más allá de que fuera un trabajo para salir adelante económicamente, el hecho de que Duchamp trabaje durante un tiempo como profesor de francés en Nueva York le lleva, necesariamente, a tener que lidiar con las correspondencias lingüísticas entre ambos idiomas y con todas las implicaciones identitarias implícitas a lo que denominamos lengua materna. No parece, por tanto, casual el papel que juega la «lengua» en este autorretrato; siendo que se autorretrata desde la faceta o el «perfil» a él atribuido de bromista, pero también desde la «lengua» misma, señalando —o indicando— al mismo tiempo la importancia de esta en sus operaciones artísticas.
El autorretrato y lo autobiográfico
El autorretrato y lo autobiográfico suponen un punto importante en esta trama a la hora de acercarnos a ciertos modos de hacer que se inauguran ya en las prácticas artísticas de vanguardia. El autorretrato es aquella vía en la producción del artista donde resulta, quizá, más complejo desligarle de su obra, puesto que confronta justamente ese encuentro entre autopercepción y representabilidad. ¿Cómo se ve?, ¿cómo se muestra?, ¿cómo quiere ser visto?, ¿en qué términos concibe su identidad? ¿Y su subjetividad? ¿Puede ser asubjetivo? ¿Y dónde están los límites del autorretrato?, ¿no puede toda obra ser leída como un autorretrato?, ¿como autobiográfica?
Los autorretratos constituyen, además, uno de los gruesos en la obra duchampiana, y son también muy significativos dentro de ella, dado el alejamiento al que somete su producción de los elementos expresivos del lenguaje plástico, pues lo que establece, finalmente, es un diálogo abierto con la problemática que envuelve a la identidad en sus representaciones.
Como Krauss recalca, el acercamiento a lo autobiográfico se manifiesta en los comienzos de la producción artística de Duchamp: «Hasta 1912, la preocupación casi exclusiva de Duchamp como pintor había sido la autobiografía. Entre 1903 y 1911, la principal temática de sus pinturas era su familia y la vida que transcurría en los cercanos confines de su hogar» (Krauss 1996: 215). Pero las temáticas del autorretrato y de lo autobiográfico no surgen solo en esta primera etapa como pintor, sino que recorrerán en realidad su trayectoria. Al margen de ser una constante que envuelve a casi todas sus obras, si nos centramos en aquellos concebidos exclusivamente como tal, parece claro que la preocupación en torno a cómo se configuran las identificaciones y las identidades sea el común denominador a todos ellos. Si pensamos, por ejemplo, en sus autorretratos como Rrose Sélavy se detecta claramente el replanteamiento de una identidad de género. En Tonsure (1921), que es un autorretrato de espaldas, nos muestra en su coronilla una estrella (étoile) afeitada. Culturalmente existe un vínculo entre la marca que se imprime en la cabeza en la tonsura, mediante el recorte de pelo, y la identidad del grupo al que la persona se incorpora, cimentada sobre una creencia, pensamiento o habitus común; por lo que la relación por contigüidad ya está implícita en la práctica misma. La tonsura tiene que ver, por tanto, con la pertenencia a un grupo. Normalmente se realizan dentro de órdenes de tipo religioso para señalar una adhesión a la misma, donde cada orden estipula su forma y tamaño. La marca que Georges de Zayas efectúa sobre la coronilla de Duchamp tiene forma de estrella; por un lado, como símbolo no se corresponde con el de ninguna congregación, por otro, la étoile (a-toile), en un híbrido anglo-francés significaría «una tela» o más concretamente «un lienzo».28 La toile, el lienzo, ha pasado a ser la cabeza, o quizá más preciso: a incidir como huella sobre la cabeza, apuntando a un arte cuya impronta se materializa sobre lo mental, es decir, antirretiniano. Aún sin apoyarnos en el juego de palabras, en este caso entre inglés y francés, Duchamp estaría haciendo uso de un icono, que construido, recortado, sobre su cabeza —de modo que sobre la sustitución de cabeza por pensamiento actúa uno de los casos de desplazamiento tipo en la metonimia, el de continente por contenido— alude a la inclusión en una comunidad por participar de una creencia/pensamiento común, desde ese juego metonímico. En este caso, él genera una tonsura propia cuya pertenencia a esta paradoja de «comunidad-individual» establece una irónica analogía con el sistema artístico, equiparado este a una comunidad de «fieles», cuyas bases se asientan en el mismo oxímoron de la comunidad individual que parodia en su corte de pelo.
En el autorretrato With my Tongue in my Cheek Duchamp incurre en los procesos de identidad relativos al lenguaje. Esta vez opta por retratarse de perfil, haciendo uso, una vez más, de un punto de vista menos común, como lo era también el encuadre desde atrás en Tonsure. El autorretrato de perfil era un formato muy poco habitual dentro de los procesos de la pintura y el dibujo, aunque en el género del retrato en el XVIII irrumpió un dispositivo que popularizó el perfil a partir de una técnica basada en el uso de la sombra. Mediante una pantalla y una fuente luminosa (la luz de una vela) y a través de la proyección generada, el «pintor» —que se colocaba tras la pantalla— registraba el perfil del retratado mediante el calco, justamente, de esa huella dejada por la luz, previa a la fotografía. Esta maquinaria se iniciaba con la tradición de los «perfiles silueteados», que debían el nombre a su supuesto inventor Éttienne de Silhouette (Dubois 2008: 126), y dicho método contó con bastante adeptos hasta la aparición y difusión de la fotografía. Si bien hay que matizar, y es importante con respecto a los replanteamientos de Duchamp, que estos retratos a través del perfil dificultosamente podrían ser autorretratos —entendido en el sentido de la factura— puesto que necesitaban de un otro que se situase tras la pantalla para «calcarlo»; esto insiste, a su vez, de manera explícita sobre el hecho de que emergen de la impronta misma y, en este sentido, eliminan del proceso productivo todo lo relativo a la virtuosidad del artista.
En realidad, esta relación del sujeto con su sombra entendida como huella y las conexiones que mantiene con la representación no es nada nuevo, de hecho, el mismo Plinio en su Historia Naturalis sitúa el nacimiento de la pintura en lo oscuro de la sombra.29 Mediada por una «acción» busca delimitar el contorno de la sombra humana. Plinio fabula dicho nacimiento del arte a través de la historia de una joven alfarera, que registra con un carbón el perfil de su amado en la pared de la casa la noche antes de que este parta a la guerra, tratando de preservar una huella física previa a la desaparición. Un perfil que, después de ser trazado, será más tarde relleno de arcilla por su padre, en un intento de reparar la ausencia, restituyéndole a la joven una presencia más táctil del amado, por lo que asistimos a una múltiple aparición de disciplinas. El relato es, sin duda, sugerente en su alcance, puesto que en él confluyen varios regímenes de percepción: visual, a través del dibujo; táctil, entendiendo el modelado (escultura) como aquello que se puede tocar; pero lo es más si cabe por poner por escrito una relación fenomenológica que se extenderá a lo largo de la historia, hasta materializarse más intensamente en la fotografía,30 entre la huella, la luz y la desaparición o, en términos duchampianos, entre el contacto y la separación. Una separación muy cercana a la pérdida que, como Barthes detectó, es implícita a cada imagen fotografiada. La misma que desde el lenguaje poético Pizarnik intuye cuando dice «las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia». Ya sea, pues, de la palabra, ya de la imagen fotográfica, de donde emane la ausencia, nos hallamos inmersas en un proceso continuo de duelos y separaciones (contactos y separaciones) y, en última instancia, una separación entre el/la productor/a y lo producido (artista y obra). La crisis en el lenguaje pictórico motivada por la aparición de la fotografía, y que Krauss claramente atribuye como nucleica de la producción duchampiana, no se estanca solo en este terreno, sino que podemos considerarla coetánea a aquella que se da en el lenguaje textual, la narración y, por tanto, que es extensiva al diálogo generado entre ambos —imagen/texto—; y de ahí la necesidad de la imagen, anunciada por Benjamin, de un texto que le sirva de leyenda; una necesidad y un problema, a su vez, con el que tendrá que lidiar todo el campo de lo documental —en relación a un conflicto que se hace extensivo, desde ahí, a lo veraz.
La obra de Duchamp puede ser leída como una exploración de las correspondencias entre el contacto y la separación,31 que rozan en buena parte con el concepto de inframince. Este presenta, desde este enfoque, ciertas similitudes con el fort-da freudiano, que toma en consideración la problemática del sujeto para integrar apariciones y desapariciones32 (las maternas), en una primera etapa constitutiva del sujeto. Este encuentro constante, entre la unión y la separación, no dejaba de estar ya presente en Alegoría de género, donde la unión misma era en sí traumática. Aquí subyace otra problemática ineludible, que se desencadena de la relación afectiva entablada con lo representado. De hecho, en el relato de Plinio se vislumbra de una manera muy rudimentaria cuando marca el origen fenomenológico del nacimiento del arte en el registro de un índice/índex, que no es otro que la huella —sombra— del amado. Así, uno de los puntos donde pivota el problema de la representación cuando optamos por este enfoque de lo afectivo, es sobre la relación, que ya desde ese origen legendario, establece con la obra. Donde, como afirma Dubois, el deseo pasa primero por la metonimia (2008: 113).
Volviendo sobre la obra, cuesta no reparar en esta elección del perfil para el autorretrato, puesto que es muy poco habitual, aunque Duchamp haga uso de ella en más ocasiones.33 Como tampoco es la primera vez que lo usa en un retrato, pues en Alegoría de género, tal y como vimos, empleaba los perfiles presidenciales para trazar los límites del mapa estadounidense. En este caso la ironía se ajustaba también a un trabajo en los límites. De hecho allí la solapación de la bandera con los perfiles de dos de sus presidentes emblemáticos (o del presidente y la primera dama) nos transporta a un imaginario del poder, el que recorre la historia occidental a través de sus representaciones numismáticas. Como Didi-Huberman nos recuerda, César fue en el año 44 a. de C. el primer político romano en acuñar su imagen sobre una moneda junto a la inscripción «Caesar dict[ator] perpetuo», fórmula por excelencia del poder absoluto. Lo determinante de este perfil acuñado, del poder, y de cuantos le sucederán, es que por medio de un proceso, al que es inherente el acto de dejar huella, centraliza y disemina a la vez el poder de César34 (Didi-Huberman 1997: 49).35 Para Didi-Huberman en este caso, pese a ser un proceso de reproducción, el valor de autenticidad y de poder —es decir, aurático— no disminuye, pues como matiza, no es el proceso de reproducción exactamente el que hace desaparecer el aura, sino la pérdida de contacto que supondría una repetición sin matriz y sin el proceso de la huella (Didi-Huberman 1997: 49). En ambas obras de Duchamp simula haber un guiño hacia el valor de rostreidad en los retratos del poder, que llega de la mano de ese uso reiterado del perfil; de la misma manera que ambas convocan un replanteamiento de la huella en sus vínculos por contacto con la matriz. Así, la introducción del relieve a través de la mejilla, del vaciado de la mejilla, puede entenderse como una vuelta, una vez más, sobre los deslizamientos metonímicos que presentan estos juegos de moldes, entre positivos y negativos, contenedores y contenidos. La mejilla sirve de molde negativo de la lengua (boca como molde de la lengua), a partir de ese doble negativo de la mejilla se extrae el positivo, que es lo que Duchamp añade al dibujo como bajorrelieve o altorrelieve.36 Las reconsideraciones en torno al negativo y el positivo estaban presentes en muchas otras obras anteriores, como Feuille de vigne femelle (1950/1951), donde realiza lo que sería por yuxtaposición, por contacto, un negativo de lo oculto por la hoja de vid; es decir, no es exactamente de la hoja de vid, como reza el título, sino de lo que esta encubre: el pubis femenino. Por lo que vuelve a incurrir en la misma estrategia de desplazamientos de contenedores por contenidos, de lo que cubre por lo cubierto, el velo por lo velado, recursos siempre anclados en cuestiones de reversibilidad y metonimia, pero y también en las que prevalece la relación de contacto con la matriz, su huella; ya que la obra consiste en el molde negativo del pubis, no hay positivo.37 Y el juego de moldes da la impresión de extenderse casi a una cuestión propiamente de lenguaje, dado que en francés el (molde) positivo se denomina (molde) natif mientras el (molde) negativo es, como en nuestro idioma, negatif. Siguiendo la broma, en With my Tongue in my Cheek el molde es un molde nativo que recuerda a la lengua nativa (natif),38 aunque el molde natif es un tanto tramposo, puesto que encierra, en realidad, el negatif de la lengua;39 la lengua negativa o quizá negada y, también, por oposición a natif en su significado de «natural», sería o estaría desnaturalizada. Teniendo en cuenta uno de los desplazamientos tipo de la metonimia, instrumento por uso, con la lengua la referencia es clara al lenguaje, además de la homonimia (tanto en francés, inglés, como castellano) entre el órgano y el sistema de comunicación. La mejilla deformada por la lengua registra, a su vez, una forma que, sacada del contexto y sin el título, no presentaría una apariencia definida, identificable: es una lengua informe, alejada de la posibilidad de representar una identidad —al igual que la bandera. El pegote sobre el dibujo del mapa del fragmento de tejido trataba igualmente de quebrar lo impuesto como forma.40 Negativa o informe, del altorrelieve o de los bajos fondos, la lengua y, por extensión, el lenguaje, parece clausurar cualquier posibilidad de ser portadora de identidad, para pasar a ser una exploradora de los límites desde la separación (l’écart) implícita al juego de moldes.
Como Didi-Huberman ha señalado, «producir semejanzas negativas: invertidas, reversibles, irreconocibles. Producir lo mismo como negatividad. A esta operación Duchamp le da un nombre: esta es la écart (separación)».41 Y continúa, citando a Duchamp, quien abre sus notas de La caja verde (1934) con la siguiente afirmación:
Separar el todo hecho —en serie— del todo encontrado (naturalmente).42 La separación es una operación. […] Perder la posibilidad de reconocer [sobrescrito «identificar»] 2 cosas parecidas —2 colores, 2 encajes, 2 sombreros, 2 formas cualesquiera. Llegar a la imposibilidad de memoria visual suficiente para trasladar de un parecido a otro la huella memorizada.
De lo que Didi-Huberman concluirá:
La separación (écart) es un proceso dialéctico: que trata de producir lo semejante, pero de producirlo como negatividad operativa, una manera de producirlo diferente a sí mismo. Es así que la huella, como procedimiento concreto, demuestra toda su necesidad, todo su valor teórico y heurístico: desafía incluso lo que llamamos metafóricamente la «huella de la memoria». Opera en efecto como una máquina impersonal de la memoria —una máquina de trazar, de transportar, de moldear, en resumen de producir una semejanza por contacto […] propia para desafiar al pensamiento, por lo tanto. (Didi-Huberman 1997: 162)43
De manera que para él la huella en Duchamp sería una operación dialéctica de su diferencia, de su separación.
La concepción del retrato con este molde directamente obtenido del retratado está presente, por otro lado, en las máscaras mortuorias44 que se realizaban sobre el rostro del muerto. Un proceso en el que no se precisaba de la habilidad de un escultor o escultora para que representase miméticamente al sujeto, haciéndolo identificable, sino que bastaba con el simple registro a través de esa huella que constituye todo vaciado —lo mismo que ocurría con el perfil. Recordemos que la obra forma parte de una serie de tres encargos (los títulos de las otras dos piezas son Nature morte y Torture morte), que redundan en esta presencia de lo mortal ya en sus enunciados, y que siguen sin separarse, en este sentido, de la problemática de la huella.45 En la primera vuelve a utilizar un perfil, que a lo Arcimboldo se construye con frutas y verduras hechas de mazapán, y la segunda emula un pie recubierto de moscas. El proyecto no siguió adelante porque las obras fueron consideradas bromas de mal gusto (Ramírez 2000: 274), de manera que provocaron una reacción similar a la que suscitó la bandera ensangrentada.