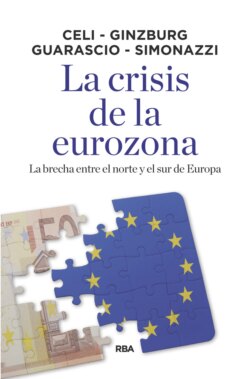Читать книгу La crisis de la eurozona - Andrea Ginzburg - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 LA CRISIS DEL EURO: UNA CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL DEFECTUOSA
Оглавление1. INTRODUCCIÓN
«Los problemas que estamos viendo actualmente en Europa...», ha afirmado Sen (2012):
... Son principalmente el resultado de errores políticos: castigos como consecuencia de una secuenciación errónea (primero la unidad monetaria, después la unidad política), de razonamientos económicos equivocados (que incluyen ignorar las lecciones de la economía keynesiana y desatender la importancia de los servicios públicos para los ciudadanos europeos), de procesos de toma de decisiones autoritarios, y de una persistente confusión intelectual entre reforma y austeridad. Nada en Europa es hoy tan importante como una aceptación lúcida de qué es lo que se ha hecho tan terriblemente mal en la implementación de la gran idea de una Europa unida.
Los problemas actuales del euro son la consecuencia de haber olvidado tres uniones: financiera, fiscal y política (Matthijs y Blyth, 2015). El conflicto no resuelto entre soberanía nacional y supranacional dejó a la Unión sin una institución responsable de una gobernanza fiscal común, en un momento en que el alcance de la política nacional se veía crecientemente limitado por reglas automáticas. La liberalización financiera y la integración de los mercados de capitales no se reforzaron con la construcción de instituciones comunes para garantizar la estabilidad financiera. La regulación bancaria se dejó en manos de las instituciones nacionales, que demostraron claramente ser incapaces de lidiar con la globalización de los mercados de capitales y las organizaciones financieras «demasiado grandes para quebrar». Finalmente, la falta de unión política provocó en la Comunidad Europea un déficit democrático y una profunda crisis de legitimidad, derivada de las defectuosas instituciones de la UE y las políticas subsiguientes para resolver la crisis (Schmidt, 2015).
Muchos de los problemas que amenazan actualmente la supervivencia de la unión monetaria se debatieron profundamente antes de la creación del euro, pero no se resolvieron (Mourlon-Druol, 2014). Esta construcción institucional defectuosamente diseñada es consecuencia tanto de problemas políticos no resueltos como de la ilusión de la teoría económica de que es posible desvincular la política del dinero. Olvidando la lección de Polanyi de que los «mercados necesitan una autoridad política para estabilizarlos» (McNamara, 2015: 29); la conexión entre la soberanía política y la autoridad fiscal, por un lado, y la creación monetaria y el banco central, por otro, se debilitó hasta un nivel sin precedentes (Goodhart, 1998: 409). El divorcio entre la creación de dinero y el establecimiento y mantenimiento de un poder soberano estable está en la raíz de los problemas actuales de la UEM.
La construcción asimétrica de la UEM, que consiste en una unión monetaria sin una unión económica, difiere del modelo de gobernanza monetaria y económica integrada concebida por los primeros ideólogos destacados de la UEM (Verdun, 2007). El período que separa el Informe Werner (1970), momento en que la idea de una moneda única se abordó por primera vez, y el Informe Delors (Consejo Europeo, 1989), momento en que se recuperó el proyecto, se caracterizó por intensas turbulencias económicas. La tensión entre la autonomía de la política nacional y la interdependencia económica, los cambios globales en la producción y el aumento de la importancia de las finanzas, el giro radical en la teoría y la política económicas que ha configurado las visiones de los legisladores sobre las respuestas macroeconómicas a las transformaciones globales: todos estos elementos han tenido un papel crucial en la evolución de las bases institucionales de la Unión Europea. A pesar de que el Informe Delors afirmaba que había mantenido una línea de continuidad con el Informe Werner, los dos informes son mundos aparte. La construcción institucional de la UEM refleja los intereses y las creencias de sus dos principales actores —la confianza de Alemania en reglas para protegerse de su profunda preocupación por la posibilidad de comportamientos oportunistas (riesgo moral) de otros Estados miembros, y los fluctuantes compromisos de Francia con el keynesianismo y la austeridad (Matthijs y Blyth, 2015: 12)—, así como su relación desigual y cambiante y la creciente debilidad de Francia (Vail, 2015; Brunnermeier et al., 2016).
En este capítulo, analizamos los pasos que condujeron a la construcción institucional de la UEM. Este camino trufado de obstáculos refleja el cambiante entorno económico global y la respuesta de los países europeos a estos cambios.
Aquí tendremos en cuenta tres aspectos.
1. El fracaso de las políticas de gestión de la demanda durante el período de la estanflación de la década de 1970 y el surgimiento de un nuevo paradigma teórico. La idea de que era posible dirigir la economía con éxito fue puesta en cuestión por los malos resultados de los años 1970 y las explicaciones teóricas que se esgrimieron ante los fracasos inherentes de los modelos macroeconómicos de los años 1960 (Goodhart, 2007: 27). Después de la devaluación del dólar, el consenso de Bretton Woods —basado en tipos de cambio fijos (pero ajustables), los controles de capitales y la interdependencia de la política monetaria (y más en general de la política económica)— fue sustituido por un consenso político neoliberal que consideraba la estabilidad de precios como el principal objetivo, eliminaba los controles a los movimientos de capitales y renunciaba a la independencia de la política monetaria y fiscal.
2. El proceso de europeización. Las dinámicas políticas y económicas de la UE se convirtieron en una parte de la lógica organizativa de la política y la elaboración de políticas económicas a escala nacional, a través de la adopción de los modelos-tipo de Alemania y Estados Unidos. Alemania era la nación que había logrado con más éxito el ajuste después del fin del sistema de Bretton Woods. La postura de Alemania de que la estabilidad de precios era esencial para alcanzar el crecimiento económico y conseguir un mayor nivel de empleo contribuyó a crear un consenso a partir de un esquema que abogaba por la primacía de la desinflación y la estabilidad de precios —un objetivo que la nueva teoría económica afirmaba que podía conseguirse sin ningún coste en términos de desempleo—. Los sorprendentes resultados de Estados Unidos en términos de crecimiento durante la primera mitad de la década de 1980, erróneamente atribuidos a la liberalización de los mercados de trabajo, bienes y capitales, favoreció el proceso de desregulación financiera y laboral en Europa.
3. Las finanzas globales y la unión monetaria. La internacionalización de los movimientos de capitales frustró cualquier intento de salvaguardar la independencia de la política monetaria en un régimen de tipos de cambio fijos. Las dos experiencias de cooperación en tipos de cambio —la Serpiente entre 1973 y 1978 y el Sistema Monetario Europeo (SME) entre 1979 y 1992/95— demostraron la fragilidad de cualquier acuerdo de tipos de cambio que tuviera como objetivo la creación de un área de estabilidad monetaria durante un período con fuertes fluctuaciones del dólar. La Serpiente fracasó totalmente en el intento de reducir la variabilidad de los tipos de cambio nominales vis-à-vis con el marco alemán. El SME tuvo más éxito, pero requirió diversos reajustes de las paridades y casi se hundió durante la crisis cambiaria de 1992. Los acuerdos de tipos de cambio se volvieron todavía más frágiles con la decisión de suprimir los controles sobre los movimientos de capitales, que dejaron a la unión monetaria como única alternativa al retorno a la flotación libre (Padoa-Schioppa, 1987).
El apartado final del capítulo aborda la crisis del euro. A pesar de que se reconoció desde el principio que la zona euro estaba lejos de cumplir las condiciones de un área monetaria óptima, se creía que estas condiciones se alcanzarían durante el proceso simplemente haciendo que las características institucionales de los diferentes países se adaptaran para ajustarse al modelo teórico ideal. La estructura institucional de la UEM, así como las reformas estructurales exigidas a los países deudores como condición para recibir ayuda financiera, responden a esta convicción. Siguiendo el enfoque del Área Monetaria Óptima (AMO), las interpretaciones dominantes de la crisis se han centrado en el carácter subóptimo de la zona euro. Coincidimos con McNamara (2015) en que se trata de una diagnosis errónea: la crisis del euro no se debe a una suboptimalidad económica, sino al diseño equivocado de las instituciones económicas y políticas que le acompañan. Tal como argumentaremos en los siguientes capítulos, una asociación con éxito entre países con diferentes niveles de desarrollo no puede conseguirse simplemente obligando a los países más débiles a comportarse de acuerdo con la teoría del ir adoptando las instituciones del país «modelo». Esto significa que las reformas parciales que remiendan aspectos concretos de la crisis no llegarán a la raíz de la crisis del euro. Peor incluso, el cóctel actual de políticas está condenando a los países del sur de Europa a un estancamiento indefinido. Si, como afirma Hopkin (2015: 183), el destino del euro depende del resultado de la crisis en las democracias del sur de Europa, «el hundimiento de la autoridad política que podría resultar de la prolongación de las restricciones [en sus economías] amenaza a todo el proyecto del euro».
2. EL INFORME WERNER Y LA IDEA DE EUROPA
El Informe Werner fue el primer intento concreto de construir una identidad europea después de la firma del Tratado de Roma en 1957. El contexto internacional del momento ayuda a entender por qué la UEM pasó a formar parte de la agenda.
Durante la década de 1960, los avances en la integración europea, con la fase final de la creación de la unión aduanera y la creación de la Política Agraria Común (PAC), representaron un claro avance en el proceso de integración y apuntalaron la aspiración de crear una acción común para contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos. La posición contraria de Francia al funcionamiento asimétrico del Sistema Monetario Internacional (SMI) y lo que De Gaulle calificó como «le privilège exorbitant de l’Amérique» presionó, por un lado, a favor de una reforma del sistema y defendió, por otro, una «Europa europea» independiente de Estados Unidos y con una fuerte influencia en el mundo. Sin embargo, lo que quería De Gaulle era una «Europa de Estados» en la que cada país pudiera mantener su soberanía, y por ello estaba determinado a frenar cualquier avance hacia la supranacionalidad.1
Los primeros signos de crisis del sistema de Bretton Woods —turbulencias en los mercados internacionales de divisas y la crisis del dólar (el denominado «dilema de Triffin»)2— anunciaron la creciente fragilidad del sistema internacional de tipos de cambio fijos. Mientras que el crecimiento del mercado de eurodólares limitaba la capacidad de llevar a cabo una política monetaria independiente de la de Estados Unidos, la devaluación del franco francés y la revaluación del marco alemán en 19693 pusieron de manifiesto la falta de coordinación en asuntos monetarios entre los Seis (los seis Estados miembros de la CE en el año 1969 eran Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo), aumentando el temor de que la inestabilidad de los tipos de cambio, alimentada por la creciente movilidad del capital, podría perturbar la PAC y cualquier otro proyecto de mayor integración.
Estos factores mostraban la necesidad de una mayor integración europea. El Consejo Europeo de diciembre de 1969 en La Haya declaró su deseo de avanzar hacia la Unión Económica y Monetaria. La iniciativa provino del canciller alemán Willy Brandt, quien sugirió que, en una primera fase, los países miembros de la Comisión Europea (CE) deberían formular conjuntamente objetivos de medio plazo y tratar de armonizar las políticas a corto plazo. En una segunda etapa, «se conseguiría una unión monetaria con tipos de cambio permanentemente fijos» y Alemania estaría preparada para transferir parte de sus reservas a una institución europea común (Gros y Thygesen, 1992: 12). Por su parte, Francia enfatizaba la necesidad de una temprana creación de un sistema de asistencia a las balanzas de pagos y una política cambiaria común con terceras divisas. El Informe Werner fue el resultado del estudio que se encargó para detallar cómo podría realizarse la UEM.
Las profundas diferencias entre las filosofías económicas de los dos principales actores de este proceso se reflejaban en las divergencias de opinión con respecto a los mecanismos que deberían conducir a una UEM exitosa, y persistieron durante toda la historia posterior de avances en la integración. Estaban tan arraigadas en el pensamiento nacional que a menudo había una gran incomprensión mutua. Por ello, a pesar de la común aceptación de la importancia de armonizar las políticas económicas y lograr la convergencia de los resultados económicos para conseguir la integración monetaria, existían grandes diferencias sobre qué es lo que esto efectivamente significaba. Como observan Brunnermeier et al. (2016: 3), para Alemania «gobernanza económica» significaba convergencia alrededor de una cultura común de estabilidad, mientras que para Francia significaba iniciativas conjuntas para dirigir el desarrollo económico. Consecuentemente, el sensible tema de la estabilidad de los tipos de cambio era percibido por Alemania como un problema de consistencia de las políticas económicas domésticas y por Francia como el logro de equilibrios internos y externos que podrían requerir ayudas financieras y, en última instancia, solidaridad internacional (la postura de Keynes en Bretton Woods y el análisis de Meade sobre la balanza de pagos todavía constituían vívidos recuerdos).
La confrontación entre los altos funcionarios nacionales y los de la CE que trabajaron en el Informe Werner volvería a reaparecer siempre que estuvieran en juego decisiones importantes sobre el diseño institucional de la Unión, especialmente la creación del SME, el Informe Delors y la creación de la UEM. Este enfrentamiento terminó siendo conocido como el debate entre los «economistas» y los «monetaristas» (Tsoukalis, 1977; Kruse, 1980; Verdun, 2000a, 2000b, 2002; Maes y Verdun, 2005). Pero este es un nombre poco apropiado. De hecho, se enmarcaría mejor dentro de la discusión sobre el papel del dinero en términos de posturas chartalistas contra posturas metalistas (véase más adelante el apartado 4). Según la visión chartalista (en este debate erróneamente llamada «monetarista»), el dinero puede afectar, y de hecho afecta, a las variables reales. Esta influencia es rechazada por la visión metalista (llamada «economista»), según la cual el dinero solo puede afectar al nivel de precios. Estas etiquetas se han mantenido en diferentes momentos posteriores de toma de decisiones institucionales para calificar las dos opiniones (Wyplosz, 2006). Sin embargo, para entonces, las dos posturas contendientes compartirían la misma fe metalista en la irrelevancia de la política monetaria. Mientras que los alemanes permanecerían en su visión metalista (erróneamente designada como «economista», cuando sería en realidad monetarista según su acepción económica correcta), los franceses (juntamente con todo el frente del sur) argumentarían a partir de una visión «ultramonetarista», negando cualquier efecto real del dinero incluso en el corto plazo.
Así, los países con monedas débiles, Francia, Bélgica y Luxemburgo, «subrayaron el potencial del papel de liderazgo de la integración monetaria» (Gros y Thygesen, 1992: 14), afirmando que «la economía está dirigida por decisiones monetarias deliberadas». Para ellos, por tanto, los acuerdos institucionales monetarios comunes implicaban el estrechamiento de los márgenes de los tipos de cambio, la creación de fondos comunes de reservas y sistemas de apoyo financiero mutuo. La obligación de los países con superávit de asumir parte del coste de defender las paridades hacía que el funcionamiento de los sistemas de tipos de cambio fuera más simétrico y favorecía la armonización de las políticas económicas. Por tanto, una política monetaria común, que debería adoptarse en una fase temprana, podría conducir a la convergencia de la política económica (Verdun, 2007: 198-199).4 En cambio, según los países con divisas fuertes, Alemania y Países Bajos, una coordinación amplia de la política económica (política fiscal y quizás incluso políticas de rentas) debería preceder a la introducción de una política monetaria común (Rosenthal, 1975: 107–108). Unos pocos años después, en la reunión del Consejo Europeo en Luxemburgo en abril de 1976, el comentario de Schmidt «[estoy estupefacto] de que algunos crean que se pueden corregir los errores de los mecanismos presupuestarios o salariales a través de mecanismos monetarios» retrataba muy bien la inflexibilidad de la postura alemana (citado en Mourlon-Druol, 2014: 1282).
Alemania se oponía a las políticas dirigidas a estrechar los márgenes y a la creación en una etapa temprana de un fondo de estabilización de divisas sobre la idea de que «la convergencia de las políticas económicas limitará por sí misma las variaciones de los tipos de cambio entre las divisas europeas» (Ungerer, 1997). Una moneda única debería introducirse solo al final del proceso, como el «toque final» de una armonización que ya se habría llevado a cabo. La postura de Italia varió a lo largo del tiempo, posiblemente como reflejo de la evolución de su mercado laboral, que sugería una postura más favorable hacia la «flexibilidad» de los tipos de cambio. Según Verdun (2007), al final Italia defendió la postura de que la unión monetaria debería llegar después de la unión económica. En cambio, según Ungerer (1997), Italia se puso del lado de Francia.
Otro punto de divergencia era el concerniente a la transferencia de responsabilidad sobre la política económica (fiscal) desde el nivel nacional al nivel comunitario. Se puso mucho énfasis en evitar el riesgo de divergencias de largo plazo en los resultados económicos. Para contrarrestar este riesgo, se debería conferir la autoridad sobre las políticas presupuestarias a un «Centro de decisión para la política económica», capaz de ejercer una influencia decisiva en las políticas económicas, incluyendo aquí las políticas presupuestarias nacionales y las transferencias financieras públicas, para evitar los desequilibrios regionales y estructurales.5 Igualmente reseñable es la conciencia de la necesidad de políticas regionales, industriales y de empleo para abordar las divergencias estructurales.6 Alemania y Países Bajos estaban a favor de una institución centralizada de política económica (por ejemplo, un consejo para la política económica a corto plazo o una comisión dotada de responsabilidades políticas) y un banco central europeo autónomo. Los franceses se opusieron a este esquema, que «tenía pinta de integración política» (Eichengreen, 2007: 193). Menos atención se prestó a la consecución de convergencia en las tasas de inflación. Según Gros y Thygesen (1992: 13), esta diferencia en los objetivos, en comparación con el Informe Delors, se debía solo parcialmente a la experiencia anterior de divergencias relativamente pequeñas en las tasas de inflación, que reflejaba principalmente las «diferentes visiones sobre cómo funcionan e interactúan las economías, predominantes veinte años atrás». Totalmente en línea con la teoría económica de la década de 1990, concluían: «La oposición al “Centro de decisión para la política económica” no fue sorprendente puesto que, al menos desde el punto de vista actual... la UEM no requiere el grado de centralización de la política fiscal previsto por el Informe Werner» (ibid.: 14).
El Informe Ínterin, presentado oficialmente el 8 de octubre de 1970, representó un compromiso precario. Previendo acciones progresivas en paralelo en los frentes de la convergencia económica y la cooperación monetaria, estipulaba la creación de una unión económica y monetaria en tres etapas a lo largo de un período de diez años (1971-1980). En la segunda etapa, «la definición y la dirección de la política económica deberían hacerse progresivamente más vinculantes y debería haber una correcta armonización de las políticas monetarias y presupuestarias». La armonización de las estructuras financieras debería permitir llegar a un verdadero mercado común de capitales, mientras que medidas comunitarias deberían ocuparse de las políticas regionales y de empleo. La unión monetaria implicaba «la convertibilidad total e irreversible de las divisas, la eliminación de los márgenes de fluctuación de los tipos de cambio, la fijación irrevocable de paridades y la liberalización completa de los movimientos de capitales», que «podría venir acompañada del mantenimiento de los símbolos monetarios nacionales o de la creación de una única divisa comunitaria» (Werner, 1970: 10). Se suponía que la culminación del proceso se produciría en 1980, con la transferencia de poder del nivel nacional al nivel comunitario, a través de la creación de un «centro de decisión para la política económica», que sería «políticamente responsable ante el Parlamento Europeo» (elegido por sufragio universal), y de un «sistema comunitario de bancos centrales».
El Plan Werner preveía un grado de integración política que los diferentes países, y mucho menos Francia, no estaban dispuestos a aceptar. La debilidad del dólar, que ponía presión sobre el marco y amenazaba la sostenibilidad del mercado común, la vaguedad de los compromisos durante las primeras etapas y la oferta de cláusulas de opting-out* podrían haber desempeñado un papel importante. Siguiendo los pasos de De Gaulle, el presidente Pompidou consideraba que solo la cooperación económica y financiera que formaba parte de la primera etapa era realista, mientras que los planes para transferir poderes cruciales sobre cuestiones monetarias a las instituciones comunitarias —tal como estaba previsto para la segunda etapa— eran juzgados como poco realistas o poco deseables. «En obvia deferencia hacia las reticencias de Francia a discutir acuerdos institucionales para la etapa final y la transferencia de responsabilidades al nivel de la CE, la Comisión raramente se refería a estas cuestiones» (Ungerer, 1997: 114).7 En un discurso en el Bundestag en 1970, el canciller Brandt describió el plan por etapas para la unión económica y monetaria como «la nueva Carta Magna de la Comunidad Europea». Una visión más sobria fue aquella expresada por Helmut Schmidt, su ministro de Defensa, quien se mostró a favor de:
«Unas expectativas más vinculadas a realidades: una cooperación más amplia y más profunda, aunque las instituciones no sean necesariamente perfectas... La unificación política de la Europa Occidental sigue siendo el principal objetivo de nuestra política exterior... [pero] puede verse amenazado si sus arquitectos aspiran a objetivos inalcanzables. El pragmatismo y el gradualismo ofrecen mejores opciones (Schmidt, 1970: 44, 40).
Preocupado fundamentalmente por mantener la estabilidad monetaria, el Bundesbank reiteró dos demandas. Los márgenes de fluctuación no deberían reducirse hasta que no se hubiese producido una armonización genuina de las políticas económicas y financieras, y el futuro consejo de presidentes de bancos centrales encargado de establecer las directrices de la política monetaria debería, desde el inicio, ser independiente del Consejo de Ministros, aunque debería tener en cuenta las directrices del mismo para la política económica.
En las reuniones del Consejo del 23 de noviembre y el 14 de diciembre de 1970, la delegación francesa fue extremadamente reticente a aceptar transferencias sucesivas de poderes a las instituciones de la Comunidad y rechazó la idea de que debería haber una transición automática de la primera a la segunda etapa. Alemania, por su parte, expresó reservas sobre las cláusulas financieras sin ningún logro tangible que mostrar en relación con la coordinación de políticas. En la ratificación oficial del plan para una unión económica y monetaria por parte del Consejo de Ministros de la Comunidad del 22 de marzo de 1971, las diferencias entre los Estados miembros llevaron a un compromiso caótico que posponía las cuestiones delicadas. Solo la primera etapa, que se preveía que transcurriría del 1 de enero de 1971 al 31 de diciembre de 1973, estaba definida de forma clara. Entre las medidas planeadas para esta fase estaban la adopción gradual de posturas comunes sobre relaciones monetarias con países no comunitarios y organizaciones internacionales, particularmente los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, y el estrechamiento gradual de los márgenes de fluctuación entre las divisas europeas.8 Se pedía a los bancos centrales que emprendieran acciones, sobre una base experimental y no oficial, para reducir los márgenes de las fluctuaciones de los tipos de cambio a partir de junio de 1971.
La resolución política de los Estados miembros por la que se comprometían a crear la unión económica y monetaria se produjo solo unos meses antes de la decisión de Estados Unidos, el 15 de agosto de 1971, de devaluar el dólar. Este hecho desbarató el objetivo establecido en el Plan Werner, que ya se había visto debilitado por la ausencia de cualquier tipo de voluntad política real, pero hizo más imperiosa la cuestión de la flotación coordinada de las divisas europeas.
3. LA SERPIENTE Y EL SME
La «ligne droite» de las relaciones franco-alemanas
La depreciación del dólar americano inauguró un período de grandes fluctuaciones de las divisas europeas. El Acuerdo Smithsonian (anunciado en diciembre de 1971) amplió las fluctuaciones de cada divisa respecto al dólar a ±2,25 %. Por tanto, dos divisas europeas podían fluctuar hasta un 9 %, la una respecto de la otra. La respuesta de los Estados miembros a la crisis de la década de 1970 fue intentar reproducir la estabilidad de los tipos de cambio dentro del contexto de la CE. El primer intento fue un fracaso. El mecanismo comunitario para estrechar progresivamente los márgenes de fluctuación entre las divisas de los Estados miembros, conocido como «la Serpiente en el túnel», entró en funcionamiento en abril de 1972. Con la Serpiente, se crearon mecanismos de crédito a corto y a muy corto plazo con el objetivo de ampliar el apoyo financiero a los países con divisas débiles, aunque la insistencia de Alemania hizo que su alcance fuera limitado de forma estricta (Eichengreen, 2007: 248). Además, la cuestión del Fondo Europeo de Cooperación Monetaria, que debería haber dado sostén al sistema de tipos de cambio, se dejó sin resolver. Los diferentes impactos de las crisis del dólar y del petróleo sobre las economías europeas y las diferentes respuestas nacionales al paro y la inflación incrementaron las divergencias entre las divisas europeas.
Mientras la mayor parte de Europa estaba luchando contra la estanflación, Alemania Occidental destacaba como modelo de estabilidad de precios. Aun así, la poco escrupulosa devaluación del dólar («negligencia benigna») ponía presión sobre el marco alemán, que se apreció respecto a las otras divisas europeas, destruyendo así la Serpiente. Además de tensionar el mercado común, la apreciación del marco amenazaba con hacer mucho más costoso el proceso de reestructuración de la economía alemana (veáse capítulo 8). Aunque Alemania utilizaba controles de capital para contener las entradas de capitales con el objetivo de mitigar la apreciación del marco alemán sin perder el control de la oferta monetaria, el gobierno alemán (aunque no el Bundesbank) tuvo que replantearse la necesidad de un sistema más fiable de tipos de cambio fijos.
Las turbulencias en la Serpiente habían demostrado que ningún acuerdo monetario regional podía funcionar sin un acuerdo francoalemán. La «línea recta» (la ligne droite) que emergió en 1974 cuando Valéry Giscard d’Estaing fue elegido presidente de Francia y Helmut Schmidt canciller alemán, favoreció la iniciativa del SME. No obstante, las preocupaciones tradicionales —asimetría frente a estabilidad— enfrentaron a Francia y Alemania. En la reunión del Consejo Europeo de Copenhague en abril de 1978:
La insistencia de Francia en la simetría se satisfaría con la creación de un «mecanismo automático», basado en un conjunto acordado de indicadores que obligarían a los países con divisas fuertes a relajar las condiciones monetarias y a los países con divisas débiles a ajustarse cuando la estabilidad se viera amenazada. Esto se complementaría con obligaciones de intervención vinculantes y, después de un período de transición de dos años, con la creación de un fondo de divisas extranjeras (Eichengreen, 2007: 285).
Aunque el canciller Schmidt en ese momento defendía una mayor integración monetaria, tuvo que sortear la oposición del Bundesbank. Su gobernador, Ottmar Emminger, intentó vetar aquellas provisiones que pudiesen poner en riesgo las reservas alemanas y consiguió que se eliminaran el mecanismo automático y la creación de un fondo de reservas y, todavía más importante, obtuvo la garantía del canciller de que el compromiso del Bundesbank de intervenir de forma ilimitada siempre estaría subordinado a su mandato de la estabilidad de precios: «ultra posse nemo obligatur. “Y, cuando se da ultra posse, uno puede decidir por sí mismo”», declaró Schmidt en una reunión privada en el Bundesbank (Bundesbank Archive, 1978).
Dudas y oposición al SME en la periferia: el último debate «keynesiano» de Italia
En Italia, varios economistas declararon su oposición a la participación en el SME, tanto en el Parlamento, como en el Banco de Italia,9 el gobierno o la prensa (Baffigi, 2016: 9). Considerando que el SME era prematuro, creían que impondría demasiados sacrificios a un país con enormes disparidades territoriales y que estaba más atrasado que el resto del área. Estaban preocupados de que el objetivo de tipo de cambio fijo entraría en conflicto con el objetivo de pleno empleo: una preocupación que se hacía todavía más real con la creciente globalización de las finanzas. Teniendo en cuenta las diferencias en las condiciones económicas iniciales de los países, la fragilidad prevista del SME crearía una oportunidad para los ataques especulativos. Los elevados tipos de interés necesarios para defender el tipo de cambio contra el capital especulativo entrarían en conflicto con la inversión requerida para superar la crisis estructural provocada por la infrainversión (Caffè, 1979). Al impedir el control total de la política monetaria, el SME privaría a Italia de una herramienta clave para la gestión de las crisis económicas. Finalmente, la convergencia requería una política fiscal dirigida a la reducción de las diferencias geográficas. Esta política, que había sido prevista de forma explícita tanto en el Informe Werner como en el Informe MacDougall (1977), ya no se contemplaba de forma adecuada en el proyecto del SME.
La falta de cualquier tipo de compromiso sobre fondos especiales para las regiones menos desarrolladas habría aumentado la divergencia. En el Parlamento italiano, Luigi Spaventa se posicionó claramente en contra del SME, ya que temía que se convertiría en un área de deflación. Según su postura, al acuerdo del SME le faltaban tres elementos fundamentales para que fuera sostenible: garantías de un funcionamiento simétrico, mecanismos adecuados de ayuda mutua y medidas para apoyar a los países miembros menos prósperos. El bajo nivel del PIB per cápita, el elevado desempleo, la frágil estructura industrial, las grandes diferencias regionales y los elevados diferenciales de costes y precios de Italia —que persistían a pesar de los esfuerzos realizados y los logros conseguidos— sugerían que la convergencia con la media de la CE solo se conseguiría de forma gradual:
Sería imposible, para nosotros, igual que para los otros países miembros de la CE, adaptarnos al ritmo de la inflación de Alemania, que representa un factor de desequilibrio no menor que el que representa nuestra tasa de inflación. Participar en el acuerdo garantizaría la estabilidad del tipo de cambio, pero esto se conseguiría con el coste de un menor nivel de desarrollo, empleo y renta (Spaventa, 1978, traducción propia).
Spaventa concluía que las condiciones relativas al uso de los fondos comunitarios, que establecían que no debían alterar la competencia, iban en contra de su propia función, que debería ser ascender a los Estados miembros menos desarrollados al nivel de competitividad de los más avanzados. La restricción impuesta por un tipo de cambio rígido maximizaría de forma innecesaria los costes sociales y económicos de la recuperación. Los sindicatos y el principal partido de la izquierda (el PCI) inicialmente se opusieron al SME por motivos similares. Desde una perspectiva monetarista, también Monti (1978) se mostró en contra de entrar en un acuerdo de tipos de cambio fijo antes de que se hubiesen abordado las causas (monetarias) de la inflación.
Quienes apoyaban la participación tenían razones principalmente políticas para hacerlo: contener los sentimientos antiatlánticos y evitar el aislamiento económico de Italia. El movimiento federalista ejerció una especial influencia. Adoptando un enfoque funcionalista, apoyaba el SME como primer paso, insatisfactorio pero oportuno, hacia la unión política. Partiendo de la convicción de que era imposible crear una unión monetaria sin un marco constitucional adecuado (es decir, una unión política), los federalistas creían que el SME generaría estas contradicciones y haría inevitable abordar la resolución de la estructura política e institucional (Mosconi, 1980, citado en Masini, 2004: 132-133). Con la creación del SME, las economías europeas se encontrarían en el filo de la navaja, debatiéndose entre un avance rápido hacia la unión política y monetaria o volver a caer en una fluctuación desordenada de los tipos de cambio.
Las motivaciones económicas avanzadas en favor de la participación de Italia en el SME anunciaban la idea que asigna a la integración europea la función de corregir los de otro modo incontenibles viejos vicios nacionales y conseguir así alinear a los países divergentes. La restricción del tipo de cambio ofrecía la oportunidad de crear las condiciones para «normalizar» la economía, obligando a los agentes sociales a encontrar una solución a la espiral precios–salarios y a implicarse en el proceso de reestructuración y modernización de la economía (Andreatta, 1978; Modigliani, 1978).10 Este debate fue el preludio de un cambio en el pensamiento económico sobre la relación entre democracia y economía, que todavía está en el núcleo de la discusión actual sobre el «déficit democrático» de la UEM. En una respuesta indirecta a una desafiante carta privada de Padoa-Schioppa, motivada por su crítica al plan Pandolfi,11 Federico Caffè —un economista italiano muy bien considerado— explicaba sus dudas respecto a la entrada al SME a partir de «aspectos tales como las condiciones de los trabajadores en Europa, las situaciones de exclusión social y el “estrangulamiento” que cabría esperarse a partir de la participación en un sistema monetario que está bajo la hegemonía alemana» (citado en Baffigi, 2016: 10). Insistía en la necesidad de no empobrecer el rango de instrumentos que podían utilizarse en la política económica, incluyendo el gasto público o la adopción de controles, en contra del nuevo enfoque, que «asume que uno puede separar las políticas relativas a la producción, consideradas de naturaleza puramente técnica, de las elecciones sociales que deben someterse al juicio político dentro de los procedimientos democráticos» (ibid.). Caffè sostenía que debería ser la sociedad la que estableciese los objetivos sociales, asignando a los economistas (tecnócratas) la tarea de encontrar la mejor forma de conseguirlos, en lugar de que fueran los técnicos quienes marcasen los objetivos —qué es posible o deseable— y que la sociedad tuviese que adaptarse.
El cambio en el paradigma
El debate italiano sobre el SME reflejaba un proceso más general de «fracaso de la política, innovación de paradigma político y emulación política» que se desplegó en los Estados de la Unión Europea durante los años transcurridos entre la Serpiente y el SME, y que finalmente generó «una nueva visión neoliberal de la política monetaria» (McNamara, 1998: 5).
McNamara (ibid: 9) escribió:
El sistema de Bretton Woods se basaba en la idea de que un sistema liberal, abierto, multilateral no tenía por qué descartar un papel extensivo del Estado en la economía doméstica —que el liberalismo de mercado debería estar «insertado» en un contexto más extenso de objetivos sociales, como el pleno empleo y la «red de seguridad» del estado del bienestar.
Esta premisa se basaba en los controles de capitales, la autonomía de las políticas monetaria y fiscal y los tipos de cambio fijos pero ajustables (Vianello [2009], 2013). La crisis de la década de 1970 cuestionó el poder de las políticas monetarias nacionales diseñadas para proteger los sistemas gubernamentales de la cambiante economía global.12 Las viejas políticas de gestión de la demanda no reformadas ya no podían ofrecer una solución a la estanflación provocada por cambios estructurales en la demanda, la producción y las finanzas (véase capítulo 8). La creciente movilidad del capital hizo que los principios subyacentes a Bretton Woods ya no fueran viables. Sin el apoyo de los controles de capitales, la estabilidad de los tipos de cambio exigía que la política monetaria dejase de enfocarse hacia cualquier otro objetivo, como el empleo o cualquier otro objetivo social. Sin poder garantizar niveles de empleo y crecimiento políticamente aceptables, el compromiso con la estabilidad estaría continuamente bajo examen en los mercados financieros, haciendo el objetivo de la estabilidad de los tipos de cambio más y más costoso.
El fracaso de la política después de la primera crisis del petróleo abrió las puertas a las alternativas a las políticas keynesianas. El monetarismo ofrecía un paradigma alternativo. Invalidando las tesis keynesianas, afirmaba que el sector privado era inherentemente estable y los esfuerzos para manipular la economía (que se asumía que estaba en el nivel de pleno empleo) eran ineficaces y contraproducentes. La noción del dinero y los efectos reales de la política monetaria fueron reconsiderados: desde los años 1970 en adelante, se generalizó el consenso de que, en el largo plazo, la política monetaria es incapaz de afectar el nivel real de actividad, sino que solo puede alterar el nivel de precios. Rechazando incluso cualquier efecto en el corto plazo, el enfoque de las expectativas racionales rápidamente aniquiló también la objeción de que los efectos reales en el corto plazo pueden influir (a través de la inversión) en la estructura de la economía, y modificar así su pauta de crecimiento a largo plazo.
Mientras las teorías monetaristas proporcionaban una legitimación a las políticas neoliberales y antiinflacionistas, aunque «atemperadas por tipos de cambio fijos», Alemania, el país que se había ajustado con más éxito después del final de Bretton Woods, se convirtió en el modelo que seguir. Desde mediados de la década de 1970, la mayoría de los gobiernos de la Europa continental utilizaron objetivos monetarios para respaldar políticas más restrictivas. Al principio, este cambio reflejaba una reacción política pragmática al cambio en las condiciones económicas globales durante la década de 1970, más que una firme convicción «monetarista» (Houben, 2000: 141-142). Los bancos centrales eran un territorio inexplorado. La devaluación del dólar había dejado el sistema sin un ancla nominal; la elevada inflación hizo que los tipos de interés nominales dejaran de ser un indicador fiable de la rigidez de la política monetaria; finalmente, los efectos inflacionistas de la crisis del petróleo —que se produjo en un contexto de elevada liquidez provocada por intervenciones masivas en los mercados cambiarios y que aumentaron todavía más en 1974-1975 para contrarrestar los efectos de la crisis del petróleo— contribuyeron a una «amplia aceptación de que el incremento rápido en el stock monetario y en los precios van de la mano» (ibid.).
Encabezados por Alemania, todos los países europeos adoptaron objetivos monetarios y de crédito para combatir los incrementos de precios y salarios. La emulación del monetarismo (pragmático) de Alemania produjo una convergencia en las políticas que, a su vez, hizo posible la (relativa) estabilidad de los tipos de cambio en el SME, dentro de un contexto de creciente movilidad del capital y tipos de cambio variables. El subproducto fue la «eurosclerosis», un concepto acuñado por Herbert Giersch en la década de 1970 para describir las condiciones de elevado desempleo y lenta creación de puestos de trabajo que caracterizó a los países europeos durante las décadas de 1970 y 1980. El experimento de Mitterrand había demostrado, en el nuevo escenario europeo, que ya no había margen para ninguna política expansiva unilateral a escala nacional (véase para una perspectiva crítica Barba y Pivetti, 2016). Con una CE incapaz o reticente a orquestar una acción coordinada, esto implicaba el abandono de cualquier estrategia de estímulo fiscal en la CE. Por el contrario, en el mismo período, avivados por una enorme expansión fiscal, Estados Unidos estaba alcanzando un crecimiento económico fenomenal. El estancamiento económico de Europa se achacaba a las rigideces del mercado laboral, al exceso de regulación de los gobiernos y a las globalmente generosas prestaciones sociales (Simonazzi, 2003). El modelo social europeo se vio cada vez más como una piedra en el camino hacia el modelo de crecimiento estadounidense. Las presidencias de Reagan y Thatcher ofrecieron así un modelo complementario basado en la flexibilidad del mercado laboral, la desregulación financiera, la privatización y la racionalización del Estado.
Los desarrollos de la teoría económica durante los años ochenta proporcionaron una justificación para el cambio rápido de objetivos y paradigmas. La estabilidad de precios se convirtió en un fin generalizado, que debía conseguirse dentro de un paradigma que asumía pleno empleo y autorregulación de los mercados financieros. Un efecto colateral importante del enfoque monetarista fue la desaparición del instrumento básico de la política keynesiana: la curva de Phillips. Si la tasa de desempleo está en un nivel de equilibrio de pleno empleo (la tasa natural de desempleo), no puede cambiarse a través de política monetaria o fiscal. La política expansiva ya no se veía como un estímulo a la economía, sino como la causa de un mayor nivel de inflación (McNamara, 1998: 146). La independencia de la tasa natural de desempleo respecto a la inflación explicaba la estanflación y proporcionaba el programa de acción de la política. Actuando a través de las expectativas, los compromisos creíbles para contener la inflación podían reducir esta casi sin costes en términos de producción y empleo. Este es el origen de la sugerencia de abstenerse de cualquier intervención política y perseguir la estabilidad de precios a través de reglas automáticas. Para una institución poco creíble puede ser beneficioso tomar prestada la credibilidad de un gobierno con una reputación antiinflacionista largamente demostrada. Esto puede hacerse a través de un compromiso de tipos de cambio fijos, un experimento que caracterizó el último período del SME antes de su crisis de 1992. Por tanto, a pesar de que en el enfoque monetarista la oferta monetaria es el único objetivo adecuado para la política monetaria, el compromiso con los tipos de cambio fijo podía reforzar la credibilidad de la promesa de reducir la inflación, reduciendo así el coste real de la desinflación.
Mientras que el debate de los años setenta sobre la participación de Italia en el SME se produjo en el campo (neo)keynesiano, a finales de la década de 1980 la discusión sobre la participación de Italia en la UEM tuvo lugar enteramente en términos de la nueva teoría macroeconómica. Se consideraba que era necesario separar y proteger el campo de la economía de la esfera política. El nuevo enfoque conquistó la profesión económica y la arena política «tan completamente como la Santa Inquisición conquistó España», utilizando la expresión de Keynes (Keynes, 1936: cap. 3). También aquellos que previamente habían planteado dudas sobre la conveniencia de que Italia entrara en el SME a partir de posturas keynesianas fueron conquistados por el nuevo paradigma. «El debate económico que acompañó el lanzamiento de la iniciativa del SME», escribió Spaventa (1991: 8), «fue acalorado, pero bastante simple en sus términos: con la nueva macroeconomía clásica todavía en la infancia, ciertos temas que más adelante serían relevantes en la literatura, estaban ausentes en ese momento».
Como corolario de estos desarrollos teóricos, se dio totalmente la vuelta a la cuestión de la simetría. Mientras que el primer debate consideraba que la falta de simetría era el principal inconveniente del sistema, en la nueva literatura esto se veía como una virtud, siempre que el país n-ésimo, el que es libre para fijar de forma independiente su política monetaria, estableciera la estabilidad de precios como su principal objetivo (ibid.: 9).
Además, «estos modelos han... proporcionado a Alemania una poderosa justificación para rechazar las demandas recurrentes de mayor coordinación por parte de otros miembros del sistema» (ibid.). Lo mismo sucedió para las quejas francesas e italianas sobre la falta de simetría y coordinación en el SME.
Durante un tiempo, la confianza en las reglas (esto es, respecto a los tipos de cambio fijos en el nuevo SME, la postura monetaria del Bundesbank, la independencia del banco central, los mercados financieros) pareció capaz de proporcionar la disciplina necesaria para evitar la intervención del gobierno. Pero, entonces, la lección de Polanyi sobre la imposibilidad de separar el mercado y el gobierno tuvo que volver a aprenderse a la fuerza cuando este enfoque inevitablemente fracasó.
¿Por qué los líderes políticos y los economistas progresistas, que no se consideraban a sí mismos monetaristas, adoptaron políticas monetarias y fiscales restrictivas fuertemente inspiradas en la doctrina monetarista? La visión de que la integración europea tendría la función de corregir los viejos vicios nacionales, de otro modo incorregibles, tuvo un importante papel. La restricción externa, concebida «como un látigo» sobre el sistema de producción (la apreciación del tipo de cambio) o «como una brida» sobre la expansión excesiva de la deuda (fugas de capital como amenaza o castigo a causa de comportamientos derrochadores), habría abierto el camino hacia un avance lineal en la senda del crecimiento. Además, el monetarismo parecía ofrecer una respuesta a dos importantes cuestiones que los políticos progresistas tendían a subestimar: la inflación y la (falta de) efectividad de las políticas keynesianas no reformadas. Los cambios en el contexto global requerían una revisión de las políticas keynesianas y del contrato social sobre el que se habían construido, de tal forma que se volvieran compatibles con la preservación del estado del bienestar. Para lidiar con el problema de la inflación y con el agotamiento de la capacidad de las políticas keynesianas para afrontar el cambio, el recurso al monetarismo ciertamente no era la única opción (véase capítulo 7).
El liberalismo inherente a la era de Bretton Woods no pudo hacer frente al cambiante contexto económico y financiero. Una nueva versión de liberalismo competitivo, arraigada en la idea de que deben adoptarse medidas severas para ajustarse a las variables condiciones económicas internacionales, se impuso. La victoria absoluta de este enfoque, encarnada por el acrónimo TINA —There Is No Alternative (No hay alternativa)— aniquilaría incluso el recuerdo de otros tipos de medidas. «La ortodoxia conservadora compartida tanto por socialistas como por conservadores en Europa, inicialmente una “segunda mejor opción”, pronto evolucionó para convertirse en la mejor opción, la cual podía venderse a los grupos sociales como el remedio adecuado para aliviar los traumas de la estanflación y la eurosclerosis» (McNamara, 1998: 10).
4. EL TURBULENTO CAMINO HACIA LA UEM
Analizando el europeísmo oscilante del gobierno alemán, De Cecco (1992: 13) destacó que Alemania tendió a acercarse a Europa en momentos de debilidad económica y política, para volver a distanciarse en momentos de fortaleza económica. De este modo, los planes diseñados cuando Alemania se sentía débil vinieron a implementarse cuando el ciclo alemán se había acabado y ya no eran necesarios. Este fue el destino del Plan Werner. De nuevo, el acuerdo sobre el SME llegó justo antes de otro cambio en la política estadounidense. El nombramiento de Paul Volcker como sucesor de Arthur Burns en 1979 marcó el cambio de prioridades en la política monetaria de Estados Unidos: la más importante de ellas fue «enfrentarse a la inflación». Como resultado de las restricciones monetarias, los tipos de interés a corto plazo de Estados Unidos se dispararon, marcando el inicio de un período de apreciación del dólar, desinflación y crisis de la deuda en el tercer mundo. Durante sus primeros años, el SME gozó de un período de relativa tranquilidad. El giro en la política monetaria de Estados Unidos, los controles de los movimientos de capitales y varios ajustes de paridad para compensar los diferenciales con la inflación alemana contribuyeron a su supervivencia.
La segunda mitad de la década de 1980 fue testigo de un progreso acelerado hacia la unificación económica y monetaria. El proceso de integración conllevó una gran interdependencia de las economías europeas, pero el crecimiento fue decepcionante, especialmente comparado con el éxito económico de Estados Unidos. Esta divergencia en los resultados se interpretó como el resultado de las ganancias generadas por la flexibilidad sin precedentes de los mercados de bienes, laboral y financiero de Estados Unidos. El Acta Única Europea, firmada en febrero de 1986, estableció en la Comunidad Europea el objetivo de crear un mercado único para bienes y servicios para el 31 de diciembre de 1992. Una directiva de la CE (1988) ordenaba la eliminación de los controles de capitales el 1 de junio de 1990. A pesar de que los Estados miembros con finanzas inestables tenían autorización para avanzar más lentamente, la mayoría de ellos cumplieron el objetivo antes de la fecha límite.
La fragilidad del SME, continuamente amenazado por el enorme crecimiento del capital financiero internacional, indujo el salto hacia la eliminación de los controles de capitales. Según Padoa-Schioppa (1994: 142), la preocupación por la supervivencia del mercado único,13 amenazado por la completa libertad de capitales, fue la razón técnica que llevó a considerar que no había alternativa a la unión monetaria. Sin embargo, no había nada que temer de la abolición de los controles según la nueva teoría monetarista, la cual solucionaba la tríada irreconciliable de Wallich (Wallich, 1973) entre tipos de cambio fijos, independencia de la política monetaria y libertad de movimientos de capital, sacrificando, sin ningún coste, la política monetaria nacional. «Puesto que la única consecuencia de una política monetaria restrictiva... sería una reducción de la tasa de inflación, sin ninguna pérdida permanente de empleo, la libertad de movimientos de capital representaría un factor saludable de disciplina monetaria, sin ninguna contraindicación sustancial» (Simonazzi y Vianello, 2001: 266). Padoa-Schioppa (1994: 223) destacó que habría sido mucho más difícil que este argumento fuese aceptado en el clima intelectual de los años setenta, cuando la política monetaria tenía asignada la tarea de encontrar un equilibrio entre el empleo y la inflación. Contrariamente al extendido temor de que el SME con tipos de cambio fijos y libre movimiento de capitales podría ser inestable, la nueva ortodoxia argumentaba que mantener reglas fijas podía reforzar la credibilidad. La eliminación de los controles de capitales demostraba que un país estaba comprometido y era capaz de resistir los asaltos del mercado, antes de incorporarse a la unión monetaria. Escribiendo en 1990, Giavazzi y Spaventa afirmaban que «la liberalización financiera parece haber reforzado al SME, en lugar de debilitarlo» (p. 447) (véase Pivetti, 1992 y 1998 para una crítica a esta opinión).
El Tratado de Maastricht y la Unión Monetaria Europea
Es bien conocido cómo los acontecimientos económicos y políticos suscitaron la creación acelerada de la Unión Monetaria Europea. Francia estaba a favor de una mayor integración monetaria, puesto que estaba cansada del funcionamiento asimétrico del sistema, que implicaba que este país (y los demás países de divisa débil) tuviese que asumir injustamente una parte desproporcionada del coste del ajuste.14 A Alemania también le convenía por motivos económicos, puesto que aislaba al marco (y a las demás divisas europeas) de las fluctuaciones caprichosas del dólar. También había razones políticas más específicas. El canciller Kohl concebía la integración monetaria como la forma de promover la causa de una Europa políticamente integrada,15 al igual que Genscher, su ministro de Exteriores, quien «insistía en que las negociaciones de la unión económica y monetaria (UEM) debían estar vinculadas a las negociaciones sobre una mayor integración política y una mejor coordinación de la política exterior». En la reunión de junio de 1988, recordando que «al adoptar el Acta Única, los Estados miembros confirmaron el objetivo de la creación progresiva de la unión económica y monetaria», el Consejo Europeo encargó a un Comité, presidido por el Sr. Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, la tarea de estudiar y proponer fases concretas que conduzcan a esta unión» (Consejo Europeo, 1989: 3 y ss.).
El Informe Delors se esforzó considerablemente en presentar la unión monetaria como una consecuencia natural, ciertamente inevitable, del Acta Única y, al mismo tiempo, mostrar continuismo con el Informe Werner.16
Hemos acordado tres fases tomadas del Informe Werner: fase uno, dedicada a reforzar la coordinación, a partir del 1 de julio de 1990; fase dos, una fase de transición hacia la etapa final, para preparar las bases de lo que finalmente serán las instituciones de la Unión Económica y Monetaria; y la última fase, en la que los tipos de cambio de unas divisas con las otras y entre cada divisa y la moneda única quedarán fijados de forma irrevocable.17
Sin embargo, pequeños detalles y omisiones importantes generaron un diseño muy diferente: ya no existían controles de capitales para defender el tipo de cambio durante la transición hacia la moneda única, no había un presupuesto centralizado de la UE para respaldar la UEM, no existía un sistema de federalismo fiscal de toda la unión, ni tampoco ninguna transferencia de prerrogativas fiscales desde el nivel nacional al comunitario. La idea original de que la eliminación de los controles de capitales y la centralización de la política monetaria debería ser el final de un proceso más avanzado de integración política fue reemplazada por el concepto de que la integración monetaria es un «catalizador» o un «trampolín» hacia la integración política (Pivetti, 1998). Para satisfacer las reticencias alemanas, el informe diseñó reglas vinculantes para las políticas fiscales nacionales y sugirió que políticas fiscales sólidas deberían ser una precondición para entrar en la unión monetaria.
Justo cuando acababa de publicarse el Informe Delors (en el mes de abril de 1989) y de tomarse la decisión de avanzar en las etapas del tratado (en el Consejo Europeo de diciembre de 1989), las circunstancias internacionales de nuevo volvieron a cambiar con la caída del muro de Berlín y el problema de la reunificación alemana. La perspectiva de una Alemania reunificada preocupaba a sus socios.18 En ese momento, los franceses viraron hacia la idea de la unión monetaria como trampolín hacia la unión política, para integrar a la Alemania unida en una Europa más grande, confiando en su poder de veto para amoldar las reglas a su favor. Italia también estaba convencida de que la unión política todavía seguía en la agenda.
En los debates que condujeron al Tratado de Maastricht, las dos posturas que se habían enfrontado desde el Informe Werner solo aparecieron de forma superficial. Esta vez, la discusión se produjo dentro del campo monetarista y reflejaba diferentes matices del monetarismo. En el campo «economista», Alemania, preocupada por la estabilidad monetaria y de precios, quería un período de convergencia largo, no fijar una fecha concreta para el lanzamiento del proceso y un grupo inicial de países reducido. Una política monetaria común (con un tipo de interés común) y diferentes tasas de inflación llevarían a tipos de interés reales perversos, lo que terminaría conociéndose como la crítica de Walters. Por tanto, la moneda única debería ser la fase final de un largo proceso de alineación de las políticas nacionales y las variables nominales, con el resultado de una integración progresiva de las economías nacionales. «La introducción de una moneda única constituiría, entonces, la piedra angular inevitable, que equivaldría, como así fue, a una especie de “coronación”» (Issing, 2008: 302).
El ala «monetarista», vinculada a Francia e Italia, afirmaba, sobre la base de la teoría de la nueva macroeconomía clásica, que una vez que se instituyera una nueva divisa, las expectativas pasadas se volverían irrelevantes. Con la creación de instituciones fuertes, el establecimiento irreversible de los tipos de cambio «forzaría» el necesario ajuste económico. El argumento era que la desinflación previa a la entrada en la unión monetaria sería lenta y costosa, pero sería casi inmediata y básicamente sin costes si se llevaba a cabo después de la entrada en la unión. Por tanto, la discusión consistió en «monetaristas moderados» argumentando a favor del gradualismo y «ultramonetaristas» a favor de un big bang. Poco convencida por los argumentos ultramonetaristas,19 Alemania insistió en sus propias ideas sobre la unión monetaria. El BCE debería seguir la arquitectura del Bundesbank y ser totalmente independiente de la política. Las políticas de los países deberían estar sujetas al juicio de los mercados financieros. La directiva propuesta sobre liberalización de capitales debería ser «irrevocable, sin cláusulas de salvaguardia ni armonización previa de la imposición al capital y la regulación financiera, tal como había solicitado Italia», declaró el memorándum de Stoltenberg (15 de marzo de 1988) (Gros y Thygesen, 1992: 315).
Cuando en diciembre de 1990 se convocó la conferencia intergubernamental para fijar las reglas, la unificación alemana era un fait accompli. La postura alemana se endureció: un BCE políticamente independiente, con la estabilidad de precios como su objetivo prioritario y estructurado de forma federal —es decir, siguiendo el modelo del Bundesbank—20 junto con la notoria condicionalidad fiscal, sancionó la separación de las políticas monetaria y fiscal. La agenda política paralela solo consiguió resultados modestos y para la década de 1990 la vinculación entre la integración monetaria y la integración política había desaparecido de la agenda.
La crisis de 1992 y más allá
Desde 1987 el «juego de la convergencia» al que jugaron los mercados financieros, aprovechándose de los tipos de interés más elevados que los países más débiles necesitaban para defender sus paridades, había contribuido a la estabilidad del sistema. La pausa que concedieron los mercados a pesar de la acumulación de desequilibrios permitió transformar los imprecisos planes para una unión monetaria en un tratado. El Tratado de Maastricht, firmado en febrero de 1992, estableció los criterios de convergencia y definió el camino hacia la creación de la Unión Económica y Monetaria. El rechazo del Tratado por parte de los votantes daneses en el referéndum de junio fue algo totalmente imprevisto para la clase política (pero no para los especuladores, Simonazzi y Vianello, 1996). Enfrentándose a los problemas de financiación de la reconstrucción de las regiones del este y sus inminentes consecuencias inflacionistas, el Bundesbank desenfundó su cláusula de opt-out, haciendo añicos el SME y, con este, el largo y doloroso camino de Francia hacia la desinflación.
La ligne droite de las relaciones franco-alemanas —que se habían reconfigurado después de la caída de la Unión Soviética con el consentimiento francés a la unificación alemana a cambio del consentimiento alemán a la unión monetaria— sufrió una nueva obstrucción después de la crisis del SME de 1992, pero después se volvió a enderezar durante el curso de la década. La fuerte depreciación de la lira (50% con respecto al marco alemán entre 1992 y 1995) fue un síntoma de los riesgos de la fluctuación libre de los tipos de cambio dentro del mercado común. No obstante, Alemania estaba preocupada porque los Estados miembros con una trayectoria histórica débil pudiesen entrar en la UEM sin un claro sistema de controles y equilibrios para abordar problemas y pobres resultados después de que los tipos de cambio hubiesen quedado fijados (esto es, después de la fase tres). El Tratado se centraba en el riesgo de comportamientos oportunistas por parte de algún país que, al borde de un impago de su deuda, pudiese forzar a los otros miembros de la eurozona y al eurosistema a brindarle apoyo (Wyplosz, 2006). Contenía tres provisiones para afrontar este riesgo: la independencia del BCE, la no financiación monetaria de los déficits públicos y el no rescate por parte de los otros Estados miembros. Las primeras dos provisiones tenían el objetivo de separar el BCE de los estados. Estaba estrictamente prohibido que el banco central financiara los déficits públicos, es decir, no le estaba permitido operar en el mercado primario de deuda. Para garantizar que cumpliría con estos requerimientos legales, se hizo fuertemente independiente de los gobiernos. La cláusula de no rescate (art. 103) protegió a los gobiernos y a todas las instituciones oficiales (incluyendo el eurosistema y la Comisión) de la obligación de prestar asistencia a cualquier país con dificultades financieras. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de 1997 extendió los criterios de convergencia fijados por el Tratado de Maastricht y los convirtió en requisitos permanentes, comprometiendo a los Estados miembros a un objetivo oficial de medio plazo de presupuestos equilibrados y creando un procedimiento formal para garantizar su cumplimiento.
En 1998 se crearon el Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos Centrales con el mandato, por estatuto, de garantizar la estabilidad de precios (así como proteger los demás objetivos de la UE, sin perjuicio de la estabilidad de precios). Se prohibió al BCE acudir a las emisiones de deuda soberana. Se diseñó el sistema de pagos Target 2 para encargarse de la movilidad de capital y el acceso simétrico a los mercados financieros. Se consideraba que el PEC reforzaría las estrategias de lucha contra la inflación del banco central. Se creía que las estructuras institucionales del euro evitarían en gran medida que un país con dificultades fuera rescatado por los otros Estados miembros o que el BCE comprara su deuda soberana.21 A pesar de todas las restricciones, en los debates previos a la UEM, existió muy poca discusión sobre el impago de la deuda soberana (Whelan, 2013) o sobre cómo afrontar la inestabilidad financiera. Toda la construcción se basaba en la idea de que los mercados de capital privado desregulados, junto con las reglas fiscales, disciplinarían por sí mismos los desequilibrios de los países y garantizarían la convergencia. Los mercados financieros estimaron en casi cero el riesgo de impago durante los años previos a la crisis. La escena estaba preparada para que empezara la Unión Monetaria.
5. LOS DEFECTOS INSTITUCIONALES DE LA UEM
Dinero «instrumentum regni»
Hemos argumentado en la introducción de este capítulo que los problemas económicos actuales son el resultado de la idea errónea de que la UEM podía desvincularse de las instituciones sociales y políticas que son la base de cualquier unión monetaria. Se consideraba que la política era una especie de «ruido» y que hacían falta reglas para obligar a los políticos a ajustarse al modelo teórico. Por tanto, la estructura institucional de la eurozona se construyó sobre la base de la separación entre el BCE, responsable de la política monetaria de la eurozona y constitucionalmente independiente de los gobiernos, y los poderes políticos y fiscales, que seguían en manos de los Estados nación, pero limitados a través de pactos y tratados, con los mercados como guardianes y sin ninguna autoridad política para estabilizarlos.
Esta construcción institucional va en contra de la evidencia histórica, que indica que la soberanía monetaria ha sido parte de las prerrogativas del Estado, de los instrumenta regni, al menos desde la época de los romanos (Keynes [1923], 1971, citado en De Cecco, 2001). Entonces, ¿por qué los países europeos depusieron voluntariamente la soberanía nacional sobre el dinero sin crear una entidad política paralela? La razón puede encontrarse parcialmente en la dificultad de renunciar a la soberanía política, que llevó a la aceptación de la idea neofuncionalista de la progresión gradual hacia una unión más completa. La teoría económica que terminó siendo dominante a finales de la década de 1980 y la interpretación de la naturaleza del dinero que esta teoría defendía pueden también haber sido importantes. La asunción de que la relación entre el poder fiscal del Estado y la creación de dinero es un mecanismo básico de inflación comporta la necesidad de romper esta relación separando el tesoro público del banco central.
Esta postura tiene una larga tradición: se basa en la idea «metalista» del dinero, según la cual, lejos de ser una institución social, el dinero es básicamente un medio para facilitar los intercambios, un producto del mercado que obtiene su valor del poder adquisitivo de la mercancía sobre la que se basa (Goodhart, 1998). De Cecco (2001: 95) recuerda que la obsesión por exorcizar el poder fiscal del dinero tuvo un papel importante en la hiperinflación alemana de entreguerras. A diferencia de Gran Bretaña —que, siendo el centro financiero de ese momento, podía vender sus bonos en los mercados internacionales—, Alemania tuvo que confiar, para financiar su déficit de guerra, en la colocación interna de sus bonos, que fueron suscritos principalmente por el banco central. La Sociedad de Naciones, responsable de la administración financiera de la República de Weimar y bajo la influencia del Tesoro británico y el Banco de Inglaterra, prohibió la monetización de los déficits públicos. No obstante, no restringió la capacidad para endeudarse en los mercados de capitales internacionales. La preocupación por el poder fiscal del dinero le llevó a ignorar la creación de fondos por parte de los grandes bancos de inversión. Estaba incluso menos preocupada por la acumulación de deuda extranjera por parte de las autoridades locales alemanas, de deuda a corto plazo por parte de las empresas alemanas y por las enormes obligaciones a corto plazo acumuladas por los grandes bancos alemanes con los bancos de los países acreedores. Por el contrario:
De hecho, a muchos de ellos [los reguladores] les parecía que la nueva estabilidad... que coincidía con tipos de cambio igualmente estables, atraía flujos de capitales extranjeros que eran extremadamente beneficiosos para la economía de estos países y para la economía mundial en conjunto... Siempre que se mantuvieran separados el presupuesto del estado y el del banco central, les parecía que estaban garantizando una estabilidad monetaria internacional duradera (ibid.: 98, traducción propia).
Abundan ejemplos recientes de las consecuencias negativas de asumir que las políticas monetaria y fiscal pueden mantenerse separadas y que pueden ignorarse sus interacciones. Comentando, diez años después, el «divorcio» en 1981 entre el Tesoro y el Banco de Italia, el entonces ministro del Tesoro italiano Andreatta (1991) observó que el SME implicaba el divorcio, y que estas dos políticas conjuntamente contribuyeron a producir la desinflación en Italia. Pero no mencionó el significativo aumento de la deuda pública como consecuencia de los tipos de interés reales históricamente elevados. Ejemplos importantes de las peligrosas dinámicas de la estabilidad financiera en el contexto de una unión monetaria son los de España e Irlanda, dos países con una posición fiscal sólida que fueron arrojados a la crisis por sus propios sistemas bancarios.
El Tratado de Maastricht se inspiró en la misma miopía: el mismo foco en el nexo Estado-banco central como única causa de la inflación; la misma desconsideración hacia los aspectos financieros y bancarios de la política monetaria y sus repercusiones internacionales. Se trataba a los bancos y a los mercados financieros como cualesquiera otros mercados, en los cuales había que interferir lo menos posible. Se consideraba el dinero como una mercancía como cualquier otra —«... que había sido desarrollada por un proceso de minimización de costes por parte del sector privado para facilitar el comercio...» (Goodhart, 1998: 407)— que podía, y de hecho debía, separarse de la autoridad del Estado:
La esencia del análisis teórico del equipo M[etalista] es que este divorcio es totalmente positivo; de hecho, es en gran medida el objetivo del ejercicio. La culpa de la inflación reciente se ha atribuido a la miopía política, a través del análisis de la inconsistencia temporal y la capacidad de las autoridades políticas (fiscales) para adaptar y abusar de los poderes monetarios para sus propios objetivos de corto plazo... (ibid.).
Área monetaria óptima
El mismo enfoque monetarista sustenta la teoría sobre áreas monetarias óptimas (AMO), que fue redescubierta como herramienta para analizar los costes y beneficios de la unión monetaria. Los estudios de posguerra sobre integración económica contemplaban dos problemas diferentes. El primero (Meade, 1957; Scitovsky, 1957) partía de la pregunta de si una unión monetaria facilita la formación con éxito de una unión económica. El segundo (Mundell, 1961; McKinnon, 1963; Kenen, 1969) intentaba identificar las condiciones económicas de un área en la cual puede ser óptimo tener un tipo de cambio fijo (Optica, 1976). Puesto que el primer enfoque parte de una situación dada de una unión aduanera o económica, que puede estar empíricamente lejos de ser óptima, fue este enfoque el que configuró el debate durante la primera ronda de discusiones hacia la unión monetaria (el Informe Werner). Pero fue la segunda cuestión, no obstante, la que conformó gran parte del debate académico sobre la sostenibilidad de la UEM, centrado en investigar si la eurozona satisfacía los criterios para ser una AMO. A pesar de que estaba bastante claro que la eurozona estaba lejos de cumplir estos criterios, no había ninguna razón para que no pudiese hacerlo. De hecho, sostiene Goodhart (1998), la historia está llena de ejemplos de uniones monetarias viables entre regiones radicalmente diversas. Estados Unidos y la Unión Soviética antes de su disolución política son solo los ejemplos más notables; el norte y el sur de Italia o la Alemania del Este y del Oeste después de la unificación, son otros ejemplos. El determinante clave, concluye McNamara (2015), es la existencia de fronteras políticas.
Según la teoría chartalista del dinero, una unión monetaria depende, para su viabilidad, de la autoridad central del Estado. El enfoque de la AMO, basado en la versión metalista de la teoría, no puede predecir (ni explicar) la formación de una unión monetaria; solo puede ser una «teoría normativa, sobre lo que debería ser». Por tanto, al haber excluido efectivamente el dinero y sus conexiones con las funciones y el papel del gobierno del panorama, el enfoque de la AMO solo puede avanzar creando las condiciones de oferta que deben cumplirse para constituir una AMO —flexibilidad de precios y salarios, movilidad de factores, especialización o diversidad de especializaciones, naturaleza de los choques— e investigando las soluciones a las imperfecciones de mercado específicas. Según esta visión, la demanda solo entra en juego en forma de «choque» asimétrico: el problema es entonces valorar si y cómo las condiciones de oferta pueden ajustarse rápidamente para devolver a la economía a la situación de equilibrio. El análisis se basa en una función de producción en la que las diferencias en los productos, cuando se tienen en cuenta, no tienen ningún papel relevante en la dinámica del ajuste macroeconómico. No se tienen en cuenta las diferencias en las estructuras productivas y en las etapas de desarrollo de los diferentes países, elementos que tuvieron una gran importancia en los debates sobre el Informe Werner y sobre la participación en el SME. Por el contrario, se afirma que, puesto que el comercio entre los países de la UE consiste principalmente en comercio intraindustrial, esto implica que todos los países están en igualdad de condiciones. El foco se sitúa entonces en mitigar las recesiones cíclicas de corto plazo que se producen en ciertas partes de la UEM, más que en compensar las diferencias estructurales entre las economías que la configuran. La AMO funciona como un sistema cerrado: a pesar de que admite diferencias en el impacto de un choque externo entre sus miembros, el ajuste se produce dentro de la AMO. Por último, aunque no menos importante, puesto que el enfoque de la AMO se centra en las características de los países individuales, olvida la perspectiva sistémica: al ignorar la interdependencia entre países, puede subestimar los efectos de las políticas de cada país en el resto del área. Por tanto, es posible ignorar los efectos deflacionarios producidos por la abolición de los instrumentos políticos a escala nacional, no compensada a escala supranacional. Entonces, se pueden comparar los beneficios, en términos de reducción de costes de transacción, con los costes en términos de dificultades de ajuste.22 No obstante, concluye Goodhart (1988: 424), las motivaciones de economía política para la creación de una unión monetaria (es decir, la relación política entre el control sobre el dinero y el poder soberano) son tan apabullantes «que el balance de los beneficios y costes puramente económicos que implica la AMO deben presumiblemente ser de una importancia menor».
Las razones para el consenso
A los economistas (principalmente estadounidenses) que se manifestaron en contra de la viabilidad de la UEM sobre la base de que no cumplía los criterios de una AMO, los euroentusiastas les contestaron que estas condiciones se cumplirían durante el proceso. La estructura institucional podía diseñarse de tal forma que se dejase que la economía fuese guiada por reglas automáticas, creando así una camisa de fuerza a la que, al final, la economía y la sociedad deberían ajustarse. El enfoque de la CE es indicativo. Defendía la UEM sobre tres bases: en primer lugar, cuestionaba la importancia de las diferencias entre países y sostenía que la unión monetaria las reduciría, conduciendo a la convergencia; en segundo lugar, negaba la efectividad de las políticas monetarias y de tipo de cambio para reducir las diferencias entre países; y, en tercer lugar, argumentaba que estas políticas podían no solo ser ineficaces sino además dañinas en manos de los políticos (De Grauwe, 2016). Las viejas preocupaciones sobre que, si los países tienen diferentes capacidades, ningún grado de flexibilidad salarial ni las transferencias financieras serán suficientes, fueron dejadas de lado. Con el mercado al mando podía evitarse cualquier política discrecional. «Una vez que todos los déficits se hayan llevado “cerca del equilibrio”, habrá suficiente margen para que operen a fondo los estabilizadores automáticos» (Comisión Europea, 2001: 62). Todo lo que se necesitaba era disciplina para que los países se atuviesen a las reglas.23 Por tanto, la falta de preocupación sobre los potenciales problemas de deuda soberana podría haber descansado en la confianza en que las reglas fiscales, combinadas con la disciplina del mercado, harían que los impagos en la eurozona fueran improbables, tal como afirmaba Whelan (2013), o simplemente en que sus implicaciones no fueron totalmente consideradas cuando fueron adoptadas, como sugiere Wyplosz (2006: 238). También es posible que, como sugiere Costantini (2016), la austeridad reflejara las convicciones compartidas de las élites, más que representar simplemente una imposición de un país sobre los demás o los dictados de los tecnócratas. Los países más pequeños:
... Se convencieron a sí mismos de que mantener el poder de la Comisión ofrecería una garantía a largo plazo de una implementación igualitaria y simétrica de las reglas en toda la Unión, ignorando los efectos que las políticas que se implementaban y el marco que estaban validando tendrían sobre la distribución real de poder dentro (y sobre) la UE.24
De la UEM a la crisis
El PEC fue inmediatamente puesto a prueba. Ante un estancamiento prolongado del crecimiento después del estallido de la burbuja tecnológica de Estados Unidos, muchos países europeos permitieron que funcionaran los estabilizadores. Alemania y Francia fueron los primeros países en violar el pacto y los Estados miembros más pequeños les imitaron. Reiteradamente contravenido el pacto, el entonces presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, declaró que este era «estúpido»:
El Ecofin y la Comisión rápidamente rompieron filas en el momento en que los ministros se mostraron reticentes a seguir las recomendaciones de la Comisión de emitir una advertencia en contra de los déficits excesivos. El Ecofin estaba mucho más dispuesto que la Comisión a relajar los procedimientos de infracción simplemente a cambio de meras promesas de hacerlo mejor. El conflicto se intensificó tanto que la Comisión, en 2004, amenazó con llevar al Ecofin al Tribunal Europeo de Justicia por haber suspendido las reglas del pacto en los casos de Alemania y Francia (Costantini, 2015a: 13).
Comentando este episodio, Issing (2008: 305) se preguntó irónicamente: «¿Pero uno puede realmente esperar que el Consejo de Ministros encuentre la forma de imponer sanciones —especialmente a un país grande— en caso de déficit excesivo?».
El pacto se suspendió a finales de 2003, una decisión parcialmente censurada por el Tribunal Europeo de Justicia:
Al final, después de consultas con los gobiernos, la Comisión elaboró a finales de 2004 un programa de reforma que estaba orientado a suavizar los duros límites del PEC sin alterar sus componentes esenciales. En marzo de 2005, el Consejo del Ecofin aceptó la mayoría de las recomendaciones de la Comisión. El límite del presupuesto del 3 % se mantuvo como pieza central del pacto, pero la decisión de declarar cuándo un país tiene un déficit excesivo podía basarse ahora en un conjunto más amplio de parámetros, que incluía el comportamiento del presupuesto ajustado cíclicamente, el nivel de deuda, la duración de un período de bajo crecimiento y la posibilidad de que el déficit se asociara con gastos que mejoran la productividad [por ejemplo, la implementación de reformas estructurales] (Wyplosz, 2006: 238).
El pacto de 2005 resolvió el conflicto entre «halcones» (la Comisión y varios Estados miembros, entre ellos Países Bajos, Austria y Luxemburgo) y «palomas» (Schroeder, pero no su ministro de Finanzas, Hans Eichel) al «mantener formalmente las limitaciones, al tiempo que se erosionaban de forma sustancial». El Presupuesto Ajustado Cíclicamente (PAC) se transformó en un instrumento para la supervisión de los presupuestos. Su método de estimación fue revisado, sin resolver ninguno de sus defectos básicos. Se consideraba que la producción solo venía determinada por la oferta y se ignoraban los efectos de la demanda (esto es, la inversión privada y pública) sobre la producción real y potencial. De hecho:
Valida medidas que tienen el efecto opuesto: movimientos a la baja en la producción debidos a recortes presupuestarios son incorporados en la estimación de la producción potencial y, por tanto, no se consideran un error de política... Por tanto, el PAC funciona como una justificación ex post para más austeridad, atrapando a Europa en un círculo vicioso (Costantini, 2016: 13).25
Costantini concluye que:
En lugar de indicar cómo la política fiscal puede conseguir de la mejor forma posible el objetivo económico que una comunidad prefiere, [el PAC] se convierte en un instrumento para constreñir las elecciones políticas de una comunidad a las exigencias de una teoría sobre la que no existe consenso y que arroja resultados totalmente diferentes dependiendo de cuándo y dónde se aplica (ibid.: 10; véase también Palumbo, 2013).26
6. EN LA CRISIS: RESCATES, POLÍTICAS, REFORMAS
Es bien conocido cómo la crisis financiera internacional degeneró en una espiral de crisis bancaria/deuda soberana, arrastrando a la periferia de la eurozona a una profunda depresión económica. Dejamos para el capítulo 4 la revisión crítica de las explicaciones convencionales de la crisis. En este apartado, analizaremos brevemente las principales etapas de la evolución de la crisis y su conexión con la estructura institucional de la UEM. Debido al vacío existente en el centro de la arquitectura institucional del euro, «el BCE sigue enfrentándose al reto político de ser la única autoridad monetaria notable que no tiene una contraparte fiscal» (Braun, 2017: 16). La ausencia de una autoridad fiscal centralizada y la separación institucional entre la política monetaria y la política fiscal ha producido un problema de coordinación —un «juego de quién es menos gallina»— entre el BCE y las instituciones europeas, que ha producido retrasos destructivos a la hora de abordar las diferentes etapas de la crisis económica y financiera. Además, la soledad del BCE crea un difícil equilibrio entre independencia y control.
El círculo vicioso bancos/deuda soberana
Se ha culpado de la crisis del euro a la «interrupción repentina» de los flujos de capital hacia la periferia. No obstante, el problema fue tanto el inicio como el cese. Haldane (2011) propuso una metáfora diferente: el problema del «pez grande en un estanque pequeño». Las semillas de las crisis de los mercados emergentes se sembraron en la fase de crecimiento, puesto que los flujos que entraban sobrepasaron la capacidad de absorción de los mercados de capitales de los países receptores. En algún momento, el mantenimiento de las operaciones de arbitraje de intereses se vuelve más arriesgado o menos rentable, a medida que la inestabilidad financiera en el «centro» genera una mayor percepción del riesgo, atrayendo las finanzas otra vez de vuelta a los países del «centro» (la huida hacia la calidad) (Ginzburg y Simonazzi, 2011).
Durante los primeros años de la UEM, las instituciones financieras de los países centrales canalizaron crecientes cantidades de capital hacia la periferia, financiándose a sí mismos en los mercados financieros internacionales (O’Connell, 2015).27 La desregulación financiera y la enorme liquidez del mercado financiero internacional fueron un factor; la posibilidad de utilizar la deuda del gobierno como garantía para los préstamos del banco central, y que esta deuda fuese considerada de riesgo cero según las regulaciones de Basilea (y por tanto no tuviese ningún impacto en los requerimientos de capital) fue otro (Whelan, 2013). Los bancos podían llevar a cabo rentables operaciones de arbitraje de intereses, a través de las cuales expandían sus balances con financiación del BCE a tipos de interés bajo y financiación internacional en el lado del pasivo y la deuda soberana con elevados tipos de interés en el lado de los activos, causando así una convergencia de los tipos de interés nominales. En la periferia europea, los flujos de crédito externo y la expansión del crédito doméstico alimentaron una expansión económica, al mismo tiempo que ofrecían la financiación para la expansión inducida de las importaciones. La fragilidad financiera, el desequilibrio en la balanza de pagos y las estructuras sectoriales distorsionadas constituían un presagio de la crisis. Igual que en episodios pasados, la burbuja y la convergencia a corto plazo de los indicadores económicos y financieros se confundieron con la convergencia real sostenible, reforzando la confianza en un mecanismo que se autoalimentaba.
Cuando se creó la eurozona, los legisladores prestaron poca atención al sector bancario, a pesar de que habían abolido los controles de capitales y permitido el libre flujo de servicios financieros. La crisis global de 2007-2008 fue la ocasión para una reevaluación general de los riesgos financieros. Pronto quedó claro cuán profundamente los bancos europeos estaban enterrados en deuda subprime y cuán sobreexpuestos estaban a los deudores de la periferia (regresaremos a esta cuestión en el apartado 2 del capítulo 4). La desaparecida liquidez internacional28 y las enormes pérdidas en la inversión especulativa llevaron a muchos pequeños y grandes bancos europeos al borde de la insolvencia. En la estructura de la UEM, la supervisión de los bancos y el coste de una quiebra bancaria se dejaban en manos de los Estados individuales. Por tanto, el verdadero «círculo vicioso» debería haber sido entre los bancos acreedores y los gobiernos de los países «centrales». O’Connell (2016: 14) recuerda que la exposición a la «periferia» de los bancos con sedes ubicadas en países del centro «alcanzó casi el equivalente a un cuarto de su PIB a finales del año 2009. Pero, ya en septiembre de 2012, con el incremento de préstamos procedente de fuentes oficiales, esta exposición se había reducido casi un 40%».
La forma en que los países acreedores solucionaron su círculo vicioso banco-Estado fue doble: la generosa provisión de liquidez por parte del BCE y el proceso de «rescate triangular».
Incumplimiento frente a extralimitación: la expansión de las interacciones entre el BCE y los gobiernos 29
El BCE intervino en diversas áreas durante la larga crisis: como prestamista de última instancia durante la crisis bancaria, asistiendo a los mercados financieros de los Estados miembros en su lucha contra la deflación. Al implementar estas «tareas técnicas», inevitablemente interfirió en las dimensiones fiscal y política. La separación de Maastricht entre la política monetaria y la fiscal es, y no puede ser de otro modo, una ficción legal. La restricción monetaria empeora la balanza fiscal, a través de una menor recaudación fiscal y mayores costes de la deuda; a su vez, las tensiones en los mercados de deuda soberana afectan a la economía real, a través del canal del préstamo bancario. Por otro lado, el incremento en la imposición —necesario para equilibrar el presupuesto— aumenta los precios. Por tanto, la política monetaria afecta a los precios solo de forma indirecta a través de su interacción con la política fiscal. La imposibilidad de desenmarañar los efectos de las políticas monetaria y fiscal permitió a las instituciones alemanas criticar al BCE por sus infracciones.
Durante el período 2008-2009, el eurosistema intervino para suavizar la presión sobre los bancos a través de una provisión generosa de liquidez, lo que evitó una crisis bancaria a gran escala: en octubre de 2008 se introdujeron las «subastas de adjudicación plena» para las operaciones de refinanciación a medio plazo (o MRO, por las siglas en inglés de medium refinancing operations), y en mayo de 2009 para las operaciones de refinanciación a largo plazo (o LTRO, de longterm refinancing operations). En lugar de fijar la cantidad total de crédito, el BCE anunció el tipo de interés y los «bancos solventes» podían endeudarse tanto como quisieran con sus bancos centrales nacionales, utilizando las garantías apropiadas y aplicando los recortes correspondientes. Los criterios de idoneidad de las garantías se relajaron significativamente.30 Mientras tanto, el BCE también trabajó para «convencer» a los países deudores de que se responsabilizasen de los excesos cometidos por sus bancos y se implicasen en las condiciones de las ayudas. A finales de 2010, el BCE empujó a Irlanda a solicitar un rescate utilizando la amenaza de cortar la provisión de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés).31 A finales de 2007, las instituciones monetarias y financieras de Irlanda habían acumulado una deuda externa bruta de alrededor del 400% del PIB32 (Febrero et al., 2016: 10, nota 5). Los bancos alemanes tenían una posición prominente en el préstamo a Irlanda: se les debía 139.000 millones de dólares —un 4,2% del PIB alemán— siendo Hypo Real Estate, que como consecuencia de la crisis tuvo que ser nacionalizada por el gobierno alemán, la empresa con una mayor exposición.33
Esta amenaza se empleó otras veces. Ese fue el caso de Chipre en 2013, cuando «el BCE forzó una resolución sobre la crisis bancaria chipriota con el anuncio de que dejaría de autorizar la ELA en unos pocos días a menos que Chipre entrara en un programa de rescate para restaurar la solvencia de sus dos grandes bancos en quiebra» (The Economist, 2015). Los funcionarios del BCE amenazaban con regularidad con cortar el crédito al sistema bancario griego si se procedía efectivamente con el impago. Finalmente, el 4 de febrero de 2015, el Consejo de Gobierno del BCE amenazó con retirar la concesión para obtener liquidez a partir de garantías formalmente no apropiadas, puesto que se trataba de una deuda emitida o garantizada por el gobierno griego que tenía la calificación de bono basura y, por tanto, no podía aceptarse como garantía según las reglas del BCE. El BCE estaba preparado para retirar este requisito si Grecia cumplía con las condiciones de su rescate. «Al empujar a los bancos griegos a una mayor dependencia de la ELA», concluía The Economist (2015), «el BCE ha avanzado un paso más para poner punto final a la campaña del gobierno griego para reclamar un acuerdo más favorable a sus acreedores europeos».
La gestión de la crisis de la deuda griega ofrece un ejemplo de libro de un rescate triangular, una «estrategia de puerta giratoria», a través de la cual se extienden préstamos a los países deudores con la obligación de pagar a los acreedores de los países con superávit (principalmente bancos), liberando así a los países del centro de tener que rescatar abiertamente a sus instituciones financieras.34 Potentes razones políticas y económicas descartaron la posibilidad de permitir un impago de Grecia,35 que habría afectado muchísimo a los bancos alemanes y franceses, fuertemente expuestos a la deuda griega. El rescate de los bancos alemanes de 2009, ampliamente implicados en la crisis internacional subprime, «había mostrado ser políticamente impopular y que “ayudar a los griegos” quizá se considerase menos impopular políticamente que “rescatar a los bancos otra vez”» (Whelan, 2013: 18). El recuerdo de Lehman Brothers todavía estaba candente y los temores de contagio no se podían desestimar fácilmente. El BCE tuvo un papel crucial tanto en presentar el impago griego como un desastre potencial para la zona euro36 como en retrasar la decisión de permitir tal impago. El préstamo finalmente se concedió a unos tipos de interés casi punitivos. El rescate de Grecia estaba condicionado a la adopción de las políticas prescritas por las instituciones acreedoras (véase el capítulo 4 para una discusión detallada de dichas políticas). La condicionalidad resultó ser excesiva y contraproducente. A pesar de los esfuerzos reiterados para recortar el presupuesto primario, la severidad de la recesión y la carga que representaba el servicio de la deuda desencadenaron una espiral descendente de austeridad fiscal y caída del PIB, que incrementó de forma dramática la ratio deuda/ PIB. Cuando las perspectivas de un impago de Grecia se concretaron, momento en que la mayoría de los tenedores privados de deuda soberana griega ya habían sido compensados, ya no había ningún obstáculo para un impago (parcial). En julio de 2011, los líderes de la zona euro acordaron la reestructuración de la deuda soberana privada de Grecia, hecho que aconteció en marzo de 2012. Fue calificado como un intercambio «voluntario» para evitar un «suceso de crédito».
En lugar de contener la crisis, el rescate griego puso en evidencia la fragilidad de la construcción de la eurozona. En un año, Irlanda y Portugal, a los que el BCE había «persuadido» de que rescatasen a sus bancos, tuvieron que someterse a intervenciones similares. La especulación con la reestructuración de la deuda soberana y la posible salida de la zona euro provocó una liquidación de bonos públicos y fugas de capitales: los tipos de interés de la «periferia» de la eurozona aumentaron abruptamente. Cuando el presidente del BCE finalmente pronunció su famoso «lo que haga falta», cambiando totalmente la percepción de los inversores sobre el riesgo de la deuda soberana, las economías de los países ya habían sido arrasadas por la doble recesión, prendiendo la mecha de la última fase del ciclo, el círculo vicioso Estado/bancos de los países deudores. De hecho, la crisis de la deuda soberana pronto rebotó contra los bancos, que habían utilizado la liquidez creada por el BCE (el gran bazooka)37 para comprar la deuda pública de la que los inversores extranjeros se habían desprendido. Posiblemente desafiando a las autoridades monetarias alemanas, el BCE finalmente sustituyó el Programa SMP por las operaciones monetarias sin restricciones (OMT, por las siglas en inglés de outright monetary transactions), un compromiso de intervención ilimitada en el mercado secundario, que se ofrecía bajo una condicionalidad estricta.
Una «ligne droite» en lugar de una política común
En su famoso paseo por Deauville el 18 de octubre de 2010, el canciller alemán y el presidente francés, de nuevo esquivando los procedimientos habituales de deliberación de la UE, acordaron ratificar el principio de no rescate.38 La cláusula de implicación del sector privado (o PSI, por las siglas en inglés de Private Sector Involvement) autorizaba la recapitalización interna parcial de los tenedores de bonos de los gobiernos de la UEM y abría la puerta a las crisis bancarias subsiguientes.39 Así, el círculo deuda/banco se cortó asegurando que los acreedores de los bancos (incluyendo los depositantes) perderían cuando los bancos quebrasen. Inmediatamente, los tipos de los bonos irlandeses y portugueses se dispararon, seguidos por los españoles y los italianos.
Al afrontar la crisis, después de 2008 la principal preocupación no era el empleo o el crecimiento, ni siquiera la inflación, sino el riesgo moral y las reformas estructurales (Braun, 2017: 16). La respuesta institucional a la crisis fue, por tanto, la convergencia antes que la solidaridad. La ayuda se ofreció a cambio de condiciones que iban más allá del campo fiscal y abarcaban todo el espectro de políticas: regulación del mercado laboral, relaciones industriales y remuneraciones, privatizaciones, bienestar (véase capítulo 4). La presunción era que las reformas estructurales dentro de cada país (devaluación interna) actuarían en el lado de la oferta aumentando la respuesta del mercado a los choques y en el lado de la demanda mejorando la confianza.
Las intervenciones de última hora y las reformas parciales del marco institucional constituían respuestas a la intensificación de la crisis. En 2010, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) fue reemplazado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF), que proporcionaba ayuda financiera a los Estados miembros de la Unión Europea que se encontraban en dificultades económicas. En 2012, fueron sustituidos por un nuevo fondo de rescate, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), un cortafuegos permanente para la eurozona, con una capacidad de préstamo máximo de 500.000 millones de euros. Este requería la cláusula de implicación del sector privado y estaba sujeto a una condicionalidad en forma de programa de ajuste macroeconómico.
La experimentación institucional, procedimental y material se implementó con un elevado grado de discrecionalidad tanto en el cumplimiento como en la infracción de las restricciones institucionales y funcionales, pero a menudo estas medidas eran demasiado pequeñas y llegaban demasiado tarde para afrontar el previsible desastre. La política del BCE fue insuficientemente acomodaticia durante las primeras fases de la crisis. Aumentó los tipos de interés en 2010 y se volvió enormemente pasiva a partir de 2011, contribuyendo, directa e indirectamente, al empeoramiento del giro de la política fiscal hacia la austeridad. La gestión de la crisis, la cronología y las condiciones de las medidas implementadas difundieron un clima de emergencia que preparó las bases para una reforma posterior del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que aumentó el poder de la Comisión frente a los países que incumplían con las normas fiscales. Con una política fiscal común centrada en la consolidación fiscal, la independencia del BCE planteó un problema serio de déficit democrático. La capacidad de los países de la zona euro para afrontar el servicio de la deuda dependía esencialmente de la «buena voluntad» de un banco central no sujeto a ninguna forma de responsabilidad o control democráticos.
La crisis impuso un cambio institucional sustancial en la UEM. Se crearon diversas organizaciones y dos de los pilares de la construcción de Maastricht —la cláusula de no rescate y la prohibición de la financiación monetaria de la deuda soberana (arts. 124 y 123 del tratado actual)— se soslayaron. Aun así, estas reformas ni corrigieron los defectos «arquitectónicos» de la UEM ni fomentaron un cambio de rumbo doméstico por parte de Alemania. La gobernanza, en concreto, pasó del método comunitario al método intergubernamental y a un liderazgo de facto de un solo país (Wyplosz, 2017: 116).
La Unión Bancaria (2013), que incluye el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR), pretendía romper el círculo vicioso entre bancos y gobierno, partiendo de la asunción de que ella crearía bancos más estables, evitando así imponer la carga de las quiebras bancarias sobre el bolsillo de los ciudadanos. No obstante, con un MUR todavía profundamente inadecuado, y la cláusula de no rescate cerniéndose sobre el sistema bancario de un país en crisis, los costes de abordar la quiebra bancaria presumiblemente se transferirían a los accionistas, los tenedores de bonos e incluso los depositantes, antes de que se pudieran solicitar fondos públicos (Lapavitsas et al., 2017). Además, con la prolongación de la recesión, el problema de los bancos ha pasado de detentar cantidades excesivas de deuda pública a tener grandes volúmenes de deuda privada problemática. Mientras tanto, el retraso en la propuesta para crear una garantía de depósitos común indica que el reparto del riesgo todavía no está en la agenda.
7. CONCLUSIÓN
La insuficiente cohesión política y las teorías económicas equivocadas tuvieron un papel importante en la configuración de lo que era un proyecto fundamentalmente político. La moneda única se lanzó sin crear las instituciones necesarias para permitir a los diferentes Estados miembros europeos prosperar dentro de una unión monetaria sin flexibilidad de tipo de cambio, sin una política monetaria independiente y con una autonomía fiscal fuertemente restringida. La convergencia se interpretaba en relación con indicadores financieros en lugar de indicadores reales y se creía que cualquier problema que surgiese se podría resolver sobre la marcha (neofuncionalismo). La crisis evidenció que esta estructura institucional no era sostenible.
La gestión de la crisis exacerbó estos problemas. En la reunión del G20 en Londres en 2009, los participantes acordaron una expansión coordinada. No obstante, las respuestas políticas en ambos lados del Atlántico difirieron significativamente. Estados Unidos abordó el doble problema de reformar los bancos y estimular la economía de forma conjunta, utilizando de forma combinada la política monetaria y la política fiscal. En cambio, la UE confirió a los Estados miembros la responsabilidad sobre sus bancos y situó el objetivo del equilibrio fiscal a nivel nacional, a la vez que desestimaba el papel de la política fiscal a nivel de la zona euro. No había ninguna autoridad fiscal supranacional para paliar los efectos de la recesión. Con el giro radical en la política fiscal de los países europeos en la primavera de 2011, las economías de la UE y de Estados Unidos empezaron a divergir: la recesión de 2012-2013 fue únicamente europea. Con la escalada de la crisis de la eurozona, la respuesta fue de más austeridad fiscal. En 2012 se acordó un nuevo «pacto presupuestario» como condición para la intervención del BCE en apoyo de los países deudores. La adopción del Six-pack*, el Two-pack** y el Pacto Presupuestario (Dodig y Herr, 2015) obligó a los miembros de la eurozona a «evitar los problemas de riesgo moral», eludiendo así, de facto, cualquier política fiscal expansiva para contrarrestar la crisis. Los resultados claramente diferentes de Estados Unidos y la eurozona han obligado a reconsiderar algunos de los principios de la teoría económica, tales como el signo y el valor de los multiplicadores fiscales, la eficacia de la política monetaria expansiva y la necesidad de activismo fiscal. Aun así, esta reevaluación no encontró una respuesta adecuada en el diseño de las políticas, todavía sesgadas hacia la consolidación fiscal y las reformas estructurales.
La visión de que los mercados se autoequilibran persiste en las soluciones políticas que se están desarrollando e imponiendo (o autoimponiendo) actualmente. La liberalización y la integración de los mercados financieros se implementaron sin las políticas y las instituciones adecuadas para la supervisión, la gestión y la resolución de crisis financieras (Bibow, 2015). El BCE y las instituciones de supervisión nacionales no consiguieron percibir los crecientes riesgos vinculados con la agresiva «búsqueda de beneficios» de los grandes bancos europeos. Con la Unión Bancaria, la supervisión financiera se ha ubicado en el nivel de la UE y los rescates de los gobiernos se han sustituido por la recapitalización interna de los acreedores (incluso los depósitos bancarios en caso de quiebra bancaria). La idea es que la crisis se transforme en «un problema microeconómico en lugar de un problema macroeconómico sistémico» (Dow, 2016: 7-8). No obstante, «lejos de que la vulnerabilidad bancaria sea un fenómeno aislado, la norma es que la vulnerabilidad bancaria sea sistémica, de forma que la solución de la recapitalización interna (ball-in) sea insostenible». Por tanto, ninguna de estas reformas evitará la necesidad de rescates públicos cuando llegue la próxima crisis. Mientras tanto, el esquema de garantía de depósitos sigue en espera.
Para restaurar la rentabilidad de los bancos es necesario reiniciar la economía, pero los países altamente endeudados están limitados en su capacidad para aplicar políticas proactivas de estímulo fiscal. «La adopción de políticas bajo la amenaza de sanciones europeas tiende a incrementar la “incertidumbre institucional”» (Bastasin y Messori, 2017. Alimentar en lugar de reducir la incertidumbre radical afecta negativamente a la inversión y por tanto es muy probable que resulte contraproducente. Para abordar los problemas provocados por la construcción institucional defectuosa, el programa del BCE de expansión cuantitativa es enormemente inadecuado. Y la falta de una contraparte fiscal ha dejado a la eurozona con un problema grave de gobernanza y al BCE con un problema grave de control democrático.
BIBLIOGRAFÍA
ANDREATTA, B., «Le conseguenze economiche del Sistema monetario europeo per l’Europa e per l’Italia», Thema, 2, 1978, 82-94.
—, «Un divorzio per tutte le stagioni», Il Sole 24 Ore, 26/7/1991.
BAFFIGI, L., L’Economia del benessere alla sfida della tecnocrazia e del populismo: il pensiero democratico di Federico Caffè, Mimeo, Banca d’Italia, 2016. Disponible en https://bancaditalia.academia.edu/ABaffigi [consultado el 22/1/17].
BANCA D’ITALIA, Relazione Annuale sul 1972, 31/5/1973, Roma.
BARBA, A., y PIVETTI, M., La scomparsa della sinistra in Europa, Reggio Emilia, Imprimatur editore, 2016.
BASTASIN, C., y MESSORI, M., «A joint intervention for Italy: A non-punitive plan for investment and reform», Luiss, Policy Brief, 13 (Feb), 2017.
BIBOW, J., «The euro’s savior? Assessing the ECB’s crisis management performance and potential for crisis resolution», IMK, 42, 2015.
BLINDER, A. S., y SOLOW, R. M., «Analytical foundations of fiscal policy», en A. S. Blinder (ed.), The Economics of Public Finance: Studies of Government Finance, Washington, DC: The Brooking Institution, 194, pp. 3–115.
BORTZ, P. G., «The Greek ‘rescue’: Where did the money go? An analysis», Ineteconomics Working Papers, 29, 2015. Disponible en www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP29-Bortz.pdf [consultado el 22/9/17].
BRAUN, B., «Two sides of the same coin? Independence and accountability of the European Central Bank», 2017. Disponible en http://transparency. eu/ecb/ [consultado el 15/1/17].
BRUNNERMEIER, M. K., JAMES, H., y LANDAU, J. P., The Euro and the Battle of Ideas, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2016 (Hay trad. cast.: El euro y la batalla de las ideas, Barcelona, Deusto, 2017).
BUNDESBANK ARCHIVE (1978). Transcripción de la reunion del Bundesbank Council el 30/11/1978, «EMS: Bundesbank Council meeting with Chancellor Schmidt (assurances on operation of EMS)». Disponible en http:// www.margaretthatcher.org/document/111554 [consultado el 15/1/17].
CAFFÈ, F., «I problemi della moneta europea», reimpreso en G. Amari y N. Rocchi (eds.), Stare in Europa: quali implicazioni per l’Italia, Roma, Ediesse, 1979, pp. 548-559.
COMISIÓN EUROPEA, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, «One market, one money: An evaluation of the potential benefits and costs of forming an economic and monetary union», European Economy, 44, 1990.
—, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, «Public finances in EMU — 2001», European Economy, 3, 2001.
CONSEJO EUROPEO, Committee for the Study of Economic & Monetary Union, Report on Economic and Monetary Union in the European Community, Unipub, 1989.
COSTANTINI, O., «The prince(’s) rules: Economic theories and political struggles in Europe», Ineteconomics Research Papers, April, 2015a. Disponible en cms.ineteconomics.org/research/research-papers/the-princes-ruleseconomic-theories-and-political-struggle-in-europe [consultado el 29/9/17].
COSTANTINI, O., «The cyclically adjusted budget: History and exegesis of a fateful estimate», Ineteconomics Working Papers, 24, 2015b.
—, «The Prince('s) Rules: Economic Theories and Political Struggle in Europe», Mimeo, 2016. Disponible una versión breve en https://www. ineteconomics.org/uploads/papers/costantini_cab_shorter_version_ for_INET.pdf
DANESCU, E., A Rereading of the Werner Report of 8 October 1970 in the Light of the Pierre Werner Family Archives, 2016. Disponible en www.cvce.eu [consultado el 25/2/17].
DANESCU, E., The Werner Report of 1970 — a blueprint for EMU in the EU?, mayo de 2017. Disponible en https://www.eustudies.org/conference/ papers/download/467 [consultado el 25/2/17].
DE CECCO, M., Monete in concorrenza: prospettive per l’integrazione monetaria europea, Bolonia, Il Mulino, 1992.
—, «Sovranità monetaria: UME e movimenti internazionali dei capitali, in Corsetti», en G. Corsetti, G. M. Rey y G.C. Romagnoli (eds.), Il futuro delle relazioni economiche internazionali. Saggi in onore di Federico Caffè, Milán, Franco Angeli, 2001, pp. 95-103.
—, «La dinamica dei sistemi finanziari prima durante e dopo la crisi», en G. Bonifati y A. Simonazzi (eds.), Il ritorno dell’economia politica. Saggi in ricordo di Fernando Vianello, Roma, Donzelli Editore, 2010, pp. 365-375.
DE GRAUWE, P., Economics of Monetary Union (11.ª ed.), Oxford, Oxford University Press, 2016.
DODIG, N., y HERR, H., «Current account imbalances in the EMU: An assessment of official policy responses», Panoeconomicus, 62 (2), 2015, 193.
DOW, S., «Ontology and Theory for a Redesign of European Monetary Union», World Economic Review, 6, 2016, 1-11.
EICHENGREEN, B., The European Economy since 1945, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2007.
FEBRERO, E., UXÓ, J., y BERMEJO, F., «The financial crisis in the Euro Zone. A balance of payments crisis with a single currency?», UCLM, 1, 2016.
GIAVAZZI, F., y SPAVENTA, L., «Il nuovo SME (con un poscritto), Politica Economica, 6 (3), 1990, 417-447.
GINZBURG, A., y SIMONAZZI, A., (2011). «Disinflation in industrial countries, foreign debt cycles and the costs of stability», en R. Ciccone, C. Gehrke y G. Mongiovi (eds.), Sraffa and modern economics, Londres, Routledge, pp. 269-296.
GOODHART, C. A., «The two concepts of money: Implications for the analysis of ptimal Currency Areas», European Journal of Political Economy, 14 (3), 1998, 407-432.
—, «Currency unions: some lessons from the Euro-zone», Atlantic Economic Journal, 35 (1), 2007, 1-21.
GOODHART, C. A., y PEROTTI, E., «Maturity mismatch stretching: Banking has taken a wrong turn», CEPR, Policy Insight, 81, 2016.
GROS, D., y THYGESEN, N., European Monetary Integration: From the European Monetary System towards Monetary Union, Londres, Longman, 1992.
HALDANE, A., «The big fish small pond problem», Institute for New Economic Thinking Annual Conference. Bretton Woods, New Hampshire, 2011.
HOPKIN, J., «The troubled southern periphery. The euro experience in Italy and Spain», en M. Matthijs, y M. Blyth (eds.), The Future of the Euro, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 161-184.
HOUBEN, A. C., The Evolution of Monetary Policy Strategies in Europe, Boston, Kluwer Academic Publisher, 2000.
ISSING, O., The Birth of the Euro, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
JOHNSON, S., «Will Ireland default? Ask Belgium», The Baseline Scenario, 25/10/2010. Disponible en https://baselinescenario.com/2010/11/25/willireland-default-ask-belgium/ [consultado el 14/9/17].
KENEN, P., The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View. Monetary Problems of the International Economy, Chicago, Peter Lang, 1969.
KEYNES, J. M., A Tract on Monetary Reform. The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. IV, Londres/Basingstoke, Macmillan, 1971 [1923], p. 65 (Hay trad. cast.: Breve tratado sobre la reforma monetaria, Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 1992).
—, The General Theory of Money, Interest and Employment, reimpreso en The Collected Writings of John Maynard Keynes, Londres, Macmillan/ Cambridge University Press, 1936 (Hay trad. cast.: Teoría general del empleo, el interés y el dinero, Madrid, Ediciones Aosta, 1998).
KRUSE, D. C., Monetary Integration in Western Europe: EMU, EMS and Beyond, Londres, Butterworth-Heinemann, 1980.
LAPAVITSAS, C., MARIOLIS, T., and GAVRIELIDIS, C. «The failure of the Eurozone and the role of German policies», Il Ponte, LXXIII, 5-6, 2017, 105-133.
MACDOUGALL, D., Report of the Study Group on the role of public finance in European integration, EUR-OP, 1977.
MAES, I., y VERDUN, A., «Small states and the creation of EMU: Belgium and the Netherlands, pace–setters and gate–keepers», JCMS: Journal of Common Market Studies, 43 (2), 2005, 327-348.
MASINI, F., SMEmorie della lira: gli economisti italiani e l’adesione al Sistema monetario europeo (Vol. 48), Milán, Franco Angeli, 2004.
MATTHIJS, M., y BLYTH, M., «Introduction: The future of the euro and the politics of Embedded Currency Areas», en M. Matthijs, y M. Blyth (eds.), The Future of the Euro, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 1-17.
MCKINNON, R. I., «Optimum Currency Areas», The American Economic Review, 1963, 717-725.
MCNAMARA, K., The Currency of Ideas: Monetary Politics in the European Union, Ithaca, Nueva York, Cornell University Press, 1998.
—, «The forgotten problem of embeddedness: History lessons for the euro», en M. Matthijs, y M. Blyth (eds.), The Future of the Euro, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 21- 43.
MEADE, J. E. «The balance-of-payments problems of a European free-trade area», The Economic Journal, 67 (267), 1957, 379-396.
MODIGLIANI, F., «I pro e I contro per l’Italia», Il Corriere della Sera, 1/12/1978.
MONTI, M., «Arduo con la nostra inflazione assumere vincoli di cambio», Il Sole 24 Ore, 5/12/1978.
MOURLON-DRUOL, E., «Don’t blame the euro: Historical reflections on the roots of the Eurozone crisis», West European Politics, 37 (6), 2014, 1282-1296.
MUNDELL, R. A., «A theory of optimum currency areas», The American Economic Review, 51 (4), 1961, 657-665.
O’CONNELL, A., «European crisis: a new tale of center–periphery relations in the world of financial liberalization/globalization?», International Journal of Political Economy, 44 (3), 2015, 174-195.
O’CONNELL, A., «The EuroZone ‘debt’ crisis: Another ‘center’-‘periphery’ crisis under financial globalization?», Ineteconomics Working Papers, 51, 2016. Disponible en www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_51O-Connell.pdf [consultado el 29/9/17].
OPTICA REPORT, Study Group on Optimum Currency Areas, Inflation and Exchange Rates: Evidence and Policy Guidelines for the European Community, Bruselas, Report, Comisión Europea, DG II, 1976.
PADOA-SCHIOPPA, T., Efficiency, Stability, and Equity: A Strategy for the Evolution of the Economic System of the European Community: A Report, Oxford, Oxford University Press, 1987 (Hay trad. cast.: Eficiencia, estabilidad y equidad, Madrid, Alianza Editorial, 1987).
—, The Road to Monetary Union in Europe: The Emperor, the Kings, and the Genies, Oxford, Clarendon Press, 1994.
PALAYRET, J.-M., «Le Mouvement européen 1954-1969: Histoire d’un groupe de pression», en R. Girault y G. Bossuat (eds.), Europe brisée, Europe retrouvée, París, Publications de la Sorbonne, 1994, pp. 365-383.
PALUMBO, A., «Potential output and demand-led growth», en E. S. Levrero, A. Palumbo y A. Stirati (eds.), Sraffa and the reconstruction of economic theory, vol, 2, Londres, Palgrave Macmillan UK, 2013, pp. 92-119.
PIVETTI, M., «Fixed exchange rates and free capital mobility: a note on Spaventa’s “change of regime”», Economie Appliquée, 45 (3), 1992, 153-161.
—, «Monetary versus political unification in Europe. On Maastricht as an exercise in “vulgar” political economy», Review of Political Economy, 10 (1), 1998, 5-26.
ROSENTHAL, G. G., The Men Behind the Decisions: Cases in European Policymaking. Lexington, Mass., Lexington Books, 1975 ISO 690.
SCHMIDT, H., «Germany in the Era of Negotiations», Foreign Affairs, Oct, 1970, 40-50.
SCHMIDT, V. A. (2015). «The forgotten problem of democratic legitimacy. ‘Governing by the rules’ and ‘ruling by the numbers’», en M. Matthjis y M. Blyth (eds.), The Future of the Euro, Oxford, Oxford University Press, pp. 90-114.
SCITOVSKY, T., «The theory of the balance of payments and the problem of a common European currency», Kyklos, 10 (1), 1957, 18-44.
SEN, A., «Austerity is undermining Europe’s grand vision», The Guardian, 3/7/2012. Disponible en https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/03/austerity-europe-grand-vision-unity [consultado el 14/9/17].
SIMONAZZI, A., «Innovation and growth: supply and demand factors in the US expansion», Cambridge Journal of Economics, 27 (5), 2003, 647-669.
SIMONAZZI, A., y VIANELLO, F., «Credibility or ‘exit speed’? Reflections prompted by the 1992 EMS crisis», Rivista Italiana di Economia, 1 (1), 1996, 5-24.
—, «Financial liberalization, the European single currency and the problem of unemployment», en M. Franzini y F. R. Pizzuti (eds.), Globalization, Institutions and Social Cohesion, Berlín, Heidelberg, Springer, 2001.
SPAVENTA, L., «Il cambio è la più endogena delle variabili», Intervento alla Camera dei Deputati. Atti Parlamentari - Camera dei Deputati. VII Legislatura - Discussioni - Seduta del 12/12/78, 1978, pp. 24892-24899. Disponible en http://legislature.camera.it/_dati/leg07/lavori/stenografici/ sed0382/sed0382.pdf, reimpreso en G. Nardozzi (ed.), I difficili anni’70, Milán, Etas Libri, 1980, pp. 20-30.
—, «From the European Monetary System to the European Monetary Union: An uneasy transition», Economie appliquée, 44 (3), 1991, 5-27.
The Economist, «What emergency liquidity assistance means», The Economist, 8/2/2015. Disponible en www.economist.com/blogs/economistexplains/2015/02/economist-explains-5 [consultado el 29/9/17].
TSOUKALIS, L., «The EEC and the Mediterranean: is “global” policy a misnomer?», International Affairs (Royal Institute of International Affairs), 1944, 1977, 422-438.
UNGERER, H., A Concise History of European Monetary Integration: From EPU to EMU, Westport, CT, Greenwood Publishing Group, 1997.
VAIL, M. I., «Europe’s middle child: France’s statist liberalism and the conflicted politics of the euro», en M. Matthijs y M. Blaug (eds.), The Future of the Euro, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 136-160.
VERDUN, A., «A history of European monetary integration», en A. Verdun (ed.), European Responses to Globalization and Financial Market Integration, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2000a, pp. 48-75.
—, «From the EMS to EMU», en A. Verdun, European Responses to Globalization and Financial Market Integration, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2000b, pp. 76-102.
—, The Euro: European Integration Theory and Economic and Monetary Union, Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 2002.
—, «A historical institutionalist analysis of the road to Economic and Monetary Union: a journey with many crossroads», en S. Meunier y K. R. McNamara (eds.), Making History: European Integration and Institutional Change at Fifty, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 195-209.
VIANELLO, F., «La moneta unica europea», Economia & Lavoro, 47 (1), 2013 [2009], 17-46.
WALLICH, H. C., «La crisi monetaria del 1971 e gli insegnamenti da trarne», Bancaria, 3, 1973.
WERNER, P., «Report to the Council and the Commission on the realisation by stages of Economic and Monetary Union in the Community - “Werner Report” (definitive text) [8 October 1970]», Bulletin of the European Communities, Supplement 11/1970 [EU Council of the EU Document]. Disponible en http://aei.pitt.edu/1002/ [consultado el 13/9/17].
WHELAN, K., «Sovereign default and the euro», UCD Centre for Economic Policy Research, Working Paper Series, WP13/09, 2013. Disponible en http:// www.ucd.ie/t4cms/WP13_09.pdf [consultado el 14/9/17].
WYPLOSZ, C., «European Monetary Union: the dark sides of a major success», Economic Policy, 21 (46), 2006, 208-261.
—, Quo Vadis? Identity, Policy and the Future of the European Union, Voxeu e-book, 2017. Disponible en http://voxeu.org/system/files/epublication/ QuoVadis_March2017_0.pdf [consultado el 15/17].