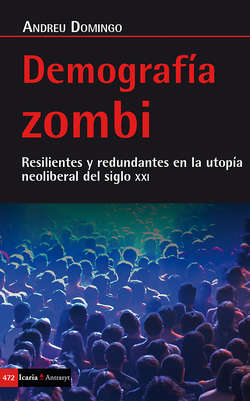Читать книгу Demografía zombi - Andreu Domingo - Страница 10
ОглавлениеII. El desequilibrio equilibrado: población y mercado
Nuestro objetivo principal es analizar el discurso sobre la población impulsado por el neoliberalismo durante el siglo xxi que ha dado lugar a la escisión entre población redundante y población resiliente. Antes de proceder a ese análisis es necesario retroceder a los orígenes del discurso liberal. Por eso disponemos de un apartado introductorio donde recuperaremos las reflexiones de Michel Foucault sobre la emergencia de la biopolítica y su nexo con el liberalismo y la sociedad de mercado, poniéndolas en relación con la imagen de la naturaleza y el equilibrio que elabora el discurso liberal. Para completar esa arqueología, iremos al encuentro de las prácticas disciplinarias que se han asociado a ese comienzo primero y al auge del neoliberalismo desde finales del siglo xx, más tarde, conformando un ethos específico que ha modificado los comportamientos individuales en consonancia con una nieva cosmovisión del mundo. En definitiva, produciendo nuevas subjetividades.
Población, mercado y subjetivación
Naturaleza y mercado en los albores del liberalismo
El desarrollo del capitalismo como sociedad de mercado, para la creación de las condiciones que permitan su reproducción, ha necesitado de la mutación de la noción de población, y con esta de su categorización. Fue el filósofo Michel Foucault quien gracias al concepto de biopolítica estableció los lazos entre esa nueva gobernabilidad que implicaba una idea moderna de población y la ideología liberal. Como la politóloga italiana Laura Bazzicalupo ha señalado luego de indagar en su obra,90 en esa definición biopolítica el concepto de población «se constituye entre el polo de la determinación propiamente biológica (la especie) y el de una emergente psicopolítica (el público)». La población pues, no es solo la concreción de la especie en un territorio, abarca al conjunto de opiniones y comportamientos, susceptibles de ser modificados. Lo demográfico resulta omnipresente en la formulación de esa forma naciente de la gobernabilidad que puede definirse como gestión de la población.
Michel Foucault ya señaló como indisociable la biopolítica entendida como la manera de racionalizar, después del siglo xviii, los problemas que surgen de la práctica gubernamental de los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos en población, con el arranque del liberalismo político.91 Doctrina que, desde la perspectiva de la práctica, se define como principio y método de racionalización del ejercicio del gobierno, utilizado a la vez como esquema regulador y como tema de oposición. Para esta, el mercado, aún siguiendo a Foucault, es el lugar donde se puede testar al gobierno. El inicio del liberalismo y de la propia noción moderna de población, y con ella el nacimiento de la demografía y la economía como disciplinas científicas, forman parte de un nuevo imaginario social donde resulta central la idea de naturaleza como un sistema complejo autorregulado, que servirá de paradigma al mercado, con un papel estelar para el concepto de equilibrio. A partir del nacimiento de la biopolítica, ese equilibrio se entremezcla con el concepto de norma, y de lo normal, entendido como la constatación de regularidades observadas o impuestas a una población. La demografía y la economía, cada una por su lado, deberán indagar sobre los mecanismos de autorregulación que mantienen ese equilibrio y explican el funcionamiento y crecimiento de las poblaciones y los bienes, respectivamente. No se trata de no intervenir, sino de dejar que la naturaleza actúe para restablecer el equilibrio allí donde se ha roto o la competencia perfecta que lo hizo posible.
Al historiador económico Karl Paul Polanyi,92 le debemos el recordatorio de que el mercado tal y como lo conocemos es una creación histórica, que ha impuesto de tal manera su relato que lo hemos asumido como naturalizado y que, lejos de lo que pretende la utopía neoliberal, no funciona ni ha funcionado nunca de forma completamente autorregulada, creando el equilibrio a partir del desequilibrio preexistente, materializado en la polarización de oferta y demanda, utilizando el control político cuando le era conveniente. Para dar el paso crucial a la sociedad de mercado capitalista convirtiendo a la humanidad, la tierra y el dinero en mercancías, haciéndonos creer que habían sido producidos para la venta, se necesitó que cambiara radicalmente la concepción de la naturaleza. Ese cambio, nos advierte Polanyi, se dio simultáneamente a la toma de consciencia de la existencia de la sociedad, enfrentada a la pobreza, o mejor dicho, a la perplejidad que provocaba que el aumento de la riqueza para algunos parecía paralelo al incremento de la pobreza para muchos otros. Sin que se estableciera un lazo entre el enriquecimiento de esos pocos y la pauperización de esos muchos.
La búsqueda del equilibrio como ley natural —y regla para el comportamiento de los mercados— fue en su momento expuesta por el reverendo Joseph Townsend (1793-1816), en el panfleto Una disertación sobre la ley de los pobres (1786),93 escrito a raíz de la discusión sobre la ley de protección de los pobres en Inglaterra, y firmado de forma anónima como Well-Wisher to Mankind (que podría traducirse como «El que bien quiere a la humanidad»). Dentro de este texto, que estará llamado a ejercer una gran influencia en el pensamiento liberal, ocupa un lugar privilegiado el pasaje, escrito casi en forma de parábola, sobre las cabras y los perros en la Isla de Juan Fernández. Amigo íntimo del filósofo Jeremy Bentham y gran divulgador de España en Gran Bretaña, gracias a su libro de viajes A Journal Through Spain in the years 1786-1787,94 no nos tiene que extrañar que la historia propuesta por Townsend participe de la visión utilitarista primero y, en segundo lugar, que no solo se emplace en la Isla de Juan Fernández, sino que la decadencia del imperio español a causa de la expulsión de los moriscos como producto del mal gobierno, preceda la parábola sobre las cabras y los perros, que constituye el nudo de la argumentación. Merece la pena hacer mención de este párrafo que, para la mayoría de sus comentaristas, ha pasado desapercibido: el reverendo calvinista encuentra la explicación del desastre que ha reducido a los españoles a la pereza, la pobreza y la miseria en la simultánea provisión de subsidios por parte de la Iglesia de Roma para la conversión de los moriscos y en la expulsión de la parte más industriosa de esa misma población. De este modo establece el origen del desastre económico en una legislación equívoca, que será uno de los argumentos fundamentales esgrimido para abolir la Ley de protección a los pobres: la regulación, en vez de aliviar su miseria tiene el efecto contrario, alentar el vicio y la ociosidad, es decir, acaba multiplicando la pobreza. No es el subsidio la solución.
La solución la va a encontrar ni más ni menos que en el hambre como incentivo para el trabajo, y para la obediencia. Es bueno retener esa máxima, ya que pronto se suele olvidar que el proyecto del liberalismo respecto a la clase trabajadora, a parte de la naturalización del discurso del mercado, es ante todo disciplinario. Así reza su escrito:
El más sabio de los legisladores nunca será capaz de idear un castigo más equitativo, más eficaz, o en ningún aspecto más adecuado, que el que el hambre puede llegar a ser para un siervo desobediente. El hambre puede domesticar a los animales más feroces, enseñará la decencia y la civilidad, la obediencia y la sumisión, al más brutal, al más obstinado, y al más perverso.
El miedo al hambre va a constituir el «palo» que blande sobre la cabeza del pobre asno candidato a proletario para poner en marcha la mecánica del mercado laboral.
Según Townsend, en los remotos mares del sur, la Isla de Juan Fernández fue colonizada por un par de cabras con el fin de servir de avituallamiento a los marineros que recalaran en sus costas. Los generosos pastos y la ausencia de depredadores naturales hizo medrar de forma desproporcionada el rebaño formado por los descendientes de esa pareja primigenia, de modo que la esquilmaron y, como consecuencia, acabaron sufriendo los desmanes del hambre. Ciclo que se repetía con mayor o menor intensidad, dependiendo de la llegada ocasional de marineros que aliviara la carga que la cabaña cabruna significaba, haciendo provisión de la misma. Eso hasta que los españoles, hartos de que la isla sirviera de despensa a los piratas ingleses, decidieran introducir perros de caza. Estos a su vez crecieron y se multiplicaron, diezmando el rebaño de cabras. Estas hubiera desaparecido completamente si no se hubieran refugiado en las zonas más abruptas de la isla, de modo que únicamente de tanto en tanto se exponían a la depredación. De esa situación se derivó que únicamente los ejemplares más fuertes entre las dos especies sobrevivieran, estableciendo un nuevo equilibrio que no solo preservará a las dos especies, sino que seleccionaría a los mejores especímenes de cada una. De lo que el autor deduce, en primer lugar, que es la cantidad de comida la que regula el crecimiento de la especie humana. En segundo, que es de ese principio natural de donde se colige la evolución de los individuos humanos: los débiles necesitan de los fuertes, y aún más, a los más perezosos tarde o temprano se les dejará sufrir las consecuencias naturales de su indolencia. Y, en tercero, que en una situación regulada por la naturaleza, solo aquellos más despiertos, los que se han garantizado la propiedad, prosperarán, mientras que los indolentes deberían morir de hambre o convertirse en siervos de los más ricos. «La naturaleza puede ser fácilmente perturbada, pero nadie puede invertir sus leyes», concluye. El equilibrio natural es el que relaciona el tamaño de la población con los alimentos disponibles. De este modo la propiedad queda naturalizada como fruto de la diligencia, como la pobreza lo es de la indolencia.
La relación naturalizada entre población y recursos naturales es extrapolada al mercado, de modo que acaba concluyendo que: «Ocurre con la especie humana lo que ocurre con todos los otros artículos de comercio sin una prima; es la demanda la que regulará el mercado». Por lo tanto, su propuesta sobre la Ley de asistencia a los pobres es doble: en primer lugar animar la industria y la economía, significativamente junto con la subordinación; en segundo, regular la población en referencia a la demanda de trabajo. El alivio ofrecido a los pobres, argumenta, debe ser limitado y siempre precario. En otras palabras, mantenerlos a nivel de subsistencia. Mientras, la asistencia debería dejarse a la libre voluntad de los particulares, aunque en su frase final deja claro que: «Cuando el pobre es obligado a cultivar la amistad del rico, el rico nunca mostrará inclinación a aliviar las angustias de los pobres».
La fábula de Townsend dejaría una profunda huella en la obra de Malthus, Ensayo sobre el principio de la población, publicada en 1798,95 hasta el punto de ser acusado de plagio, entre otros por el propio Karl Marx, tanto por la correspondencia establecida entre población y recursos como por la mención del matrimonio como freno a la fecundidad. También se deja sentir en Charles Darwin (a través de la referencia de Malthus), en la gestación de la teoría sobre selección de las especies, incluida en El origen de las especies (1859).96 La primera alusión directa que aparece a la obra de Malthus en el tercer capítulo del libro contextualiza la lucha por la supervivencia en el incremento geométrico de la población y la subsiguiente carestía de alimentos. Un poco más adelante hace de esa regla la ley de la naturaleza por excelencia, y a partir de ella deduce la sobreproducción —la creación de excedencia o redundancia— como estrategia de supervivencia. Como ya advirtió Polanyi, ese pensamiento naturalizador puede considerarse una ruptura respecto a la economía derivada de la sociedad política, tal y como Adam Smith la estableciera una década antes del texto de Townsend en La riqueza de las naciones (1776). Según el texto del reverendo británico, es la naturaleza biológica de los humanos, su «animalidad», lo que instaura un orden en la sociedad que no tiene su origen en la política. En términos maltusianos la relación entre población y territorio, tomado como recurso, es la que explica el funcionamiento de la sociedad en su vertiente económica. La lucha por la supervivencia constituye el motor de ese equilibrio que la naturaleza se encarga de establecer, y que servirá también como máxima para el funcionamiento del mercado. No lo olvidemos: el objetivo último tanto de Townsend como de Malthus era defender la supresión de subsidios a los pobres, aportando al debate político un razonamiento «científico». De hecho, se ha señalado que la originalidad de Townsend, reafirmada por Malthus posteriormente, fue precisamente la argumentación «científica» de la autorregulación como una premisa natural que explicaba el funcionamiento de los mercados, en la que, por tanto, la intrusión reguladora del Estado devenía contraproducente.97
Naturaleza, equilibrio y excedente ocupan un lugar central en el maltusianismo, que a su vez influirá en el pensamiento liberal posterior. El tema del equilibrio es planteado desde las primeras páginas del Ensayo sobre el principio de la población: la naturaleza actúa para mantener constantemente niveladas la natural desigualdad entre la fuerza de la población, que crece geométricamente, y la producción de alimentos, que lo hace aritméticamente. El exceso de población, como veremos, constituye a la vez el desequilibrio inicial que la naturaleza debe compensar, y un elemento más de ese mecanismo de balance natural que influirá en la alternancia de períodos de crecimiento y de contracción. Para regular ese posible exceso, la naturaleza se vale de lo que Malthus llama «frenos positivos», de carácter catastrófico: la enfermedad, la guerra, las hambrunas. Estos frenos pueden (deberían) complementarse con la adopción de los llamados «frenos preventivos» como, por ejemplo: la continencia, el retraso a la edad de matrimonio o la anticoncepción. Resulta necesario rastrear el legado de la obra de Robert Malthus para entender tanto el fundamentalismo neoliberal y su fe en la autorregulación de los mercados como la deriva del concepto de excedencia al concepto de redundancia. Tampoco este es un camino fácil ni evidente.