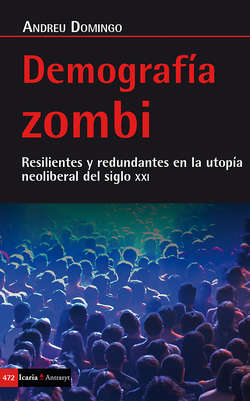Читать книгу Demografía zombi - Andreu Domingo - Страница 9
ОглавлениеI. La evolución de la población como Riesgo Global
Para entender el discurso demodístópico en el siglo xxi en el campo científico y político es imprescindible referirnos a la propia construcción de la demografía como riesgo global, de su crecimiento, de su estructura —el envejecimiento—, y de su dinámica —especialmente las migraciones—. Lo que nos obliga a relacionar los cambios y continuidades en la percepción de esa evolución de la población dentro del marco de la «sociedad del riesgo». El sociólogo alemán Ulrich Beck es quien en 198610 acuñó el término para explicar la fase de la modernidad en la que la gobernabilidad está marcada por la construcción política del riesgo, y su gestión. Hasta cierto punto la enunciación teórica llega cuando ese concepto se va a ver profundamente alterado debido, entre otras circunstancias, a la aceleración del proceso de globalización, como el propio autor explicará en sus obras posteriores.
La sociedad del riesgo: de la prevención a la resiliencia
Transformaciones en la sociedad del riesgo global
Cuando en 1986 Ulrich Beck formulaba su teoría, la prevención era el elemento clave para entender la gobernabilidad como gestión del riesgo. Lo hacía con las miras puestas en una distribución más equitativa entre ciudadanos y Estado de los costes que podían ocasionar aquellos fenómenos interpretados como posibles elementos de inseguridad, como por ejemplo: la salud, el trabajo u otras circunstancias personales o de índole general. El Estado, en su papel de garante de la seguridad, asumía la contención previsora y la distribución de las consecuencias y de los gastos derivados de las decisiones individuales, haciendo a su vez partícipe al individuo de su prevención. Esta concepción resulta la culminación de un proceso de internalización del riesgo que empieza con la industrialización y que, tras someter a la naturaleza y proceder a la desacralización de la catástrofe, convierte a la sociedad misma en una suerte de aseguradora ante los riesgos que provoca su desarrollo. El accidente, esencialmente el laboral, pero con él los demás riesgos, se inscribe entonces dentro de las relaciones sociales y de la interdependencia de las sociedades humanas.11 El mismo Beck afirmaría, mucho más tarde, siguiendo el Principio de esperanza publicado en1959, del filósofo Ernst Bloch,12 que el despliegue de su teoría del riesgo llevado a sus últimas consecuencias en el Estado de bienestar implicaba un horizonte utópico.13 Desprendiéndose de esa concepción, se define la población vulnerable como aquella que se encuentra en riesgo (individuos o colectivos), sobre la que se habrá de intervenir de forma preventiva.
El neoliberalismo, como ideología de mercado,14 que precisamente en los años ochenta inicia una ofensiva para desmantelar el Estado de bienestar, lo hará en primer lugar cuestionando la redistribución de responsabilidades y costes entre el individuo y el Estado. Esa redistribución será puesta en solfa por el mismo concepto de «gobernanza» desarrollado poco más tarde, con la aspiración de reducir la intervención del Estado para posibilitar la conciliación entre el sector público y los agentes privados. La acusación de paternalismo (al Estado) y la culpabilización de los individuos, en nombre de la «adicción o excesiva dependencia del Estado de bienestar», en definitiva de su abuso, para hacerles asumir progresivamente una mayor parte de los costes —el ejemplo más característico es la propuesta de limitación de derechos sanitarios sujeta a los (malos) hábitos de las personas—, constituirán las dos campañas más notorias a este respecto. El sustancioso objetivo: la privatización de los servicios públicos.
La catástrofe y el riesgo siguen de este modo asociándose a la culpa individual y colectiva. En ese sentido se acercan a los valores premodernos y sacralizados que querían ver en la catástrofe un castigo divino por el comportamiento pecaminosos de los sujetos, y que necesitaban de ritos expiatorios. Sin embargo, ese discurso inculpatorio persiste en la «racional» sociedad del riesgo, que hace responsables a los ciudadanos de malos cálculos o de obrar ignorando el cálculo de probabilidades que supone el riesgo.
No será hasta finales del siglo xx que ese cambio definitivo conducirá a un desplazamiento de la concepción de la sociedad del riesgo, que culminará con la reciente crisis económica, abriéndose camino la transformación del Estado de bienestar en «la inversión Social del Estado», y que en Europa se ha presentado como la tabla de salvación en la tempestad de la globalización que amenaza con hacerla naufragar. En consecuencia, como sintetiza Laura Bazzicalupo, a partir de entonces:
La única verdadera política social es la búsqueda del fin, el crecimiento económico, favorecido por la intervención del Estado […] no se interviene sobre los mecanismos del mercado, sino sobre las condiciones sociales para que los mecanismos competitivos puedan desarrollar el rol regulador.15
Consecuentemente, con el triunfo del discurso neoliberal defendido por Milton Friedman,16 la función del Estado deja de ser la protección del ciudadano frente a las desigualdades generadas por el mercado, para adoptar la protección del mercado como fin último. Esa transformación conlleva que de la ayuda universal entendida como un derecho de los ciudadanos se pase a una ayuda selectiva a ciertos segmentos de la población, a partir de criterios sobre el interés y la eficacia de esa inversión. La vulnerabilidad se ve sustituida por la pauperización.17 Asimismo se ha defendido que esa eventualidad se acompaña de una visión positiva: asumir riesgos formará parte desde ahora de una nueva percepción donde la seguridad ya no depende de la minimización de los riesgos sino de su aceptación, ya que son vistos como oportunidades.18 Como François Walter apunta al analizar la modificación de los conceptos de catástrofe y de riesgo, gracias a la teoría de los juegos de Johannes von Newman, quien muestra que la incertidumbre tiene su origen en las relaciones con los demás, es posible desarrollar estrategias de mitigación. Es entonces cuando el riesgo puede ser integrado como oportunidad más que como peligro.19
El geógrafo Ash Amin20 clasificó ese proceso operado durante la primera década del siglo xxi como el desplazamiento de la «prevención» a la «resiliencia». Entendiendo por resiliencia la capacidad de un individuo, población o sistema complejo de resistir o volver a un nuevo equilibrio tras el impacto de un fenómeno de carácter catastrófico que lo pone a prueba. De este modo, en vez de situarnos en la economía del bienestar que perseguía el progreso económico y la redistribución equitativa de sus beneficios y costes, tal y como propugnaba Ulrich Beck, la nueva lógica neoliberal considera las poblaciones y los individuos desde el punto de vista más estrecho de su contribución a la competencia mundial y de su coste. Se pasa de la lucha por la reducción de la vulnerabilidad a una muy distinta que pretende crear o aumentar la resiliencia. No es lo mismo, ya que ni las intervenciones ni las poblaciones a las que se dirigen son necesariamente las mismas. Ese discurso que se apropia de tradiciones políticas completamente opuestas, tanto en la definición de la «sociedad del riesgo», como de la idea de «resiliencia», ahonda en la línea de la desregularización iniciada con la crisis de 1973, pero llevando mucho más allá los mecanismos a través de los cuales los sujetos asumen ese nuevo horizonte. La primacía de la «resiliencia» implica que el peso de la carga del riesgo se deposita casi exclusivamente en el plato de la balanza del individuo, ratificando el paso del sistema del wellfaire al del workfaire. Un sistema en el que el sector público tiene por misión dotar al trabajador de las herramientas necesarias para que sea él, y bajo su única responsabilidad, el que haga frente a las crisis y gestione su carrera, sus riesgos y su seguridad económica.21 La idea de resiliencia incluye en definitiva la asunción de la co-producción de bienestar y seguridad, que está implícita en la contractualización de la relación entre el demandante de recursos y quien los suministra, como sugirió Robert Castel.22 En la sombra quedaría el desarrollo del «puño de hierro» del Estado penal, que tiene por misión compensatoria contener el desajuste que introduce la difusión de la inseguridad social, como advierte Loïc Wacquard,23 así como la maleabilidad del individuo frente a los poderes estructurados, según infiere Laura Bazzicalupo,24 a propósito de la industria farmacéutica, por ejemplo.
A la aceptación de ese desplazamiento de la prevención a la resiliencia habría contribuido la sucesión de fenómenos naturales y sociales captados como catástrofes, empezando por los ataques terroristas (en Nueva York el 11 de septiembre de 2001; en Madrid el 2004 y en Londres el 2005), catástrofes naturales (tsunami que arrasó las costas del sudeste asiático en diciembre de 2004, el huracán Katrina en agosto de 2005 en Nueva Orleans, la erupción del volcán islandés de abril de 2010, y la crisis nuclear provocada por el azote del litoral japonés de un tsunami en marzo de 2011), a las que podríamos añadir los brotes de gripe aviar entre 2004 y 2006, juntamente con los efectos de la crisis del sistema financiero con la caída de Lehman Brothers en 2008. Los períodos de crisis en sí mismos son conceptualizados como una oportunidad para introducir y profundizar en las políticas desreguladoras y de privatización, cuya meta es convertir los servicios del Estado en un yacimiento para el capital, dando un nuevo sentido al concepto de Schumpeter sobre «la destrucción creativa» del capitalismo —volveremos sobre ello en el próximo capítulo—. Es el proceso que Naomi Klein25 ha llamado doctrina del Shock, y que fue perfeccionándose desde el laboratorio que significó el programa económico aplicado por la dictadura pinochetista en los años setenta del siglo xx inspirado por Milton Friedman y la Escuela Económica de Chicago, a la aplicación de políticas de «ajuste estructural» en la Unión Europea, defendida por el Fondo Monetario Internacional, siguiendo esa doctrina.
La amenazante ascensión de la catástrofe
Ante la multiplicación de los riesgos y asumiendo su corta predictibilidad, la nueva perspectiva los reconoce como inevitables, otorgándoles su carácter de catástrofe, adoptando estrategias de minimización y mitigación en vez de prevención y evitación. La «seguridad» sigue, en cambio, apareciendo como eje vertebrador del discurso. A diferencia del riesgo, la catástrofe no puede ser ni prevenida, ni neutralizada o contenida, introduciendo una nueva aproximación al tema de la seguridad. ¿Cómo actuar ante lo imprevisible, ante lo que no sabemos que desconocemos? El paso del desastre a la catástrofe es un marcador de intensidad, pero al mismo tiempo del tratamiento que va a recibir de «la escenificación política» necesaria en la conceptualización del riesgo. Introduce la idea de discontinuidad, a la vez que se sitúa en el límite de nuestro conocimiento. La ignorancia de lo desconocido se ha convertido en un campo de intervención sobre la seguridad diferente del suscitado por el simple riesgo. La planificación de emergencias en el sector privado, y su infiltración progresiva en el público, ha conllevado una normalización de la imaginación del futuro ligada a los inesperados eventos catastróficos. La proliferación de cinematografía catastrofista durante el presente milenio ha ido en paralelo a la aparición y profesionalización del técnico especializado en detección de lo inesperado. En el fondo, la ascendente centralidad de la catástrofe en el imaginario social estaría dando cuenta de la construcción de un régimen anticipatorio de organización social que implica un cambio en la gobernabilidad,26de una naturaleza similar a como actúa la distopía: urgiendo a intervenir en el presente por lo que aún no ha sucedido, pero que podría suceder.
Ese auge de la catástrofe en el nuevo milenio —relacionado con la propia conceptualización y tratamiento de los eventos susceptibles de pasar de «desastre» a «catástrofe»— explica, en parte, también el nacimiento del llamado «capitalismo de la catástrofe», donde las crisis ya no son solo períodos de oportunidades para avanzar en la privatización y enriquecerse a costa del erario público, sino que son utilizadas como períodos que permiten la imposición de estados de excepción en los que se despliegan las políticas más impopulares en nombre de la nación, sin necesidad de referendo democrático (sin buscar el consenso ni el asentimiento de la población que los va a sufrir). De ahí a provocar las crisis para obtener ese estado de excepción va un terrible paso, que se ha dado con la intervención bélica en Irak, por ejemplo. El capitalismo del desastre sueña con el apocalipsis para hacer borrón y cuenta nueva del Estado e imponer la utopía neoliberal de un mercado autorregulado como principio de la sociedad.27 Los escenarios postapocalípticos, llamados escenarios de reconstrucción, serán sus paisajes preferidos, trátese del litoral de Sri Lanka o Indonesia después de un tsunami o de las riquezas petrolíferas tras la invasión de Irak.
Pero este nuevo Estado va más allá del oportunismo táctico: el beneficio es la recompensa de encarar la incertidumbre más que el resultado de la gestión del riesgo. Con lo cual, sacar provecho de la catástrofe significa no solo renunciar a la gestión del riesgo, sino ahondar en la incertidumbre apostando por lo peor, por la caída. Arjun Appadurai28 ve en prácticas como «la venta en corto» que encontramos en la raíz de la crisis económica de 2008, una de las muestras ejemplares de esa vuelta de tuerca del neoliberalismo respecto a la catástrofe. El riesgo en sí mismo se transforma en una mercancía especulativa, oponiéndose al concepto de riesgo como la oportunidad de obtener un beneficio a partir de la diferencia entre las expectativas y su cumplimiento real. La extensión de los mercados de derivados constituirían pues, la evidencia de hasta qué punto el propio riesgo resulta ahora el objetivo del capitalismo financiero. Lo pone de relieve el mismo Arjun Appadurai:
Todos nos hemos convertido en trabajadores, desde el momento en que la razón de ser es endeudarnos al ser obligados a monetarizar los riesgos de salud, seguridad, educación, vivienda y otros más en nuestras vidas.29
Los derivados son el principal medio por el cual se realiza la plusvalía en una economía financiera. Mientras que la deuda —el estar en deuda—, se convierte en un dispositivo disciplinario.
La población como riesgo global y el oráculo de Davos
¿Cómo situar la percepción de la evolución de la población en este contexto de transformación? Retrospectivamente, puede afirmarse que la evolución demográfica, en concreto su crecimiento, ha sido conceptualizada como un riesgo, por lo menos desde la publicación de An Essay on the Principle of the Population, de Thomas Robert Malthus en 1798.30 Desde entonces no ha dejado de ser percibida como una amenaza, basándose dicha preocupación en la emergencia de discursos distópicos compartidos por científicos y políticos —cuyo máximo exponente en el siglo xx ha sido la obra de Paul Ehrlic The Population Bomb, publicada en 1968—,31 han tenido su eco en obras de ficción, y que no han dejando de proliferar, reflejando así los cambios más significativos de la evolución demográfica. Así, a partir de finales de los años ochenta, una vez que se ha ralentizado el crecimiento de la población a nivel mundial, la evolución demográfica en general aparece como un riesgo o una catástrofe no premeditada, y como tal naturalizada —equiparable a un terremoto o un huracán—, pero también ambivalente, con perjuicios y beneficios distribuidos de forma desigual entre los países —dependiendo de su situación respecto a la transición demográfica—, entre los ciudadanos y el Estado en un mismo país —según el reparto de los gastos provocados por la catástrofe—, o entre los propios individuos —atendiendo a su categorización demográfica (edad, generación, por ejemplo)—. Los fenómenos demográficos más problematizados, y por lo tanto observados como un peligro, han sido tres: 1) el crecimiento de la población; 2) la estructura por edad; y 3) las migraciones. Desde diferentes posiciones ideológicas y disciplinas, lo que se ha catalogado como un riesgo puede pasar a ser considerado una catástrofe, si aludimos a su situación temporal: nos referimos al «demasiado tarde», que aunque siga situando el impacto en el futuro, y por lo tanto como amenaza, en su inevitabilidad lo naturaliza como una catástrofe. La disciplina de la demografía se limita entonces a su papel de anticipación: de marcar el cuándo, renunciando por imposible a la prevención.
Dentro de este marco conceptual, la evolución de la población será utilizada como motivo recurrente de la reconceptualización de la realidad para legitimar la política neoliberal, en lo que se ha llamado «Storytelling». Echando mano de la práctica narrativa orientada a imponer ideas, generar sentido y controlar conductas, que ha devenido esencial en la gobernabilidad impuesta por el neoliberalismo.32 Para entender esa utilización vamos a analizar la construcción teórica y política de la población como riesgo global que se viene realizando por parte del World Economic Forum (Fórum Económico Mundial) que anualmente se reúne en Davos, y que también elabora y publica un informe anual sobre «riesgos globales».
Los informes sobre riesgos globales elaborados por el World Economic Forum (wef) vienen publicándose anualmente desde 2006, y cuentan con la colaboración de diferentes entidades privadas de carácter empresarial relacionadas con compañías aseguradoras —no en vano son las que además de trabajar con las tecnologías del riesgo, acaban definiéndolo y poniéndole precio—, y centros de investigación o departamentos universitarios especializados en el análisis de riesgos globales. El wef, que en su página web se presenta como: «una institución internacional comprometida en la mejora del estado del mundo gracias a la cooperación entre lo público y lo privado en el espíritu de la ciudadanía global» (www.weforum.org), es una organización no gubernamental con sede en Cologny (Suiza), fundada en 1971 por el profesor de gestión empresarial Klauss Schwab de la Universidad de Ginebra. En un principio la finalidad de la organización fue la voluntad de expandir en Europa la cultura empresarial norteamericana, pero actualmente ha ido mucho más allá: se ha convertido en uno de los referentes sobre la gobernabilidad a nivel global, y se puede considerar como uno de los Think Tanks generadores de pensamiento y políticas neoliberales más influyentes en el mundo. Si Mont-Pelerin será recordado como el locus fundacional en la historia del neoliberalismo, a partir de la primera reunión de 1947, cuando este era un proyecto utópico en un contexto donde el keynesianismo constituía el discurso hegemónico tanto entre la clase política como entre los académicos, podemos considerar Davos el del imaginario neoliberal globalizado del nuevo milenio. Una de las actividades más destacadas del lobby es la citada reunión anual organizada en Davos durante el mes de enero, donde se invita a los considerados líderes mundiales en diferentes ámbitos (empresarial, político y académico) para discutir sobre los problemas más acuciantes surgidos durante ese año y los previstos para los diez próximos, y en la que se presenta el informe anual sobre riesgos globales. El objetivo del informe, según el propio fundador del wef, ha sido:
Iluminar los riesgos globales y ayudar a crear una comprensión compartida de los temas más candentes, la forma en las que están interconectados y su potencial impacto negativo,33 [con la finalidad de] proveer de herramientas para ayudar a los planificadores en sus esfuerzos por restringir o prevenir los riesgos globales o fortalecer la resiliencia contra ellos.34
Davos constituye el escenario en el que se dramatiza qué constituirá un riesgo o no durante la próxima década, marcando las agendas discursivas y de acción política.35
Durante la década en la que se vienen publicando los citados informes han sido colaboradores en la elaboración las compañías aseguradoras Marsh & McLennan y Swiss Reinsurance, junto con la Wharton Risk Management and Decision Processes Center de la Universidad de Pennsylvania. En 2006 también participó la compañía Merril Lynch (la división de gestión de la salud del Banco de América). Entre 2007 y 2010 el Citi Group (una de las mayores empresas financieras del mundo, entre las primeras en integrar los servicios financieros y de seguros). Desde 2008 se añade la contribución del Zurich Financial Services (empresa aseguradora). Por parte académica, a partir de 2014 se han incorporado la National University of Singapore y la Oxford Martin School de la Universidad de Oxford.
Básicamente el informe se realiza a partir del análisis de los resultados de la Global Risk Perception Survey (Encuesta sobre la Percepción del Riesgo Global) dirigida a un grupo de expertos seleccionados entre el mundo empresarial, político y académico —que ha oscilando entre los 400 de 2006 y los 742 en 2016—, a los que se les pregunta sobre un número determinado de riesgos globales previamente seleccionados, que definen «riesgo global» como un suceso o condición incierta que de darse puede causar impactos negativos significativos en diferentes países o sectores industriales durante la próxima década —variando entre los 25 y los 50—. Estos han sido clasificados en cinco categorías: económica, medioambiental, geopolítica, social y tecnológica, y se pide a dichos expertos que los jerarquicen, los evalúen por su probabilidad e impacto, y establezcan relaciones entre ellos a 10 años vista. Para concluir esta encuesta se contemplan dos preguntas abiertas: la primera, sobre riesgos no considerados en la encuesta; y la segunda sobre qué problema adicional podría potencialmente convertirse en una amenaza de gran preocupación global en el futuro. La información recogida es explotada en tres formas: estableciendo la jerarquía y sus interconexiones, y valorándola en términos tanto de impacto como de probabilidad, dedicando además un apartado a los fenómenos escogidos susceptibles de ser considerados bien como emergentes o como inesperados. No es nuestra intención evaluar la conveniencia de la metodología aplicada, ni la veracidad de los datos producidos por las encuestas en las que se sustentan dichos informes, ni siquiera examinar el ajuste entre los datos recogidos y su interpretación, sino analizar el discurso que modela la exposición de esos datos y que acaba produciendo una imagen concreta de la evolución de la población como riesgo o, si se quiere, convirtiendo esa evolución, su estructura y dinámica en una contingencia para la gobernabilidad.
Una atenta mirada a la utilización de los diferentes conceptos que aparecen referidos a la población puede ayudarnos a comprender mejor el desplazamiento que en el discurso neoliberal se ha dado en unos informes dedicados a la gestión del riesgo como base de la gobernabilidad mundial. De esta manera entenderemos «gobernabilidad» como el conjunto de dispositivos que aseguran la gestión de la población.36 Discurso que no se enuncia desde su posición política o desde la teoría económica, pero que se manifiesta en la propia valoración/construcción del riesgo. Asimismo, a partir de la presentación de resultados es posible detectar las coincidencias con las tesis de renombrados autores o de obras de especial impacto sobre algunas de las características demográficas apuntadas como posibles riesgos globales. A parte de su indudable influencia, este esfuerzo por aparecer dentro del campo científico y el carácter colectivo de la detección de posibles riesgos —a través de la citada encuesta a expertos— le confiere un especial interés, ya que en nuestra concepción de «discurso», siguiendo al mencionado Michel Foucault,37 el papel del «autor» como individuo no constituye en ningún caso la unidad de análisis.
Demografía como simiente distópica
Bajo la perspectiva maltusiana: el crecimiento
Aunque el crecimiento de la población a nivel planetario se haya desacelerado desde los años ochenta del siglo xx, este no desaparece como riesgo global, al contrario, continúa acaparando el protagonismo en los riesgos medioambientales y geopolíticos. La construcción del crecimiento de la población como factor de riesgo global sigue enmarcada en la ortodoxia maltusiana donde, a largo plazo, se señala el desajuste entre dicha progresión y la inversión que se estima necesaria en la agricultura para aumentar la productividad y así hacer frente a la demanda de alimentos que acompañará ese aumento; y, a corto, se descubre como una amenaza a la biodiversidad y a la sostenibilidad de los ecosistemas, aunque se matice que el peligro deriva de la conjunción entre el incremento de la población y el mantenimiento de las pautas de consumo. Además, la desaceleración global puede ocultar aceleraciones regionales correspondientes a los países pretransicionales demográficamente hablando, lo que constata la existencia de una evolución demográfica a dos velocidades, que en sí misma se metaboliza como un riesgo geopolítico. No se introduce nada nuevo respecto a los argumentos que fueron ya fijados a finales del pasado siglo xx. Lo remarcable es la relación que se establece entre la perspectiva ecológica y la de seguridad en el tratamiento del crecimiento de la población. La constante va a ser que se presenta como presión sobre los recursos, con claras repercusiones en conceptos como «la seguridad alimentaria»,38 la aceleración de emisiones relacionadas con el cambio climático,39 la desestabilización política —en concreto se cita Afganistán—, el estrés hídrico40 o el incremento del desempleo, a pesar del crecimiento económico previsto para los próximos años.41
En este punto —la construcción del crecimiento de la población como riesgo global— el discurso del Fórum Económico Mundial se aleja ostensiblemente de la heterodoxia neoliberal, por lo menos en su enunciación académica. A este respecto, vale la pena recordar que mientras Friedrich Hayek42 denunciaba el maltusianismo abrazado por el movimiento del Club de Roma y el crecimiento cero, como una especie de pseudociencia, el también economista neoliberal, Julian Simon —siguiendo los pasos de Ester Boserup—, mantuvo un pulso con el matrimonio Ehrlich y la corriente neomaltusiana para no solo desdramatizar el crecimiento de la población, sino loar sus beneficios económicos, tanto en la producción como en el consumo y la innovación, aireado en las páginas de la prestigiosa revista Science.43 En el terreno estrictamente político, estos argumentos permitieron el viraje del gobierno norteamericano bajo Ronald Reagan en materia demográfica, dado con motivo de la Conferencia Mundial de Población de México en 1984, con una significativa retirada de la aportación norteamericana a los fondos de población de Naciones Unidas (destinadas en gran parte a la planificación familiar en el Tercer Mundo). Las tesis optimistas de Simon, que defendían la capacidad de innovación tecnológica para aumentar la productividad y dejando en manos de los mercados la regulación de las poblaciones se vio relegada —dentro del argumentario neoliberal que representa el propio wef— por el uso y abuso que de ellas hicieron los primeros negacionistas del cambio climático mayoritariamente conservadores y partidarios de la desregularización, hoy completamente desprestigiados. Sin embargo, como veremos, no desaparecieron, se desplazaron al ámbito del envejecimiento como riesgo global.
Si volvemos a la actual ortodoxia neoliberal, representada por Davos, el crecimiento demográfico junto con la evolución económica son tratados como factores detonantes o multiplicadores de otros riesgos, principalmente en los países de economías emergentes.44 El punto álgido en esa percepción llegará con el informe de 2012, cuando la evolución demográfica en sí misma es presentada como Seed of Dystopia (Semilla de distopía), sin duda influido por la escenificación mediática del crecimiento de la población organizada por Naciones Unidas, al designar el 31 de octubre de 2011 como el día en que «oficialmente» se estimaba el nacimiento del habitante número 7.000 millones del planeta, llegando a «identificar» al recién nacido que establecía ese récord en la persona del ciudadano filipino Danica May Camacho. Por último, en los informes de los años ٢٠١٤ y ٢٠١٥, el crecimiento de la población urbana eclipsa al del conjunto del planeta como riesgo global, haciéndose eco de los informes de las Naciones Unidas respecto a su aceleración creciente desde que en 2008 rebasara el 50% del total de la población mundial, debido también a la reducción prevista a partir de 2014 de la rural, asumiendo que este va a contribuir a la agudización de los riesgos ecológicos, pero también al aumento de la desigualdad y la inestabilidad políticas,45 especialmente en el incremento de la urbanización en los países no desarrollados.
Estructura de la población
Respecto a la estructura por sexo y edad de la población, debemos distinguir entre dos fenómenos: en primer lugar, el envejecimiento de la población; en segundo, la relación entre estructura demográfica, desarrollo económico y gobernabilidad global. El envejecimiento a lo largo de este período es tomado en cuenta desde dos facetas diferentes: su impacto sobre el sistema de seguridad social en general, y sobre la multiplicación de los gastos en salud, en particular. En el primer caso, aparece señalado como un riesgo cuando se aborda la huella de la crisis fiscal y el desempleo en los sistemas de seguridad social. Se reclama la necesidad de un nuevo contrato social que tenga como centro las transferencias intergeneracionales, subrayando la insostenibilidad del sistema de pensiones debido a la estructura por edad de la población. Ese colapso, cuya previsión y causas eran anteriores a la crisis económica, exige —siempre según los redactores del informe— una redistribución de los costes en el futuro entre los individuos y el Estado, lo que implícitamente significa también entre el sector público y el privado.46
Es aquí donde volvemos a encontrar la huella de las posiciones neoliberales más recalcitrantes revisitadas a inicios del siglo xxi como, por ejemplo, el trabajo de Phillip Longman47 alertando sobre el descenso de la fecundidad. Por una parte, plantea la recuperación de la fecundidad como una lucha contra el fundamentalismo religioso opuesto a los valores de las sociedad orientada hacia el mercado en una revisión de los argumentos eugenistas de principios de siglo xx (solo por el peso de su reproducción). Por otra, aunque no se plantee directamente en términos de «choque de generaciones» como otros autores han estado tentados de hacer, sí se recurre a un argumento recuperado en los informes sobre riesgos globales, al señalar que la inversión en pensiones y sanidad que provoca el futuro envejecimiento de la población compite con los recursos necesarios para el desarrollo de I+D, y por lo tanto disminuye la capacidad de innovación de las sociedades envejecidas. Concretamente, al tratar el tema de la salud, el progresivo envejecimiento se considera el responsable del aumento del gasto destinado a salud pública que va asociado a la morbilidad —las enfermedades crónicas— y a la mortalidad propias, lo que se etiqueta como «pandemia silenciosa».48 El envejecimiento en los países desarrollados se va a seguir considerando la espada de Damocles que pende sobre las generaciones del presente y futuras, al poner en entredicho el nivel de recaudación fiscal suficiente para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social.49 Pese afirmarse que manejado eficientemente el envejecimiento también puede concebirse como una oportunidad para la sociedad y los negocios o, más concretamente, el sostenido aumento de la longevidad —ya que la población anciana es redescubierta como un prometedor yacimiento de consumo—, sigue arrastrando junto con el incremento de la obesidad la carga negativa que supone su contribución al aumento de los costes sanitarios y su repercusión en las pensiones.50 El envejecimiento, pues, es utilizado como una amenaza que apremia a la reestructuración sanitaria y al sistema de pensiones, en el sentido de hacer necesaria su privatización. Pero al mismo tiempo, esa crisis, como inevitable, empieza a ser vista como una oportunidad no solo de obtener beneficios sino para impulsar la imposición de la doctrina neoliberal.
En último lugar, queremos subrayar cómo a partir del informe de 2011, cada vez más, se relacionan los riesgos que pueden comportar las estructuras por edad de la población con el desarrollo económico. A parte del envejecimiento global se van a tener en cuenta los efectos de los «dividendos demográficos» para los países económicamente emergentes, en relación a la sostenibilidad o no de un número creciente de activos, pero sobre todo de la llegada progresiva de jóvenes al mercado laboral. Se llama dividendo demográfico a la coyuntura en la que diferentes países se encuentran gracias a una estructura demográfica caracterizada por un elevado número de personas en edad activa, y en términos relativos un más reducido número de menores y ancianos.51 El dividendo ha surgido como consecuencia del avance de la transición demográfica, que ha provocado el descenso más o menos reciente de la fecundidad conjuntado con el descenso de la mortalidad. Esa coyuntura potencialmente favorable por la minimización de la población dependiente ha caracterizado a algunos de los países llamados «emergentes», empezando por China. La insistencia en las bondades de tal estructura demográfica ha sido utilizada con demasiada frecuencia para ocultar que los extraordinarios beneficios obtenidos por la economía china se han debido primordialmente a la maximización de la plusvalía de sus trabajadores.
La adopción de la perspectiva basada en la estructura por edades de la población coincide con la repartición geopolítica que, a partir del estadio en el que se encuentra cada país respecto a la transición demográfica, habían planteado algunos autores como el politólogo Jack A. Goldstone,52 de alguna manera como contraposición al paradigma huntingtoniano basado en la categorización etnocultural y religiosa de las «civilizaciones mundiales».53 Así, en el informe de 2012 se distingue entre países desarrollados o postransicionales (caracterizados por una muy baja mortalidad y fecundidad, un crecimiento casi nulo o negativo, y una estructura por edad envejecida) de economías emergentes en plena transición (que ya han experimentado el descenso de su mortalidad y fecundidad pero que siguen creciendo, con una estructura cambiante pero aún no excesivamente envejecida), y países en vías de desarrollo o pretransicionales (con una mortalidad que es relativamente alta aunque haya mejorado y una fecundidad aún elevada, que produce un crecimiento notable, y una pirámide joven), cada uno de ellos presentando una panoplia de riesgos específicos correspondientes a la fase de la transición demográfica en la que están. Los distintos contextos demográficos identificados encuentran en la migración su nexo de unión, empezando por los flujos de origen rural dirigidos a las ciudades y siguiendo por los de carácter internacional.
La preocupación sobre la estructura por edades de la población se acompaña con las prevenciones sobre la juventud. Tópico que ya había sido señalado por el propio Huntington respecto al alza prevista del fundamentalismo islámico siguiendo los grupos centrales de jóvenes en los países de religión musulmana más poblados del mundo,54 pero que varios autores han continuado señalando en relación a la seguridad, enlazando con el discurso ya mencionado respecto al crecimiento demográfico. De este modo, el vínculo entre transición demográfica y discurso sobre la seguridad, en el marco de un futuro marcado por el enfrentamiento policéntrico, hace acto de presencia al comentar la «amenaza de tensiones» o la mismísima «Primavera árabe», siguiendo el rastro de autores como Richard P. Cincotta.55 De esta forma, el incremento de conflictos desde la segunda mitad del siglo xx y de sus nuevas dimensiones son imputados directamente a aquellos países que se encuentran en medio de su transición demográfica. Para ilustrar dicha evolución conflictiva, contraponen la situación entre algunos países del Sudeste asiático donde la fecundidad ya ha bajado ostensiblemente (Corea del Sur, Tailandia, Singapur o Malasia) con otros donde los niveles aún permanecen altos (Irak, Afganistán o Nigeria). La ausencia de canales —léase políticas— adecuados para regular el excedente de jóvenes y su demanda se señala repetidamente en los informes como la principal causa de la migración irregular. De ahí la ambivalencia en la valoración de las migraciones, que pueden ser juzgadas un remedio (tanto para países emisores como receptores de migración) o una complicación.
Las migraciones
Como ya hemos dicho, el informe de 2009, marcado por la toma de conciencia del carácter global de la crisis económica y la necesidad tanto de remodelar la arquitectura financiera, como de impedir lo que llaman «una excesiva regulación», es el primero en el que un fenómeno demográfico, específicamente las migraciones, aparece clasificado como uno de los cinco primeros riesgos globales considerados. En el informe lo único que se nos apunta explícitamente de los movimientos migratorios —sean migraciones laborales de tipo irregular o movimientos de refugiados— es su inquietante asociación con el terrorismo y los conflictos bélicos.56 No es de extrañar esa posición negativa inicial de una ideología que nació en estrecha fusión con los movimientos conservadores que en Gran Bretaña y los Estados Unidos se oponían tanto a la inmigración como al avance de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana. Así, aunque desde una posición estricta de mercado la libre movilidad de la fuerza de trabajo según las necesidades del mercado sea una evidencia política, desde los años cincuenta el neoliberalismo explotó el descontento popular del incremento de la migración en Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial, con el discurso sobre el abuso que las minorías y los inmigrados hacen de los servicios prestados por el Estado.
De esa percepción tremendamente negativa a la que surge a partir de 2012, para acabar apareciendo como solución en el último informe de 2014, hay un abismo. ¿Qué ha sucedido para que se diera esa mutación? A corto plazo, se está respondiendo a los efectos inmediatos de la crisis. Por un lado, al aumento de la presión migratoria que la Primavera árabe plantea y la evidencia de la incapacidad de la Unión Europea de dar una respuesta a esa demanda, que pone en peligro los acuerdos de Schengen. Del otro, a la constatación de que la emigración aparece ya no solo como la respuesta satisfactoria a la ineficiencia del sistema productivo de los países en vías de desarrollo para absorber una población joven «excesiva», sino que son los países desarrollados, con generaciones jóvenes «vacías», como España, Grecia, Portugal o Italia, especialmente afectados por el desempleo provocado por las medidas de ajuste estructural impuestas a raíz de la crisis económica, los que vuelven a ser emisores netos de población. A largo plazo, el ineludible envejecimiento de la población vuelve a plantear la necesidad —cuando haya pasado la crisis— de hacerse con mano de obra. Ese futurible se muestra ya como una tendencia presente cuando se considera la mano de obra altamente cualificada, planteándose de hecho una fuerte competencia entre diferentes zonas del mundo desarrollado y la creciente demanda que se prevé por parte de las economías emergentes (consideradas en el momento actual como posibles exportadoras de talento).
El riesgo en sí es el desajuste entre los movimientos migratorios debidos al desempleo y las políticas migratorias y de cooperación entre países emisores y receptores. El endurecimiento de las políticas migratorias en época de crisis conjuntamente con el aumento del sector informal se tienen por factores que incrementan la irregularidad además de dificultar más adelante la cobertura de ocupación en sectores específicos ligados a la escasez de determinados niveles de instrucción cuando se produzca la previsible recuperación económica. Las políticas migratorias necesitan adoptar, pues, la perspectiva del largo plazo y no tan solo responder a la demanda laboral inmediata. Se sugiere poner el acento en políticas que animen el retorno de la diáspora de los más instruidos como herramienta de desarrollo, o mostrando como una estrategia de éxito la habilidad de los países para atraer inmigrantes.57 A partir del informe de 2012, se va perfilando cada vez más la tesis de la necesidad de una organización supraestatal encargada de gestionar las migraciones para que estas dejen de representar una amenaza. Dicha evolución sin duda está relacionada con la incorporación del profesor de globalización y desarrollo y director del Martin School de Oxford, Ian Goldin, en la elaboración de los informes del wef a partir de ese mismo año. Ian Goldin58 ve la migración como un mecanismo para rectificar las desigualdades económicas y, desde este punto de vista, considera que la mejor manera de corregir los errores en la gestión de las migraciones como riesgo global no es otro que construir el «liderazgo mundial» capaz de imponer una agenda liberal que garantice la prioridad de la libre circulación sobre los intereses «nacionales».59 Debemos recordar que esa defensa de la libre circulación encaja en la ortodoxia neoliberal, por lo menos en la obra de Hayek, en la que la unificación del mercado laboral y la circulación transnacional de mano de obra no debía ser limitada por las fronteras estatales, aunque en su caso se propusiera la gestión directa por parte de las grandes corporaciones y no en su versión transferida que apoya el ideólogo de Oxford.60
Como veremos en el capítulo cuarto dedicado a las migraciones, se plantea una de las contradicciones más agudas de la política migratoria comunitaria, que formalmente adoptará esta línea: por un lado, se admite la necesidad de inmigración (según la perspectiva del mercado laboral), pero, por el otro, se sigue restringiendo esa carencia a los inmigrantes con mayores niveles de instrucción, sin que la experiencia reciente de la inmigración llegada a la ue corrobore esa exclusividad. Todo lo contrario. Del mismo modo, se sigue subrayando la dificultad de adoptar ese punto de vista, que se pretende emanado de las exigencias del mercado laboral, y la gestión, en términos de opinión pública, que en épocas de crisis tiende a reclamar políticas cada vez más restrictivas y proteccionistas. Leámoslo desde otra perspectiva: incluso en un contexto de desproporcionado desempleo, provocado por la mala gestión económica, los acólitos de la doctrina neoliberal siguen defendiendo a ultranza la entrada de mano de obra que supuestamente el mercado autorregulado se encargará de manejar. Eso sí, asumiendo que los costes del empobrecimiento de los autóctonos y los generados por el asentamiento de los inmigrados recaerán sobre sus propias espaldas, en ningún caso sobre las empresas que acabarán beneficiándose de la presión a la baja ejercida sobre los salarios de unos y otros.
Una especial atención nos merece el tema de la «Generación perdida» que encontramos en los últimos informes, definida globalmente por el parámetro económico: ser víctimas de la crisis siendo jóvenes, pero también por lo tecnológico, ser la primera generación nativa digital. El aumento del coste de la educación, el incremento del desempleo y la precarización, y la proyección de sus carreras son las amenazas eminentes a las que han de hacer frente. Una vez más se aborda el diferente contexto demográfico y económico para entender la situación de unos y otros jóvenes: en los países desarrollados —donde el riesgo es la ruptura del contrato social intergeneracional—, en los países emergentes —en los que el impacto aparece mitigado, pero donde, sin embargo, el crecimiento de la población urbana y el propio salto de la tradición a la ultramodernidad significa un desafío generacional— y, por fin, en los países en vías de desarrollo —abocados a la frustración entre las expectativas y la oferta laboral y las condiciones políticas de estos países, poniendo como ejemplo la juventud que protagonizó la Primavera árabe—. Aunque la escasez relativa de jóvenes que planea sobre la futura demanda del mercado de trabajo pueda parecer a medio y largo plazo una solución para la juventud del futuro, la generación joven del presente parece condenada a la inestabilidad, a los bajos salarios y productividad, y a la economía informal. A consecuencia de ello, preocupa la inestabilidad política. Por primera vez la migración se manifiesta más como solución que como problema, aunque con dos significativas limitaciones: se refiere únicamente a los altamente cualificados y sujeta a la circularidad.61 En el informe del año 2015, no obstante, los persistentes altos niveles de desempleo junto con la emigración llamada involuntaria son apuntados como los factores más acuciantes de inestabilidad social en Europa, deshinchándose así la percepción de las migraciones como la panacea a la crisis económica en la desocupación dentro de los mercados estrictamente nacionales. Esa pérdida de fuelle no puede considerarse ajena a la constatación del fracaso de las políticas migratorias tanto en los posibles países de destino como en los de origen desarrolladas a consecuencia del impacto sobre la población joven de los ajustes estructurales tras la crisis de 2008. Alemania entre los primeros y España entre los segundos. Aunque aquí fuera a nivel retórico, hablando de «movilidad externa» o de «espíritu aventurero de la juventud», para bochorno generalizado. Mientras, al mismo tiempo, las migraciones forzadas a consecuencia de la implantación del Estado islámico, y de otros movimientos terroristas en el mundo, se señalan como uno de los riesgos globales en los países en vías de desarrollo.
En 2016, la migración involuntaria a gran escala aparece el riesgo más probable, y el segundo en impacto, solo por detrás del cambio climático. A consecuencia de la crisis de refugiados evidenciada en el verano de 2015, en el último informe disponible correspondiente al año 2016, las llamadas «migraciones involuntarias a gran escala» que comprenden tanto los movimientos de los desplazados y refugiados a raíz de la violencia, como se explicita puede ser el conflicto bélico en Siria o Irak, se añaden las migraciones ocasionadas por el cambio climático, y muy significativamente, también por primera vez, las provocadas por causas económicas. La diferencia es esencialmente temporal: mientras que la crisis de refugiados ya se ha producido y sus consecuencias se perciben inmediatas —los próximos 18 meses—, las resultantes del cambio climático se ven más lejanas —a diez años vista.
La falta de políticas de integración efectivas, en la mayoría de países se puede traducir en la formación de guetos, comunidades aisladas en el margen de la sociedad, prestas a la frustración y vulnerables al desencanto e incluso a la radicalización [nos advierte el informe].62
De este modo, y casi por la puerta trasera, se cuela el tema de la «seguridad». La diferencia temporal aludida determina estrategias variadas aunque todas ellas centradas en asegurar la resiliencia, de acuerdo con el protagonismo que ha adquirido, y que analizaremos en el próximo apartado. Si la pregunta antes era: ¿cómo hacer resilientes a los miembros de la generación perdida?, ahora es: ¿cómo aumentar la resiliencia de los refugiados que ya han llegado a Europa? ¿Cómo hacer resilientes al cambio climático a las poblaciones amenazadas? Esas preguntas solo insinuadas quedan flotando en el aire. Lo que sí que se afirma es el beneficio que puede representar la aportación de la población desplazada sea para los países donde están en tránsito: incentivando la demanda, activando el comercio internacional, incrementando los flujos monetarios mediante las remesas, o potenciando el uso de nuevas tecnologías; y para los de acogida: como suplemento de población en edad activa para compensar el déficit relativo de jóvenes que implica el envejecimiento que las caracteriza. El temor a que pongan en peligro la seguridad ensombrecerá esos argumentos a favor de la aceptación de los nuevos flujos masivos. Ese esfuerzo parece quedarse en un momento fallido de seducción de los gobiernos de los países de tránsito sobre los que se intensificará la presión para que se conviertan en países de refugio permanente, y sobre la población de los países europeos que aparecen como las metas de los refugiados, con el fin de hacer más aceptable la recepción de esos flujos masivos.
Sobre la resiliencia
La resiliencia y su tortuoso camino hasta la demografía
Por resiliencia se entiende genéricamente la capacidad de una sustancia o material de volver a su forma original después de haber sido doblada, estirada o presionada. Procediendo de la física, y aplicándose primero a la ingeniería y la arquitectura, el término se popularizó a principios del siglo xix. Aparece entonces relacionado con los conceptos de elasticidad y resistencia, no siendo, sin embargo, lo mismo.
A principios del siglo xx, el concepto ha pasado a múltiples disciplinas, se aplica tanto a individuos como a sistemas complejos adaptativos, cargándose a su paso en cada una de ellas de un sentido específico. Entre estas podemos destacar la ecología o la medicina, pero también las ciencias sociales, como la psicología, la geografía, la sociología y las ciencias políticas o, más recientemente, la informática, multiplicando su presencia en los últimos años en su asociación con el concepto de «sociedad del riesgo», especialmente prolífica en lo que se refiere a la sostenibilidad y al impacto del cambio climático.63 La extensión de su uso es tan grande, que su aplicación abarca campos completamente distantes entre sí, como la gerencia de empresas, la gobernabilidad de las instituciones, la innovación social, los sistemas urbanos, el estudio de la pobreza y la vulnerabilidad, o la economía, por citar solo algunos. A esa ubicuidad disciplinaria y aplicada le corresponde una apropiación ideológica tanto desde el discurso neoliberal como, en el otro extremo, de posiciones anticapitalistas. No es nuestra intención establecer una genealogía —aún por realizar— de la evolución del concepto en su diseminación por estas diferentes especialidades, lo que a nosotros nos interesa es saber cómo este ha llegado a ser aplicado a las poblaciones humanas, y cómo esa aplicación altera su naturaleza. De hecho, nuestro objetivo concreto aquí resulta ser aún más restringido: saber de dónde proviene el concepto cuando es utilizado por el discurso político a partir de la última crisis cuando se refiere a individuos y comunidades humanas, tratadas como sistemas complejos adaptativos. ¿De qué manera llega el concepto a la demografía?
Sabiendo como sabemos que uno de los primeros saltos disciplinarios que dio la resiliencia fue a la ecología, y al estudio de las poblaciones animales, y conociendo además que uno de los pioneros de esa adaptación fue también uno de los padres fundadores de la demografía contemporánea, nos referimos al matemático que despuntó por sus estudios sobre la dinámica de las poblaciones —animales y humanas— y llegó a ser presidente de la Population Association of America entre 1938 y 39, Aldred J. Lotka (1880-1949), la deducción más automática sería creer que la demografía heredó la noción de resiliencia y otros conceptos a ella asociados —robustez y redundancia, por ejemplo— directamente de la ecología. Sin embargo, aun siendo el más corto, no nos parece que ese sea el camino que se ha recorrido. Los primeros trabajos de A. J. Lotka, así como los de su colaborador Vito Volterra (1860-1940), menos conocido hoy en día entre los demógrafos, versaron sobre las leyes demográficas que tomaban en principio las poblaciones de peces como modelos la idea de población estacionaria —aquella que se mantiene siempre el número de individuos que la componen gracias a un crecimiento natural nulo mediante el juego compensatorio de mortalidad y fecundidad— y el impacto de los cambios (especialmente los medioambientales) a los que podían estar sometidas esas poblaciones.64 Lo mismo ocurre con los interesantes desarrollos posteriores llevados a cabo por la ecología, como por ejemplo, el del canadiense Crawford S. Holling,65 donde la resiliencia pasa a ser considerada como el producto de la adaptación a las fluctuaciones de diverso tipo, redefiniendo el concepto de estabilidad en relación al de equilibrio. Aunque este aportará dos elementos clave de la comprensión de la resiliencia en otros campos: que la resiliencia no implica volver al estado de equilibrio original; y que significó acomodar en la perspectiva de la resiliencia los acontecimientos futuros inesperados, abrazando de este modo la realidad de lo desconocido como elemento de investigación.66 Tampoco los trabajos que siguieron explorando el concepto de resiliencia en la ecología tuvieron un efecto mayor en la conceptualización aplicada a la demografía: en la mayoría de estos las poblaciones humanas siempre han sido consideradas como el elemento perturbador del equilibrio de los ecosistemas. Pese a que recientemente algunos han intentado analizar la relación entre las poblaciones (y civilizaciones) humanas con el medio ambiente, como el ecólogo John Anderies.67 La demografía, en su desarrollo clásico justo antes y después de la Segunda Guerra Mundial, heredó de la biología y la ecología la preocupación sobre los conceptos de estabilidad y equilibrio referidas a las poblaciones —como por ejemplo con el mencionado concepto de población estacionaria—, pero no se acercó al concepto de resiliencia en el sentido en el que lo encontramos aplicado actualmente. Hoy que la disciplina vuelve su mirada hacia la comprensión de las dinámicas demográficas de las poblaciones animales y la biodemografía evolucionista, tampoco parece que lo haga desde la perspectiva de la resiliencia, como puede deducirse de la definición de biodemografía realizada por James R. Carvey y James W. Vaupel,68 donde ese concepto no se utiliza.
Más que de la ecología directamente, la noción de resiliencia puede haber llegado a la demografía a través de los estudios geográficos o sociológicos bien relacionados con la vulnerabilidad y la pobreza (empezando por el estudio clásico de Amartya Sen),69 bien con el impacto de las catástrofes (que por definición toman como unidad de análisis el territorio y la población), en especial en la previsión de movimientos migratorios resultantes del cambio climático. Por supuesto que todos ellos se vinculan con el análisis institucional de la resiliencia, en especial de la gobernabilidad, pero tal y como aparece enunciado en el informe mencionado más arriba, es deudor de la aplicación de «resiliencia» en el campo de la gerencia propia de las empresas y su relación con la gobernabilidad, es decir, en la apropiación que el discurso neoliberal ha hecho del concepto. El camino más largo y sin lugar a dudas el más tortuoso. El concepto de la resiliencia como base para la gobernabilidad comporta el principio de inasegurabilidad.70 Ya no somos capaces de controlar anticipadamente los riesgos, se admite implícitamente que no hay forma de compensarlos, y su ilimitación.
El concepto resiliencia en el informe sobre riesgos globales
Los informes sobre riesgos globales del World Economic Forum, resultan una magnífica brújula para seguir el norte de ese desplazamiento. El término «resiliencia» aparece en el primero, en 2006, como estrategia de mitigación del riesgo asociada por igual a las instituciones como a la sociedad, sin que se identifique con una población en concreto. Se trata de una estrategia de gestión, que parte más de la tradición del desarrollo que se ha hecho de este concepto desde la empresa que de la ya larga historia que hizo pasar de la física a las ciencias sociales. El concepto volverá a citarse refiriéndose al mercado (se habla de resiliencia de la exportación como contrapeso a la disrupción de los mercados financieros), al propio sistema financiero (como la capacidad tanto de resistir los embates de la crisis, como de volver a la «normalidad» anterior, o de llegar a un nuevo equilibrio) o a la correcta gestión de las cadenas de distribución,71 a la eficiencia de las respuestas fiscales y monetarias, a la gobernanza y la regulación.72 Solo al tratar de los efectos del cambio climático se adopta una perspectiva a escala nacional, aunque siempre el concepto de resiliencia está referido a la economía y no a las poblaciones. Únicamente de forma indirecta «la resiliencia» se relaciona con la población cuando se habla de la inversión necesaria en infraestructuras al considerar la dependencia que la población y las organizaciones tienen de su buen funcionamiento pero entendiendo que en todo momento se sigue hablando de la resiliencia del sistema no de las personas.73
El informe de 2013 se dedica al concepto de resiliencia y, por vez primera, este se extiende al planeta desde la perspectiva medioambiental, y lo que es más importante, se dedica un apartado especial a la resiliencia nacional. La metáfora usada, «la tormenta perfecta», sintetiza el choque entre los riesgos económicos, que se han impuesto durante la crisis económica como la principal preocupación—, y los medioambientales —incrementados por el efecto de la crisis económica—, desafiando la conjunción de ambos, la resiliencia a nivel nacional. También por primera vez se realiza el esfuerzo de determinar con más detalle el concepto de resiliencia, reconociendo su origen en el campo de la ingeniería, y su difusión en múltiples disciplinas científicas —sin profundizar más en ello; por lo que acaba ampliándose la definición que había aparecido en 2012:
[...] la capacidad de: 1) adaptarse a contextos cambiantes, 2) soportar choques repentinos y 3) recuperar un equilibrio deseado, volviendo al anterior o alcanzando uno nuevo, preservando la continuidad de su funcionamiento.74
El progresivo protagonismo que ha ido tomando el concepto de «resiliencia» culmina en 2014, cuando ya desde el sumario ejecutivo que sirve de presentación, la resiliencia y su construcción aparecen como el objetivo final de los propios informes. Definición que seguirá vigente a partir de entonces. En 2015 se refiere a las buenas prácticas en la lucha contra las catástrofes naturales, se dice que: «Fortalecer la resiliencia es un intento de reducir la exposición y finalmente el potencial impacto catastrófico de los riesgos naturales».75 Y, también en el correspondiente a 2016, la resiliencia ha pasado a ser presentada como el objetivo articulador de todo el informe sobre riesgos globales, bajo el nombre de «el imperativo de la resiliencia». Ya que la resiliencia es producto sobre todo del buen gobierno, entendido como el manejo correcto de los factores de riesgo; el desarrollo del concepto está estrechamente vinculado con el de fragilidad aludiendo al Estado —como también puede observarse en la utilización que de dicho concepto hace la ocde76—, y con el de vulnerabilidad, en especial cuando hablamos de poblaciones y de individuos. El destacar a los jóvenes y a las minorías como especialmente vulnerables, por lo menos respecto a la ocupación a partir de la crisis económica, va a tener su traducción en el énfasis que se va a dedicar a la llamada «generación perdida», por un lado —y mucho mayor—, y a las políticas de integración de la población inmigrada, por otro —en este caso, solo enunciado—, junto con la población urbana.77 Llegados a este punto, la resiliencia no se refiere exclusivamente ya al sistema económico o a una parte integrante, y se aplica también a una población humana. En concreto, al tratar de la «generación perdida», su diagnóstico despliega una serie de medidas para rescatarla que pueden ser interpretadas como «una construcción de resiliencia» en torno a ellas. De este modo, «la resiliencia» ha dejado de ser la propiedad de un sistema complejo adaptativo para convertirse en una característica individual que puede fomentarse, aprenderse y construirse. Es un concepto que liga estrechamente la seguridad y el futuro.
Por último, queremos destacar de qué manera al concepto de resiliencia y población resiliente, en relación a la gobernabilidad, se le añade un nuevo concepto de liderazgo (que incluye tanto a la figura del líder como a la del liderado), como la inversión en mecanismos de poder que ofrecen a la población las habilidades necesarias para hacer frente a los riesgos que la amenazan, aumentando su resiliencia. En el informe de 2012, a partir del análisis de las consecuencias del terremoto del año 2011 en Japón, se argumenta que catástrofes naturales —a las que se asimila el terrorismo y los crímenes cibernéticos—, justifican a la vez un nuevo liderazgo, que debe ir acompañado de una nueva actitud de los gobernados, etiquetada como «goodfollowership» —que podríamos traducir como «el buen seguidor», al que definen como:
La capacidad de evitar dos formas extremas de comportamiento del grupo —la conformidad en demasía y el exceso de conflictividad—, que pueden obstaculizar la capacidad de dar una respuesta eficaz a la crisis.78
La posverdad en la sociedad del riesgo
A través del activismo de los Think tanks, que tuvo como meta la conquista de las élites políticas, intelectuales y de los medios de comunicación, el neoliberalismo ha conseguido expandir e imponer un discurso que ha desplazado el eje de toda discusión hacia la competencia y la libertad de las personas en el marco de la sociedad del mercado. La población y su evolución no han sido una excepción. Esa expansión es reconocible en un vocabulario basado en el beneficio, la eficiencia y el consumo como parámetros esenciales en la medida de los individuos que ha revestido de un nuevo sentido a conceptos como «riesgo» o «resiliencia», fundamentales en la compresión de la gobernabilidad contemporánea. El mercado —o mejor dicho, «los mercados»— y las catástrofes se han convertido en dos polos imaginarios de la globalización. El primero, personificado, se presenta como el orden a la vez racional y natural. Nos hemos acostumbrado a oír —y, lo que es peor, a creer—, que «los mercados castigan» o «premian», como si fueran entidades con voluntad propia, y dotados de una lógica aplastante. Las segundas, como agente emotivo, transmitido por las imágenes donde se alternan la violencia terrorista o las catástrofes naturales.79 De este modo, la sociedad del riesgo se metamorfosea en la sociedad disciplinada por el riesgo.80
Para dar cuenta de la legitimación del neoliberalismo en la transición de la prevención a la resiliencia en la sociedad del riesgo hemos hecho mención del storytelling, como práctica narrativa. Es en esa utilización, que nace inspirada en la mercadotecnia, donde encontramos el desarrollo de lo que ha venido a llamarse «posverdad», término popularizado tras la elección como neologismo del año en 2016 por el Diccionario de Oxford. Para ello era imprescindible la mercantilización de la emoción, a la vez que se recuperaba como elemento esencial en la subjetivación ligada a la evaluación de riesgos. La confluencia entre la publicidad, la extensión de nuevas tecnologías —incluyendo la irrupción del Big Data—, junto con los cambios en la política de comunicación y la consolidación del neoliberalismo81 han propiciado un cambio que Michel Foucault llamara «Régimen de verdad». Definido ese régimen como:
El tipo de discurso que en cada sociedad funciona como verdadero, los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos de los falsos, la manera de sancionar unos y otros, las técnicas y los procedimientos que son valorados para la obtención de esa verdad; el estatuto de aquellos que tienen la responsabilidad de decidir aquello que funciona como verdad,82
que va mucho más allá de la mentira y que, sin embargo, es esencial en la construcción política del riesgo. Especialmente en el caso de la narrativa que se construye alrededor de los fenómenos demográficos, la posverdad no trata tanto de la verdad o falsedad de los hechos, sino de su selección, del momento en que se utiliza, de su interpretación y de su utilización.83 Se trata de desplazar lo económico al terreno de lo demográfico.
A juzgar por la evolución del contenido de los informes sobre riesgos globales del Fórum Económico Mundial, la problematización de la evolución de la población ha sido uno de los variados recursos que ha utilizado la narrativa neoliberal para apartar nuestra atención de las causas de la crisis económica y de la responsabilidad que las clases dirigentes tenían en ella. Según su interpretación, la crisis se habría producido no por la falta de control sobre las prácticas abusivas del sector financiero, sino por la insuficiente aplicación de las recetas del libre mercado, entre ellas una mayor desregularización. Este evidente despropósito es una coartada que ha venido siendo repetida cada vez que el fracaso del programa neoliberal se ha hecho fragrante.84 En vez de reconocer que la burbuja hipotecario-financiera se había alimentado gracias al principio doctrinario de la desregularización que había dejado las manos libres a la acción depredadora del sector financiero, siguiendo su propio dogma se dispusieron a travestir de oportunidad la situación de crisis. Imbuidos por la euforia (hybris) a la que les había transportado el convencimiento de impunidad que les había otorgado el triunfo absoluto sobre sus detractores, transformaron la cacareada «refundación del capitalismo» en una descarada operación de transmisión de costes del sector privado al sector público. Los rescates financieros en nuestro país no serán los únicos, pero quizá sí los más escandalosos ejemplos. Profundizar en las crisis resulta una forma de atrofiar el Estado e imponer el modelo neoliberal, pero no solo eso, sino que transforma la propia crisis en una forma de gobierno, facilitando la conversión de los gobiernos en instituciones para la salvaguarda del capital (ya ni siquiera del mercado), como argumentan Pierre Dardot y Christian Laval.85 El neoliberalismo, pues, que utilizó la crisis de los setenta con el objetivo de desacreditar el Estado de bienestar, ha utilizado la de 2008 para consagrar la activa normativización legislativa en beneficio del capital emprendida en primer lugar por las instituciones internacionales que de hecho constituyen el gobierno mundial. Es el caso europeo disimulado por la (necesaria) cesión de soberanía de los estados nacionales en la construcción de la Unión Europea. En el despliegue de este argumento se suele pasar por alto que la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional son los principales promotores del avance de las políticas neoliberales aplicadas en Europa. Impuestas bajo la receta del «ajuste estructural» como remedio a la crisis económica, dando la vuelta a sus orígenes: no es el abuso del sector financiero o inmobiliario, sino los caracteres «nacionales» de españoles, o griegos, o el propio Estado ineficiente (por intervencionista), la codicia humana aliada con la ineficiencia los que serán señalados como el origen de la corrupción. De este modo, se encubre que la corrupción nace del debilitamiento del Estado, y del intervencionismo corporativo en el desmantelamiento de lo público, resultando el político recompensado por su facilitación de esa ofensiva con la onerosa participación en consorcios privados, a los que ofrecerá su «experiencia», o siendo él mismo parte y líder en esas corporaciones. Lo que se ha popularizado, una vez acabada la carrera política, como «puerta giratoria».
El aprovechamiento de la crisis de mediados de los setenta para impulsar el desmantelamiento del Estado de bienestar, cuyo máximo exponente fue en Europa el llamado «thatcherismo», y en los Estados Unidos el «reaganismo», culminado por la caída del régimen soviético y la propuesta del fin de la Historia como narrativa que propugnaba la vacuidad de la lucha de clases,86 dieron alas a esa revolución desde arriba. Había que «contar un cuento» en el sentido de storytelling. El resultado «científico» de la encuesta sobre riesgos globales es un producto a partir del cual desarrollar un discurso —aquí en el sentido de narrativa— que ordene la intelección de la realidad de acuerdo con la cosmovisión neoliberal. No se trata simplemente de «la mentira» como un ejercicio de ocultación o distorsión deliberado producto de una ideología concreta. Recordemos que la base de la que parten los informes es una encuesta dirigida a «expertos», es decir, constituye una intelección de ciertos fenómenos sociales como riesgos y de la interrelación entre unos y otros, sobre las opiniones de aquellos que son identificados y se identifican como integrantes de las élites cosmopolitas surgidas de la globalización, donde se mezclan científicos empresarios y políticos. Deberíamos no olvidar tampoco en este punto primero cómo ya en los años setenta Hanna Arendt87 nos alertaba sobre la difuminación de la línea que separa la verdad de la opinión. Y ello destacando el incipiente ascenso de las relaciones públicas, junto con la teoría del juego y el análisis de sistemas en la política —en concreto en el diagnóstico fallido sobre la guerra del Vietnam. Y, segundo, cómo precisamente esa élite emergente de «expertos», empresarios —especialmente los vinculados a las aseguradoras y al capital financiero—, y políticos, nacida de la aceleración de la globalización, es la que tiene un papel protagonista en la transformación del «régimen de verdad», como sancionadores de lo cierto articulado a través del discernimiento de lo que constituye un riesgo.
Esa narrativa, en su vertiente moralizadora, acabaría articulándose alrededor de los topoi propios de la llamada política de austeridad, culpabilizando a las víctimas —ese mantra de «vivir por encima de las propias posibilidades» que se nos ha repetido hasta la saciedad—, pero junto a esa vía capellanesca, desde el primer momento se nos propuso el retorno a la peor cara del malthusianismo. De este modo, el crecimiento de la población, su estructura y las migraciones, volvieron a ser los protagonistas —en sus propias palabras, «la semilla de distopía»—, de ese terrorífico cuento, que poniendo el apocalipsis (demográfico) como argumento y horizonte pretende que aceptemos la inevitabilidad del infierno neoliberal (en su versión neodarwinista).
La coincidencia en 2011 con la operación de marketing de la División de Población de Naciones Unidas consistente en la celebración del habitante 7.000 millones con el fin de recaudar más fondos sirvió de pretexto y acicate. Como sabemos, ese no era un recurso nuevo. Al revés, por no retrotraernos al propio Malthus, en 1968 fue utilizado como ariete, disfrazado de medioambientalismo a partir de la ya citada obra de Paul Ehrlich.
La transformación e incremento de la presencia del concepto de resiliencia en los informes del wef refleja esa metamorfosis más extensa que convierte en una característica individual que puede ser promovida y aprendida, tanto que va invadir desde los manuales de autoayuda que pretenden enseñar resiliencia hasta los memorándums sobre seguridad nacional de los estados, sin que falten los cuentos infantiles. Esa transformación toma el futuro como catástrofe, ligándolo necesariamente con el discurso de la seguridad. Asume el horizonte distópico como el más probable cuando hablamos de demografía: el demodistópico. Pero no nos engañemos, se piensa que la crisis económica es una catástrofe inevitable y que la resiliencia resulta una estrategia y atributo personales. Así se ha devuelto a la esfera de lo individual lo que surge siendo producto de la economía y la sociedad. Parece que no se trata tanto de cambiar lo colectivo como de corregir al individuo, de ahondar en las técnicas de subjetivación en las que se interiorizan las leyes del mercado. Esta visión comporta un giro coperniquiano a la concepción de la gobernabilidad como gestión de poblaciones, y no para bien.
Con todo, la fascinación por el abismo que parece encandilar a los propios cuentacuentos tradujo inmediatamente esa renovada problematización de lo demográfico al miedo a la entropía social. Así, las preguntas, que noche tras noche se susurraban los creadores de escasez, a medio camino entre la sorpresa y el cinismo: ¿cómo lo aguantan?, ¿dónde está el límite?, o ¿hasta cuándo?, se materializaron en el temor a la inestabilidad política. Inestabilidad producto del descontento popular por la pauperización de las clases medias y trabajadoras europeas que, según los vates de Davos, ponía de manifiesto la fragilidad del Estado. Lo que para el mundo desarrollado era una creciente preocupación, en los países emergentes se tornaba pánico a las revueltas, ante la polarización social galopante y la constatación de que los beneficios de la llamada «ventana de oportunidades» o «el bono demográfico» de hecho solo fueran aprovechados para incrementar exponencialmente la riqueza de unos pocos a costa de la plusvalía obtenida de la mayoría. Por último, nos encontraríamos con el terror a las revueltas, a la presión migratoria que alimentaría el terrorismo, producto de haber dejado en la cuneta definitivamente a buena parte de los países en vías de desarrollo gracias, entre otras cosas, a las recetas del Fondo Monetario Internacional, haciendo así autocumplirse la profecía huntingtoniana que se presentó como alternativa «realista» al optimismo de Fukuyama. En los procelosos mares del mercado empezaron a correr las liebres neoliberales y por sus montes las sardinas. Mientras tanto, la demografía se convertía en el chorro de tinta que ocultaba la fuga hacia delante del calamar neoliberal. El discurso sobre la población, forma parte del dominio neoliberal. Descubrir como «relato» el análisis de los riesgos globales, su descarada manipulación ideológica, no debería hacernos menospreciar su efectividad: no solo es ideología enmascaradora, si se quiere, utilizando viejas referencias analíticas, y un profuso argumentario para legitimar sus políticas, debe ser considerada la exposición de una metodología que mediante la gestión de los riesgos globales es capaz de colonizar el futuro. Para explicar el malestar creado por la salida de la crisis por la puerta falsa de la austeridad, y la eclosión de los movimientos populistas que cuestionan a la clase política y a un sistema democrático liberal que ha fomentado la corrupción y ha cargado sobre las espaldas de los ciudadanos los mayores costes de la crisis, el Foro Económico Mundial recurrirá a señalar a la demografía y a la cultura, explicando que su incapacidad para asimilar la rapidez de la evolución del sistema productivo y los cambios económicos que conlleva.88 Las migraciones y el envejecimiento de la población actúan como elementos que incrementan la sensación de amenaza identitaria que promueven el liderazgo de «hombres fuertes» carismáticos, y que explica el éxito de la posverdad, como la imposición de la emotividad sobre la racionalidad (por supuesto del lado del mercado). Ese argumento tomado prestado de Ronald Inglehart y Pippa Norris,89 permite presentarse a los factótums de Davos como equidistantes de las turbulencias de los populismos de izquierdas y de derechas que, con su énfasis proteccionista y su oposición al establishment, representan un elemento disruptivo de la globalización.
Próxima parada: la cuarta revolución industrial. En el informe de 2016, más que los previsibles riesgos apuntados, el cambio climático —coincidiendo con la cumbre de París celebrada el 12 de diciembre de 2015— o las «migraciones involuntarias a gran escala» —después de la crisis de los refugiados del verano de 2015—, lo que ya se subrayaba era la emergencia del argumento de las consecuencias de la transición hacia la llamada «cuarta revolución industrial», cuestión estrella de 2017. Gestionar esa transición a ese nuevo paradigma, se nos dice, resulta crítico para mantener y mejorar las economías estables y las sociedades prósperas. El objetivo último es construir resiliencia alrededor de ese reto inapelable. Más allá de la utilidad ideológica, legitimadora pues, nos encontramos frente a las consecuencias para el futuro de la lectura perversa sobre la relación entre la población y el mercado. A esa lectura nos vamos a referir en el próximo capítulo.
10. Beck, Ulrich (1986), Riskogesellshaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp Verlag.
11. Edwald, François (1986), L’État Providence. París: Grasset.
12. Bloch, E. (1998) [1959], The Principle of Hope. Chicago: MIT Press.
13. Beck, Ulrich (2013), German Europe. Cambridge: Polity Press.
14. Utilizamos la definición de «la ideología de mercado basada en la libertad individual y un gobierno limitado que relaciona la libertad humana a las acciones que de forma racional se toman para beneficio propio en el marco de un mercado competitivo», Stedman Jones, Daniel (2012), Masters of the Universe. Hayek, Firiedman, and the Birth of Neoliberal Politics. Princeton: Princeton University Press, p. 2.
15. Bazzicalupo, Laura (2016) Biopolítica. Un mapa conceptual. Santa Cruz de Tenerife: Editorial Melusina, p. 98.
16. Friedman, Milton (1962) Capitalism and Freedom. Chicago: Chicago University Press.
17. Walter, François (2015), Catastrophes. Une histoire culturelle xvie-xxie siècle. París: Éditions du Seuil.
18. Giddens, Anthony (2014), Turbulent and Mighty Continent. What Future for Europe? Cambridge: Polity Press.
19. Walter (2015) op. cit. p. 257.
20. Amin, A. (2012), Land of Strangers. Cambridge: Polity Press.
21. Friedman, Thomas (2006), La Tierra es plana. Breve historia del mundo globalizado del siglo xxi. Madrid: Martínez Roca Ediciones.
22. Castel, Robert (2003), L’insécurité sociale. París: Seuil.
23. Wacquant, Loïc (2015), «Poner orden a la inseguridad. Polarización social y recrudecimiento punitivo». Ávila, Dévora y García, Sergio (coord.) Enclaves de riesgo. Gobierno neoliberal, desigualdad y control social. Madrid: Traficantes de Sueños, pp. 35-55.
24. Bazzicalupo (2016), op. cit.
25. Klein, Naomi (2007), La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre. Barcelona: Paidós.
26. Aradau, Claudia y van Munster, Reiner (2011), Politics of Catastrophe: Genealogies of the Unkown. Londres, Nueva York: Routledge.
27. Klein (2007), op. cit.
28. Appadurai, Arjun (2016), Banking on Words. The Failure of Languaje in the Age od Derivative Finance. Chicago & London: The University of Chicago Press.
29. Appadurai (2016), op. cit., pp. 125-126.
30. Malthus, Robert (1979) [1798], Primer ensayo sobre la población. Madrid: Alianza Editorial.
31. Ehrlich (1968), op. cit.
32. Salmon, Christian (2008), Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear mentes. Barcelona: Ediciones Península.
33. World Economic Forum (2015), Global Risks, 2015. Ginebra: World Economic Forum, p. 6.
34. World Economic Forum (2015), op. cit. p. 10.
35. Domingo, Andreu (2015), «Migration as a Global Risk: The World Economic Forum and Neoliberal Discourse on Demography». Journal Quetelet, 3 (1): 97-117.
36. Foucault, M. (1983), Resumé des cours 1970-1982. París: Julliard.
37. Foucault, M. (1973), El orden del discurso. Barcelona: Tusquets.
38. World Economic Forum (2008), Informe sobre reisgos globales. Ginebra: World Economic Forum.
39. World Economic Forum (2009), Global Risks. Ginebra: World Economic Forum, p. 16.
40. World Economic Forum (2010), Global Risks. Ginebra: World Economic Forum, p. 8.
41. World Economic Forum (2015), op. cit. p. 23.
42. Hayek, Friederich August von (2015) [1944], Camino de servidumbre. Madrid: Alianza Editorial.
43. Simon, Julian (1980), «Resources, Population, Environment: An Oversuply of False Bad News». Science, 208: 1431-1437.
44. World Economic Forum (2011), Global Risks. Ginebra: World Economic Forum.
45. World Economic Forum (2014), Global Risks. Ginebra: World Economic Forum.
46. World Economic Forum (2010), op. cit., p. 13.
47. Longman, Phillip (2003), The Empty Cradle. How Fallen Birthrates Threaten World Prosperity And What To Do About It. Nueva York: New American Books.
48. World Economic Forum (2010,) op. cit., p. 24.
49. World Economic Forum (2011), op. cit.
50. World Economic Forum (2014), op. cit.
51. Bloom, David, Canning, David, y Sevilla, Jaypee (2003), The Demographic Dividend. A New Perspective on the Economic Consecuencies of Demographic Change. Nueva York: rand.
52. Goldstone, J. A. (2010), «The New Population Bomb. The Four Megatrends That Will Change the World», Foreign Affairs, January/February, 2010.
53. Huntington, S, P., (1993), «The Clash of Civilizations», Foreign Affairs, 72, 3, pp. 22-49; y (1996), The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Nueva York: Simon and Schuster.
54. Huntington, (1996), op. cit.
55. Cincotta, Richard P. (2004), «The Next Steps for Environment, Population and Security». ESCP Report, 10, pp. 24-29.
56. World Economic Forum (2009), op. cit. p. 24.
57. World Economic Forum (2009), op. cit. p. 16-17.
58. Goldin, Ian (2014), Is the Planet Full? Oxford: Oxford University Press.
59. Goldin, Ian (2011), Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, Princeton: Princeton University Press.
60. Wapshott, Nicholas (2011), Keynes vs Hayek. El choque que definió la economía moderna. Barcelona: Ediciones Deusto.
61. World Economic Forum (2014), op. cit. p. 38.
62. World Economic Forum (2016), op. cit. p. 15.
63. Martin-Breen, Patrik, y Anderies, J. Marty (2011), Resilience: A Literature Review. The Rockefeller Foundation. IDS, http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/3692.
64. Lotka, J. A. (1925), Elements of Phisical Biology. Williams: Williams Company; y Volterra, Vito (1926) «Variazioni e fluctuazioni del numero di individu in specie animal conviventi» Memoria de la Real Accademia Nazionali de Licei, Vol. 2, pp. 31-113.
65. Holling, C. S. (1973), «Resilience and Stability of Ecological Systems». Annual Review of Ecology and Systematics, Vol. 4, pp. 1-23.
66. Aradau y van Munster (2011), op. cit.
67. Anderies, J. (2006), «Robustness, Institutions, and Large-Scale Change in Social-Ecological Systems: the Hohokam of the Phoenix Basin», Journal of Institutional Economics, Vol. 2, núm. 2, pp: 133-155.
68. Carvey, J. R. y Vaupel, W. (2005), «Biodemography». Poston, D. Y Micklin, M. (ed.) Handbook of Population. Nueva York: Kluwer Academinc/Plenum Publishers.
69. Sen, Amartya (1982), Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford Nueva York: Clarendon Press Oxford University Press.
70. Beck, Ulrich (2008) La sociedad del riesgo mundial. Barcelona: Paidós.
71. World Economic Forum (2008), op. cit.
72. World Economic Forum (2010), op. cit.
73. World Economic Forum (2010), op. cit. p. 13.
74. World Economic Forum (2013), op. cit. p. 37.
75. World Economic Forum (2015), op. cit. p. 44.
76. ocde (2008), Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile Situations: From Fragility to Resilience. París: ocde.
77. World Economic Forum (2014), op. cit. p. 21.
78. World Economic Forum (2012), op. cit.
79. Laïdi, Zaki (1998), «Les imaginaires de la mondialisation». Esprit, núm. 246, pp. 85-98.
80. Dardot, Pierre y Laval, Christian (2016), Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme defaitl la démocratie. París: La Découverte.
81. Harsin, Jayson (2015), «Regimes of Postthrue, Postpolitics, and Attention Economies». Comunication, Culture & Critique 8 (2): 327-333.
82. Foucault, Michel (2001a) [1977], «Entretien a Michel Foucault», realisé par A. Fontana et P. Pasquino, en juin 1976». Foucault, M. (2001) Dits et écrits II, 1976-1988. París: Gallimard, pp. 158-159.
83. Davis, Evan (2017), Post-Truth. Why We Have Reached Peak Bullshit and What WE Can Do About It. Londres: Little Brown.
84. Varoufakis, Yanis (2015), El Minotauro global. Estados Unidos, Europa y el futuro de la economía mundial. Barcelona: Debolsillo.
85. Dardot y Laval (2016), op. cit.
86. Fukuyama, Francis (1989), «The End of History?». The National Interest. Fukuyama, Francis (1990), «¿El fin de la Historia?» Claves de la razón práctica, núm. 1, 1990, pp. 85-96.
87. Arendt, Hannah (2017), Verdad y mentira en la política. Barcelona: Página Indómita.
88. World Economic Forum (2017), op. cit.
89. Inglehart, R. y Norris, P. (2016), «Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-nots and cultural backlash». HSJ Faculty Research Working Paper. Num. RWP16-026. MA: Harvard Kennedy School.