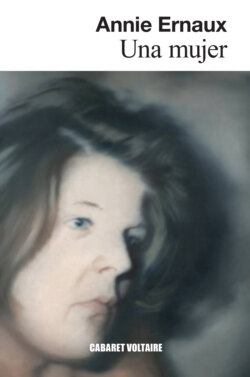Читать книгу Una mujer - Annie Ernaux - Страница 7
ОглавлениеMi madre murió el lunes 7 de abril en la residencia de ancianos del hospital de Pontoise, donde la había ingresado dos años antes. El enfermero dijo por teléfono: «Su madre se ha apagado esta mañana, después de desayunar». Eran más o menos las diez.
Por primera vez la puerta de su habitación estaba cerrada. La habían lavado, una cinta de tela blanca le ceñía la cabeza, pasando por debajo de la barbilla, arrugando toda la piel alrededor de la boca y los ojos. Estaba cubierta con una sábana hasta los hombros, con las manos ocultas. Parecía una pequeña momia. Habían dejado en cada lado de la cama los barrotes destinados a impedir que se levantara. Quise ponerle el camisón blanco, bordado con una trencilla, que había comprado hacía tiempo para su entierro. El enfermero me dijo que una empleada del servicio se ocuparía de eso, y que también le pondría encima el crucifijo que estaba en el cajón de la mesilla. Faltaban los dos clavos que fijaban los brazos, de cobre, a la cruz. El enfermero no estaba seguro de encontrar otros. No tenía importancia, yo deseaba, a pesar de todo, que le pusieran su crucifijo. En la mesa de ruedas estaba el ramo de forsythias que había traído yo la víspera. El enfermero me aconsejó que fuera cuanto antes al registro civil del hospital. Mientras, ellos harían el inventario de los enseres personales de mi madre. No quedaba casi nada que fuera suyo, un traje, unos zapatos de verano azules, una maquinilla de afeitar eléctrica. Una mujer se puso a gritar, la misma desde hacía meses. Yo no entendía cómo ella estaba aún viva y mi madre muerta.
En el registro civil, una mujer me preguntó a qué venía.
—Mi madre ha fallecido esta mañana.
—¿En el hospital o en la residencia, en la unidad de larga estancia? ¿Su nombre?
Miró una hoja y sonrió ligeramente: ya se lo habían comunicado. Fue a buscar el historial de mi madre y me hizo algunas preguntas sobre ella, su lugar de nacimiento, su última dirección antes de ingresar en la unidad de larga estancia. Esa información tenía que figurar en el historial.
En la habitación de mi madre, habían dejado preparada, encima de la mesilla, una bolsa de plástico que contenía sus enseres. El enfermero me tendió la ficha del inventario para que la firmara. No quise llevarme la ropa y los objetos que había tenido allí, salvo una estatuilla comprada durante una peregrinación a Lisieux con mi padre, hacía tiempo, y un pequeño deshollinador, recuerdo de Annecy. Ahora, como había vuelto del registro, ya podían llevar a mi madre al depósito de cadáveres del hospital, sin esperar las dos horas reglamentarias de mantenimiento del cuerpo en el servicio después del fallecimiento. Al marchar, vi en la oficina acristalada del personal a la señora que compartía la habitación con mi madre. Estaba sentada con su bolso en la mano, la hacían esperar allí hasta que trasladaran a mi madre al depósito.
Mi exmarido me acompañó a la funeraria. Detrás de la profusión de flores artificiales, había unos sillones y una mesa baja con revistas. Un empleado nos condujo a un despacho, nos interrogó acerca de la fecha de fallecimiento, del lugar de inhumación y sobre si queríamos misa o no. Lo apuntaba todo en un gran formulario y de vez en cuando tecleaba en una calculadora. Nos llevó a una sala oscura, sin ventanas, y encendió la luz. Había una decena de ataúdes de pie, contra la pared. El empleado especificó: «Todos los precios son con impuestos incluidos». Había tres féretros abiertos para poder elegir el color de la tapicería interior. Escogí roble porque era su árbol preferido y siempre que se compraba un mueble nuevo insistía mucho en que fuera de roble. Mi exmarido me sugirió un rosa violín para el capitoné. Estaba orgulloso, casi feliz de acordarse de que ella solía llevar ropa interior de ese color. Firmé un cheque y se lo entregué al empleado. Ellos se ocupaban de todo, salvo del suministro de flores naturales. Volví a mi casa hacia las doce del mediodía y me tomé un oporto con mi exmarido. Empezó a dolerme la cabeza y el vientre.
A eso de las cinco, llamé al hospital para saber si era posible ver a mi madre en el depósito con mis dos hijos. La operadora de la centralita me dijo que era demasiado tarde, que el depósito cerraba a las cuatro y media. Salí sola en coche, para intentar encontrar una floristería abierta los lunes, por los barrios nuevos cercanos al hospital. Quería lirios blancos, pero la florista me los desaconsejó, solo se ponen a los niños, como mucho para una muchacha joven.
La inhumación tuvo lugar el miércoles. Llegué al hospital con mis hijos y mi exmarido. El depósito no estaba bien señalizado, así que nos perdimos antes de descubrirlo en un edificio de hormigón de una planta, en la linde del campo. Un empleado en bata blanca que estaba al teléfono nos indicó con una señal que nos sentáramos en un pasillo. Estábamos en unas sillas alineadas a lo largo de la pared, frente a unos aseos cuya puerta había quedado abierta. Yo quería volver a ver a mi madre y ponerle encima dos ramas de membrillo en flor que llevaba en el bolso. No sabíamos si estaba previsto que nos enseñaran a mi madre por última vez antes de cerrar el féretro. El empleado de la funeraria con el que habíamos hablado en la oficina salió de una sala contigua y nos invitó educadamente a que lo siguiéramos. Mi madre estaba en el ataúd, con la cabeza hacia atrás y las manos juntas sobre el crucifijo. Le habían quitado la cinta de la cabeza y le habían puesto el camisón con la trencilla bordada. La sábana de raso la cubría hasta el pecho. Estaba en una sala vacía, de cemento; no sé de dónde venía la escasa luz del día.
El empleado nos indicó que la visita había concluido y nos acompañó hasta el pasillo. Me dio la impresión de que nos había llevado ante mi madre para que constatáramos la buena calidad de las prestaciones de la empresa. Cruzamos por los barrios nuevos hasta llegar a la iglesia, construida junto al centro cultural. El coche fúnebre aún no había llegado así que esperamos delante de la iglesia. Enfrente, en la fachada del supermercado, estaba escrito con alquitrán, «el dinero, las mercancías y el Estado son los tres pilares del apartheid». Un cura se nos acercó, muy afable. Preguntó, «¿es su madre?», y a mis hijos si seguían estudiando y en qué universidad.
En el suelo de cemento, delante del altar, había una especie de camastro vacío, ribeteado de terciopelo rojo. Más tarde, los hombres de la funeraria colocaron encima el ataúd de mi madre. El sacerdote puso una casete de órgano en el magnetofón. Estábamos solos en misa, a mi madre no la conocía nadie allí. El cura hablaba de «la vida eterna», de la «resurrección de nuestra hermana», entonaba salmos. Me habría gustado que durara siempre, que siguieran haciendo cosas para mi madre, gestos, cánticos. La música de órgano volvió a sonar y el cura apagó los cirios a cada lado del féretro.
El coche fúnebre partió inmediatamente para Yvetot, en Normandía, donde mi madre iba a ser enterrada junto a mi padre. Hice el viaje en mi coche personal con mis hijos. Llovió durante todo el trayecto, el viento soplaba a ráfagas. Los chicos me hacían preguntas acerca de la misa, nunca habían visto una antes y no sabían cómo comportarse durante la ceremonia.
En Yvetot, la familia estaba apelotonada junto a la verja del cementerio. Una de mis primas me gritó desde lejos: «¡Qué tiempo, parece que estemos en noviembre!», para no quedarse viéndonos avanzar sin decir nada. Caminamos todos juntos hasta la tumba de mi padre. La habían abierto y habían echado la tierra a un lado en un montículo amarillo. Trajeron el ataúd de mi madre. En el momento en que lo colocaron justo encima de la fosa, entre unas cuerdas, unos hombres me dijeron que me acercara para verlo deslizarse a lo largo de los hastiales de la zanja. El sepulturero esperaba a unos metros, con la pala. Llevaba un mono de trabajo, una boina y unas botas y tenía la tez violácea. Me entraron ganas de ir a hablarle y darle cien francos pensando que seguramente iría a bebérselos. No me importaba, al contrario, era el último hombre que se ocuparía de mi madre cubriéndola de tierra toda la tarde, quería que disfrutara haciéndolo.
La familia no quiso que me fuera sin almorzar. La hermana de mi madre había previsto la comida de difunto en un restaurante. Me quedé, aquello también me pareció que era algo que podía hacer por ella. El servicio era lento, hablábamos del trabajo, de los hijos, de vez en cuando de mi madre. Me decían, «de qué habría servido que viviera más años en ese estado». Para todos, era mejor que se hubiera muerto. Es una frase, una certeza, que no entiendo. Volví a la región parisina esa misma noche. Se terminó todo, esta vez de verdad.