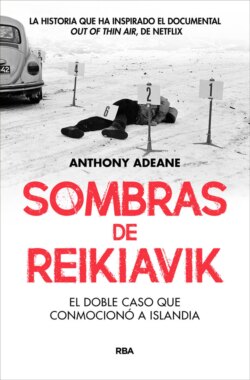Читать книгу Sombras de Reikiavik - Anthony Adeane - Страница 6
1 DESVANECIDOS EN EL AIRE
ОглавлениеHoy ha vuelto a las colinas rojas.
Han pasado más de cuatro décadas desde que Erla acompañó a la policía hasta las quebradizas formaciones rocosas de Rauðhólar, pero es evidente que los años no han disipado su recuerdo del camino. Es un viaje que ha emprendido tantas veces de memoria que ahora lo recorre sin pensar, como guiada por señales invisibles en la nieve.
Nos conduce hasta una roca roja y enorme, y se detiene. No se oye nada, excepto el caer de la nieve sobre nuestras espaldas. Vuelta hacia el viento, señala por fin una profunda oquedad bajo la piedra. «Ahí», murmura. «Ahí es donde nos dijeron que habíamos escondido el cuerpo de Geirfinnur».
Imaginad, señor, un país que, de una punta a otra, nada ofrece a vuestros ojos excepto montes baldíos de cumbres perpetuamente cubiertas de nieve y, entre cima y cima, campos divididos por escarpes vitrificados cuyas aristas parecen competir entre sí para impedir que el observador llegue a atisbar la escasa hierba que a duras penas asoma entre ellas.
Tan lóbregas rocas ocultan también los pocos asentamientos de los nativos, y no parece haber árbol alguno capaz de ofrecer cobijo ni refugio a la amistad y la inocencia. Imagino, señor, que con mis palabras no habré inspirado en vos el deseo de convertiros en habitante de Islandia; y es cierto que, al contemplar este país por vez primera, sentiría uno la tentación de creer imposible la presencia en él del ser humano, de no ser porque el mar próximo a la costa está cubierto de barcas.
Cuando el joven sueco Uno von Troil escribió esta crónica en 1772, Islandia era un país casi exclusivamente rural, y las distancias entre granja y granja eran largas y traicioneras. El peligro acechaba a la vuelta de la esquina. En cualquier momento, un terremoto o una erupción volcánica podían destruir los pastos y condenar a la miseria a los campesinos y jornaleros del país. Abundaban las enfermedades, y la mortandad infantil era muy alta: incluso a mediados del siglo XIX, un 35 % de los recién nacidos fallecía antes de cumplir su primer año de vida.
La vida en el campo era dura, y en especial durante los larguísimos inviernos, cuando los habitantes de la casa pasaban la mayor parte de la jornada trabajando puertas adentro. El olor en las granjas era nauseabundo, ya que el ganado se custodiaba dentro de la casa, y a menudo se colocaba a los animales de mayor tamaño bajo el dormitorio para aprovechar al máximo su calor. Tomar un baño era mucho menos habitual que escupir en el suelo, y los piojos campaban a sus anchas por toda la granja, al punto de que mucha gente acababa contrayendo una enfermedad, la tiña fávica, que provocaba una considerable pérdida de cabello. Los afectados acostumbraban a dejarse puesto un gorro incluso dentro de las casas, para ocultar los estragos de su cuero cabelludo.
Pero la oscuridad invernal podía también ser beneficiosa. Una vez alimentado y ordeñado el ganado durante las pocas horas de luz diurna, el resto de la jornada laboral se consagraba a cardar lana, una monótona actividad cuyo tedio solía aliviarse con actividades de ocio. Esa era en parte la función de una tradición muy extendida entre la sociedad rural: la kvöldavaka, o velada vespertina, en la que toda la familia se reunía para compartir juegos, oraciones e historias. Para que la granja saliese adelante era preciso asegurarse de que todos los ocupantes de la casa se mantenían despiertos y concentrados durante la tediosa tarea de cardado. Los juegos de la velada vespertina tenían un propósito muy serio.
Con todo el mundo sentado en la misma habitación, los adultos se retaban a componer versos, o ponían a prueba los conocimientos de doctrina religiosa de los niños, para que el sacerdote local tuviera a la familia en buena consideración cuando pasase de visita. A veces leían en voz alta las sagas islandesas, la colección de historias recopiladas en los siglos XIII y XIV que relatan con enorme brío las vidas y leyendas de los primeros colonos islandeses.
Aquellas veladas no solo mejoraban la productividad, sino que hacían las veces de educación informal para unos niños que pasaban larguísimas horas trabajando en la granja. En la Islandia de los siglos XVIII y XIX, las familias se encargaban de la educación, y la Iglesia la supervisaba; las veladas vespertinas contribuyeron a que el nivel de alfabetización en la sociedad campesina islandesa fuese casi universal. En su historia social de Islandia Wasteland with words, Sigurður Gylfi Magnússon explica que, para unos niños que trabajaban durante largas horas en condiciones muy arduas, las historias del pasado suponían una forma de evasión hacia mundos imaginarios, lejos de la implacable realidad de la vida en la granja.
Es muy posible que los «nativos» a los que se refería Von Troil en su descripción de Islandia fuesen invisibles, dado lo inclemente del clima y la inusual topografía de la isla, pero su respuesta a los rigores del invierno quizá no fuese tampoco la que esperaba. Mientras Von Troil recorría a pie los escarpes helados, admirándose de que alguien pudiese salir adelante en un entorno tan brutal, los islandeses se reunían en torno al hogar y aprendían el catecismo y recitaban poesía.
Las historias son un elemento central de la forma de vida islandesa. Esto, que quizá suene banal (toda sociedad, cultura e incluso civilización está delimitada y conformada en mayor o menor medida por sus historias), es especialmente cierto en el caso de Islandia. Hablamos de una nación de lectores y narradores, con una riquísima historia literaria de renombre mundial, un país en el que es tradición regalarse libros en Nochebuena, en el que las leyendas de las sagas aparecen escritas a gran tamaño en los espacios públicos y en el que una de cada diez personas llega a publicar sus escritos. Se cuenta que, en 1783, la lava ardiente de una gran erupción volcánica amenazaba con engullir la iglesia de Kirkjubær, en el sur de Islandia, y que el reverendo Jón Steingrímsson pronunció un discurso tan elocuente que consiguió detener el avance de la lava. A finales de la Edad Media, en ninguna corte escandinava podía faltar la figura del poeta islandés.
Existe en islandés una expresión («Ad ganga med bok I maganum») que significa literalmente que todo el mundo «lleva un libro en el estómago», algo que queda patente con la proliferación de biografías, autobiografías y crónicas históricas de la vida cotidiana (en particular de un segmento de la sociedad rural que, con anterioridad al siglo XX, apenas había tenido acceso a la educación fuera del hogar). ¿Y qué iban a hacer si no durante los largos meses de invierno? El espíritu de la velada vespertina sigue vivo. Durante mucho tiempo, en Islandia se han contado historias como forma de supervivencia.
Todo el mundo en Islandia ha oído hablar de las desapariciones de Guðmundur y Geirfinnur. Son dos casos tan arraigados en la cultura islandesa que han adquirido tintes míticos, y sus detalles son tan conocidos que han dado pie a frases hechas: «¡Estuvo tanto tiempo buscando las llaves que pensé que encontraría a Geirfinnur!». Se alude a ellos en películas, en debates políticos y en el programa de humor que el 90 % del país sigue por televisión en Nochevieja. En un episodio de 2013 de la popular serie de animación Hulli, su gafotas protagonista (basado en Hugleikur Dagsson, el creador de la serie) descubre un esqueleto en los páramos islandeses y, al identificarlo como Geirfinnur, exclama: «¡Es el hallazgo del siglo!».
Han pasado cuarenta años, pero la gente sigue fascinada por ellos. Adolescentes nacidos muchos años después de aquellas desapariciones hablan de ellas con el mismo conocimiento de causa que sus padres, que las vivieron en su día. Un periodista se enfrascó hasta tal punto en los casos que acabó sufriendo un colapso nervioso; otro se refiere a ellos como «un agujero negro». Hasta el último islandés sabe lo que sucedió, pero nadie sabe qué sucedió. Constituyen la investigación criminal más famosa de la historia de Islandia; en varias ocasiones han puesto al descubierto las facetas más tenebrosas de esta nación segura y pacífica, y su esencia está en las ausencias, la rumorología y la ficción.
Todo empezó en 1974, con un joven de camino a un club nocturno.
Guðmundur Einarsson tenía dieciocho años de edad, el cabello largo y oscuro y complexión de porcelana. Era un muchacho callado y sereno que recientemente había completado sus estudios de secundaria y había comprado ya los libros que necesitaría para convertirse en mecánico.
A las 20.00 horas del 26 de enero de 1974, Guðmundur se dejó caer por casa de su amigo Sigurbjorn Haraldsson. Allí estuvo bebiendo con algunos compañeros de clase, y a las 23.00 horas salieron en dirección a un club nocturno de Hafnarfjörður, un pueblito costero diez kilómetros al sur de Reikiavik.
El club se llamaba Alþýðuhúsið y tenía fama de bronco. Muchos jóvenes acudían desde las poblaciones vecinas a los llamados «bailes campesinos», los cuales, pese a las connotaciones de tan plácido nombre, a menudo degeneraban en reyertas organizadas. Las peleas se sucedían por la abarrotada pista de baile, y si alguien quería decirle algo a sus acompañantes tenía que gritarles al oído para hacerse oír.
Guðmundur se emborrachó, bailó con sus amigos y, al cabo de unas horas, salió a la calle. La temperatura estaba dos grados por encima del punto de congelación, el viento soplaba con fuerza y una capa grisácea y húmeda de nieve vieja cubría el suelo. Guðmundur echó a andar.
Unos conocidos le vieron a eso de las 2.00 horas. Dos muchachas, Elínborg Rafnsdóttir y Sigríður Magnusdóttir, le vieron en la carretera cerca del Alþýðuhúsið. Llevaba puesta una chaqueta ligera a cuadros, pantalones verdes y zapatos marrones, y gesticulaba al paso de los coches intentando que parasen. Elínborg y Sigríður frenaron al pasar junto a Guðmundur para invitarle a subir al coche, pero, cuando las vio a través del parabrisas echó la mano al bolsillo. No estaba solo. Le acompañaba un hombre vestido con una camisa amarilla.
El de la camisa amarilla era más bajo y delgado que Guðmundur. Iba un par de pasos por detrás de este y parecía muy borracho. En el momento en que las dos mujeres los rebasaron, el tipo se lanzó de improviso sobre el capó de su Volkswagen y se deslizó hasta caer al otro lado del coche. De inmediato pisaron el acelerador para salir de allí a toda prisa, los faros del coche abriendo brecha en la oscuridad frente a ellas, mientras Guðmundur y su acompañante se incorporaban, iluminados por el resplandor rojizo de las luces traseras del coche.
Entre las 2.00 y las 3.00 horas alguien más vio a Guðmundur. Sveinn Vilhjálmsson conducía su coche junto con dos pasajeros cerca de Hafnarfjörður. Al parar en un semáforo vieron en el arcén a un joven pálido, de cabello largo y chaqueta a cuadros. Parecía muy borracho y había estado intentando dar el alto a los coches de delante. Se acercó hasta el coche parado, pero de repente resbaló en el hielo y cayó al suelo. Permaneció tumbado un instante antes de volver a ponerse en pie, y entonces decidió alejarse del coche con paso inestable. Parecía estar solo.
El semáforo se puso verde, y Sveinn se alejó de allí. Es muy posible que él y sus dos acompañantes fuesen los últimos en ver a Guðmundur Einarsson con vida. Después de aquella noche, nadie volvió a verle nunca.
Cuando una persona desaparece en Islandia, quienes la buscan son los ciudadanos de a pie. Se da la alarma, y personas de toda condición responden a la llamada: abogados, banqueros, campesinos y albañiles unen fuerzas para rastrear el terreno.
Islandia carece de ejército, y apenas mantiene una exigua guardia costera; tampoco existía una organización oficial encargada de localizar a las personas desaparecidas hasta que empezaron a establecerse equipos de voluntarios. Los primeros estuvieron compuestos por las mujeres de las comunidades pesqueras, que peinaban la costa buscando a sus maridos e hijos cuando se producía un naufragio, pero hubo que esperar hasta 1950 para que un rescate verdaderamente notable animase a los distintos grupos desperdigados por el país a fundirse en una organización de alcance nacional.
El 14 de septiembre de 1950 se perdió el contacto por radio con un avión que volaba desde Luxemburgo a Reikiavik para repostar combustible; se trataba del Geysir, un Douglas DC-4 Skymaster de color metálico, que no transportaba pasajeros, pero sí el ataúd de una estadounidense de cuarenta y seis años de edad, toda una manada de perros de exhibición y una colección de objetos curiosos, entre ellos, nada menos que una zanfoña muy ornamentada. Se organizó una batida para localizar la aeronave desaparecida, que resultó infructuosa. En las iglesias de todo el país, los pastores guiaron las plegarias de sus parroquias pidiendo la aparición del Geysir y su tripulación.
Tres días después de que el avión desapareciera de los radares, la guardia costera recibió un mensaje: «Posición desconocida, todos vivos». La tripulación había logrado localizar un transmisor y establecer contacto con el mundo exterior. Habían sobrevivido con trece rebanadas de pan de centeno, veinticuatro tabletas de chocolate, una caja de naranjada y hojas de té hervidas con nieve derretida en una cafetera improvisada. El Geysir se había estrellado sobre el volcán Bárðarbunga, en el lado noroeste de Vatnajökull, el glaciar más grande de Islandia.
Una misión de rescate salió de inmediato de la base aérea norteamericana. El avión aterrizó junto a los restos del Geysir, pero enseguida se hundió tanto en la nieve que no pudo volver a despegar. Los rescatadores necesitaban ahora que se les rescatase también. En la cima del glaciar Vatnajökull, a una altitud de 1800 metros, permanecían aislados tres miembros del ejército estadounidense, un inspector de aviación, los seis exhaustos miembros de la tripulación islandesa del Geysir, una docena de perros supervivientes, dos aviones y unas pocas toneladas de antigüedades medio heladas. La azafata localizó unos rollos de tela y forró los restos del avión con una gruesa y mullida tela roja para retener el calor. En los retretes se había encerrado a un bulldog particularmente agresivo.
Veintitrés civiles islandeses, todos ellos montañeros experimentados, decidieron unir fuerzas y escalaron juntos el Vatnajökull; algunos de ellos recorrieron más de treinta kilómetros sobre el glaciar para llegar al lugar del accidente. Consiguieron salvar a los diez supervivientes de ambos aviones, así como a uno de los perros, y aquel osado y peligrosísimo rescate ocupó las portadas de todo el país. Allí donde las fuerzas armadas de Estados Unidos habían fracasado, unos islandeses, sin apenas entrenamiento especializado digno de tal nombre, habían conseguido salirse con la suya. Inspirada por esta épica hazaña, toda una red de equipos de rescate fue extendiéndose por el país. Así nació la ICE-SAR, o Asociación Islandesa de Búsqueda y Salvamento.
Los equipos de la ICE-SAR, integrados por voluntarios que se someten a dos años de exigente formación para llegar a ser miembros, y financiados en parte por la venta de fuegos artificiales en Nochevieja, se han granjeado una excelente fama a escala mundial, y es habitual que se recurra a ellos en situaciones de crisis global. Cuando un terremoto de gran magnitud sacudió Haití en 2010, entre los primeros grupos internacionales de rescate que aterrizaron en Puerto Príncipe para rescatar a los supervivientes de entre las ruinas estuvo un equipo de treinta y siete voluntarios islandeses.
Los viajes al extranjero, sin embargo, son raros. Los equipos de la ICE-SAR se encargan más a menudo de encontrar a personas atrapadas por los repentinos cambios en el clima y el terreno de Islandia. Pese a la imagen que puede tenerse del país a consecuencia de sus extremos procesos naturales, como terremotos y corrimientos de tierra, los desastres, cuando se producen, acostumbran a tener un origen menos espectacular. Suele haber avisos cuando se avecinan tormentas feroces o una actividad sísmica importante, pero es más difícil prepararse para los vientos huracanados que se desatan de un momento a otro, o eludir el hielo negro que hace perder el control a los coches en la carretera.
Si algo distingue el clima islandés es la imprevisibilidad. Cuando los islandeses hablan del tiempo, a menudo dicen que viene en «muestras»: puede virar tan repentinamente que, incluso en las mañanas soleadas, es aconsejable salir de casa con una chaqueta gruesa. Entrad en una cafetería para almorzar en un día claro y luminoso y, para cuando volváis a la calle, todo Reikiavik podría estar cubierto de blanco.
La noche en que Guðmundur desapareció, una tormenta descargó inesperadamente sobre Hafnarfjörður y las ciudades de los alrededores. Durante el tiempo en que Guðmundur estuvo dentro del club nocturno, el cielo se mantuvo en buena medida despejado, con alguna que otra llovizna localizada, pero, para cuando amaneció, las estrías de los campos de lava cercanos habían quedado sepultadas bajo una lisa y sedosa capa de nieve.
Pasó un día entero sin que Guðmundur diera señales de vida, y sus padres publicaron un anuncio en el periódico local para preguntar si alguien en Hafnarfjörður sabría decirles dónde podría estar su hijo. Era la primera vez que pasaba la noche fuera de casa sin decirles dónde estaba. Al día siguiente, el padre de Guðmundur, Einar Baldursson, denunció la desaparición de su hijo.
El 30 de enero de 1974, Njörður Snæhólm, inspector encargado de la investigación, recibió una llamada telefónica de Elínborg Rafnsdóttir, una de las dos mujeres que había visto a Guðmundur desde su coche la noche que desapareció. Le habló a Njörður del hombre de la camisa amarilla. Njörður habló con los tres amigos que habían estado con Guðmundur esa noche: ninguno de ellos había ido de amarillo.
Conocido entre sus compañeros de clase como un joven cordial al que le gustaba beber y que nunca perdía un pulso, Guðmundur a veces pasaba las noches probando su fuerza contra tipos de los pueblos vecinos. Cuando desapareció después de pasar por el club nocturno, sus amigos dieron por supuesto que se había ido a casa de alguna mujer, o que se habría metido en una pelea de borrachos con alguien a quien había vencido en un pulso. A la mañana siguiente, empezaron a temerse que hubiera muerto accidentalmente en una pelea.
Estaba también la posibilidad de que hubiese caído a la lava en un descuido. Hoy en día, cubrir a pie la distancia que separa Hafnarfjörður de Blesugrof, lugar de residencia de Guðmundur, resulta complicado, pero en 1974 era más peligroso todavía, sobre todo si uno echaba a andar de noche bajo los efectos del alcohol. Hafnarfjörður se construyó sobre unos extensos campos de lava de unos siete mil años de antigüedad, allí donde el magma solidificado buenamente lo permitía. Si Guðmundur no había conseguido que nadie le llevase en coche, la ruta que seguramente habría seguido para volver a casa sería un atajo por una zona deshabitada en la que el terreno es muy irregular y está salpicado de profundas fallas.
La policía organizó casi una docena de batidas para buscarlo. El terreno estaba oculto bajo más de medio metro de nieve, lo que dificultaba la empresa, pero eso no arredró a los casi doscientos integrantes del equipo de rescate. Se distribuyeron por los campos de lava con termos de café en la mochila y cuerdas colgadas al hombro.
No era fácil saber dónde mirar. Se trataba de un área grande, y la nieve fresca había borrado toda posible huella o rastro. Algunos equipos recorrieron el terreno alrededor de Hafnarfjörður, mientras otros se dirigían hacia el norte, hacia Reikiavik. Cuando trataron de cavar en la nieve, las palas toparon con hielo.
Pocos días después, la nieve empezó a derretirse. El 3 de febrero, los equipos de rescate, a los que ya se había unido el padre de Guðmundur, se apresuraron a reanudar la búsqueda a bordo de furgonetas, y se adentraron en cuevas y grietas intentando encontrar cualquier pista sobre el paradero del joven desaparecido. Pero nada pudieron descubrir en los campos de lava, ni siquiera con sus fosas y resquicios expuestos de nuevo a la luz del sol.
El 19 de noviembre de 1974, Geirfinnur Einarsson terminó de trabajar y regresó a Keflavík, una ciudad situada a unos cincuenta kilómetros al sudoeste de Reikiavik. El pelo, largo y ondulante, le caía por debajo de las orejas, y fumaba una pipa roja y negra. Su marca de cigarrillos preferida era Raleigh.
Habían pasado unos diez meses desde la desaparición de Guðmundur Einarsson y, a pesar de la coincidencia del patronímico, no había entre ambos hombres parentesco alguno. No tenían amigos en común, vivían en poblaciones diferentes y se encontraban en etapas muy diferentes de sus respectivas vidas. Así como Guðmundur apenas había alcanzado la mayoría de edad en el momento de su desaparición, Geirfinnur era un hombre casado de treinta y dos años de edad, y tenía dos hijos pequeños.
Su trabajo, por lo general, se desarrollaba en las centrales eléctricas de toda Islandia: recorría largas distancias a través del país para palear carbón en zonas remotas (por ejemplo, a lo largo del borde occidental del valle de Þjórsárdalur) o para trabajar en la central eléctrica de Sigolduvirkjun, en el sudeste del país. Durante noviembre de 1974, sin embargo, Geirfinnur había estado trabajando cerca de casa. Estuvo ayudando en una obra cerca de Keflavík, contratado por su amigo Ellert Björn Skúlason.
Después del trabajo, Geirfinnur cenó con su mujer, Guðný Sigurðardóttir. Terminada la comida, Guðný salió para ir a la biblioteca. Geirfinnur se quedó leyendo en la cama.
Cuando Guðný regresó a casa, entre las 20.30 y las 21.00 horas, se encontró allí a Þórður Ingimarsson, un amigo de Geirfinnur: los dos hombres estaban viendo la televisión y bebiendo café. Alrededor de las 22.00 horas, Geirfinnur dijo que tenía que reunirse con alguien, y le pidió a Þórður que le llevara en coche. Geirfinnur no especificó con quién iba a reunirse. A Þórður le contó que le habían pedido que fuese solo.
Ya en el coche, Geirfinnur le comentó a Þórður que tendría que haber ido armado a la reunión. Þórður se lo tomó a broma. Dejó a Geirfinnur en la cafetería Hafnarbúðin, cerca de los muelles de Keflavík, y se marchó.
Era una noche fría y despejada y las calles estaban silenciosas. Geirfinnur entró en la cafetería, pero la gente con la que debía encontrarse no estaba allí. Compró unos cigarrillos y regresó a casa.
Geirfinnur llegó a casa a las diez y cuarto. Se quitó la chaqueta. Poco después de su regreso sonó el teléfono. Respondió el hijo de Geirfinnur. La voz al otro lado de la línea pidió hablar con Geirfinnur Einarsson, y usó su nombre completo. Era una voz grave y masculina: al niño no le pareció haberla oído antes. Le pasó el teléfono a su padre. Geirfinnur escuchó en silencio, y luego dijo: «Ya estuve». Hubo una pausa. «Está bien, voy para allá». Agarró la chaqueta y la pipa y salió hacia la puerta. El niño corrió detrás de su padre y le preguntó adónde iba, pero no obtuvo respuesta. Preguntó si podía acompañarle: la respuesta fue que no. Geirfinnur subió a su Ford Cortina rojo y se dirigió al café.
Geirfinnur Einarsson no regresó a casa esa noche. A la mañana siguiente, su coche apareció con las puertas desbloqueadas cerca de la cafetería, con las llaves todavía en el contacto. Al igual que Guðmundur diez meses atrás, Geirfinnur se había esfumado.
La desaparición de Guðmundur quizás había sido un trágico accidente, pero todo apuntaba a que en la de Geirfinnur había un trasfondo criminal. Había muchas, muchísimas preguntas sin respuesta. ¿A quién había ido a ver? ¿Quién lo había llamado y le había pedido que volviera? ¿Y dónde estaba ahora?
En la Islandia de 1974, los delitos graves eran algo prácticamente inaudito. La última gran investigación de asesinato había sido la de un taxista que apareció en el asiento delantero de su coche con una bala en la cabeza siete años atrás, y nunca se había resuelto. Los asesinatos eran muy, muy poco habituales, y mucho más en una ciudad como Keflavík, donde casi todos los vecinos se conocían. Aquel era un crimen impensable en un lugar donde los crímenes impensables eran. . . eso, impensables.
La mayoría de las desapariciones en Islandia solían explicarse porque alguien se había perdido o se había suicidado, pero no parecía que ese hubiese sido el caso de Geirfinnur. Las circunstancias eran demasiado extrañas; y los detalles, demasiado sospechosos. A pesar de las peticiones de ayuda de la policía, nadie dio un paso al frente para declarar que se había reunido con Geirfinnur. Esto reforzó la sospecha de que la gente con la que Geirfinnur tenía previsto verse en el café era cómplice de su desaparición. Un perro rastreador de la policía captó el olor de Geirfinnur y se puso a correr en círculos frente al café. Los investigadores dedujeron que Geirfinnur no se había alejado de Hafnarbúðin a pie, sino que había subido a otro vehículo.
Durante los días siguientes, la policía de Keflavík reconstruyó los detalles de la vida de Geirfinnur. No fue fácil reunir detalles, y no porque sus asuntos personales fueran particularmente complicados, sino porque era casi imposible imaginar que alguien se la tuviese jurada. No tenía dificultades económicas y, en los años anteriores a su desaparición, sus ingresos habían sido ligeramente superiores a los habituales, y había podido comprar una casa. Ganaba lo suficiente como para ir tirando, pero no tanto como para que despertase envidias.
Quienes le conocían le describieron como callado y sobrio. Tenía pocos amigos y ningún enemigo aparente. Cuando se investigó si había recibido paquetes o llamadas telefónicas inusuales en los meses previos a su desaparición, la policía no encontró nada. Su correspondencia más prolongada era la carta que recibía de su padre una vez al año.
Un conocido de Geirfinnur se puso en contacto con Valtýr Sigurðsson, el abogado investigador asignado al caso, y le contó una historia que aportó un elemento importante del personaje. Él y Geirfinnur habían trabajado juntos en una central eléctrica, pero no habían intimado, en parte porque Geirfinnur nunca se esforzaba por congeniar con sus compañeros de trabajo. Cada noche, una vez terminado su turno, Geirfinnur cogía el dinero que había ganado y lo metía bajo la almohada. El espacio privado escaseaba en los dormitorios, y todo comportamiento inusual llamaba rápidamente la atención. El gesto de ocultar su salario no pasó desapercibido.
Una tarde, los compañeros de trabajo de Geirfinnur decidieron que, en vez de entretenerse jugando a las cartas, le gastarían una broma. Mientras Geirfinnur se duchaba, uno de sus colegas hurgó bajo la almohada y sacó el dinero que había allí guardado. Aguantándose la risa, esperaron en poses de estudiada indiferencia a que Geirfinnur volviera. Cuando entró en la habitación, se fue hasta su cama y miró subrepticiamente debajo de la almohada. Al no encontrar nada, levantó el edredón y le dio varias sacudidas para asegurarse de que el dinero no se hubiera enganchado en una costura.
«Oye, Geirfinnur», dijo uno de los bromistas, «¿estás buscando algo o qué?». Todos en el dormitorio se echaron a reír. Geirfinnur no dijo nada. Sonrió un poco, recuperó su dinero, se metió en la cama y se volvió hacia la pared.
La policía interpretó esta historia como un indicio del carácter sosegado de Geirfinnur. De haber sido una persona violenta, podría haber empezado una pelea, pero su reacción fue serena y razonable. Sonrió porque era un tipo tranquilo, capaz de verle el lado divertido a las cosas: un hombre de temperamento equilibrado. La policía concluyó que era poco probable que alguien así se hubiera visto involucrado en un altercado.
Esta evaluación coincidía con la descripción que Guðný, la esposa de Geirfinnur, hizo de su marido. No era como los bravucones jóvenes de los clubes nocturnos de Hafnarfjörður que buscaban pelea para entretenerse. En una década de matrimonio, Guðný solo recordaba haber visto a Geirfinnur enojado en una ocasión, y ni siquiera entonces perdió los estribos, sino que se mantuvo en silencio, retraído, hasta que se le pasó el disgusto.
Los investigadores no descartaban en absoluto que Geirfinnur se hubiera lanzado a una larguísima parranda cargada de alcohol. No era raro que la gente desapareciera de borrachera durante varias noches, especialmente durante los meses de invierno. Ninguno de los agentes de policía de Keflavík había trabajado antes en un caso de asesinato, y estaban más acostumbrados a lidiar con accidentes, robos y alguna que otra redada de drogas, siempre de poca monta; delitos menores que requerían habilidades investigativas muy alejadas de las que se necesitan en la investigación de un asesinato. Después de todo el trabajo invertido en la investigación, nada les resultaría más embarazoso que ver a Geirfinnur volviendo a casa ileso y apestando a alcohol. Serían el hazmerreír de Islandia.
Tres días después de la desaparición, los investigadores de Keflavík obtuvieron una primera pista importante. Frente a la cafetería había una cabina de teléfono. Hacia las 22.15 horas del 19 de noviembre de 1974, exactamente cuando Geirfinnur habría regresado a casa después de su primera visita a la cafetería, un hombre con una chaqueta de cuero marrón había hecho una llamada desde el teléfono público. No había necesitado consultar la guía telefónica.
La policía decidió que se trataba seguramente del hombre de voz profunda que había hablado por teléfono con el hijo de Geirfinnur y, luego, con este. Quizás había llegado tarde a la cafetería, había llamado a Geirfinnur desde la cabina y se había encontrado con él en el coche a su regreso.
Dos adolescentes, Ásta Elín Grétarsdóttir y Sigríður Helga Georgsdóttir, habían estado dentro de la cafetería, al igual que la encargada de la barra, una tal Guðlaug Jónasdóttir. Ninguna de las tres mujeres había visto antes a la persona que llamó desde la cabina. No era lo habitual en un pueblo como Keflavík. Guðlaug, en particular, fue muy rotunda al afirmar que, de haber sido alguien del pueblo, lo habría reconocido. El hombre de la chaqueta de cuero le había dado una moneda de veinte coronas para pagar la llamada. Ese era el precio para Reikiavik: la llamada local en Keflavík solo costaba quince coronas. Este detalle apuntaba a que se trataba de alguien de fuera. Todo parecía indicar que un forastero había ido a Keflavík aquella noche y había cometido un asesinato.
Los detectives de Keflavík convocaron a los testigos del café y hojearon los cuadernillos y kits de retratos robot de la policía, combinando bocas, narices y ojos en configuraciones inusitadas con la esperanza de conjurar una representación exacta de la cara de la persona de la cabina. Los investigadores recurrieron incluso a la extravagante idea de encargar la creación de un busto, con el razonamiento de que quizá sería más fácil plasmar las descripciones de aquel hombre en tres dimensiones, en lugar de en dos.
Se moldeó en arcilla una escultura de la cabeza del hombre de la cabina. La estatuilla podía sostenerse cómodamente en las palmas de ambas manos. Era de color marrón oscuro, y en ella destacaban el voluminoso corte de pelo y una mirada clara y penetrante.
Pasada poco más de una semana de la desaparición de Geirfinnur, los investigadores de Keflavík metieron en una bolsa de papel la cabeza de arcilla, o «Leirfinnur»,[*] y la llevaron a la capital para mostrársela a la policía de Reikiavik. Tras largas deliberaciones, la inusual escultura fue mostrada al público a través de RÚV, la cadena de radiodifusión y televisión pública.
Así fue como la extraña efigie llegó a los hogares del país, y como la noticia de la misteriosa desaparición se extendió hasta el último rincón de Islandia. «Vivíamos en la inopia», recuerda Sigríður Pétursdóttir, una periodista que, en aquel entonces, era una niña que vivía en el pequeño pueblo de Húsavík, en la costa norte de Islandia. «Los únicos crímenes de los que teníamos noticia eran los de los libros de Enid Blyton, y de repente aquella inquietante estatua apareció en el televisor y nos convencimos de que venía a por nosotros».
De un día para otro, la población de toda Islandia creyó tener información vital sobre lo que podría haberle ocurrido a Geirfinnur. La policía recibió tantas llamadas que se vieron obligados a designar un agente especial encargado de atender el teléfono. Un ingeniero que leyó sobre la investigación en el periódico envió un dictáfono casero a la comisaría para que los detectives pudieran grabar las llamadas telefónicas. Los investigadores tomaron nota de todos los supuestos avistamientos de «Leirfinnur» a lo largo y ancho del país. El montón de alertas con lo que la gente había visto en sueños superaba el centímetro de grosor.
«Tengo el nombre del asesino en mi escritorio», pudo leerse en el titular de primera página de un diario islandés, al que acompañaba la foto de un agente de policía de Keflavík hojeando la guía telefónica con los nombres de todos los residentes de Islandia.
«Leirfinnur» había hablado por teléfono en islandés, por lo que era muy probable que fuera islandés. A la gente le inquietaba que uno de los suyos pudiera haber cometido un asesinato. La violencia asesina era algo histórico, un cuento que se les contaba a los niños como recordatorio del pasado vikingo del país, un elemento más de las sagas. Para toda una generación de islandeses, la desaparición de Geirfinnur fue el momento en que se dieron cuenta de que también ellos podían matar y ser asesinados.
Cada vez que una llamada telefónica proporcionaba nueva información a la policía, los investigadores mostraban una foto de la persona delatada a uno de los testigos del café. Entre los nombres propuestos apareció el de Magnús Leópoldsson, personaje muy conocido de Reikiavik cuyos rasgos guardaban un sorprendente parecido con la cabeza de arcilla.
Magnús era el gerente del Klúbburinn, uno de los pocos clubes nocturnos que se mantenía abierto hasta tarde en Reikiavik. Dos noches antes de su desaparición, Geirfinnur había estado en el Klúbburinn. Los amigos que le acompañaban aquella noche declararon a la policía que Geirfinnur había estado hablando con un hombre. Este tendría entre veinticinco y treinta años de edad y el pelo de un rubio oscuro que le caía por debajo de las orejas. En el viaje de regreso a casa, Geirfinnur no mencionó a aquel hombre ni lo que habían discutido.
En Reikiavik circulaban rumores de que los hombres que dirigían el Klúbburinn también estaban involucrados en el contrabando de alcohol que vendían luego en el club. En Islandia solo podía venderse cerveza de un contenido alcohólico inferior al 2,25 %, y el Estado tenía (y tiene todavía) el monopolio sobre la venta de alcohol, lo que encarece mucho su precio. Se decía que los propietarios de los clubes nocturnos de Reikiavik solventaban el problema del alto precio de los licores destilando alcohol casero en bañeras o aprovechando las importaciones ilegales que marineros noruegos lanzaban al agua desde sus barcos. La policía ya sospechaba que Geirfinnur estaba implicado en actividades de contrabando a escala local. Los investigadores habían hablado con un hombre que declaró haberle pedido a Geirfinnur que destilara sesenta litros de alcohol para él, pero que Geirfinnur había desaparecido antes de tener la oportunidad de llegar a un acuerdo.
La policía comenzó a sospechar que la desaparición de Geirfinnur estaba relacionada con un plan para pasar alcohol de contrabando junto con el hombre con el que había hablado en el Klúbburinn.
El 25 de enero de 1975, la policía interrogó a Magnús Leópoldsson en comisaría. Ese mismo día salió en libertad sin cargos. No sería la última vez que se le interrogara en relación con el caso.
Durante los meses siguientes, los investigadores continuaron con su labor, pero la pista se había enfriado. El 5 de junio de 1975 se cerró oficialmente el caso Geirfinnur. Había transcurrido casi un año y medio desde que Guðmundur desapareciese del club nocturno de Hafnarfjörður, y más de seis meses desde que Geirfinnur fuese a una cafetería y no regresase a casa; nada, ningún indicio permitía suponer el paradero de uno u otro. La desaparición de Guðmundur no se trató como un asunto criminal, mientras que las pistas más prometedoras en el caso de Geirfinnur guardaban relación con los dos hombres con los que al parecer había estado en contacto antes de desvanecerse: un tipo en el Klúbburinn, dos días antes de su desaparición, y el hombre de la chaqueta de cuero que hizo la llamada telefónica desde una cafetería de Keflavík.
Aquellos tipos casi fantasmagóricos, apenas entrevistos por los testigos, se movían en segundo plano por el lugar de los hechos, vagos en todos sus detalles, inciertas sus siluetas. La media sonrisa del «Leirfinnur» y su mirada vacua eran una de las pocas pruebas tangibles en el remolino de rumores sobre contrabandistas, y el Klúbburinn, y Magnús Leópoldsson.
Es muy probable que la investigación de uno y otro caso se hubiese suspendido indefinidamente de no haber sido por la detención, seis meses más tarde, de una mujer y su novio en un caso de estafa completamente desligado de la investigación. La mujer tenía veinte años, el pelo rubio tirando a rojizo y gafas estilo aviador de montura dorada. Se llamaba Erla Bolladóttir.