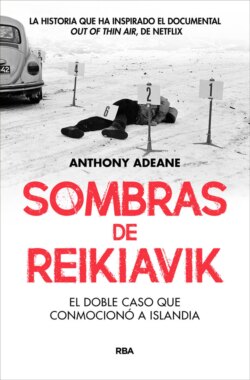Читать книгу Sombras de Reikiavik - Anthony Adeane - Страница 7
2 LA LUZ ROJA
ОглавлениеEn otoño de 2014 me puse en contacto con la productora londinense Mosaic Films con la idea de rodar un documental sobre las desapariciones de Guðmundur y Geirfinnur. Al director general de Mosaic, Andy Glynne, le gustó la idea y nos envió al director Dylan Howitt y a mí a grabar algunas entrevistas para un teaser que luego se presentaría a los directores de programación. A lo largo de los dos años siguientes volé en varias ocasiones a Islandia acompañando a Dylan, y luego pasé otro año y medio recopilando datos por mi cuenta, cuando el rodaje ya había terminado.
Al principio, los casos parecían impenetrables. Cada mañana, Dylan y yo salíamos temprano de nuestro piso alquilado en el centro de Reikiavik con la ilusión de añadir algo más a lo que ya sabíamos, pero, por la noche, nos daba vueltas la cabeza, y la clara línea argumental que creíamos seguir se difuminaba bajo el peso de la nueva información y las contradicciones en los testimonios. Un islandés obsesionado con las desapariciones describe el acto de investigarlas como algo parecido a «adentrarse en el bosque», y tuvo que pasar más de un año de pesquisas para que empezásemos a desbrozar un sendero por entre los árboles.
En pocos sitios puede ser más fácil rodar un documental que en Islandia. Existe una base de datos en línea en la que consta el número de teléfono de cada ciudadano islandés, incluidos el presidente y el primer ministro, y un mapa en el que se indica su lugar de residencia. Casi todos los islandeses a los que entrevistamos hablaban un inglés impecable, y todos se mostraron corteses y accesibles, incluso cuando abordamos temas incómodos, y muchos nos recibieron en sus casas con bandejas de comida y bebida: tiras grisáceas de arenque en conserva sobre pan con mantequilla, pasteles con glaseado rosa y amarillo y jarras y más jarras de café negro. La mayoría de los islandeses viven en Reikiavik y sus alrededores, una ciudad que se puede recorrer en un día sin tráfico en diez minutos, y en la que, cuando nieva, las quitanieves despejan las calles antes de que llegue a cuajar.
Sus menos de 350.000 habitantes crean la impresión de que todo el mundo conoce a todo el mundo. Si necesitas que te presenten a alguien, cabe la posibilidad de que la persona a la que acabas de entrevistar tenga un primo que pueda ponerte en contacto con esa persona. La sensación de pertenencia a una comunidad es extraordinariamente fuerte. Uno no toma un apellido, uno es hijo (-son) o hija (-dóttir) de Islandia. Cuando un islandés muere, tanto si es muy conocido más allá de su círculo de amigos y familiares como si no, el Morgunblaðið, el diario de mayor tirada del país, publica su esquela.
Grabar en vídeo una entrevista con alguien, evidentemente, es diferente a hablar con esa persona de antemano. Los entrevistados suelen hablar con naturalidad frente a un discreto micrófono o a un cuaderno de notas, pero, en cuanto se ven ante el objetivo de una cámara, tanto da quiénes sean o cómo se lleve a cabo la entrevista, la conciencia de que se les está grabando afecta a la forma en que responden. Algunos se vuelven más cautelosos y matizan consciente o inconscientemente sus respuestas con incisos aclaradores que probablemente harán que sus palabras resulten inservibles para un medio en el que prima la expresión breve y elocuente. Otros, sin embargo, se crecen y consiguen expresarse con mayor concisión y emoción si cabe a la luz de los focos.
Erla Bolladóttir entra en esta segunda categoría. Ha hablado de su vida en los tribunales, en reportajes de telediarios y en documentales. Ha escrito un libro. Tanta repetición le ha servido para ganar cierta habilidad a la hora de narrar su propia vida: aquellos pasajes que en otra época recordaba vagamente son ahora prístinos en su memoria gracias a la repetición. Es algo que todos hacemos. A partir de las personas, los objetos y las experiencias presentes en nuestras vidas, todos construimos narrativas sobre nuestros orígenes y nuestra identidad. Pero Erla es un caso único. Para ella, ser especialista en los detalles de su vida se ha convertido en una cuestión de supervivencia.
Cuando llegamos a Islandia, la de Erla fue la primera casa que visitamos. Nos quitamos los zapatos en la puerta y, tras colgar abrigos y bufandas en los ganchos que flanqueaban el pasillo, entramos en lo que resultó ser un apartamento muy bien dispuesto en los sótanos del edificio. Nos sentamos con una taza de café en la mano para entrar en calor, y al oírla hablar agradecí que Dylan estuviera allí para guiar con amabilidad la conversación. Me sentí joven y muy poco preparado para entretejer las hebras de la vida de nadie, y no sería sino varios años más tarde, estando ya mucho más inmerso en los desconcertantes detalles de los casos, cuando me sentí capaz de intentar poner por escrito la crónica de las desapariciones y sus secuelas.
Sentado en la mesa de la cocina mientras Erla hablaba, me alegré para mis adentros al pensar que no sería yo el que luego, en la sala de edición, tendría la responsabilidad final de condensar tanto detalle y dolor en un algo con visos de fidelidad.
Erla nació en Reikiavik el 19 de julio de 1955, la tercera de cinco hermanos, cuatro chicas y un chico. Su madre, Þóra, se encargó a tiempo completo de cuidarlos. Auténtica belleza en su juventud, había trabajado como modelo dentro y fuera del país, y en sus pómulos agudos asomaba aún la soberbia que a veces poseen los muy bellos, una cierta dureza cuando relajaba sus facciones que hacía que su expresión fuera más severa de lo que pretendía.
Þóra se enorgullecía de vestir a juego a sus hijas en cumpleaños y celebraciones navideñas. Las fotos familiares parecen las de la familia Von Trapp de vacaciones. Cuatro niñas rubias con vestidos rojos, camisas blancas abotonadas hasta la gola y cintas en el pelo, y detrás de ellas, su madre, radiante, vestida con el mismo atuendo y con los labios pintados.
Erla había sido una niña exuberante y extrovertida, cuya voz podía oírse en toda la calle cuando salía a jugar. La disciplina en casa corría a cargo de Þóra: a ella era a la que Erla temía, y más de una reprimenda se ganó por hacer ruido en el barrio.
El padre de Erla, Bolli, era más benévolo. Había sido gerente de la oficina de la Loftleiðir Icelandic en el aeropuerto neoyorquino de Idlewild, ahora conocido como el John F. Kennedy, y por ese motivo la familia se estableció en Long Island durante cinco años, siendo Erla muy niña. Trabajar para una aerolínea era una ocupación cargada de glamur en aquellos primeros años del turismo de masas; y, en las lánguidas noches de verano, los sofás del cuarto de estar se apartaban contra las paredes para organizar bailes a los que acudían amigos y amigas de la familia vestidos de punta en blanco. Sociable y carismático, Bolli fue siempre el favorito de Erla.
Algunos de los primeros recuerdos de Erla son los de ver en televisión las series estadounidenses por antonomasia, La ley del revólver y Bonanza, y de ir de paseo en bicicleta con sus hermanas en paralelo al agua. Esta influencia norteamericana hizo de ella algo exótico cuando regresó a Islandia en 1962, a los siete años de edad. Era algo de lo que alardear ante sus nuevas compañeras de clase. Los niños le preguntaban si había visto a los Beatles en Estados Unidos, y ella respondía que sí, que John Lennon y Paul McCartney vivían en su calle y que los veía todos los días.
Y no era tan raro. Para los niños islandeses, el mundo exterior era algo lejano y remoto. En Islandia estaba su hogar, y la gente que vivía allí era una gran familia. Cuando los políticos de partidos rivales discutían en televisión, era como si dos hermanos se pelearan entre ellos. Erla se sabía el nombre de todas las calles de Reikiavik. Los productos de importación eran caros y poco habituales. En Navidad llegaban al país algunas frutas a granel, y durante un mes las calles de Reikiavik olían a manzanas frescas.
A veces, en verano, a Erla y sus hermanos los enviaban a granjas en otros rincones de Islandia, una tradición que se remonta varios siglos en el tiempo. En el pasado, la necesidad de dinero impulsaba estos viajes: los niños iban a buscar trabajo de temporada a las granjas, y cuando regresaban junto a sus familias lo hacían con unos modestos ahorros. Pero, en la infancia de Erla, el valor de aquellos viajes estivales ya no era económico. Lo que importaba era la experiencia cultural. Los niños solo podían entender verdaderamente su país viviendo en la naturaleza durante unos meses. Los editoriales de los periódicos nacionales ensalzaban la importancia de que los jóvenes islandeses fueran testigos de primera mano de los ritmos de trabajo que habían mantenido a la nación abastecida de carne y lana durante siglos.
A Erla la alojaron en una granja situada en una pequeña aldea en el noroeste del país. Solo tres familias vivían allí: no había otras granjas en kilómetros, y solo se podía acceder a ella por barco o avión. Un día, mientras Erla ayudaba al granjero a recoger los huevos en el gallinero, este la besó a la fuerza y la sobó de arriba abajo. Erla se lo contó a la esposa del granjero, quien le dijo que hablaría con su marido para asegurarse de que no volviera a ocurrir; eso sí, no debía hablar de ello con nadie.
Erla regresó a casa cambiada. Incapaz de hablar con su familia sobre el incidente, se sintió alienada. Veía a sus padres y hermanos absortos en alguna actividad y se sentía tan distanciada de ellos, tan poco involucrada en lo que fuera que estuviesen haciendo, que empezó a preguntarse si, cuando era bebé, se la había llevado del hospital la familia equivocada. Empezó a pasar más tiempo sola. Las horas volaban cuando se sentaba en su dormitorio y soñaba despierta que se reunía con sus verdaderos padres.
Una vez sacó dinero de la cartera de su padre, compró un paquete de cigarrillos y se fue a fumárselos a una colina con vistas al edificio de apartamentos donde vivía su familia. Desde donde Erla estaba sentada podía ver a su madre a través de la ventana de la cocina preparando la cena, y mientras la miraba iba dando caladas cada vez más hondas y pensaba: «Para que aprendas». De alguna manera, lo que había pasado en la granja había sido culpa de su madre. Fumar un cigarrillo, sentada en lo alto de una roca y observar el deambular de su madre por la cocina sin que esta lo supiera le devolvió a Erla una sensación de control que había echado en falta desde que regresó de la granja.
Siendo Erla todavía joven, su padre malversó dinero de la oficina de ventas de Pan American Airlines en Reikiavik, en la cual trabajaba. Empezó con cantidades pequeñas, diciéndose a sí mismo que aquello era un préstamo que devolvería en el futuro, pero en 1966 robó 400.000 coronas, el equivalente en la actualidad a algo menos de 60.000 libras esterlinas. Al año siguiente se llevó el doble. La auditoría anual mostró el déficit, y le pillaron. Bolli había sido un éxito en la empresa, por lo que se prefirió no presentar cargos contra él, pero perdió su trabajo.
Aquellos vertiginosos días en el negocio de las aerolíneas marcaron el punto álgido en la carrera profesional del padre de Erla, cuyos empleos subsiguientes fueron cada vez menos lucrativos. Con cada cambio de trabajo, la familia se mudaba a casas progresivamente más y más pequeñas, hasta que Erla y sus hermanos tuvieron que dormir en una misma habitación, mientras sus padres pasaban la noche en el cuarto de estar. Se habían acabado las lujosas fiestas de su infancia.
Las estrecheces económicas hicieron mella en la relación de los padres de Erla, que acabaron por separarse cuando Erla tenía catorce años de edad. «Las cosas en casa estaban difíciles», cuenta Erla, «pero, de puertas hacia fuera, todo iba bien. Es lo que tiene vivir en una comunidad pequeña. Es muy importante que nadie sepa que algo anda mal».
Poco antes de su decimosexto cumpleaños (el último obstáculo antes de independizarse de su familia), su madre le dijo que tenía que estar en casa antes de la medianoche. Erla se saltó en varias ocasiones el toque de queda y Þóra quiso reprenderla. Discutieron. De repente, Þóra abofeteó a Erla. Antes de saber siquiera lo que estaba haciendo, Erla le devolvió la bofetada. Se quedaron calladas. La mano le escocía a Erla con una sensación curiosa que no era desagradable.
A las pocas semanas cumplió dieciséis años y se fue a vivir con su padre a Reikiavik.
En la cima de una pequeña colina en el centro de Reikiavik hay un monumento de un vikingo con la vista puesta en el mar. Creada por Einar Jónsson, un escultor cuyas obras adornan los parques de las ciudades de todo el país, la estatua representa a Ingólfur Arnarson, al que por lo general se considera el fundador de Islandia.
Escasean las crónicas de viajeros que visitaran Islandia antes de su colonización. En el año 400 a. C., el explorador griego Piteas descubrió una isla muy al norte en el océano Atlántico donde el sol brillaba durante toda la noche. Más de mil años después, monjes irlandeses llegaron en sus viajes a un territorio extraño, situado en un lugar similar del Atlántico, donde el sol era tan brillante que incluso a medianoche podían distinguir los piojos de sus camisolas. Luego, en el siglo IX, llegaron los vikingos.
Aunque el año exacto de la colonización de Islandia sigue siendo objeto de debate, la versión más popular la sitúa en el año 874, cuando Ingólfur Arnarson y sus seguidores abandonaron Noruega en busca de nuevas tierras y navegaron hacia el noroeste hasta que llegaron al flanco sur de Islandia. Viendo una orilla lejana en el horizonte, Arnarson arrojó al océano los pilares de madera de su trono de caudillo y proclamó que construiría su casa allí donde el agua los arrastrara. Los pilares acabaron en una pequeña bahía (o vik) que, debido a las cercanas aguas termales, estaba cubierta por vapor (o reykja). Arnarson llamó Reikiavik a aquel lugar, y desde allí fundó Islandia. El territorio era en buena parte inhóspito y albergaba pocos animales terrestres que cazar, pero no carecía de potencial: los ríos de agua dulce estaban llenos de peces, y la hierba crecía larga y frondosa en los valles a lo largo de la costa.
¿Qué inquietud sentirían Ingólfur y sus compañeros al hollar una tierra extraña de cuyas entrañas escapaba humo? Islandia se asienta sobre la dorsal mesoatlántica, y la antigüedad de sus formaciones rocosas no llega a los dieciséis millones de años, apenas un instante si se los compara con los cuatro mil millones de años que suman algunas de las masas terrestres más antiguas de la Tierra. Más que en cualquier otro país, el paisaje parece estar en perpetuo (y visible) proceso de creación. El vapor emana del terreno, y los géiseres lo puntúan como signos de exclamación. Bajo el agua, la erupción de los volcanes da lugar a nuevas islas.
Al igual que sucede en todo el mundo con los mitos fundacionales, algunos de sus elementos son apócrifos. En verano de 1974, cuando se lanzaron al agua cien pilares de madera para conmemorar el 1100.º aniversario del asentamiento, ninguno de ellos apareció cerca de Reikiavik. En esencia, sin embargo, la idea de que un grupo de hombres y mujeres independientes lo dejaron todo para forjar una nueva sociedad sobre un pedazo de roca estéril y hasta entonces deshabitada sigue siendo parte integral de la historia de los orígenes de Islandia.
La independencia del territorio duró poco. En el siglo XIII, los caudillos islandeses juraron lealtad a Noruega para poder acceder al comercio y llevar la estabilidad al país tras décadas de derramamiento de sangre durante la llamada Era de Sturlung. Cuando Noruega se convirtió en territorio dependiente de Dinamarca, Islandia quedó sometida al dominio danés.
Siglos de penurias fomentaron el resentimiento hacia Dinamarca. Las hambrunas y la enfermedad asolaron Islandia, pero la ayuda enviada desde Copenhague, cuando llegaba, era escasa. En 1627, los piratas del norte de África le dieron la vuelta a la leyenda vikinga, y secuestraron a casi 250 ciudadanos de las islas Vestman de Islandia para venderlos como esclavos en Argel; el rey danés apenas se dio por enterado. En los fértiles caladeros situados a pocos kilómetros de la costa sur del país, los británicos hacían tremendas capturas de bacalao islandés con total impunidad. Los devotos reyes daneses prohibieron la danza durante más de un siglo.
La miseria de aquel sometimiento alcanzó su punto más bajo en 1783, cuando una enorme erupción volcánica en el sur de Islandia provocó que el suelo vomitara gases venenosos, lava y ceniza durante ocho meses consecutivos. Tan descomunal fue la explosión que todavía hoy conserva el dudoso honor de ser el peor desastre natural no solo de Islandia, sino también de Gran Bretaña. Murieron incontables cabezas de ganado, y una hambruna generalizada arrasó aproximadamente con la quinta parte de la población islandesa: menos de 40.000 personas sobrevivieron. Debido a las duras condiciones del monopolio comercial danés, Islandia se veía obligada a exportar un porcentaje considerable de sus existencias de alimentos, mientras que miles de sus habitantes morían de hambre.
La independencia se perfilaba cada vez más como el antídoto contra la indigencia y la indignidad de medio milenio bajo dominio extranjero. Durante el siglo XIX, un grupo de intelectuales islandeses liderados por el erudito Jón Sigurðsson se convirtieron en cabeza visible de un movimiento cada vez más popular. Con el argumento de que Islandia no había renunciado legalmente a su independencia en la época medieval, defendían que ni Noruega ni, por extensión, Dinamarca habían tenido nunca legítimo control sobre Islandia.
El movimiento independentista hizo bandera de las sagas, las historias en las que se recogen con gran garra las vidas de las primeras generaciones de colonos, y las vendió como crónica de una época en la que los islandeses habían vivido en el triunfo y la abundancia, una época dorada anterior a toda injerencia extranjera. Aunque la esencia de esas «crónicas» es en gran medida ficticia, en su conjunto constituyen quizá la representación más detallada del funcionamiento de una sociedad medieval europea en la Edad Media. La valentía y el espíritu pionero de los vikingos se blandieron como características innatas del pueblo islandés. Al rechazar el yugo danés, los ciudadanos de a pie podían vivir en su propia tierra, como lo habían hecho los héroes de las sagas. En la vida pública islandesa empezaron a asomar los primeros brotes nacionalistas.
Dinamarca fue cediendo gradualmente parcelas de poder a Islandia. En un intento de impulsar la urbanización en el país, las autoridades danesas concedieron cartas pueblas a Reikiavik y otras cinco ciudades. Tras varios siglos siendo poco más que una granja, Reikiavik pronto atrajo algunas de las instituciones comunes en las ciudades de toda Europa: una prisión, un obispado, una biblioteca y una escuela. El parlamento islandés, conocido como Alþing y fundado en el valle de Þingvellir en torno al año 930, fue trasladado a Reikiavik y celebró su primera asamblea el 1 de julio de 1845. En 1874, mil años después de que Ingólfur Arnarson supuestamente lanzara los pilares de su trono hacia Islandia, el rey danés permitió al país disponer de una constitución propia. El número de habitantes de Reikiavik aumentó de unos pocos cientos a sumar más de mil.
El rápido crecimiento de la ciudad aceleró el afán de autonomía en Islandia. Dos importantes innovaciones en la industria pesquera aceleraron el crecimiento de la población urbana. En primer lugar, los barcos con cubierta sustituyeron a los de remos durante las últimas décadas del siglo XIX. Los barcos con cubierta podían cargar mayores volúmenes de pesca y faenar en aguas más profundas. Gracias en parte a las inversiones del Landsbanki, el banco nacional fundado pocos años antes, aparecieron las primeras grandes empresas islandesas con más de un centenar de empleados. Fue el nacimiento del capitalismo en Islandia. En segundo lugar, los barcos de pesca empezaron a utilizar motores. En 1902, el Stanley fue equipado con un motor danés de dos caballos de fuerza, lo que le permitía realizar múltiples salidas en un día, en lugar de una sola. A lo largo de la costa proliferaron las empresas dedicadas a la pesca de arrastre. La revolución industrial había llegado a Islandia, y los catalizadores no fueron los trenes y el carbón, sino los barcos y la pesca.
Reikiavik, una ciudad que, antes de la expansión de la pesca comercial, carecía de una industria que atrajese a migrantes económicos del resto del país, vio crecer su población en casi un 10 % anual entre 1897 y 1908. La capital albergaba el 5,5 % de la población total del país en 1890, y en 1930 esa proporción había aumentado al 25,8 %. El crecimiento económico de Islandia impulsó las reivindicaciones independentistas, y, asistida por los cambios en la actitud global hacia el colonialismo, la soberanía quedó confirmada en un tratado de 1918 y fue proclamada oficialmente en 1944. Para entonces, el pescado constituía alrededor del 90 % de las exportaciones del país.
A pesar de la preeminencia que la historia fundacional del país otorga a Reikiavik, la identidad nacional de Islandia siempre ha tenido sus raíces en el campo: en cierto modo, así sigue siendo. Uno aprende a hablar el islandés «de verdad» en las zonas rurales del país, y no «en la grava», término despectivo con el que solía aludirse a las grandes poblaciones de Islandia. Durante mucho tiempo se perpetuó un considerable desequilibrio electoral a favor de las regiones rurales, pese al éxodo masivo del interior a la costa.
Sin embargo, cuando Erla abandonó la casa de su madre en 1971, los avances tecnológicos en la industria pesquera habían desencadenado un proceso que convirtió Reikiavik y sus alrededores en el centro político y económico de Islandia, sede no solo del parlamento y la mayoría de las oportunidades de empleo, sino también hogar de casi la mitad de la población islandesa. Tradicionalmente, los novelistas habían descrito la ciudad como un pozo de iniquidad, el lugar donde se ponía a prueba la moralidad del protagonista antes de regresar a la seguridad de la vida rural. La de 1970, sin embargo, fue posiblemente la primera década en la que el número de obras de ficción islandesa ambientadas en Reikiavik superó al de las que tenían el campo como escenario principal.
Para una persona joven, Reikiavik era entonces un lugar lleno de emociones. Gracias a líneas aéreas como la Loftleiðir Icelandic (coloquialmente llamada la «aerolínea hippie»), los viajes a América y Europa Occidental resultaban mucho más asequibles y, entre 1950 y 1970, el número de islandeses que volaban al extranjero aumentó en más del 600 %. Los jóvenes islandeses viajaban a Londres y San Francisco, y regresaban con nueva música y nuevos gustos de moda; y las azafatas islandesas llenaban sus maletas con vinilos de Cream y Moody Blues para que sus compatriotas los oyeran luego en casa. En el centro de la ciudad, una tienda llamada Karnabær, inspirada en la Carnaby Street de Londres, vendía nuevas ropas a los jóvenes de Reikiavik.
El 22 de junio de 1970, Led Zeppelin actuó en el Festival de las Artes de Reikiavik. La popularidad del concierto llevó al reportero de la emisora estatal RÚV a comentar que no se había visto cosa igual en la ciudad desde que, durante la Segunda Guerra Mundial, se aceptara que los cupones de racionamiento podían canjearse por cubrecalzados de goma. A los miembros de la banda, por su parte, Islandia les cautivó hasta tal punto que inspiró la letra de uno de sus temas más famosos, «Immigrant song». A su paso por el centro de la ciudad, la policía se alineó en las aceras para proteger a la banda, pero ni siquiera esta medida impidió que los adolescentes estirasen el brazo a través de los huecos en las barreras para rozar siquiera el abrigo de Robert Plant. Los jóvenes islandeses tenían al alcance de la mano un nuevo mundo, y no iban a dejar que se les escurriese entre los dedos.
Los jóvenes de Reikiavik asumían ideologías y formas de pensar que eran anatema para sus padres. Eran la primera generación criada al margen del dominio danés y, como tal, se les hacían raros los impulsos nacionalistas de sus mayores. El hippie consumidor de drogas, amante de la libertad y con conciencia social rompió con el conservadurismo campesino que había definido a Islandia durante siglos. Durante las protestas por la implicación de Islandia en la OTAN, la sangre llegó al río cuando la policía se enfrentó a jóvenes pacifistas opuestos a la guerra. El soviético Boris Spassky y el estadounidense Bobby Fischer se enfrentaron en el Campeonato Mundial de Ajedrez de Reikiavik en 1972 y, para disgusto del gobierno progresista en el poder, muchos islandeses manifestaron vociferantes su apoyo al ruso.
En otoño de 1970 se creó el primer Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad de Islandia en Reikiavik, y los cursos de ciencias políticas y sociología pronto se hicieron populares entre los estudiantes melenudos que vivían en la capital. En los alrededores de Reikiavik se formaron comunas a las que los jóvenes acudían a drogarse y arreglar el mundo. «La píldora acababa de llegar al país», cuenta la escritora Halldóra Thoroddsen, que en aquellos años vivía en la ciudad, «así que mucha gente no iba allí más que a follar».
Erla se convirtió en asidua de las comunas próximas al puerto de Reikiavik: allí fumaba hachís y escuchaba a Jefferson Airplane y a bandas islandesas de rock progresivo como Trubrot. «La autoridad es una mierda, los capitalistas son unos cerdos. . ., en ese plan», resume su mentalidad de aquel entonces. Colocarse en las fiestas con los amigos le daba la misma sensación satisfactoria y reservada que había experimentado mientras fumaba cigarrillos robados y observaba a su madre desde la colina.
En una de estas fiestas, Erla vio a Sævar Ciesielski. Se habían conocido años atrás, de niños, en un viaje de verano de Erla a la granja de los abuelos de Sævar. Recordó que él le había mostrado un rincón secreto en un granero desde el que podían saltar sin hacerse daño, y que habían pasado toda una tarde saltando de los alféizares de las ventanas a los fardos de heno. Y ahora, casi una década después, ahí lo tenía frente a ella, un poco aparte del resto del grupo en la fiesta, con un amago de sonrisa en la cara.
«Me parecía un tío muy interesante», dice Stefán Unnsteinsson, un periodista que recuerda haberse cruzado con Sævar en varias comunas del centro de Reikiavik. «Entonces era joven, tendría tal vez diecisiete o dieciocho años, y se le veía inteligente pero sin pulir. En los círculos hippies lo veían como alguien interesante. Parecía extranjero, muy delicado, pero muy seguro de sí mismo. Tenía conversación, podía hablar de todo, y se podía pasar un rato agradable con él. Luego, claro, uno se enteraba de la reputación que tenía».
Nacido el 6 de julio de 1955 de padre estadounidense de origen polaco y madre islandesa, el apellido Ciesielski inmediatamente hacía de Sævar alguien diferente. En un país de -sons y -dóttirs, donde los patronímicos son lo habitual entre la población, la sibilancia de ese «Ciesielski» lo condenó a ser diferente desde que nació. Quizá no deba extrañarnos que, en una de las sociedades más homogéneas de Europa, en la que más del 95 % de los residentes eran islandeses de pura cepa, Sævar, un joven de origen extranjero con una historia familiar poco habitual y un apellido menos habitual todavía se convirtiera en uno de los «hombres del saco» más famosos del país.
Sævar se crió en uno de los barrios más pobres del centro de Reikiavik. Michael, su padre, era estricto, especialmente con su hijo, y por la noche se sentaba, borracho, y arengaba a su hijo sobre los mentirosos y tramposos que había en el mundo. A veces le inculcaba la disciplina a golpes. Anna, la hermana de Sævar, recuerda una ocasión en la que su padre se quitó el cinturón y lo dobló por la mitad para poder azotar al niño sin usar la hebilla.
Sævar nunca estuvo a gusto en la escuela. Testarudo y contestón, a menudo se enzarzaba en discusiones con sus compañeros de clase y profesores, y su escasa estatura lo convertía en blanco fácil para los abusones en el patio de la escuela. Pronto empezó a robar en las tiendas y a ser transferido de escuela en escuela. Un antiguo profesor suyo recuerda que era «imposible».
Cuando Sævar tenía catorce años de edad, un psiquiatra determinó que tenía dificultades para adaptarse y recomendó que lo enviaran a Breiðavík, un instituto en el noroeste de Islandia para niños problemáticos. Breiðavík consistía en una hilera de edificios simétricos y totalmente blancos situados en uno de los rincones más remotos del país: su solo nombre resuena aún inquietante en la psique islandesa. Los niños de las décadas de 1950 y 1960 recuerdan que se usaba a menudo como amenaza («como no hagas los deberes, acabarás en Breiðavík») y aún hoy el espectro de su antigua existencia flota sobre quienes fueron enviados allí. Para los padres era un lugar que producía resultados: sus hijos iban a Breiðavík y volvían cambiados.
No fue sino años más tarde, décadas después de su cierre, cuando la verdad sobre Breiðavík salió a relucir. Las historias de humillantes rituales y de violaciones, a menudo a manos de un director particularmente sádico, acabaron siendo demasiado numerosas como para poder ser ignoradas. La institución, fundada con la intención de inculcar disciplina a niños con problemas, había acabado fomentando un entorno de maltrato para muchos de esos niños. Breiðavík cerró sus puertas en 1979, y por todo legado dejó docenas de hombres quebrantados, cuyas perspectivas en la vida adulta se vieron gravemente limitadas por el abuso al que fueron sometidos. Un estudio realizado por el profesor de psicología forense Gísli Guðjónsson con niños que asistieron a Breiðavík entre 1953 y 1970 reveló que un 75 % de ellos había pasado por los tribunales más adelante por actividades delictivas.
Ese era el ambiente del que Sævar salió siendo aún adolescente al regresar a Reikiavik. Para muchos de los internos de Breiðavík, el centro pesaría como una losa sobre ellos durante el resto de sus vidas; para Sævar, sin embargo, la experiencia no hizo sino confirmar lo que ya empezaba a aprender sobre el mundo: que tanto en casa como en la escuela o en Breiðavík, quienquiera que ocupase un puesto de autoridad iba a ir a por él. Pronto cayó en la delincuencia, y subsistió robando carteras y vendiendo drogas en las fiestas.
Con su pelo castaño hasta los hombros, su delgadez y su gran chaqueta de cuero, el aspecto de Sævar no podría haber sido más diferente del de los mocetones rubios que protagonizaban las series estadounidenses que Erla veía de niña. Tenía, eso sí, un magnetismo del que carecían aquellos pistoleros sosainas. Cuando estaba en una habitación, la gente se sentía atraída por él.
En una fiesta en diciembre de 1973, alguien echó LSD en la bebida de Erla. En cuanto notó que la droga se apoderaba de ella, se obligó a encontrar un rincón apartado para pasar el colocón en paz. Lejos del estruendo de la fiesta, encontró una puerta que daba a una habitación a oscuras. Del equipo de música en la esquina emanaba un resplandor rojizo, y hacia este se dirigió, topando con los muebles ocultos en la oscuridad, hasta que tropezó con alguien tumbado en el suelo. Era Sævar. También a él le habían echado algo en el vaso.
La pareja encendió una cerilla y revisaron los discos del estéreo (Frank Zappa, Pink Floyd) y se contaron todo lo que había que saber el uno del otro. «Me pareció que había conocido a uno de los seres humanos más increíbles de todos los tiempos, y él sentía lo mismo». Salieron de la casa al día siguiente como pareja. «Quizás el mundo no hubiese cambiado mucho», cuenta Erla, «pero nosotros sí; vaya que sí».
Erla no había conocido nunca a nadie como Sævar. Por su mente pasaban constantemente proyectos y planes de todo tipo, y se dejaba arrastrar por cada nueva pasión. Siempre fue inquisitivo, inquieto. Le encantaba el arte, y Erla recuerda las tardes que pasó junto a él mientras intentaba traducir sus reflexiones en pinturas impresionistas. Cuando un amigo lo introdujo al cubismo, pasó en vela toda una noche cubriendo las paredes de una comuna con imitaciones de Picasso.
El cine era otra de sus pasiones, y estuvo muy activo en la incipiente escena cinematográfica de Reikiavik. Vilhjálmur Knudsen, un documentalista local, le enseñó a utilizar una cámara super-8; y, más de una noche, los cineastas en ciernes de la ciudad se apretujaron en el cuarto de estar de Vilhjálmur para comparar ideas y discutir las películas de François Truffaut y Jean-Luc Godard. Los aranceles a las mercancías importadas eran extremadamente altos, y por eso tiraban de contactos en las navieras para colar de contrabando equipos de grabación como cámaras Bolex y lentes Yvar de 75 mm. Sævar rodó una película sobre los mataderos y la hipocresía de comer carne. Más tarde, hizo un cortometraje en super-8 para el que sacó una máscara de cera de la cara de Erla y la grabó en un cementerio.
La familia de Erla no veía a Sævar con buenos ojos. A finales de aquel mismo mes lo había llevado a casa de su madre a comer y, una vez que él se ausentó de la mesa, Þóra cosió a preguntas a su hija sobre su nuevo novio. En cuanto supo que Sævar había estado en Breiðavík, sus peores temores se confirmaron: aquel chico iba a traer problemas. Después de otra incómoda visita, en la que Þóra interpretó que Sævar le estaba dando drogas en el baño a Erla, le prohibió que volviera. Erla le dijo a su madre que si no quería ver más a Sævar, tampoco la vería más a ella.
En diciembre de 1973 se mudó de casa de su amiga para vivir con su padre en su nuevo apartamento, en Hafnarfjörður: faltaba un mes para que Guðmundur Einarsson saliera de fiesta con unos amigos y no volviera a ser visto.
Vista desde fuera parecía una casa de muñecas, con un tejado y unos ribetes rojos en las ventanas que realzaban el blanco de las paredes. Las fotos policiales tomadas mucho más tarde, sin embargo, revelan que el orden y la pulcritud no llegaban más allá de la puerta principal. El suelo del dormitorio estaba cubierto de ropa, y el trastero, abarrotado de basura. Erla se trasladó al apartamentito del sótano, compuesto de dos habitaciones y un baño, en el 11 de la calle Hamarsbraut.
El 11 de Hamarsbraut estaba a pocos pasos del centro de Hafnarfjörður y, con sus aparcamientos vacíos y sus calles silenciosas, la zona cercana al piso parecía tierra de nadie. Fueron meses difíciles para Erla. Aquel fue un invierno amargo con frecuentes tormentas, y, por las mañanas, Erla se obligaba a salir a la oscuridad de la calle para acudir a su trabajo como empleada en las islas Ritsimi, el servicio de telégrafos estatal. Adelgazó hasta pesar menos de cincuenta kilos.
Su padre había sufrido un derrame cerebral y estaba en el hospital, y ella se sentía sola, aislada de su familia y de sus antiguos amigos. El ánimo se le ensombreció, sin que hubiera manera de aliviar su pena. El sol salía a las once de la mañana y se ponía a las cuatro de la tarde, y cada mañana, al despertarse en la oscuridad, sentía como si una mano la retuviese en la cama. En el apartamento de arriba podía oír a sus vecinos deambulando sobre el piso de madera. A veces se tumbaba en la cama, y pensaba que le apetecía un cigarrillo. El paquete estaba en la mesilla de noche, y no tenía más que estirar la mano para cogerlo. Pero entonces pensaba: «¿Qué más da?»; y se quedaba donde estaba. Un árbol bloqueaba las vistas desde su ventana, y ella se quedaba tumbada contemplándolo, pensando que en algún momento volvería a dormirse.
Agotada por el trabajo, el clima y sus problemas de estabilidad mental, Erla pensaba a veces que Sævar llegaba a ser agobiante. «No había más tema que sus ideas», explica. «Para él, la gente era idiota, y mis amigos también. Él razonaba con lógica. . ., yo no podía rebatir lo que decía, pero no tenía fuerzas para discutir las cosas al mismo nivel que él. No sé muy bien cómo, pero no me lo permitía. Lo planteaba todo de tal manera que, si no estaba de acuerdo con él, yo era igual de idiota que los demás». Lo peor eran las sospechas de que la engañaba. A veces desaparecía de su vida durante días sin contarle a dónde iba.
Hablaba con Erla de que quería cometer el crimen perfecto. Le fascinaba Al Capone, y fantaseaba con robar bancos a caballo o echar LSD en el suministro de agua para ofrecer a los ciudadanos de Reikiavik una experiencia inolvidable. Si algo le satisfacía era la idea de que la policía y los funcionarios de aduanas supieran que había hecho algo y que no pudieran acusarle de ello. Robaba candelabros, alcohol, bolsas de talonarios de cheques viejos y, en una ocasión, un fletán de cien kilos a un pescador en el puerto de Reikiavik. En las comunas vendía drogas que había introducido de contrabando en Islandia dentro de latas de película. Aun así, y pese a ser uno de los delincuentes más conocidos de Reikiavik, fue Erla la que ideó un plan que dejó a las autoridades con un palmo de narices.
Para robar una oficina de correos en la Islandia de la década de 1970 hacía falta un documento de identidad falso y conocer al detalle el servicio de telegrafía del país. El trabajo de Erla en las islas Ritsimi y una tarjeta de identidad que Sævar había robado les dieron los medios para hacerse con mucho dinero.
El 23 de agosto de 1974, Erla llamó por teléfono al centro de recepción de telegramas de la oficina nacional de telégrafos y explicó que trabajaba para una oficina de correos en Grindavík, en el suroeste de Islandia. Ella y Sævar habían manipulado el teléfono desenroscando la boquilla y remetiendo en ella un trozo de tela para distorsionar la voz de Erla y crear la impresión de que la llamada era de larga distancia. Erla recitó el texto de cinco transferencias telefónicas por un total de 475.000 coronas (equivalentes a unas 22.500 libras esterlinas en la actualidad). Estaba convencida de que su colega reconocería su voz, pero no fue así: hablaron sobre el tiempo, y la transacción fue confirmada.
Una amiga de Sævar, de facciones parecidas a las de la titular de la tarjeta, recogió el dinero. La amiga se embolsó 100.000 coronas, y Sævar y Erla se quedaron con las 375.000 restantes. Sævar prestó 300.000 del botín al documentalista Vilhjálmur Knudsen a cambio de poder utilizar su equipo de rodaje.
Y repitieron la jugada. El 18 de octubre de 1974, Erla llamó de nuevo haciéndose pasar por la oficina de correos de Grindavík. Esta vez, sin embargo, no usaron a una amiga para recoger el dinero, sino que fue la propia Erla. Habían escogido Grindavík porque era una oficina con mucho ajetreo, con lo que disminuía la probabilidad de atraer la atención. Sin embargo, cuando llegó a la oficina le dijeron que los cheques habían sido enviados a la sucursal equivocada. El 22 de octubre tuvo que ir a otra oficina de correos mucho más pequeña y tranquila en la ciudad de Selfoss.
Erla se disfrazó tomando prestada ropa de la hermana de Sævar y embadurnándose con mucho maquillaje, algo que no había hecho desde antes de entablar amistad con los hippies de las comunas. No era un disfraz convincente, y al acercarse al mostrador estaba convencida de que los pillarían.
Una de las mujeres detrás del mostrador le dijo a Erla: «Así que tú eres la que viene a por todo ese dinero», y los demás trabajadores de la oficina de correos se volvieron inmediatamente para mirarla. Erla medio esperaba que una mano cayese sobre su hombro y que de inmediato la esposasen. En lugar de ello, le dieron instrucciones para que fuera al banco de al lado, donde un empleado contó el dinero que Erla metió luego en una bolsa de tela antes de irse.
Ya en casa, con Sævar, abrió la cremallera de la bolsa y vertió el dinero en la cama. Había casi medio millón de coronas. Se cargaron las manos con los coloridos fajos de billetes para saber cuánto pesaban 100.000 coronas. Había suficiente dinero para pedir la hipoteca de una casa. Erla tenía una bata vieja de su madre, y metieron la mitad del dinero en el bolsillo izquierdo y la otra mitad en el derecho. No tocaron la bata durante mucho tiempo. Era como tener un monstruo en el armario.
Sin saber qué hacer con el dinero, Erla y Sævar reservaron habitación en un hotel elegante y se hicieron pasar por forasteros. Compraron materiales de arte, y Sævar se hizo con una caña de pescar. Dieron la entrada de un Mustang blanco con rayas verdes y la cabeza de un tigre en el capó. Durante tres semanas no comieron más que carne.
Pero la policía ya les rondaba. Los investigadores se presentaron en las islas Ritsimi e interrogaron a los empleados para averiguar si alguien sabía algo de la estafa. Cuando se enteraron de que Erla mantenía una relación con Sævar Ciesielski, se confirmaron sus sospechas.
En diciembre de 1974, poco después de la desaparición de Geirfinnur, se dieron a la fuga. Erla y Sævar compraron billetes de ida a Copenhague. Aún les quedaba mucho dinero, que cambiaron por coronas danesas antes de pegarlo con cinta adhesiva a las piernas de Erla. Erla cubrió luego los billetes con varios rollos de gasa y se puso unas botas de caña alta. Había restricciones sobre la cantidad de divisas que se podían sacar del país, pero cruzó la aduana sin problemas.
Se fueron a vivir a Christiania, la sociedad autogestionada en el corazón de la ciudad, y despilfarraron el dinero que les quedaba: llegó un momento en el que tuvieron que recurrir a robar manzanas de los puestos de frutas en Copenhague para poder comer.
Daba la impresión de que el momento de mayor esplendor de Christiania había pasado. La visión utópica de los fundadores del vecindario empezaba a desvencijarse. Erla trabajaba como limpiadora en hoteles de la ciudad, y el olor de la lejía la hacía vomitar en los mismos baños que estaba fregando. Se hizo una prueba de embarazo y descubrió que estaba embarazada de Sævar.
Regresaron a Islandia, y se mudaron a un piso de nueva construcción en el barrio de Kópavogur, en las afueras de Reikiavik, pocas semanas antes de que Erla diera a luz.
El 24 de septiembre de 1975 nació Julia. «Se parecía a lo que yo había visto en un sueño», cuenta Erla. «Tenía veinte años, y era muy joven e ingenua, y había muchísimas cosas de las que no sabía nada. Ni siquiera era consciente del proceso de dar a luz: el acto en sí mismo me sorprendió. Me la recostaron en el hombro y estuve a punto de darle un lametón: fue un gesto instintivo, natural, porque estaba cubierta de baba y sangre, pero enseguida me di cuenta de que seguramente no es eso lo que una debe hacer. La quería más que a nada en la vida, y nada se iba a interponer entre nosotros. Ella era ahora mi vida».
Sævar quiso encontrar la forma de mantenerlas. En otoño de 1975 emprendió otra salida de contrabando, y en diciembre metió 3,7 kilos de cánnabis de Rotterdam a bordo del transatlántico Reykjafoss. Erla, mientras tanto, se había hecho a la placidez de la vida doméstica. Adecentó su nuevo hogar, en el que tendía los pañales recién lavados sobre ollas y sartenes para que se secaran. Ella y Sævar decidieron que, aunque vivirían juntos, ya no serían una pareja. Mientras trasteaba por el nuevo piso con la niña en el costado, sintió una calma que no había sentido en años.
El 12 de diciembre de 1975, Sævar fue detenido bajo sospecha de malversación de fondos. Al día siguiente se llevaron detenida a Erla.