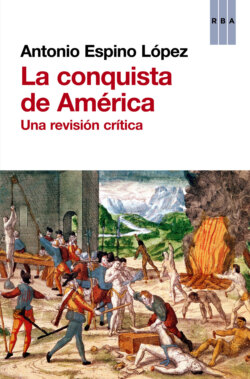Читать книгу La conquista de América - Antonio Espino López - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 SOBRE ARMAS, TÁCTICAS Y COMBATES: EL CONQUISTADOR COMO HÉROE
ОглавлениеEL OFICIO DE LAS ARMAS
Mucho se ha escrito sobre las armas europeas y la conquista de América.1 A priori, parece obvio que para hacer la guerra los europeos —en este caso, los castellanos— estaban mejor preparados tecnológicamente que los mesoamericanos o los incaicos, y a una distancia abismal del resto de pueblos amerindios. Por otro lado, los caballos de guerra —descritos por el cronista Lucas Fernández de Piedrahita como «el nervio principal de nuestras fuerzas en las partes que pueden aprovechar á sus dueños»; «no teníamos, después de Dios, otra seguridad sino la de los caballos», dirá Hernán Cortés; en los terrenos donde los españoles podían aprovechar sus caballos «[...] todo lo asegura y deshace», señala por su parte Vargas Machuca— parecen fundamentales.2 Pero ¿fue su número realmente decisivo? Esteban Mira se ha referido a la caballería como «la base de las huestes». Era un arma «absolutamente insalvable para los indios. Su movilidad y su posición dominante hacía que un hombre a caballo hiciese por diez españoles de a pie y por medio millar de indios. Las tribus indígenas sucumbían una detrás de otra a la ofensiva de la caballería». Pero, más adelante de su escrito, el autor se contradice un tanto cuando asegura que «muy pocos españoles pudieron disponer en los primeros años de estos équidos». Sin pretender subestimar el concurso de los caballos, relativamente escasos, que participaron en las primeras fases de la conquista —las más trascendentes, pues estamos convencidos del choque psicológico que significaron al inicio de toda operación militar—, lo cierto es que Mira parece incidir sobre todo en la limitada capacidad militar de los indios en sus enfrentamientos con la poderosa maquinaria militar hispana, lo que, de hecho, no deja de ser la explicación tantas veces expuesta por fray Bartolomé de las Casas como causa fundamental para revelar el porqué de tan fácil, rápida y cruenta conquista. Nuestra posición sería, más bien, considerar, como ya se ha expuesto, que la guerra fue muy difícil de ganar, entre otras razones porque jamás se contó con una «caballería» al nivel de los ejércitos europeos de la época,3 de ahí la necesidad de recurrir sistemáticamente a las más diversas prácticas aterrorizantes,4 además de al concurso de los indios aliados. Sin duda, el caballo produjo una sensación inicial, pero no fue la causa única y cardinal de la derrota de la población autóctona, a pesar de algunos testimonios. Como señalaba el padre Aguado, en la conquista de las tierras de Cenú,
los indios siempre en la primera vista que con los españoles tienen, se les acercan y se juntan con ellos muy bestialmente y sin ninguna orden, pareciéndoles que son gentes inferiores a ellos, pero después que son lastimados con sus espadas y atropellados con los caballos, sin ser ellos poderosos para damnificar a los españoles, cobran gran temor, el cual pocas veces pierden y les parece que todo el daño que han recibido se lo han hecho los caballos, y así tiemblan de ver su terrible aspecto, y así hace más un solo caballo en una guazabara que muchos soldados.5
No hay que abusar de los choques psicológicos:6 los tlaxcaltecas mataron tres caballos en las escaramuzas iniciales contra las tropas de Hernán Cortés, y este hubo de disimular como pudo «la pena que tuvo de que los indios hubiesen entendido que los caballos eran mortales»;7 cuando se atacó Cholula, en la ciudad se habían preparado trampas para los caballos.8 En la célebre «Noche Triste» (30 de junio-1 de julio de 1520) los caballos de Cortés fueron atacados en las calzadas de Tenochtitlan «con lanzas muy largas que habían hecho [los mexicas] de las espadas que nos tomaron, como partesanas, mataban los caballos con ellas».9 Quizá, más que como arma, al caballo cabría entenderlo como una ilusión para muchos guerreros aborígenes: quien pudiese matarlo, y sobre todo capturarlo y ofrecerlo a sus dioses, alcanzaría gran prestigio. En todo caso, hubo más caballos en Perú, donde, por cierto, el terreno era menos apto para ellos, que no en la conquista de México, y muchos más proporcionalmente en Chile (donde no fueron del todo decisivos, pues la guerra se hizo eterna) o en el intento de conquistar Florida por parte de Hernando de Soto (quien incorporó trescientos cincuenta équidos en su hueste). También en los primeros compases de la conquista de Perú procuró Pizarro disimular la muerte de algún caballo, aunque bien pronto pudieron colegir sus hombres cómo los indios temían tanto a sus caballos como «el cortar de las espadas». Por ello, algunos de los ciento setenta compañeros que seguían a Pizarro comenzaron a murmurar al iniciar la ascensión a la sierra, «porque con tan poca gente se iba a meter en manos de los enemigos; que mejor hubiera sido aguardar en los llanos, que no andar por sierras, donde los caballos valen poco».10 El Inca Garcilaso de la Vega aseguraba que el capitán Alonso de Alvarado, en su larga marcha hacia Cuzco, hubo de enfrentarse a menudo en terrenos fragosos donde los caballos eran de muy poca utilidad. En aquellos casos, solía enviar cuarenta o cincuenta arcabuceros, quienes, con la ayuda de los indios auxiliares, limpiaban el terreno.11 Muy posiblemente, Pedro de Mendoza, el primer fundador de Buenos Aires, perdiera casi todos sus caballos (setenta y dos) en una batalla en 1536 contra los indios querandíes, que usaron lazos con bolas, las famosas boleadoras, para domeñarlos.12 En Chile, por ejemplo, la obsesión de algunos jefes araucanos era lograr hacer pelear a los hispanos a pie y no a caballo, «que la fuerza que tenían era los caballos». También se prepararon allá zanjas y hoyos con estacas para frenarlos. Al final, como se sabe, ellos mismos adoptaron al équido como instrumento de guerra. Y con mucha fortuna.13 Los caballos alcanzaron precios astronómicos por la poca disponibilidad que había de ellos en los primeros compases de la conquista, de ahí que los cronistas siempre resaltasen sus muertes en combate. Y, abundando en ello, tampoco es de extrañar el comentario de Cristóbal de Molina, que admite una segunda lectura, por supuesto, sobre la forma de cuidar a los potros: en la expedición de Diego de Almagro a Chile en 1535 se vio cómo «algunos españoles, si les nacían potros de las yeguas que llevaban los hacían caminar en hamaca y en andas a los indios, y otros por su pasatiempo se hacían llevar en andas, llevando los caballos del diestro porque fuesen muy gordos».14 Pero tratar al caballo como «el tanque de la conquista» a la manera de John Hemming es excesivo.15 Sobre todo porque no era de metal y se agotaba igual que los propios hombres. A menudo, las tácticas hispanas de combate se desplegaban en función de la necesidad de preservar los propios caballos, agotados por los encuentros previos. Tras los primeros compases bélicos, insistimos, los amerindios también se acostumbraron a los caballos, además de a la forma de guerrear de los españoles; un informe de Rodrigo de Albornoz, contador de Nueva España, a Carlos I en 1525 nos parece harto elocuente: si bien en los primeros combates
huían ducientos y trezientos de uno o dos de caballo, y agora acontece atenerse un indio con un cristiano que esté a pie como él, lo que antes no hacían, y arremeter al de caballo diez o doze indios por una parte y otros tantos por otra para tomarle por las piernas; y así viendo comos los cristianos pelean y se arman, ellos hacen lo mesmo y de secreto procuran de recoger armas y espadas, y saben hacer picas con oro que dan a los cristianos [...],
ello sin contar con que, en sus enfrentamientos, los españoles se habían valido de otros indios, una conducta por castigar, ya que era la mejor fórmula «para que un día que les esté bien o tengan aparejo no dexen cristiano con nuestras mesmas armas y ardides».16 En realidad, se dieron numerosas reflexiones en el sentido de no dilatar los conflictos para evitar que los indígenas aprendieran a hacer la guerra contra sus invasores. Según Vargas Machuca, los indios eran «[...] gente que no guarda más que la primera orden, que es hasta representar la guazavara [batalla], porque luego se revuelven y pelean sin orden [...]».17 Pero con el tiempo fueron aprendiendo.
No obstante, cabría añadir otro factor. En el ambiente cultural propio de la época, todos, tanto los participantes en los hechos de armas como los cronistas, algunos de ellos coincidentes en ambas tareas, estaban imbuidos, como no podía ser de otra manera, por una ideología bélica caballeresca muy reacia, todavía, a aceptar la sustitución de la caballería por esa nueva infantería pertrechada con arma de fuego portátil, en realidad, como sabemos, un número de hombres muy escaso, y con picas como elemento clave de la práctica militar. Tanto es así que, creemos, los lances de guerra en los que participaba la caballería, al fin y al cabo un arma que ennoblecía, fueron magnificados mientras que, sin ser ninguneados, los estragos de las armas de fuego por el contrario tuvieron una justa remembranza en los trabajos de los cronistas. Porque en la ideología militar caballeresca, como es harto conocido, matar a distancia no era honorable, aunque en los enfrentamientos contra las masas de amerindios dicha circunstancia no tenía que pesar demasiado. Así, si bien la táctica de combate en el mundo mexica exigía luchar cuerpo a cuerpo al objeto de obtener prisioneros para que fuesen sacrificados18 —o bien, sencillamente, eliminar al enemigo—, de modo que «matar a distancia significaba la deshonra para los indígenas»; dicha táctica —y mentalidad bélica— obligaba a los guerreros a esperar el desenlace de una primera oleada o línea de combate en su enfrentamiento contra el grupo invasor europeo —y sus aliados aborígenes—, antes de que una segunda línea de combatientes probara fortuna, de manera que no podían aprovecharse ni de su número, cuando las armas de fuego europeas y las ballestas podían matarlos a distancia, porque, según Hugh Thomas, a los castellanos «les era indiferente el modo de matar a un enemigo: lo importante era matarlo».19 En realidad, sí era importante cómo se mataba al enemigo, y la mejor prueba, creemos, es cómo se narraban dichas muertes y batallas. Es decir, la memoria de la violencia ejercida. No obstante, en momentos de apuro, sin duda lo importante era la eliminación física del contrario como fuese. En todo caso, fueron dichas limitadas tácticas de combate tradicionales del mundo mexica, y no otras, las utilizadas contra los españoles en los primeros compases del encuentro entre ambos contingentes, o ambos mundos, y, como se ha señalado, el elemento sorpresivo inicial tuvo que durar muy poco tiempo; por otro lado, los mexicas se vieron forzados a combatir de un modo distinto: por ejemplo, nunca habían luchado en el interior de su propia ciudad.
Tampoco vamos a subestimar el concurso de los perros de presa,20 mastines y alanos, especialmente útiles para descubrir emboscadas en las selvas. Pocas descripciones tan vívidas de ellos como las que siguen de fray Bernardino de Sahagún y Pedro Mártir de Anglería son capaces de transmitir el significado de la utilización de los perros de presa. El primero señaló cómo: «Ansimismo ponían grand miedo [en los indios] los lebreles que traían consigo, que eran grandes. Traían las bocas abiertas, las lenguas sacadas, y iban carleando. Ansí ponían gran temor en todos los que los v[e]ían». Por su parte, P. Mártir de Anglería aseguraba que: «Se sirven los nuestros de los perros en la guerra contra aquellas gentes desnudas, a las cuales se tiran con rabia, cual si fuesen fieros jabalíes o fugitivos ciervos [...] de suerte que los perros guardaban en la pelea la primera línea, y jamás rehusaban pelear». 21
También Gonzalo Fernández de Oviedo se había referido a la cuestión, señalando cómo «aperrear es hacer que perros le comiesen o matasen, despedazando el indio, porque los conquistadores en Indias siempre han usado en la guerra traer lebreles e perros bravos y denodados; e por tanto se dijo de suso montería de indios».22 Luis de Morales, en 1543, llegó a demandar a la Corona que se matasen23 los perros utilizados hasta entonces en los aperreamientos, «que solamente los tienen avezados para aquel efecto y los crían y los ceban en ellos [los indios]».24 Por lo tanto, una cosa es el perro utilizado en combate,25 acostumbrado al ruido de los arcabuces,26 y otra muy distinta el adiestrado para que, en grupos de diez o doce, practicara la justicia del vencedor. Es de lo que se quejaba el visitador Alonso de Zorita, cuando señalaba, entre horrorizado e indignado, que había averiguado cómo «los españoles tenían perros impuestos en despedazar indios vivos, y se comían sus carnes [...], y que los imponían para las entradas, guerras y conquistas que hacían».27 Zorita había laborado en Nueva Granada donde, en la conquista del país de los muzos, los perros fueron una pieza clave en la victoria. A decir del cronista Fernández de Piedrahita:
Debióse todo el buen éxito de esta conquista á los perros de que usaban los españoles, á quienes los Muzos preferían á las armas de fuego y caballos; y á la verdad, como no se suelten al atacar las batallas, son de grande conveniencia en las guerras de Indias, porque acometiendo cara á cara peligran los más a los tiros de las flechas, y valiéndose de ellos al tiempo que los indios huyen ó se retiran, hacen tal estrago, que los dejan acobardados para los encuentros futuros y aun para turbarlos con su vista [...].28
En cuanto a la tecnología armamentística europea,29 las armas de fuego30 —portátiles y la artillería31— y las de acero, tanto ofensivas como defensivas —y el uso estratégico y, sobre todo, táctico de las mismas (la formación en escuadrón, del que trataremos más adelante)—, resultaron muy útiles32 a la hora de enfrentarse a las armas de piedra y madera, con una escasísima presencia del bronce y el cobre, de los nativos americanos quienes, además, aprendieron demasiado tarde de las tácticas de combate de sus dominadores y, sobre todo, cuando, como en el caso de los mexicas o los incas, carecían de la flecha envenenada.33 Fue esta, precisamente, el arma más mortífera de los indios, pero no, como decíamos, entre las grandes civilizaciones aborígenes, sino en Nueva Granada y Venezuela, Panamá y en zonas del Caribe.34 De hecho, después de la guerra civil iniciada en 1529 incluso quedaron pocos flecheros en las filas del ejército incaico. Y si además carecían de la saeta emponzoñada, mucho peor para ellos.35 Al menos en una ocasión, que sepamos, fueron los propios hispanos quienes de forma indirecta proporcionaron una nueva arma a los indios. En 1558, en Asunción, parte de la compañía de Nuflo de Chaves regresó acompañada por indios aliados, quienes habían guerreado cerca de Charcas con los indios chiquitos, hábiles flecheros de jaras envenenadas. Con ellos llevaron el secreto y se sublevaron contra los españoles:
Movió a esa gente a esta novedad el haber traído de aquella entrada que hicieron con Nuflo de Chaves, gran suma de flechería enherbolada, de que aquella cruel gente, llamada los Chiquitos, usaba, de lacual los de esta provincia habían recogido y guardado lo que habían podido haber para sus fines contra los españoles; y vueltos a sus pueblos de la jornada, mostraron por experiencia a los demás, el venenoso rigor de aquella yerba, de cuya herida ninguno escapaba, ni hallaba remedio ni triaca contra ella.36
Los amerindios nunca fueron seres inermes, carentes de ideas e iniciativa, y mucho menos en momentos en los que la vida estaba en juego. Los informantes del padre Sahagún, por ejemplo, explican cómo los mexicas, en pleno sitio de su ciudad,
cuando vieron, cuando se dieron cuenta de que los tiros de cañón o de arcabuz iban derechos, ya no caminaban en línea recta, sino que iban de un rumbo a otro haciendo zigzag; se hacían a un lado y a otro, huían del frente. Y cuando veían que iba a dispararse un cañón, se echaban por tierra, se tendían, se apretaban a la tierra. Pero los guerreros se meten rápidamente entre las casas, por los trechos que están entre ellas: limpio queda el camino, despejado, como si fuera región despoblada.37
Se nos antoja que, quizá, de entre el armamento europeo, fuese la espada de acero la principal arma, pues permitió al infante hispano permanecer un día más en el campo de batalla, es decir, sobrevivir. Con ella se logró, más que la victoria, evitar la derrota en los primeros enfrentamientos, que eran siempre fundamentales. En el combate cuerpo a cuerpo, frente a armas de la Edad de Piedra o, como mucho, de inicios de la del Bronce, no tenía rival. «Las espadas españolas tenían la longitud precisa para alcanzar a un enemigo que careciese de un arma similar», y sin las protecciones adecuadas.38 Por otro lado, las heridas que podían llegar a infligir —como las causadas por las armas de fuego—39 desconcertaron a los aborígenes.40 En las campañas iniciales de Vasco Núñez de Balboa en el Darién, las gentes del cacique Torecha, que tuvieron seiscientas bajas a decir de Francisco López de Gómara, quedaron «espantados de ver tantos muertos en tan poco tiempo, y los cuerpos unos sin brazos, otros sin piernas, otros heridos por medio, de fieras cuchilladas».41 Tras uno de los primeros encuentros con los tlaxcaltecas, estos aseguraron a Cortés que «estaban maravillados de las grandes y mortales heridas que daban sus espadas».42 En la batalla de Otumba, las escasas fuerzas de Cortés, a decir de Díaz del Castillo, recibieron órdenes para que «todos los soldados, las estocadas que diésemos, que les pasásemos las entrañas».43 Según López de Gómara, en la plaza de Cajamarca, al ser tomado preso Atahualpa, «murieron tantos [indios] porque no pelearon y porque andaban los nuestros a estocadas, que así lo aconsejaba fray Vicente [Valverde], por no quebrar las espadas hiriendo de tajo y revés».44 En Nueva Granada, Cieza de León explica cómo la fama de las armas hispanas precedía la llegada de la hueste: «Ya se sabía por todos los pueblos de aquella gran provincia la venida de los españoles, y engrandecían nuestros hechos diciendo que de un golpe de espada hendíamos un indio, y de una lanzada le pasábamos de parte á parte, y lo que más les espantaba era oír de la manera que la saeta salía de la ballesta, y la furia tan veloz que llevaba, y de los caballos se admiraban también en ver su lijereza [...]».45 En Cenú, el capitán Francisco César y sus hombres se maravillaron por haber matado tantos indios en una batalla de muy corta duración. La respuesta: sus lanzas y espadas, con las que «como ellos eran muchos y venían muy juntos y desnudos, no había más de picar o dar estocadas y pasar de largo, y como los indios veían caer indios en el suelo y no veían volver atrás a los españoles, desmayaban y perdían el coraje y esperanza que de haber victoria traían».46
Las ballestas tampoco pueden ser olvidadas, ya que carecían de las limitaciones de las armas de fuego, muy escasas al principio de la conquista, tan dependientes del estado y de la cantidad de pólvora que se tuviera y de ejecución lenta (un disparo cada entre dos y cinco minutos), tenían un gran poder de penetración y eran más fáciles de usar. Así, mientras que en Europa las famosas compañías de ballesteros medievales fueron sustituidas por los arcabuceros, en las Indias durante los primeros decenios la ballesta fue un arma muy útil que solo en la década de 1570 en adelante parece ser suplida casi totalmente por el arma de fuego.47
En realidad, así como, psicológicamente, el arma aborigen que causaba mayor desmoralización entre las filas hispanas fue la flecha envenenada, que mataba de manera inmisericorde por leve que fuese la herida causada, los efectos de las armas europeas que mataban a distancia también debieron ser muy terribles de soportar, sobre todo cuando afectaban a civilizaciones, como los mexicas, adaptadas a una manera de guerrear que había hecho del enfrentamiento corporal su razón de ser. Inga Clendinnen acierta de pleno cuando sugiere lo siguiente: «Spaniards valued their crossbows and muskets for their capacity to pick off selected enemies well behind the line of engagement: as snipers, as we would say. The psychological demoralization attending those sudden, trivializing deaths of great men painted for war, but not yet engaged in combat, must have been formidable».48
Las espadas, las ballestas, las armas de fuego49 y, no las releguemos, las protecciones corporales,50 que rápidamente se adaptaron a las necesidades de la guerra en las Indias.51 De forma clarividente, Bernardo de Vargas Machuca fue de los primeros en referir cómo las armas europeas se hubieron de adecuar a las condiciones propias de América, sustituyendo las armas defensivas de acero por otras de algodón tupido típicas de los indios de Nueva España,52 los llamados escaupiles, que podían alcanzar varios centímetros de grosor: «En las Indias usaron al principio ballestas, cotas y corazas y pocos arcabuces, también rodelas. Ya ahora en este tiempo, con la larga experiencia, reconociendo la mejor arma y más provechosa, usan escopetas, sayos de armas hechos de algodón, espadas anchicortas, antiparas y morriones del dicho algodón y rodelas».53
También Girolamo Benzoni nos ofrece una descripción del armamento utilizado, en este caso en la costa venezolana, muy interesante:
Los españoles que van a caballo combatiendo contra los indios en este territorio llevan un jubón bien forrado de guata, y se arman con lanza y espada. Los de a pie usan escudos, espadas, ballestas y un jubón como los de a caballo, aunque más ligero. Sin embargo, no llevan arcabuces, petos ni corazas, a causa no solo de la humedad de aquellas tierras, sino también porque a menudo tienen que dormir al aire libre. Y así, por un lado la humedad, y por otro la extrema abundancia de rocío, harían que en breve tiempo se estropeasen.54
En Perú, en el intento de conquistar la tierra de Chachapoyas en 1535, Alonso de Alvarado utilizó armas defensivas de algodón: sus peones iban armados, como era usual, con rodela, espada y ballesta, además de «sayos cortos [a]colchados recios, provechosos para la guerra de acá; los caballeros con sus lanças y morriones y otra armas hechas de algodón».55
En Nueva Granada pelearon protegidos por los sayos de algodón, que les daban un aspecto grotesco, tanto los hombres como los caballos y hasta los perros. Cieza de León, veterano de la zona, rememora, no sin sentirse un tanto orgulloso de las hazañas de los suyos:
[Los indios flecheros] son tan certeros, y tiran con tanta fuerza que ha acaecido muchas veces pasar las armas y caballo de una parte a otra, o al caballero que va encima, si no son demasiadamente las armas buenas y tienen mucho algodón, porque en aquella tierra por su aspereza y humedad no son buenas las cotas ni corazas, ni aprovechan nada para la guerra de estos indios que pelean con flechas. Mas con todas sus mañas, y con ser tan mala la tierra, los han conquistado, y muchas veces saqueado soldados de a pie, dándoles grandes alcances sin llevar otra cosa que una espada y una rodela.56
Incluso, también en Nueva Granada, en algunas campañas se llegaron a proteger con toldos57 de algodón los bergantines que remontaban los ríos para repeler las flechas de los amerindios; como explica Lucas Fernández de Piedrahita, el capitán Alonso Martín, mientras navegaba por el río Cesare, hubo de colocar en sus seis bergantines dichas protecciones, que resultaron muy útiles: «Los indios, pues, viéndose á distancia de poder jugar su flechería, dieron tan espesa carga á los bergantines, que á no estar defendidos de las mantas, en que se quedaban pendientes sin pasar adelante las flechas, fuera el daño muy considerable en los nuestros».58
El armamento europeo, que en algunas láminas del famoso Théodore de Bry aparece utilizado tal y como se hubiese hecho en batallas libradas en el Viejo Continente, era decisivo en tanto en cuanto dotaba de prestigio al grupo invasor. Un prestigio no solo práctico, sino también simbólico.59 Era un elemento fundamental, junto con la voluntad de algunos caudillos de seguir adelante a pesar de las calamidades sin fin que debían soportar ellos y sus hombres, a la hora de concertar alianzas con los aborígenes una vez que, en determinadas circunstancias, estos habían padecido en sus carnes la terrible experiencia que deparaba su uso por manos expertas; en otras ocasiones, mucho más expeditivas, permitía realizar terribles matanzas de gran impacto psicológico. Unas matanzas que acabarían siendo más sistemáticas de lo que se ha reconocido a causa de su función aterrorizante y paralizante de un enemigo tan numeroso. Los tlaxcaltecas padecieron en sus carnes los efectos de las armas hispanas —así como una dosis oportuna de crueldad y ambición administrada por Cortés y los suyos— antes de inclinarse por una alianza con el de Medellín. Si nos ha podido derrotar a nosotros, ¿no derrotará también a nuestros enemigos?, cavilaron seguramente. Ahora bien, ha existido un uso —y un abuso— de la explicación armamentística, del desequilibrio en cuanto a la tecnología aplicada a la guerra de unos y otros, para describir el proceso de la conquista. Un cronista de la talla de Cieza de León puede argüir, por ejemplo, que el capitán Francisco César, con treinta y nueve hombres y trece caballos, se enfrentase a veinte mil indios de Nueva Granada, derrotándoles. En la batalla de Cintla, cerca de Potonchán, la primera victoria de Hernán Cortés en su larga campaña, Bernal Díaz del Castillo asegura que lucharon contra ciento cincuenta mil guerreros, es decir, diez veces más que la población de la ciudad, según la relación del lugar que hiciese Juan de Grijalva. En realidad, si esta última cifra es correcta, seguramente lucharon contra cuatro mil o cinco mil guerreros, en una proporción de ocho o diez a uno, y no de trescientos a uno como apuntaba Díaz del Castillo.60 Más preocupante es que una autora como Patricia Seed continúe argumentando que las armas de acero fueron fundamentales para la conquista y así, refiriéndose al sitio de Cuzco en 1536, pueda afirmar que «190 soldados con casco de acero y coraza derrotaron allí a 200.000 personas armadas con piedras», un dato extraído, por cierto, de la crónica de Cieza de León, sin plantearse, al parecer, lo que está diciendo. En cambio, Carlos S. Assadourian sí critica, por ejemplo, una fuente como la crónica de Pedro Pizarro, en la que este asegura que doscientos hispanos, y, en especial, setenta de a caballo, vencieron a doscientos mil guerreros aborígenes, o que les hicieran, según otras fuentes, cincuenta mil muertos en dicho sitio.61 Y la critica porque las cosas no sucedieron así, sencillamente.
La tecnología armamentística europea, los caballos, el uso del escuadrón, todo ello tuvo su trascendencia, seguro, pero ¿acaso no lo fueron también los hombres? Y ¿quiénes? ¿Solo los europeos?
En realidad, el más importante y decisivo instrumento de la conquista fueron los propios aborígenes,62 además de la voluntad hispana por conquistar, y no tanto su superioridad tecnológica.63 Otra cuestión es el sentir de la mayor parte de los cronistas coetáneos, además de la de los propios participantes, a veces la misma persona. Por muy bien armados, cohesionados, motivados y protegidos por su Dios que estuviesen o se sintiesen los grupos conquistadores, no es de recibo pensar que Hernán Cortés, quien empleó a un total de 1.822 europeos —más algún africano— en todo el proceso de conquista, pero nunca todos estos hombres formando parte de su hueste al mismo tiempo, con menos de cien caballos —¿cien caballos son caballería?—, entre veinte y cuarenta cañones64 —tampoco este parque artillero fue utilizado al mismo tiempo— o doscientas armas de fuego portátiles y ballestas, tomase gracias a este avance tecnológico, y al citado número de combatientes, un imperio como el mexica. En realidad, la alianza con los linajes gobernantes de diversos grupos, o jurisdicciones, enemigos de los mexicas —e incluso antiguos aliados de estos— como Cempoala, Tlaxcala, Cholula, Huexotzinco, Chalco, Xochimilco y Texcoco, principalmente, que ofrecieron a Cortés decenas de miles de combatientes, zapadores y acarreadores, milicianos auxiliares en suma, fue la causa principal de la caída del imperio mexica.65 Como reconoce la moderna historiografía mexicana, los propios indios conquistaron México-Tenochtitlan y ayudaron, en su momento, a conquistar el resto del altiplano central mexicano.66 Y otro tanto se podría decir de Perú.Según señala Rafael Varón: «Durante la conquista los grupos indígenas debieron renovar su alianza con el poder hegemónico, ahora español, para mantener posiciones de privilegio, o incluso para poder sobrevivir a la caída del Tawantinsuyu».67 Cuestión distinta será, como comprobaremos, la dificultad para hallar al indio aliado —los «amigos» como aparecen citados en algunas crónicas—, guerrero en definitiva, en pie de igualdad con el europeo en las páginas de las crónicas. O en las obras del propio padre Las Casas.68
Sin duda, los indígenas aliados constituyeron una pieza clave en la victoria, manteniéndose a menudo como reserva para ir cubriendo posibles bajas, pero al terminar el combate se lanzaban a perseguir sin tregua a los aborígenes derrotados. De los pocos cronistas del primer cuarto del siglo XVI sensibles con este tema destaca particularmente Pedro Mártir de Anglería. Así, si en los primeros compases de la conquista cortesiana, en lucha contra Tlaxcala, nuestro autor no tiene ningún problema a la hora de repasar las fuerzas hispanas («Cortés tenía seis cañones y otros tantos escopeteros, cuarenta flecheros, y mezclados con estos trece caballos, instrumentos de guerra desconocidos de los bárbaros; y así, por fin, se disolvió aquella nube de bárbaros»), lo cierto es que, una vez conseguidos nuevos aliados, entre ellos los propios tlaxcaltecas, la situación cambió. Por ejemplo, en la lucha contra Tepeaca, en el verano de 1520, señala Anglería: «Nuestras bombardas y a la vez los caballos, cosas que ellos jamás habían visto ni oído, les dejaron a punto descuajados; pero ayudó muchísimo la ayuda reunida de aquellos tres pueblos», es decir, de tlaxcaltecas, cholultecas y huexotzincos.69 Los primeros, aliados de Cortés en la toma de Cholula, como apenas se diferenciaban de los guerreros enemigos en sus armas y divisas, «se pusieron en las cabezas unas guirnaldas de esparto [...] y con esto eran conocidos los de nuestra parcialidad, que no fue pequeño aviso».70
Muy a menudo, quizá demasiado, la ayuda de los indios aliados fue, incluso, poco «honorable». A comienzos de la campaña pizarrista, a decir de Cieza de León, los aliados tumbestinos ayudaron a las huestes de Pizarro a domeñar los habitantes de la isla de Puná, a quienes «robaban a discreción, y más era los que destruían y arruinaban, por el odio y enemistad antigua». Por otro lado, «por los tener más gratos», Pizarro mandó liberar a cuatrocientos tumbestinos que estaban en poder de sus enemigos de la isla de Puná.71 Tras la caída de Cuzco, un capitán, Gonzalo Trujillo, con apenas otros cuatro compinches españoles, pero con «mucha cantidad de indios», unos cuatrocientos, de Conchudos, Andahuaylas y Chachapoyas, atacaron la provincia de los chupachus. Según un testigo, con los indios que traía mató Trujillo «de los naturales de esta provincia tantos que es lástima decillo, porque creo que mató más de cuatrocientos o quinientos, según los indios dicen e según la osamenta está hoy día».72 La actuación de Trujillo no fue la excepción, sino la norma. A decir del Inca Garcilaso, en Perú, «el Yndio rendido y preso en la guerra se tenía por más sujeto que un esclavo, entendiendo que aquel hombre era su Dios y su ydolo, pues le [h]abía vencido, y como a tal le debía respetar, obedescer y servir y serle fiel hasta la muerte». Así, los indios sirvieron a los españoles como «espía, escucha y atalaya, y mediante los avisos de estos tales hicieron los cristianos grandes efectos en la conquista de aquella tierra».73 Y el secretario de Francisco Pizarro, Pedro Sancho de la Hoz, al menos reconoció que los indios aliados de Perú «se portaron en todas estas empresas tan valerosamente y sufrieran tanto, como otros españoles pueden haber hecho en servicio del Emperador, de manera que los mismos españoles que se han hallado en esta empresa se maravillan de lo que han hecho, cuando de nuevo se ponen a pensarlo».74
En Nueva Granada, Pascual de Andagoya aseguraba que entre Quito y Popayán la población aborigen había sido diezmada, de modo que: «Quise saber cómo, en tan breve tiempo, se había acabado tanto bien y tanto número de gente». La respuesta era que Sebastián de Belalcázar había salido de Quito permitiendo que sus capitanes se llevasen consigo gran número de indios de aquellas tierras, el que menos un centenar, el que más cuatrocientos o quinientos, «que éstos de su natural son inclinados a robar y matar; y donde éstos entraban no dejaban cosa viva que todo no lo quemasen y asolasen».75 También en dichas comarcas certifica Cieza de León cómo los indígenas de la provincia de Pozo, que servían de apoyo a Belalcázar en su castigo de las sublevadas provincias de Picara y Paucura, se dedicaron a matar a los indios rebeldes, «buscándolos entre las matas, como si fueran conejos». 76
En tierras de Chiapas y Guatemala, el dominico fray Antonio de Remesal refería cómo los españoles «cuando iban a hacer la guerra a los pueblos y provincias llevaban de los ya sojuzgados indios cuantos podían, para que hiciesen guerra a los otros, y como no les daban de comer a diez y veinte mil hombres que llevaban, consentíanles que comiesen a los indios que tomaban», una acusación que ya se había hecho años antes en la toma de México-Tenochtitlan.77
Para el caso de Chile, Sergio Villalobos señala lo siguiente: «Al lado de los cuerpos españoles solían combatir también algunos contingentes indígenas nada despreciables, constituidos por los que residían al norte del [río] Biobío. Luchaban lealmente, armados con sus propios implementos bélicos y con la esperanza del botín. Eran grupos de varios cientos en cada expedición, que se mostraban activos en la vanguardia, firmes en el apoyo y feroces en la persecución».78
Al salir de Santiago en 1549, Pedro de Valdivia llevaba consigo indios picunches, que le ayudaron en el transporte y luego combatieron contra los reches (término, al parecer, más adecuado que los de mapuches o araucanos). El capitán y encomendero Juan Jufré, años más tarde, dirigió hasta setecientos indígenas de su encomienda de la región del río Maule. Pero los propios reches derrotados y pacificados fueron los elementos más utilizados para oponerse a los todavía alzados. En palabras del capitán Alonso González de Nájera, los indios amigos eran «el verdadero cuchillo de los rebeldes». Según algunos datos, los nativos aliados podían doblar y, a veces, sextuplicar el número de combatientes hispanos. A comienzos del siglo XVII, según González de Nájera, los indios amigos alcanzaron los seis mil efectivos. Dichos efectivos servían desde peones para construir y limpiar los fosos, mantener las empalizadas y los terraplenes, además de cuidar de la caballería, aportar pasto y leña a los campamentos, hasta actuar como exploradores, de modo que despejaban los senderos, advertían sobre emboscadas y preparaban otras y formaban cuerpos de vanguardia. En los enfrentamientos luchaban a su manera, pero de forma encarnizada y con iniciativa propia. En la persecución mataban sin mostrar piedad, «alanceando a los prisioneros y cercenando luego sus cabezas»; más tarde, cuando tomaban los asentamientos de los indios alzados, «destruían, quemaban y se llevaban a las mujeres y los niños, cometiendo todo tipo de atrocidades».79
Como bien puntualiza G. Friederici, en sus informes de guerra los conquistadores exageraron siempre los efectivos del enemigo en el campo de batalla, abultando sistemáticamente el número de bajas del adversario, mientras que ni siquiera se tomaban la molestia de registrar las de los indios aliados, muertos en acciones de combate o bien a causa de las terribles condiciones de vida en las largas marchas y campañas.80 En lo que no estamos de acuerdo es en que los españoles disminuyeran el número de sus bajas en dichos informes: realmente tuvieron pocas, de lo contrario no se hubiesen podido realizar la mayoría de las acciones bélicas. Por ello se destacaron tanto las pérdidas sufridas por Cortés en la retirada de México-Tenochtitlan: la famosa «Noche Triste». O las habidas en la conquista de Chile. Sin duda, el conquistador de Perú Cristóbal de Mena tenía algo de razón cuando en 1534 aseguraba que la conquista del Tawantinsuyu no había sido obra de sus manos, pues habían sido pocos los españoles convocados, sino de la gracia divina, omnipresente.81 Bien, de la gracia divina y, seguramente, de alguna cosa más. Quizá de adaptarse lo antes posible a una nueva forma de hacer la guerra.82 Lo realmente escandaloso fueron las enormes bajas hispanas en las batallas de las guerras civiles de Perú: centenares de muertos en la batalla de Huarina (1547), la última gran victoria del rebelde Gonzalo Pizarro.
En otras ocasiones, el mejor servicio que podían ofrecer los aborígenes era informar sobre el tipo de guerra practicada por los suyos. En un pasaje injustamente olvidado, Antonio de Herrera nos recuerda que Cortés inquirió entre los primeros prisioneros en combate hechos a los tlaxcaltecas «los ardides y formas de pelear que tenían en todos tiempos, y de qué costado los castellanos recibirían mayor daño, espanto y temor; y todo lo demás que le parecía debía saber para encaminar bien las cosas de la guerra».83
Se ha argumentado que, quizá, la principal debilidad de los indios en los campos de batalla fue su utilización ritual del factor tiempo que, lógicamente, sería una gran limitación cuando se luchase contra las huestes europeas. El depender de augurios o predicciones de chamanes para iniciar un combate, el frenarlo tras las primeras embestidas, sobre todo cuando caen algunos principales, o solo poder pelear en determinados momentos del día o del ciclo lunar, sin duda fue una restricción enorme, agrandada más, si cabe, si el enemigo disponía de una concepción estratégica basada en la guerra total.84 Pero también hay ejemplos de cómo los nativos, en este caso de Nueva Granada, se adaptaron pronto a la nueva realidad bélica y llegaron a pensar en qué momento y circunstancia podían atacar con mayor fortuna a su enemigo europeo: en 1542, algunos caciques quimbayas manifestaban que el mejor momento para el ataque era «cuando el sol hacía grande y es mediodía, a la siesta y los cristianos van de camino, cansan a calor y cada uno va por sí; y que entonces era bueno esperarlos y dar en ellos». Otros se decantaban por atacar de noche, «que no es bueno cuando hay luna llena, sino cuando es oscuro, cuando está de noche». Otros, cuando los españoles estuviesen tomándoles su maíz, en plena cosecha; y aun otros, mientras oían misa, cuando solo estaban armados de sus espadas y no tenían los caballos a mano.85
Siguiendo a Bernardo de Vargas Machuca, en las expediciones americanas era muy importante contar con una buena provisión no solo de armas, municiones y herramientas —difíciles de sustituir allí—, sino también de bastimentos y, sobre todo, medicinas y gente práctica que supiese curar las enfermedades —especialmente las heridas causadas por flechas envenenadas— típicas de aquellas tierras. El ejercicio con las armas es fundamental («[...] el soldado que fuera enemigo de cargar las armas, se puede presumir pondrá la esperanza de su vida más en los pies que en las manos»),86 pero también el conocimiento práctico; por ello, Vargas Machuca alecciona acerca del hábito de los indios de planear emboscadas y atacar en grupos reducidos, casi sin plantear nunca batallas campales, de modo que el uso de los perros que los aterrorizaba y, sobre todo, su capacidad para detectar las emboscadas, hacía que fuesen insustituibles en el modo de hacer la guerra en las Indias, como ya se ha señalado.
También plantea este autor las peculiaridades de las marchas a través de territorio enemigo, avanzando poco a poco, haciendo continuas paradas, pero manteniendo siempre la formación de combate, las mechas encendidas y en silencio para oír antes a un enemigo que se caracteriza por el uso de lo sonoro en la guerra. El griterío en el combate. Siempre hay que reconocer los caminos, o abrirlos, pero avanzando siempre con precaución. Dedica especial atención al vadeo de los ríos, que siempre supone una operación militar delicada, aconsejando sobre la construcción de puentes de campaña. Asimismo ofrece consejos útiles sobre cómo acampar con la máxima seguridad posible y elegir tanto los días de lluvia como la noche —la famosa «trasnochada»— para atacar a los indios, así como usar emboscadas con ellos, lo que nos hace pensar que Vargas Machuca analizó muy bien, y adaptó, algunas peculiaridades bélicas de los nativos, pero sin admirar ninguno de sus logros. Las tropas debían ser lo más avezadas que se pudiera en la lucha en las Indias, lo que incluía contar con una gran pericia y resistencia física.87 P. Sancho de la Hoz, secretario de Francisco Pizarro, realizó una admirada relación de tales esfuerzos: los hombres que conquistaron Perú mostraron sus cualidades atravesando grandes extensiones azotados por
lluvias y nieves, en atravesar a nado muchos ríos, en pasar grandes sierras y en dormir muchas noches al raso, sin agua que beber ni cosa alguna de que alimentarse, y siempre de día y de noche estar de guardia armados; en ir acabada la guerra a reducir muchos caciques y tierras que se habían alzado, y en venir de Xauxa al Cuzco donde tantos trabajos pasaron juntamente con su Gobernador, y donde tantas veces pusieron en peligro sus vidas en ríos y montes donde muchos caballos se mataron despeñándose.88
Refiriéndose al caso de Panamá, C. Bernand y S. Gruzinski comentan cómo:
Los españoles debieron ejercitarse en tácticas nuevas, más próximas [a] la guerrilla que a la guerra abierta. Se apoyaban en la información o en la desinformación de sus avanzadas, en espías y en intérpretes reclutados de preferencia entre las mujeres, así como en el debilitamiento de la autoridad de los caciques, cuyos cautivos y naborías liberaban para ponerlos contra sus amos. Los conquistadores se acostumbraron a cruzar los ríos, a irrumpir en las aldeas y a tomar los indios por sorpresa.
Y poco más adelante concluyen: «Aterrorizaban a los indios con sus castigos ejemplares o los amenazaban con reducirlos a la esclavitud, con la cuerda al cuello».89 Es decir, dominación militar, pero también psicológica, que buscaba la inacción de un enemigo derrotado, pero todavía numeroso y, por lo tanto, peligroso. Un caso extremo se dio en Nueva Granada. Hacia 1544, se juzgó a Lázaro Fonte, calificado como «psicópata» por Esteban Mira. Fonte fue juzgado por asesinar en Fusagasugá a cuarenta caciques quemándolos vivos, amputando los pechos a sus mujeres. En su defensa dijo que era la primera vez que actuaba de dicha forma en la zona, y que si no se producían matanzas de caciques con una cierta periodicidad «los indios se alzarían y rebelarían y los que están alzados no vendrían a servir ni a dar la obediencia que deben».90
En el caso de Venezuela, Nicolás Federmann no dejó de señalar la «inferioridad» del indígena en lo marcial como una gran «fortuna» para los conquistadores: «Si los indios fuesen tan firmes y persistentes como nosotros, no podríamos vencerlos tan fácilmente». Gracias a la providencia divina, que puso enfrente a enemigos tan débiles, muy pocos españoles pudieron derrotar a tantos aborígenes: «En algo debe intervenir el Dios Todopoderoso contra los indios en nuestro favor y gracia, cuando a cada cual, por su parte, dio la victoria contra tantos enemigos y pueblos indianos». Federmann señalaba las limitaciones tácticas de los indios: atacaban siempre desde lejos y desconocían la lucha cuerpo a cuerpo, que les podría haber sido, por su número, favorable. Disparaban, pues, sus flechas a demasiada distancia, lo que reducía su efectividad, mientras que abandonaban el combate en cuanto su cacique era herido o muerto. Los españoles, en cambio, buscaban el combate cuerpo a cuerpo tratando de desconcertar a los nativos, que no estaban acostumbrados a guerrear sino de forma tumultuaria, y ello cuando no tenían más remedio. Por dicha razón, pocos hombres, pero bien armados y en formación disciplinada, tenían una gran ventaja sobre ellos. Por otro lado, la irrupción del caballo con su pecho protegido por petos siempre fue una sorpresa inicial enorme para los indios. Gracias al caballo, los españoles podían arrollar las formaciones aborígenes, alanceándoles a placer por todas partes, alcanzando a aquellos que huían y regresando a la lucha. Y eso que, a menudo, se conseguían reunir muy pocos. La ansiedad por sus caciques, mujeres y niños limitaba enormemente el grado de actuación de los indios; no así el de los hispanos, que podían guerrear sin restricciones anímicas o sentimentales. Solo la huida del grupo de su asentamiento podía indicar una futura reacción bélica, pero sin aprovechar, por ejemplo, la noche, cuando la disponibilidad marcial hispana y el avance tecnológico de sus armas resultaban muy mermadas. En cambio, los hombres de Federmann atacaban al amanecer, tomando por sorpresa el asentamiento aborigen, pues lo que se buscaba era, precisamente, apoderarse de las personas, de sus bienes y sus vituallas. Los indios eran cargadores, guías e intérpretes, proporcionaban información y auxiliaban, en definitiva, la empresa descubridora y conquistadora. Federmann también acostumbraba a emplear algunos indios sometidos contra otros («estos nos servían para ofrecer resistencia a los enemigos en los pasos peligrosos de la montaña»). Solo en los países inhabitados, o en aquellos donde su población había huido, las dificultades podían ser insuperables.91
En Chilelas cosas se vieron de manera muy distinta. En 1594, el sargento mayor Miguel de Olaverría aseguraba que la guerra en aquel país era diferente «por ser sin cuerpo y sin cabeza y tan desmembrada y repartida». Por todo ello añadía:
Van los gobernadores con sus gentes, máquinas y estrépito de guerra, haciendo mil agravios de gente pobre que no los pueden excusar en busca de aquellos indios, cánsanse de andar por las malezas de aquella tierra, consumen y gastan sus fuerzas, no hallan ningunas contra quien pelear si no es en algunos rencuentros que ordenan los indios muy en su provecho y cuando más descuidados están los españoles les saltean los caminos reales, matan a los indios amigos, queman a las ciudades españolas y todo es confusión y gastan el tiempo y las vidas.
En Chile, como en otros lugares, «las tropas españolas efectuaban una lucha destructiva, dentro de la cual abusar de las indias o llevárselas para la servidumbre y el placer era normal. Además cada soldado era acompañado por un pequeño séquito a cargo de su equipo y de su alimentación, en que podían estar dos o tres indios y otras tantas indias, que eran las amantes obligadas». 92
La venganza de los reches llegaría cuando, tras la revuelta generalizada de 1598, especialmente, atraparon a gran cantidad de mujeres y niños españoles en las ciudades que tomaron al sur del río Biobío. Con este contingente dieron lugar a una descendencia mestiza.
Desde luego, el padre Las Casas estaba convencido de que, con armas europeas,93 los indios hubieran vendido muy caras sus vidas: «[...] si tuvieran tales armas como nosotros, aunque desnudos en cueros, de otra manera nos hubiera sucedido el entrar en sus tierras y reinos matando y cautivando y robando [...] pero porque las hallamos [los habitantes de las Indias] desnudas y sin alguna especie de armas, que para contra las nuestras valiesen algo, las habemos así talado y asolado, y no por falta de no ser hombres bien capaces y bien racionales y esforzados».94
De la misma opinión era Alonso González de Nájera con respecto a los reches, cuando sentenciaba: «Qué fuera o qué hiciera aquella indómita nación si nos fuera igual en armas».95
También el cronista de las guerras civiles de Perú, P. Gutiérrez de Santa Clara, opinaba lo mismo:
Una cosa digo, que [si] como fue poblada esta tierra [de gente] desnuda y sin armas defensivas y ofensivas, la hubieran poblado gente de razón y fuera armada y tuviera artillería y arcabucería y buenos caballos, primero que tomaran tierra en algún puerto, que fueran por ellos muertos [...] al fin la quistión y pelea fue con indios desnudos que no alcanzaban ningunas armas como las tienen los españoles; que si esas tuvieran, ¿quién bastara a tomar por fuerza aquella gran fortaleza de Cuzco, con las otras fuerzas que estaban en Tumbez y en otras partes?96
Por su parte, el padre José de Acosta no dudó en señalar cómo: «Fue también gran providencia de el Señor, que quando fueron los primeros españoles, hallaron ayuda en los mismos indios por haber parcialidades y grandes divisiones». Y continúa diciendo: «Quien estima en poco a los indios, y juzga que con la ventaja que tienen los Españoles de sus personas y caballos, y armas ofensivas y defensivas, podrán conquistar cualquier tierra, y nación de indios, mucho mucho se engaña». Por último, aseguraba: «Atribuyase la gloria a quien se debe, que es principalmente a Dios, y a su admirable disposición, que si Moteçuma en México, y el Inga en el Perú se pusieran a resistir a los españoles la entrada, poca parte fuera Cortés, ni Pizarro, aunque fueron excelentes capitanes, para hacer pie en la tierra».97 En Florida, los arcabuceros poco hábiles —el Inca Garcilaso comentó «la poca práctica y experiencia que nuestros arcabuceros entonces tenían»— y la lentitud de los ballesteros —«mientras un español tiraba un tiro [de ballesta] y armaba para otro, tiraba un indio seis y siete flechas, tan diestros son»— igualaron bastante las cosas, de no ser por el concurso de los caballos, de uso no apto en todos los terrenos.98 Fernández de Piedrahita, cronista de Nueva Granada, aseguraba que en los primeros treinta y ocho años de conquista habían muerto «en jornadas, batallas y encuentros con los indios, dos mil ochocientos y cuarenta españoles de los muchos que entraron á conquistarlo», y eso que luchaban contra indios «desnudos», pero con un uso muy extendido de la flecha envenenada.99
Pero lo cierto es que el mayor peligro estaba en que los aborígenes acumulasen armamento europeo y aprendiesen a utilizarlo, porque algunos guerreros mexicas portaban espadas europeas en el sitio de México-Tenochtitlan, pero no sabían manejarlas, y morían en combate. El cronista Herrera puntualiza: «[...] los indios no sabían tirar, ni reparar».100 En 1538, en el inicio de las guerras civiles peruanas, los hombres del rebelado Manco Inca habían capturado algunos arcabuces, pero, a decir de Pedro Pizarro, «como no sabían atacar los arcabuces no podían hacer daño, porque la pelota la dejaban junto a la boca del arcabuz, y ansí se caía en saliendo».101 No obstante, cuando en 1565 se fraguaba una rebelión general en Perú contra el poder hispano, se arguyó que los resistentes incas habían fabricado hasta tres mil picas con punta de bronce, e incluso habían hecho acopio de caballos y arcabuces. El gobernador García de Castro comentó la grave negligencia cometida aquellos años, a pesar de las órdenes reales, al haber permitido que muchos aborígenes supiesen «andar a caballo y tirar el arcabuz muy bien».102 Asimismo, fray Toribio de Benavente, Motolinía, advertía en su carta a Carlos I de 1555 acerca de las restricciones de la posesión de armas y caballos entre los indios: «[...] porque si se hacen los indios á los cavallos, muchos se van haciendo jinetes y querránse igualar por tiempo á los españoles, y esta ventaja de los caballos i tiros de artillería es mui necesaria en esta tierra, porque da fuerza y ventaja á pocos contra muchos».103
En realidad, la legislación que buscaba la restricción de la posesión de armas por parte de los indígenas comenzó muy pronto, como no podía ser de otra manera. Se emitió una orden en Granada, en septiembre de 1501, en virtud de la cual se prohibía la venta o intercambio de armas, ofensivas o defensivas, con los indios. En las instrucciones dadas a don Diego Colón en 1509, antes de comenzar su etapa de gobierno en La Española (Santo Domingo), se reiteró dicha orden. En 1528 y 1534 el relevo lo tomará la (primera) Audiencia de México-Tenochtitlan: en el primer caso, Carlos I escribió a Nuño Beltrán de Guzmán en el sentido de prohibir que los indios fuesen propietarios de armas y caballos; el obispo Ramírez de Fuenleal, en el caso de la segunda audiencia, fue quien recibió la orden para impedir la venta de armas a los nativos, ya fuese por parte de mercaderes españoles, o bien las fabricadas in situ por un tal maese Pedro, llegándose a hablar de hojas de espada en las que los indios colocaban sus propias empuñaduras; también se insistía en que se recogiesen todas las armas que estuviesen en su poder. Idéntica orden se remitió a la Audiencia de Lima en 1551, si bien haciendo hincapié en que el porte de armas de acero (espadas, dagas, puñales) quedase restringido a los caciques con licencia del virrey, y añadiendo un detalle interesante: también se buscaba que el indio, al embriagarse, no acabara usando las armas europeas para matarse entre sí. En 1566 se reiteró a la Audiencia de Lima que ningún indio, mestizo o mulato poseyese arma alguna aunque hubiesen recibido permiso del virrey de turno.104 Otra cuestión era que algunos indios, auxiliares de los españoles, hubiesen aprendido el manejo de las armas de fuego: en 1568, Francisco Guerrero, un soldado de la hueste de Diego de Losada, fundador de Caracas, consiguió matar cinco indios y salvar su vida escapando de otros muchos que lo perseguían gracias a las dos armas de fuego que portaba, una escopeta y un pistolete: mientras él disparaba una, su sirviente amerindio le cargaba la otra.105
En realidad, daría la impresión de que en ningún momento los diversos pueblos aborígenes se dieron cuenta de cuál era su principal arma en la guerra contra los cristianos: su número. De haberse producido una carga general de las huestes tlaxcaltecas, por no hablar de las mexicas, o de las tropas de Atahualpa, la conquista hubiese terminado antes de comenzar. No fue así. Los nativos lucharon aferrados a sus costumbres, a sus símbolos, a sus miedos. La descoordinación imperaba. Si bien podían avanzar en el campo de batalla de forma ordenada —o así se les describía a veces, cuando determinados cronistas buscaban resaltar, en realidad, la dificultad de la guerra en las Indias y, por lo tanto, la gloria de los conquistadores—, el caso es que, como ya se ha señalado, tales predisposiciones se perdían cuando, línea tras línea, los guerreros aborígenes asaltaban las posiciones hispanas luchando de manera individual, buscando la gloria en solitario, es decir, la captura de prisioneros, no la aniquilación del enemigo, y en esos momentos eran presa fácil de los jinetes, que con sus lanzas los hacían retroceder y dispersar, y, sobre todo, de las espadas de acero hispanas, que se impusieron sistemáticamente en el combate cuerpo a cuerpo. Por otro lado, la circunstancia de aproximarse agrupadamente a su enemigo, aunque, como vemos, sin sacar provecho de ello, más bien al contrario, facilitó la tarea de la artillería, a la que se sacaba mucho partido cuando se conseguía disparar contra grandes masas de guerreros autóctonos. Las diversas etnias que fueron atacadas apenas si tenían contacto entre sí y no pudieron, por lo tanto, obtener información alguna sobre cómo actuaban sus invasores, sus técnicas de combate y posibles puntos débiles. Los hispanos, en cambio, siempre tuvieron de su parte el hecho de entender también la conquista de las Indias como una experiencia bélica acumulativa. Por ejemplo, la captura de los grandes emperadores Moctezuma II y Atahualpa fue copiada en tierras de Nueva Granada, cuando el cacique Tunja fue hecho prisionero por el capitán Olalla: «éste [el capitán Olalla]106 (que era caballero de gran fuerza y valor) le echó mano para sacarlo del cercado, con intento de asegurar su persona en prisión y guarda de los españoles, sin que pueda dudarse la valentía del arrojo, aunque le quitasen la gloria de singular los ejemplos recientes de Méjico y Cajamarca».107 La guerra practicada en el Nuevo Mundo era muy distinta del tipo de contienda librada en Europa,108 pero, ciertamente, las campañas para la dominación de los diversos territorios americanos fueron muy similares entre sí. Es muy posible que la constatación de la superioridad de sus armas y la experiencia de combate previa, casi siempre victoriosa, pudiese dotar de cierto grado de confianza a las huestes hispanas, a pesar de los momentos de desaliento. Es más, no solo tenían confianza en sí mismos, sino que acabaron siendo muy eficaces con las armas en las manos. Les iba la vida en ello. Por otro lado, se adaptaron mucho mejor que sus contrincantes a la nueva realidad que se impuso, «y la iban volviendo a recrear en función de las respuestas que iban inventando a problemas previamente desconocidos», puntualiza Tzvi Medin. Con todo, las experiencias previas eran un factor clave, por mucho que Medin señale las novedosas dimensiones política, humana y geográfica de México con respecto al Caribe, y no digamos ya con Canarias o el Reino de Granada; «eran otras Indias»,109 cierto, pero como el propio autor señala, la gran diferencia entre Moctezuma II y Hernán Cortés es que este último siempre supo qué quería; lo que hubo de improvisar, y solo hasta cierto punto, fue cómo conseguirlo, dado que algunas prácticas, como el terror coercitivo y paralizante, ya hacía mucho que se venían utilizando. Por todo ello, podríamos decir que, más que plantearse cómo derrotar a los indios, el problema, o la pregunta, para los hispanos fue qué se debería hacer con estos una vez fueran vencidos.
LOS HÉROES DE LA ANTIGÜEDAD Y LOS CONQUISTADORES
En el libro IX de La razón de Estado (1589), Giovanni Botero reclamaba al príncipe que hiciera escribir las guerras que hubiese auspiciado, porque, de ese modo, las proezas realizadas serían conocidas por los demás y actuarían como un estímulo. Según Botero: «En esto han faltado grandemente los castellanos, porque habiendo hecho cosas dignísimas de memoria, recorrido tantos mares, descubierto tantas islas y continentes, sojuzgado tantos países y, por último, adquirido un mundo nuevo, no se han tomado el cuidado de que estas empresas, que superan en mucho a las de los griegos y macedonios, fuesen escritas por personas que supiesen hacerlo».110
Ciertamente, muy pocos autores —entre ellos quienes habían estado destinados en las Indias— iban a tener como referente militar a los conquistadores. Si atendemos a lo que nos dicen los tratadistas, el militar debería leer libros de Historia para extraer de ellos un provecho. Si tal provecho era de aplicación inmediata, ya fuese en las campañas europeas del momento, o, como mucho, contra los infieles en el Mediterráneo, difícilmente el conocimiento de la realidad de la guerra en América iba a suponer una ventaja táctica o estratégica para el oficial hispano en sus guerras. Está comúnmente aceptado que la hueste indiana hubo de adaptarse al tipo de guerra que se hacía en América —y la obra de Vargas Machuca, como se ha señalado, es el mejor ejemplo—, y no al revés. Por lo tanto, era muy poco lo que se podía aprender, y consecuentemente aplicar en Europa, de las campañas de los conquistadores.
Por otro lado, ¿qué había de glorioso u honrado —en el sentido de la época— en una lucha contra la humanidad bárbara americana, en la pugna contra guerreros como aquellos, cuando en Europa se luchaba contra los herejes, contra Francia, la tradicional enemiga, o, mejor aún, contra los infieles turcos y berberiscos? Quizá por ello, algunos buscaron prestigiar a los indios porque, con su derrota, se honraban a sí mismos. Así, en la campaña de Nueva Galicia de Nuño Beltrán de Guzmán:
Nos pareçio (al capitán y a mí) que deviamos de dar en ellos antes que ellos nos flechasen y asestoseles un tirillo que llevabamos de campo al maior golpe dellos y en soltando el tiro dimos el santiago sobre ellos, estos yndios pelearon tan bien y tan animosamente como e visto a yndios despues que en yndias estoi y a ningunos e visto pelear tan bien como ellos. [...] son muy grandes flecheros muy astutos en la guerra no dan grita quando dan vatalla como otros sino callando ponen sus espias y çentenelas como nosotros la habla dellos es a manera de tudescos.111
Y quienes querían desprestigiarlos, como Girolamo Benzoni, les achacaban que «solo» habían guerreado, y vencido cuando lo hacían, contra indios, que el milanés calificaba como «puros animales y simples bestias occidentales». Y aunque, señala Benzoni, «pretenden algunos que Balboa fue un grande y victorioso capitán, más capaz con las armas que cualquier otro capitán romano, porque siempre que combatió con los indios resultó vencedor», dichas loas eran, en su opinión, «más risibles que sorprendentes».112 Lo cierto es que, como los cronistas repiten una y otra vez, tácticamente hablando no destacaban en demasía. A. de Herrera, tratando sobre los tlaxcaltecas, aseveraba que estos eran capaces de presentarse en el campo de batalla en un «gentil orden, repartido en sus escuadrones, no en hileras ordenadas, sino apeñuscados».113
Como siempre, la excepción parece ser Chile, donde sí se enviaron a algunos oficiales con experiencia bélica en las guerras de Flandes (lógicamente en el último cuarto del siglo XVI), además de refuerzos de tropas con práctica en las guerras de Indias desde Perú, a causa de la dificultad para domeñar a los aborígenes sublevados. No obstante, en opinión del maestre de campo A. González de Nájera, una de las causas de la prolongación escandalosa del conflicto chileno era, precisamente, el no admitir los hispanos que el tipo de guerra practicado había fracasado y se imponía introducir cambios, mientras que los indígenas alzados sí lo habían hecho:
La guerra que de presente se hace en Chile, es una milicia ciega sin determinado ni seguro fin, porque ni es suficiente para ganar ni conservar. No hacen los nuestros jamás mudanza en ella, aunque ven que el enemigo la ha hecho con el uso de su mucha caballería, y de la misma manera proceden que cuando no la tenía y era bárbaro en su milicia. Así que siendo ahora tan soldados con tantas y tan conocidas ventajas como están declaradas, hacen los nuestros la guerra con las mismas confianzas que siempre han tenido.114
En las guerras del Viejo Mundo se peleaba por Dios y por el rey, por el honor personal y por unas recompensas materiales. En América también, en principio, pero, sobre todo, se peleará por los compañeros y por uno mismo, se luchará por sobrevivir o para no seguir viviendo como hasta entonces, es decir, por la parte correspondiente de un botín; por la fama y por la honra; en fin, por poseer tierras y encomiendas de indios. En las Indias no se aspira a hacer carrera militar, puesto que no se forma parte del ejército, sino, más bien, a invertir el botín logrado en planificar una nueva conquista y actuar como oficial (capitán) o como un caudillo (como significativamente llamaba a los jefes militares B. Vargas Machuca). Los cargos políticos más relevantes acabarán siendo reservados para los peninsulares. Para los burócratas del rey. Gentes como Cortés, Pizarro y otros no dieron alternativa.
Sin duda, G. Botero tenía razón en lo que decía.115 La guerra de los Países Bajos fue ampliamente utilizada por los tratadistas hispanos de finales del Quinientos y, sobre todo, del Seiscientos como fuente de conocimientos militares que era interesante transmitir. La mejor prueba son las muchas obras que aparecieron —y sus contenidos—, escritas en algunas ocasiones por soldados que habían vivido los hechos que relataban. En las crónicas dedicadas a las diferentes conquistas del territorio americano también se podían extraer lecciones válidas para los militares, pero solo aplicables en otras campañas de la propia América. Por otro lado, las guerras civiles de Perú no serían, precisamente, ningún modelo moral. No así las guerras de Chile, que deberían ser «honradas» por el rey en tanto en cuanto los participantes en las mismas deberían gozar de tanta reputación como los que lo hacían en las de Flandes, a decir de González de Nájera.116
En el caso americano, por encima de la táctica empleada, lo que quizás interesó especialmente fue la figura de un héroe hispano (Francisco Pizarro y, sobre todo, Hernán Cortés) asimilable a aquellos de la Antigüedad.117 De hecho, el propio Cortés se representó a sí mismo como un héroe cristiano en sus Cartas de relación. No en vano había que encubrir una rebeldía.118 En realidad, en las Indias se produjo una circunstancia que, salvando las distancias, recordaba algunas de las campañas gloriosas de la Antigüedad: un número muy reducido de soldados —con mucha más infantería que caballería—, pero hábiles y disciplinados guerreros, se impuso a ejércitos numerosos,119 pero de disciplina inexistente y de dudosa capacidad militar. El número nunca hizo la fuerza. Es el caso de Alejandro Magno120 en sus campañas asiáticas; el de Aníbal y su larga marcha hacia Italia y las posteriores luchas victoriosas en territorio hostil; también es el ejemplo de Julio César en sus campañas en las Galias, Britania o Helvetia; o el de la retirada de los mercenarios griegos que habían ayudado a Ciro el Menor en su lucha fratricida, tan magníficamente relatada por Jenofonte. Con razón G. Botero había visto la similitud. Algunos cronistas hispanos no solo la percibieron también, sino que la fomentaron en sus obras: el caso de Francisco López de Gómara con respecto a Hernán Cortés resulta paradigmático. O el de Gonzalo Fernández de Oviedo, que lo creía superior a César por las enormes dificultades de sus conquistas allende los mares, lejos de la patria, pues, y con escasas posibilidades de obtener refuerzos; la ayuda de los indios aliados no es contemplada. Fernández de Oviedo aseguraba que la «conquista de la Nueva España, a todas las demás precede», y llega a citar extensamente a Vegecio para fundamentar su opinión sobre el buen general (que era Cortés).121 El propio Bernal Díaz del Castillo (1492-1584), tras la exitosa pero agónica batalla de Otumba, reconoció ser «más digno de loores nuestro Cortés que no los romanos». Poco más adelante, exclama: «Era tan tenido y estimado este nombre de Cortés en toda Castilla como en tiempo de los romanos solían tener a Julio César o a Pompeyo [...] y entre los cartagineses a Aníbal».122 Ciertamente, un conquistador como Díaz del Castillo no deseaba emparejarse con César en su estilo literario, sino en sus hazañas bélicas: «Me hallé en más batallas y reencuentros de guerra que dicen los escritores que se halló Julio César, y para escribir sus hechos tuvo extremados cronistas y no se contentó de lo que de él escribieron, que el mismo Julio César por su mano hizo memoria en sus Comentarios de todo lo que por su persona pasó». Tampoco olvidaba que las hazañas de los españoles, de todos y cada uno, no solo de Cortés, estaban por encima de las de los romanos: «Jamás capitanes romanos de los muy nombrados han cometido tan grandes hechos como nosotros».123 Gonzalo de Illescas, en su Historia pontifical y católica (1569), aseguraba que los grandes generales de la Antigüedad, con sus enormes ejércitos, «no hicieron tanto como este nuestro español con quinientos cincuenta compañeros».124 También es de idéntica opinión Francisco Vázquez de Silva, quien aseguraba «que los españoles se han aventajado en sus conquistas a todas las naciones del Mundo, y que conquistando otro nuevo, han conseguido lo que no pudo el Grande Alexandro».125 Y Antonio de Herrera no duda en señalar cómo Cortés gozaba de todas las virtudes que debía atesorar un auténtico capitán general, como eran la elección de los soldados —«es necessario que los soldados sean antes escogidos que muchos»—, la buena disciplina y un perfecto uso (táctico) de los mismos, sin perder de vista cómo «[...] pedía Cortés a sus soldados, voluntad, vergüenza y obediencia, de donde depende el valor y la paciencia, con lo qual venció guerras tan importantes, no con grandeza de tesoros, sino con generosidad de ánimo, y tolerancia de trabajos, con exemplo de si mismo, siendo el primero en las batallas, en las vigilias y en la execución de qualquier cosa».126 El propio Cortés, en su arenga previa al inicio del sitio de México-Tenochtitlan, recordaba a sus hombres: «Considerad, caballeros, a lo que os obliga el nombre de españoles, nada inferior del de los romanos y griegos», pero continuaba haciendo referencia a otras consideraciones más prosaicas:
Considerad cuán bien os estará vengar las muchas y crueles muertes de los vuestros; considerad que ya el volver atrás es peor, y no solamente ha de ser con afrenta, pero con muerte desastrada; considerad que todas las victorias habidas y trabajos pasados, no rindiendo a México, han de ser de ninguna ayuda y provecho, porque desta ciudad se mantienen y gobiernan todas las demás provincias y reinos, como del estómago en el cuerpo humano se sustentan los demás miembros; considerad, finalmente, que nunca mucho costó poco y que conviene que cada uno tenga prevenida y tragada la muerte, porque en tales casos es forzoso el morir y derramar sangre. Los que muriéremos, moriremos haciendo el deber, y los que viviéremos, quedando, como espero, victoriosos, tendremos descanso, quietud y honra para nos y para los que de nosotros descendieron, contentos y alegres, como deben los caballeros y hijosdalgo, de haber, por la virtud de nuestras personas, adelantado nuestra hacienda, ennoblescido nuestro linaje, illustrado nuestra nasción, servido a nuestro Rey.127
Para E. Subirats, «las virtudes heroicas del guerrero eran la condición necesaria, por derecho natural y divino, de la legitimidad de su guerra de ocupación y exterminio, contra aquellos que este mismo principio heroico debía necesariamente de estigmatizar como lo radicalmente negativo: estado de naturaleza y de gentilidad, barbarie y pecado, en fin, el indio».128
Entre las virtudes heroicas que Hernán Cortés se otorgó a sí mismo, Beatriz Pastor enumera la previsión, el valor excepcional, un extraordinario dominio de la táctica y de la estrategia y un uso adecuado del terror y de la violencia. En este último caso, Cortés supo transformar el «uso calculado de la violencia», de una violencia cuestionable, pero necesaria habida cuenta de la desproporción de las fuerzas militares hispanas con respecto a la de los nativos, en una «acción ejemplar y necesaria», además de útil para sus loables propósitos.129 Baltasar Gracián, en El héroe (1637), se refirió a Cortés en los siguientes términos: «Nunca hubiera llegado a ser Alejandro español y César indiano, el prodigioso marqués del Valle, don Fernando Cortés, si no hubiera barajado los empleos; cuando más por las letras hubiera llegado a una vulgarísima medianía, y por las armas se empinó a la cumbre de la eminencia».130 En la aprobación de Nicolás Antonio de la Historia de la conquista de México (1684) de Antonio de Solís, podemos leer: «Llenos estàn los libros de las proezas de Hernan Cortès, y de esta su empressa, no inferior, à mi parecer, por el poco número de su gente, por las dificultades que se le opusieron, por las peligrosissimas batallas [...] no inferior, digo, à las de Alexandro, à las de César, à las de Belisario y à las de tantos Reyes de nuestra España».131 Fuera de España, en Italia, Ludovico Ariosto ensalzó a Cortés y su gesta conquistadora como un elemento más de la glorificación del emperador Carlos V.132 Pero, como sentencia Luis Weckmann, los rasgos de crueldad y codicia de los que dio buena muestra Cortés lo apartan de los ideales caballerescos.133 En todo caso, si siguiéramos estrictamente esta última regla, nadie, incluido Alejandro Magno o César, hubiera podido servir como paradigma de dichos ideales caballerescos, pues todos fueron crueles y codiciosos (o ambiciosos).
En el caso de Francisco Pizarro, un criollo nieto de conquistador, el franciscano Buenaventura de Salinas, escribió una condena de la esclavitud de los indios a manos de los españoles titulada Memorial de las historias del Nuevo Mundo (Lima, 1630), en la que los trataba de «tiranos cruelísimos», pero también se hizo eco del «valor y grandeza del increíble ánimo de Pizarro», a quien declaró «incomparable Alejandro», mientras que Atahualpa se convertía en el sosias de Darío. Por cierto que Pizarro estaba por encima de Cortés, a quien la suerte favorecía siempre, mientras que aquel hubo de afrontar notables dificultades.134 Es esta una variante de algo sistemático, y que en parte ya se ha apuntado, en muchos de los literatos de la época: las hazañas de algunos conquistadores eran superiores a las de los grandes héroes de la Antigüedad, pues la guerra en las Indias era una experiencia completamente distinta a lo que se hubiese aprendido o practicado en Europa y territorios aledaños. De hecho, la experiencia previa no servía demasiado, dado que a muchos les parecía problemático comparar las conquistas indianas con las grandes empresas militares europeas del momento, de ahí que la solución fuese, para aquellos que deseaban ensalzar a los grandes caudillos americanos, como Cervantes de Salazar, recurrir a la idea de que estos estaban al mismo nivel que los grandes generales de la Antigüedad, si no por encima. Cervantes de Salazar, en concreto, dijo de Cortés: «Los negocios de guerra, en los quales tuvo tan nuevos ardides, que no se pueden decir que en alguno V.S. imitó a los antiguos».135
El modelo militar de Roma estaba, pues, muy vigente todavía en la primera mitad del siglo XVI, y era la pericia militar de estos la que se trataba de encontrar, por lo tanto, reflejada en las acciones de los hispanos en las Indias. Por ejemplo, cuando Cristóbal de Olid hubo de pelear con sesenta compañeros contra un fuerte contingente de tlaxcaltecas, que los flechaban inmisericordemente, para poder ganar un paso, según A. de Herrera, su «industria fue admirable, porque muy cerrados unos con otros, levantadas las rodelas, escudándose con ellas igualmente, puestas sin perder su orden, iban peleando y mejorándose, hasta que tuvieron victoria». Y qué era aquello si no una imitación de la técnica de los antiguos a la hora de escudarse, como dice con admiración el citado cronista.136 También la búsqueda del particular paso del Rubicón de cada conquistador estuvo a la orden del día: en el caso de Hernán Cortés el famoso suceso de los barcos varados (que no quemados), como recordaba Bernal Díaz;137 una situación que el cronista Antonio de Herrera supo aplicar muy bien a Hernando de Soto, cuando señala que despidió los barcos que les habían conducido a Florida «porque la gente perdiesse la esperanza de salir de aquella tierra, como lo hizieron otros Capitanes antiguos y modernos, y en las Indias Occidentales don Hernando Cortés».138
SOBRE EL BUEN USO DEL ESCUADRÓN
En su análisis del ordenamiento táctico de los aborígenes, Antonio de Solís destacaba cómo formaban «amontonando, más que distribuyendo la gente»; los capitanes «guiaban, pero apenas governaban su gente; porque en llegando la ocasión, mandaba la ira, y à veces el miedo: batallas de muchedumbre, donde se llegaba con igual ímpetu al acometimiento, que à la fuga».139 Frente a tales disposiciones, Solís relataba las medidas aplicadas por Hernán Cortés en Tabasco; siguiendo el modelo literario utilizado por Tito Livio, Tácito o César, el autor se centra en la figura del personaje más importante y describe su forma de actuar: Cortés, después de alentar a sus hombres —pues debían enfrentarse a cuarenta mil indios—, los colocó tras una altura, para que les cubriera las espaldas, situó la artillería en un lugar desde donde barriese al contrario, cosa fácil al acercarse este apelotonado, y dispuso su caballería —apenas quince caballos— para que envistiese de través al enemigo.140 Más adelante, cuando se relata el primer choque bélico con los tlaxcaltecas, Solís se contradice al afirmar la diligencia con la que estos maniobraron para intentar cercar la hueste de Cortés, una vez había sido atraído a terreno llano. En esta ocasión, «fue necesario dar quatro frentes al Esquadròn,141 y cuidar antes de resistir que de ofender, supliendo con la unión y la buena ordenanza, la desigualdad del número».142 Era esta, y no las armas de fuego o la caballería, la principal arma de la que disponían los españoles. No en vano Cortés había arengado a sus hombres en la isla de Cozumel diciéndoles, entre otras cosas, «pocos somos; pero la unión multiplica los Exercitos», sobre todo si un solo general impartía las órdenes. Al relatar dicho pasaje, Solís procura imitar más que nunca el estilo de Julio César en sus Comentarios. F. López de Gómara también reitera una y otra vez la importancia del escuadrón hispano «bien concertado»; es decir, perfectamente formado, colocando en medio tanto el bagaje —fardaje lo llama López de Gómara— y la artillería para protegerlos mientras se marchaba. Si bien en terreno llano tanto la artillería como la caballería podían obrar milagros contra el enemigo, lo más difícil era avanzar constantemente con un buen orden y poder presentar batalla en cualquier momento.143 En cambio, Pedro Mártir de Anglería, al menos en esta ocasión, le cede todo el mérito a la caballería y a las armas de fuego: gracias a la «nueva manera de pelear a caballo», los jinetes atacaron a los aborígenes y consiguieron desbaratar sus pelotones, «matando e hiriendo a derecha e izquierda, como a rebaños descompuestos, sirviéndose de las armas de fuego».144 Sin duda, que inicialmente la sorpresa llevase al colapso militar parece ser indiscutible, pero el indígena que logró superar dicha fase creó, ciertamente, muchos problemas.
Cuando en el capítulo XXVI de su extraordinaria Historia verdadera de la conquista de Nueva España (Madrid, 1632) Bernal Díaz del Castillo trata acerca del alarde de tropas que hace Cortés en la isla de Cozumel, destaca el cuidado que se ponía en las armas, sobre todo la artillería, significativamente al mando de Francisco de Orozco, «que había sido soldado en Italia», mientras que las ballestas debían estar en perfecto uso y con repuestos.145 También comenta cómo la marcha de Cempoala hacia Tlaxcala se emprendió con todos los hombres armados día y noche —«con ellas dormíamos e caminábamos»—, mientras doscientos tamemes —mil, según López de Gómara— se encargaban de la artillería, y se enviaban exploradores por delante.146 En la segunda batalla con los tlaxcaltecas, Díaz del Castillo coincide con Solís en la gravedad del momento, cuando «medio desbaratado nuestro escuadrón, que no aprovechaban voces de Cortés ni de otros capitanes para que tornásemos a cerrar; tanto número de indios cargó entonces sobre nosotros, que milagrosamente, a puras estocadas, les hicimos que nos diesen lugar, con que volvimos a ponernos en concierto».147 De nuevo, la indisciplina india a la hora de formar escuadrones —además de sus diferencias internas— se nos presenta como su principal debilidad militar. También cabe resaltar el uso de la espada de acero, dando estocadas con ella,148 como en el caso ya relatado de la conquista de Perú. No siempre el arma de fuego salvaba una situación comprometida.
Mucho más peligroso sería el combate en México-Tenochtitlan una vez había sido apresado Moctezuma II, derrotado e incorporado a la hueste cortesiana el ejército de Narváez, y Pedro de Alvarado, con sus excesos, hubiese levantado a los mexicas. Bernal Díaz, que recuerda cómo apenas dormían, siempre armados y con los caballos enfrenados, situación que indica unas condiciones de vida de las tropas más duras que en Europa149 —y sin contar la presión psicológica de estar rodeados por una masa humana tan enorme—, explica cómo la multitud de indios, que peleaban sin temor a las bajas que les causaban, estuvo a punto de exterminarlos. Es importantísima la siguiente cita: «E no sé yo para qué lo escribo ansí tan tibiamente, porque unos tres o cuatro soldados que se habían hallado en Italia, que allí estaban con nosotros, juraron muchas veces a Dios que guerras tan bravosas jamás habían visto en algunas que se habían hallado entre cristianos contra la artillería del rey de Francia, ni del gran turco; ni tanta gente como aquellos indios, que con tanto ánimo cerrar los escuadrones vieron».150
Tras la «Noche Triste», cuando Hernán Cortés hubo recuperado fuerzas y apostó por sitiar México-Tenochtitlan, se fue acercando a dicho lugar con todas las prevenciones posibles. Díaz del Castillo repite constantemente cómo se enviaban avanzadillas para explorar el terreno que iba a cruzar el ejército de Cortés y cómo este caminaba siempre «con mucho concierto, como lo teníamos de costumbre», precaución que aumentó al entrar en territorio mexicano: «[...] íbamos más recatados, nuestra artillería puesta con mucho concierto y ballesteros y escopeteros».151 Cortés, tras proveerse de saetas y de munición para sus bocas de fuego, hizo un alarde en Texcoco repartiendo soldados entre los trece bergantines construidos y dividiendo el resto de sus tropas en tres grupos con sus respectivos capitanes para que cercasen México-Tenochtitlan. Las ordenanzas pregonadas entonces, además de reflejar las medidas habituales en tales casos (evitar las blasfemias, no abandonar el puesto encomendado o dormirse en las guardias), incluyen algunas otras acordes con las circunstancias: evitar cualquier enfrentamiento con los aliados indios, estar siempre con las armas a punto y preparados, evitar alardear de habilidad y destreza poniendo en peligro los caballos y las armas de fuego.152
Theodor de Bry, grabado de la serie América.
Una vez iniciado el sitio, Díaz del Castillo comenta cómo hubieron de cambiar la forma de combatir a los mexicas en el interior de su ciudad, pero deja muy claro que su única virtud era su número y la mayor dificultad la estructura urbana de México-Tenochtitlan. Significativamente, el cronista se refiere a los mexicas como «gentecilla», mientras que los aliados tlaxcaltecas son definidos como «varones», aunque se contradice en cuanto habla del tesón defensivo de los primeros y las grandes dificultades que tuvieron para vencerles, con combates tan constantes que, en un momento dado de la narración, para no ser tan prolijo, Díaz del Castillo alega que un relato pormenorizado de lo sucedido haría que su obra «[...] parescería a los libros de Amadís o Caballerías». No exageraba.
Tras una exhaustiva, y por ello asombrosa, relación de los participantes en la conquista y la suerte que corrieron en el transcurso de la misma y después, Bernal Díaz reivindica no solo la ganancia de gloria y honra mediante el ejercicio de las armas, sino también que: «[...] he notado que algunos de aquellos caballeros que entonces [en el pasado] subieron a tener títulos de estados y de ilustres, no iban a las tales guerras ni entraban en batallas sin que se les diesen sueldos y salarios; y no embargante que se lo pagaban, les dieron villas y castillos y grandes tierras perpetuas, y privilegios con franquezas, los cuales tienen sus descendientes».153 Si en algo se distingue el soldado de la conquista de sus correligionarios europeos es en las mercedes obtenidas aunque, con el tiempo, los motines en el ejército de Flandes, por ejemplo, demostrarían que la vida del soldado era muy dura en todas partes.
Otros autores —el conocido como «El conquistador anónimo» sería un buen ejemplo— estaban dispuestos a considerar una preparación en la conducción de la batalla entre los ejércitos del centro de México: «Guardan un cierto orden en sus guerras, pues tienen sus capitanes generales, y demás tienen otros capitanes particulares de cuatrocientos y de doscientos hombres». Poco más adelante, el mismo autor reconoce su admiración, aunque sea estética, por la formación en batalla ofrecida por los mesoamericanos, así como cierta disciplina durante y después del combate, con duros castigos para quienes no cumplían las órdenes, o un servicio médico muy desarrollado para retirar del combate a heridos y muertos.154 El licenciado Jerónimo Ramírez defenderá las múltiples capacidades de los indios para, de esta forma, conseguir resaltar la victoria de Hernán Cortés. Es significativo que se escriba esta apología ante el cúmulo de opiniones que despreciaban al indígena como oponente en la guerra; ahora bien, si el indio se convierte en un contrincante de talla lo fue no tanto por sus habilidades marciales intrínsecas, que también las tenían, sino por el contacto con un enemigo superior. Utilizando ejemplos de la Antigüedad clásica —los tebanos, en principio poco dados a los asuntos marciales, terminaron siendo unos expertos en la guerra por la presión de sus contrarios—, el autor consideraba que si bien era verdad que los indios, antes del descubrimiento,
eran guerreros y belicosos, porque unas provincias con otras traían entre sí muy sangrientas guerras, poco después que pasaron a las Indias españolas y comenzaron a entrar en campo con ellos, salieron tan esforzados y valientes, y tan ingeniosos en ardides de milicia, que se podían comparar con los más prácticos soldados de Italia, porque los indios ni en fuerzas, ni en buena proporción y firmeza de cuerpo, ni en valor, ni en ánimo ni entendimiento, ni en discurso de razón dan la ventaja a ninguna nación del mundo.155
Y sobre los incas se tenía una opinión parecida. Pedro de Quiroga, en sus Coloquios de la verdad (1563) —tras comentar la increíble victoria de Francisco Pizarro y sus escasos hombres frente a un ejército enorme—, pone en boca de Barchilón las siguientes palabras:
Y no te engañes o no te engañen, diciendo que no eran hombres, sino indios sin razón y sin uso de guerra; porque soldados eran y muy diestros ya en la guerra y hechos a los trabajos y trances de ella, y aun soldados victoriosos que, cuando fueron acometidos de los nuestros, las lanzas traían ensangrentadas y las manos llenas de victoria de batallas que habían vencido [...] Al fine, era un ejército formado y armado el que los nuestros vencieron.156
Cuando el cronista Francisco de Jerez quiso comentar idéntico tema, coincidió en señalar la destreza de las tropas incaicas y su formación «en escuadras con sus banderas y capitanes que los mandan con tanto acierto como turcos [...]». Se puede alabar militarmente al indio, pero, a ser posible, sin compararlo con un enemigo europeo del momento, es decir, con Francia o los príncipes protestantes alemanes;157 en cambio, la comparación con el infiel turco es factible.158 En el caso de Chile, Jerónimo de Vivar no dudó en señalar cómo los indios, «cuando vienen a pelear vienen en sus escuadrones por buena orden y concierto que me parece me [sic] a mí que, aunque tuviesen acostumbrado la guerra con los romanos, no vinieran con tan buena orden».159
Pero, con todo, era el extraordinario número de sus guerreros su principal baza y su mentalidad bélica, más cercana a hacer prisioneros que a destruir al enemigo, su principal inconveniente. Juan Ginés de Sepúlveda, en su Historia del Nuevo Mundo, también relata la batalla de Cintla que, tras ser ganada por Cortés, daría lugar a la pacificación de Tabasco. Hasta cuarenta mil indios, divididos en cinco columnas, rodearon a la hueste hispana, de forma que, «entablado el combate, los nuestros, rodeados por tan gran número de indios, se vieron tan acosados que tuvieron que defenderse en formación cerrada».160 Aunque la caballería y los ballesteros hicieron estragos, queda clara la ventaja que suponía luchar en forma de escuadrón moderno, con picas y rodeleros. Francisco Cervantes de Salazar, en su Crónica de la Nueva España —muy influida por las Cartas de relación de Hernán Cortés y por la crónica de Francisco López de Gómara—, pone en boca de Cortés las siguientes palabras: «Confiésoos que la gente entre quienes estamos es infinita y bien armada, pero también no me negareis que nos tienen por inmortales [...] Mientras más son, más se confunden y embarazan; muerto uno, van todos como los perros tras él».161 Para este autor, el poderío militar hispano se fundamentaba en la disciplina férrea impuesta por Cortés y en el escuadrón. En Otumba, los indios ocupan todo el campo con su griterío, y eran descritos como «leones desatados», y se acercaban a las filas hispanas a hacer prisioneros, «pero Cortés, que vía que toda la fuerza estaba en que los suyos estuviesen juntos y en orden [...] defendió tan bien su escuadrón, que ningún soldado le llevaron».162 En el momento de máximo peligro, los de caballería llegaron a introducirse en el interior del escuadrón formado por los infantes para que no les matasen los caballos. Una vez superado el peligro, Cortés ordenó un alarde de su ejército que sirvió para animar a sus aliados nativos, «encendiólos [el alarde] en un deseo ardiente de verse con los enemigos mexicanos, porque entendían que con el ayuda e favor de gente tan valiente, tan diestra y tan exercitada, no podían dexar de alcanzar victoria de sus enemigos, y envidiosos de aquel orden y manera de alarde, dixeron a Cortés que ellos querían hacer otra reseña».163
Las acciones militares de otro conquistador, Nuño Beltrán de Guzmán, también nos permiten comprobar que la lucha contra los chichimecas fue muy ardua y que, sobre todo, la formación en escuadrones al estilo practicado en Europa —en las guerras de Italia— constituyó una de las claves principales del sometimiento de los naturales. Con todo, Guzmán quedó impresionado por la gallardía de sus contrincantes. En su invasión de lo que se llamaría la Nueva Galicia, Guzmán marchaba con sus hombres en formación, de modo que en los primeros escarceos los aborígenes se retiraron al ver «la horden y mucha gente que llevava». Poco más adelante, el conquistador insiste en que avanzaba siempre enviando por delante ojeadores y su gente en formación, o en «horden» como él dice. Tras los primeros combates, Guzmán alabó la valentía de aquellos hombres, algunos de los cuales eran capaces de enfrentarse contra un caballero con armas de piedra y madera: «[...] y digo esto a vuestra magestad por que se sepa que tienen animo muchos dellos y que osan acometer qualquier español». En varias ocasiones, la admiración sentida hace que la comparación solo pueda ser posible con los propios españoles: los indios peleaban «con tanto esfuerzo y animo como sy fueran españoles». Acostumbrados a luchar con sus semejantes, los chichimecas solían esperar a los hispanos formados en batalla en lo alto de una prominencia, pero al desconocer la caballería, no pudieron prever que los caballos españoles podían subir y atacarles. De hecho, ante esta tesitura, que se repetiría, la estrategia desarrollada por Guzmán consistía en dividir sus fuerzas en tres escuadrones: uno con toda la caballería, infantería hispana e indios aliados, que impedirían la huida del enemigo; otro compuesto por infantería española y nativos aliados, que cubriría otro flanco, y, finalmente, un tercer escuadrón, al mando del propio Guzmán, compuesto por el resto de la infantería y la artillería, cuyo cometido era el ataque frontal a la posición de los chichimecas. Los indígenas aliados, al comprobar la efectividad de la caballería, nunca se adelantaban si no eran acompañados por algunos caballos que los cubriesen en caso de contraataque chichimeca. En la batalla de Atecomatlán, Guzmán fue superado por la estrategia chichimeca, puesto que, de forma inconsciente, se lanzó al ataque con uno de sus tres escuadrones contra una formación india que no solo le superaba en número, sino que fue asistida por una reserva, mientras que los otros dos escuadrones hispanos también eran atacados simultáneamente por fuerzas superiores. De nuevo, Guzmán reconoce el «esfuerço y denuedo» de la acometida de los aborígenes, que luchaban «con tanta destreça como sy fueran españoles, toda su vida acostunbrados en la guerra, sabiendose tan bien guardar del cavallo o de la lanza como soldados acostumbrados en aquel exerçiçio».164 Esta última frase parece denotar que los indígenas iban aprendiendo a luchar en un nuevo tipo de guerra.
Y a pesar de todo, el secretario de F. Pizarro, P. Sancho de la Hoz, reconocía que la situación política interna del Tawantinsuyu —«la discordia que había entre la gente de Quito, y los naturales y señores de la tierra de Cuzco y su comarca»— había permitido al grupo conquistador iniciar la conquista en una tierra calificada como
la más montañosa y áspera que se puede andar a caballo, y se puede creer que si no fuera por, no habrían entrado los españoles en el Cuzco ni habrían sido bastantes para pasar adelante de Xauxa, y para haber entrado sería menester que hubieran ido en número de más de quinientos, y para poder mantenerla se necesitaban muchos más, porque la tierra es tan grande y tan mala, que hay montes y pasos que diez hombres los pueden defender de diez mil. Y nunca el Gobernador pensó poder ir con menos de quinientos cristianos a conquistarla, pacificarla y hacerla tributaria.
Quinientos hombres, la cifra mágica desde la entrada inicial de Hernán Cortés en México. No obstante, Pizarro tenía una muy buena baza en la calidad de la gente que llevó consigo: «Ni nunca el Gobernador se hubiera aventurado a hacer tan larga y trabajosa jornada en esta tan grande empresa, a no haber sido por la gran confianza que tenía en todos los españoles de su compañía, por haberlos experimentado y conocido ser diestros y prácticos en tantas conquistas, y avezados a estas tierras y a los trabajos de la guerra».165
Y DEL BUEN USO DE LA CABALLERÍA
Nicolás Federmann, en su entrada en Venezuela, aseguraba que los caballos «constituían nuestra fuerza principal y lo que más temen los indígenas». E insistía: «Porque en los sitios donde se puede hacer uso de la caballería, un jinete inspira mayor miedo a los indios y les hace más daño que cuarenta de a pie».166 Sin duda, ello era así, pero cuesta creer que apenas unas pocas decenas de caballos, cuando los había, pudieran otorgar una ventaja militar tan enorme, sobre todo en un país selvático. En su Relación, Andrés de Tapia, comentando sobre la pugna con los tlaxcaltecas, explicaba cómo Cortés «y los de cavallo yvan siempre en la delantera peleando y bolvie de quando en quando a conçertar su gente y hazerlos que fuesen juntos y en buen conçierto y asi lo yvan. Huvo yndios que arremetien con los de cavallo a les tomar las lanças».167 Ese era el gran peligro. Poco tiempo antes, en la entrada en Tabasco, relata el padre Las Casas cómo los caballos causaron una gran impresión inicial en los indios, «pero no por eso dejaron de pelear contra ellos aunque se vían morir muchos a sus pies».168 Una vez más insistimos: choque psicológico inicial, pero no por ello se dejaba de luchar.
Bernal Díaz del Castillo169 expuso perfectamente una típica acción militar en campo abierto, si bien en lugar peligroso por su orografía y, por ello, favorable al enemigo. El 12 de marzo de 1521, el capitán Gonzalo de Sandoval, con veinte de a caballo y trescientos peones, fue destinado por Cortés a defender a sus aliados de Chalco, por entonces muy presionados por las guarniciones mexicas de su entorno. Estos, efectivamente, les esperaban en Chimalacan, un lugar donde había algunas quebradas y arcabuezos y, por lo tanto, era favorable a su despliegue. Sandoval colocó a sus ballesteros y arcabuceros por delante y los de caballería irían actuando de tres en tres de forma que, cuando los anteriores hubiesen realizado sus primeros disparos, entonces los de caballería romperían sobre el contrario «á media rienda y las lanzas terciadas, y que no curasen alancear, sino por los rostros, hasta ponerlos en huida». Gracias a esa técnica, que la experiencia les enseñó, evitaban alancearlos con el peligro de que varios indios tomasen la lanza y tirando de ella diesen con el caballero en el suelo. La infantería de espada y rodela debería en todo momento actuar «hechos un cuerpo», es decir, sin deshacer el escuadrón, «y no se metiesen entre los contrarios hasta que se lo mandase», ya que como el lugar era peligroso, los indios podían tener algunas albarradas y, sobre todo, hoyos camuflados en el suelo con estacas, pues Sandoval quería tener a sus hombres formados, como se ha dicho, en escuadrón por si se producía una contingencia. Viendo Sandoval que la masa de mexicas se les venía encima formando tres escuadrones, dio la orden a sus caballos de que les entrasen para romper sus formaciones. La caballería cumplió su función desbaratando las primeras filas de los escuadrones, pero estos retrocedieron sin poder ser seguidos por los caballos, al aprovecharse de las barrancas que había, y volvieron a formar en escuadrón. Entonces, Sandoval dio la orden de que avanzase el escuadrón de infantes, con los ballesteros y arcabuceros en el centro, quienes les dispararían, colocando en sus flancos a los rodeleros, y cuando él diese la señal, tras comprobar cómo se le hacía daño al enemigo, que la caballería atacase para intentar sacar de allá a los mexicas y conducirlos a un llano que allí cerca se encontraba. Asimismo, ordenó a los indios aliados que les siguiesen para presionar al contrario. Así lo hicieron, no sin recibir los castellanos muchas heridas, dado que luchaban contra un número importante de nativos. Estos fueron retrocediendo hasta un pueblo llamado Guaztepeque, donde salieron nuevos escuadrones a luchar contra los hombres de Sandoval. Gracias a dicha circunstancia pudieron entrar en la localidad, mientras Sandoval y los suyos luchaban con algunos escuadrones en las afueras. Finalmente, también Sandoval y su hueste lograron forzar su entrada en Guaztepeque y cuando pensaban que la batalla había finalizado, los mexicas volvieron a la carga peleándose en la plaza central del pueblo, donde las armas hispanas, en especial las ballestas, los arcabuces y la caballería, tenían las de ganar. Finalmente, los mexicas abandonaron el lugar.
Los caciques de Chalco señalaron a Gonzalo de Sandoval que los mexicas se habían hecho fuertes en la localidad de Accapichtlán, y que si no los desalojaban de allá todo el esfuerzo realizado hasta entonces no serviría de nada, dado que aquellos regresarían. Si bien tenía heridos muchos de sus hombres, Sandoval se decidió finalmente por el asalto de dicha localidad. Tras mantener a su caballería en las inmediaciones para impedir la llegada de ayuda a los mexicas de Accapichtlán, Sandoval inició el ataque a la posición enemiga con sus hombres, dado que los indígenas aliados eran reacios a atacar una posición fuertemente defendida y situada en alto. Después de escalar los riscos que defendían la población con muchos heridos entre sus fuerzas, Sandoval tomó la localidad. Sus hombres dejaron el trabajo sucio de matar a los mexicas a los nativos aliados, mientras ellos se dedicaban a «buscar una buena india ó haber algún despojo; y lo que comúnmente hacían era reñir á los amigos porque eran tan crueles y por quitalles algunos indios ó indias porque no los matasen». Los mexicas supervivientes escaparon por los riscos de la fortaleza hasta bajar hacia un arroyo, «y como había muchos de ellos heridos de los que se venían á esconder en aquella quebrada y arroyo, y se desangraban, venía el agua algo turbia de sangre, y no duró aquella turbieza un AveMaría». Díaz del Castillo critica duramente, como suele ser habitual, a López de Gómara por inventar detalles inexistentes en aquellos encuentros. Mejor que este último, fue Cervantes de Salazar, quien tiró de pluma para dar tonos épicos y melodramáticos a la victoria hispana en México. Así, en el caso de Accapichtlán, dice:
Los indios amigos, como vieron subir a los españoles con tanto ánimo y que iban ganando tierra a los enemigos, siguiéronlos de tropel, y así los unos y los otros hicieron tan gran matanza en los enemigos y dellos se despeñaron tantos de lo alto, que todos los que allí se hallaron afirman que un río pequeño que cercaba casi aquel pueblo, por más de una hora fue tan teñido en sangre, que no pudieron beber por estonces los nuestros dél, aunque estaban bien sedientos por el cansancio y el gran calor que hacía.170
La imagen del río, o del arroyo, tinto en sangre resulta muy impactante y, literariamente hablando, atrayente. También la hayamos en la descripción del padre Las Casas de la matanza de Caonao (Cuba, 1513) perpetrada por los hombres de Pánfilo de Narváez: «Iba el arroyo de la sangre como si hobieran muerto muchas vacas».171 Y aparece a menudo en las descripciones de batalla en las guerras chilenas («cuya sangre dejó teñido el arroyo que por ella corre»; «el arroyo de la sangre casi era poco menor que el del agua») de cronistas como Pedro Mariño de Lobera.
Una vez más, Bernal Díaz del Castillo nos explica cómo se debe pelear con los caballos en las guerras de Nueva España. Gonzalo de Sandoval, enseñando a unos efectivos de la caballería recién llegados de Castilla, les señalaba lo siguiente:
Las lanzas algo terciadas, y no se parasen a dar lanzadas, sino por los rostros y pasar adelante hasta que les hayan puesto en huida; y les dijo que vista cosa es que si se parasen á alancear, que la primera cosa que el indio hace desque está herido es echar mano de la lanza, y como les vean volver las espaldas, que entonces á media rienda les han de seguir, y las lanzas todavía terciadas, y si les echaren mano de las lanzas, porque aun con todo esto no dejan de asir dellas, que para se las sacar de presto de sus manos, poner piernas al caballo, y la lanza bien apretada con la mano asida y debajo del brazo para mejor se ayudar y sacarla del poder del contrario, y si no la quisiere soltar, traerle arrastrando con la fuerza del caballo.172
Pedro de Alvarado (1486-1541), en su conquista de Guatemala, repite algunas de las tácticas empleadas por Hernán Cortés en México. Por ejemplo, cuando se toma un pueblo y este sirve como campamento principal («asentar real»), posteriormente desde dicha posición se baten los contornos durante algún tiempo al objeto de atrapar prisioneros, buscar comida o, simplemente, para quemar los demás pueblos de los indios por no querer aceptar la paz ofrecida. La caballería, arma principal a menos que se tratase de un terreno fragoso, cuando Alvarado hacía marchar por delante a los ballesteros para que estos frenasen un golpe de mano de los indios, mandaba en la disposición del combate. Siempre se buscaría un terreno apropiado para permitir desplegar la caballería y la artillería frente a la masa de indios, pero también Alvarado gustaba de otras añagazas. En su Relación a Cortés de julio de 1524, explica cómo teniendo desplegados sus cien caballos, ciento cincuenta peones y cinco mil o seis mil indios aliados decidió retroceder, cuando apenas si se hallaba a cien metros del ejército indio, durante algo más de un kilómetro y medio, según siempre sus cálculos. De esta manera, los aborígenes se adelantaron persiguiéndolos perdiendo su formación inicial, momento en el que Alvarado ordenó dar la vuelta a sus tropas y encarar a los enemigos. Luego siguió la matanza, pues muchos indígenas iban tan pesadamente armados con sus escaupiles de tres dedos de grosor, además de sus armas ofensivas, que cuando caían al suelo no podían levantarse. Presa fácil para los peones hispanos y los indios aliados (¿quizá no iban armados de la misma forma?). En Tacuxcalco, donde los nativos aparecieron con lanzas de treinta palmos que, de haber sabido usar, hubiesen frenado la caballería, Alvarado dividió en tres cuerpos sus tropas de a caballo, para acometerlos con mayor facilidad, y posteriormente desbarataron su formación. Le siguió una matanza de tal calibre que, tras aquello, los aborígenes ya no se atrevieron a nuevas batallas campales, sino que abandonaban sus poblados y se marchaban a la selva.173
Los reches fueron quienes, quizá, mejor supieron frenar la caballería hispana. Según Álvaro Jara:
La pica araucana fue adaptada a la lucha contra la caballería española aumentando su longitud, que llegó hasta a los seis y ocho metros, dispuestas en una doble fila de piqueros para enfrentar el ataque. La fila de adelante manejaba picas de cuatro o cinco metros y la segunda las más largas, creando así grandes dificultades a las embestidas de los españoles. Las puntas de estas picas habían pasado del simple endurecimiento a fuego, a tener por hierros, pedazos de espadas españolas con amoladas puntas, y muchas hojas enteras, muy limpias y resplandecientes, con que aumentaban su longitud. Además de las medias espadas, ponían también en las puntas de las picas dagas y puñales que habían tomado a los españoles. Las espadas las trozaban para poder armar así mayor número de picas, pero a comienzos del siglo XVII la infantería las usaba enteras en sus picas y la caballería indígena en trozos, aprovechando también los cuchillos, machete y hachas.174
Pero aún más importante, si cabe, se le antoja al historiador chileno la agregación de la caballería a las armas propias del indio del centro y sur del actual Chile:
Pero donde la asimilación a las tácticas europeas alcanzó mayor importancia fue en la incorporación del caballo al ejército indígena. Hay que destacar que no se trató de una simple copia, sino, por el contrario, de una completa adaptación, con algunas creaciones propias. A partir del último tercio del siglo XVI los araucanos comenzaron a usar el caballo en forma creciente y continuada. La caballería indígena apareció ya durante el gobierno de Melchor Bravo de Saravia, es decir, desde fines de la década del sesenta. A medida que avanzaba la centuria iban haciéndose cada vez más diestros en su manejo y más interesados en aumentar sus disponibilidades de buenas tropillas de caballos. [...] El araucano adaptó la silla de montar española a su sistema de caballería ligera, haciéndola más sencilla y más liviana, para dar mayor movilidad a sus corceles. La usaban de unos fustecillos pequeños hechos de madera muy leve, tan arnoldados a sus caballos con sus cojines de lana, que no viene a pesar todo seis libras. Y por ser las nuestras muy pesadas y cargadas de ropa, dicen ellos que afligen nuestros caballos y los cansan presto; y así las que llegan a su poder cuando ganan caballos ensillados y enfrenados en alguna victoria, luego las desbaratan, deshacen, adelgazan y cercenan cuanto pueden. La brida, riendas y cabezada las hacían de cuero o de cuerdas, los frenos de madera y los estribos eran una sencilla argolla, también de madera, donde introducían nada más que el dedo gordo del pie. El caballo solía ir protegido por unas ijadas de cuero y no usaban herraduras.175
Dada su peligrosidad, no es de extrañar ciertas medidas que se debían tomar al operar en territorio araucano. Relatando alguna de sus operaciones militares al sur del río Biobío, Pedro de Valdivia comentó la técnica para avanzar por dicho territorio:
Pongo en orden mi gente, caminando todos juntos, dexando bien proveída siempre la rezaga, y nuestro servicio y bagaje en medio, y unas veces yendo yo, y otras mi teniente, y otras el maestre de campo y otros capitanes, cada día con treinta o cuarenta de caballo delante, descubriendo e corriendo la tierra e viendo la dispusición della y donde habíamos de dormir, dando guazábaras a los indios que nos salían al camino, e siempre hallábamos quien nos defendía la pasada.176
Algunos años más tarde, en 1573, Pedro Pantoja, vecino de la ciudad de Concepción, reflexionaba acerca de la guerra y solicitaba trescientos hombres, si pudiera ser todos arcabuceros, ya que eran ellos quienes «[h]an de hacer la guerra por ser la tierra áspera y los yndios tan velicosos y pelear con lanças muy largas y flecheria y para desbaratalles sera menester hazer la guerra a pie y pocos a cavallo y aviendo esta orden con fasilidad se trayra la tierra de paz».177
A comienzos del siglo XVII, Alonso González de Nájera no tenía dudas acerca de las ventajas que les habían reportado a los indios chilenos el haberse adaptado al uso de las armas de fuego y acero hispanas y, en especial, al de la caballería, artículos que los nativos habían ido obteniendo, sobre todo, gracias a las muy mal planteadas campañas de castigo (campeadas) que cada verano desde hacía décadas planteaban los gobernadores del Reino de Chile. Y así, «[...] con nuestras campeadas se han hecho soldados para saber defenderse y ofendernos; con nuestra comunicación les habemos dado consejo para saberse gobernar; con nuestros caballos, caballería para superar la nuestra, y finalmente con nuestras armas les habemos dado ánimo y confianza para perseverar en el propósito que tienen de acabarnos de echar de todo punto de su tierra».178
«De su tierra», puntualización significativa.