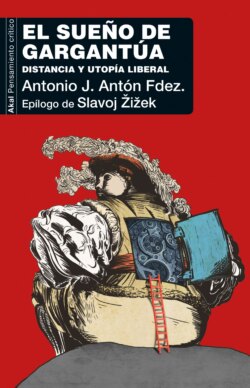Читать книгу El sueño de Gargantúa - Antonio José Antón Fernández - Страница 6
ОглавлениеCAPÍTULO I
De la Ciudad de Dios a la ciudad del Mercado
USOS LIBERALES DEL LIBRO
Con los contrafuertes abiertos, la celda se ha iluminado al salir el sol. Los graznidos han llamado la atención del ilustre huésped, que se asoma al ventanal. Entre los barrotes de la parte inferior puede ver por fin los barcos que fondean la costa holandesa, y el vuelo de los pájaros que se alejan del castillo, dejando atrás el amplio foso y los muros.
Lo cierto es que el preso –Hugo– no tiene con qué comparar su estancia (creció en una familia más que acomodada y, aunque su padre se dedicara entre otras cosas a la especulación inmobiliaria, las estancias en prisión nunca estuvieron dentro de su apretado y acelerado programa de estudios)… pero apenas logra encontrar algo de su agrado, por no decir algo que no le aterre hasta la médula. Es verdad; su amigo y referente político, Johan, corrió peor suerte. Pero por momentos esta estancia, un ultraje en toda regla a su persona, le ha llegado a parecer peor que el cadalso. ¿Para esto se hace uno socio de la compañía más próspera del mundo conocido?
Es cierto que esa membresía suele abrir muchas puertas, pero el embrollo que le ha traído hasta la cárcel tiene que ver con alambicadas disputas políticas y religiosas más allá de su capacidad monetaria. En cuanto a la religión, el asunto se había dirimido entre gomaristas (calvinistas) de un lado, y arminianos del otro. Y en el centro de la disputa, al menos en su vertiente teológica, la Caída. En ella, arminianos como él habían visto la clave para la comprensión de la naturaleza humana, el libre albedrío… y también el origen de la propiedad privada.
Merced a la Caída (del Edén), los «remonstrantes» o «arminianos» defendían que los hombres quedaban corrompidos y alejados de la imagen divina, pero, a diferencia de lo que afirmaban los calvinistas, el Espíritu Santo podía recuperar la semejanza con Dios, que podría no haberse perdido del todo (una posibilidad abierta por el propio Calvino). La «gracia precedente» (o «preventiva») borraba parcialmente el pecado adánico y hacía a los individuos capaces de responder al llamado de Salvación. Esta «capacidad» abría el campo para el libre albedrío, sostenido siempre por la Gracia divina:
La providencia divina se subordina a la creación; y es necesario, por tanto, que no afecte a la creación, cosa que haría si inhibiera u obstaculizara el uso del libre albedrío en el hombre[1].
Así, los hombres ejercen su libre albedrío aceptando o rechazando la Gracia, del mismo modo en que la expiación de los pecados que trae Jesucristo sólo se produce para aquellos que aceptan el llamado divino. La (famosa y «weberiana») calvinista doctrina de la elección, por tanto, queda para los arminianos abierta a la respuesta de los humanos. Esa respuesta, es verdad, está ya registrada en la omnisciencia divina, pero para el arminianismo era válida la sutilísima diferencia entre esta predestinación «débil» y la predestinación «fuerte» del calvinismo (en la que, desde la creación del mundo, ya están asignados los destinos de condenados y salvados). Además, tanto para Arminio como para nuestro primer protagonista, la predestinación calvinista atribuía el Mal a la acción divina, mientras que para ellos el origen del mal estaba en el libre albedrío, aunque también este sea la fuente del bien: todo dependía del uso que se diera a esa libertad.
Y bien, ¿en qué había empleado esa libertad nuestro taciturno preso? En apoyar a Johan Van Oldenbarnevelt –arminiano y a la sazón Gran Pensionario de las provincias– en un intrincado juego de poder político y religioso con el estatúder Mauricio de Nassau (desde su punto de vista, un golpista que había roto la autonomía de las provincias a la hora de regular sus disputas político-religiosas). La respuesta de Mauricio de Nassau fue contundente, y el juicio –ilegítimo, según los abogados– acabó con la ejecución y los arrestos.
Así, una mañana más, y de pie tras los barrotes, Hugo de Groot, conocido como Grotius o Grocio, vuelve a tener la tentación de comunicarse con su compañero de prisión. Quizás Rombaut esté asomado a la ventana de su celda, que da también a este lado del foso: quizás no haga falta ni siquiera gritar, y baste con llamarle a un volumen discreto. Pero sería una estupidez, y hacerlo precisamente hoy, 22 de marzo, traería demasiadas complicaciones. La situación podría empeorar: ¿quién sabe si habrá desdichados que corran peor suerte? Le parece difícil de imaginar, pero al fin y al cabo él está en la tercera altura del torreón: hay celdas por debajo de él, y los vanos de esos pisos apenas podrían considerarse ventanas, o acaso respiraderos. Sí, quizás hay quien viva peor. Su celda es amplia, su comida ha sido más o menos de su gusto: copiosa, pero tosca.
Ahora mismo la habitación en la que cumple condena está atestada de libros: en la mesilla, para empezar, las poesías de Janus Secundus, que le hicieron llegar a él y a Rombaut como parte de un encargo para su traducción al holandés. Sus versos son del agrado de Hugo, pero su lectura no parece muy oportuna en esta situación. Mucho menos para Rombaut, anciano y demasiado árido como para apreciar la poesía. Maria, la esposa de Hugo, tuvo que insistir para que ambos se interesaran repentinamente por la lírica neolatina. Hugo cedió antes, y pudo descubrir en el interior del volumen que varias páginas se habían sustituido por instrucciones detalladas sobre el proceso judicial y otras cuestiones[2]. Sin embargo, el viejo Rombaut Hogerbeets se hizo tanto de rogar que los guardias sospecharon y toda la operación llegó a las autoridades locales. Pero, junto a otras incomodidades, esta también pudo solucionarse con un oportuno soborno.
En definitiva: en el suelo, en la mesilla, en el escritorio de la celda se amontonan los volúmenes. La Historia de Eusebio y Adversus hereses, de Epifanio; Clemente de Alejandría, Tertuliano, Plutarco. También se encuentran en la celda la Physica y las Eclogae ethicae de Estobeo, junto con las Fenicias de Eurípides, ya que entre otros quehaceres Hugo ha podido dedicarse a traducirlos del griego al latín. Pero su labor más urgente, al menos en lo que al estudio se refiere, queda patente en los libros de Erasmo, Beza, Drusius, Casaubon y Calvino que también ocupan espacio en la celda. Y por supuesto, un par de copias de la Biblia.
De la Biblia, el estudio de Grocio (durante toda su vida) se centra especialmente en la Caída. De aquí surge tanto su defensa del libre albedrío individual como su reconstrucción del concepto de propiedad privada, así como su defensa del derecho y obligación para los cristianos de tomar botines de guerra. En su obra De Jure Praedae se apoyará para esto en Génesis, 14. Y precisamente aquí se encuentran otras de las argumentaciones de Grocio que pueden ser más interesantes.
En esa obra la Ley Natural («la ley principal de las naciones») se define de modo que en ella no cabe la propiedad privada… en principio. Aunque parezca extraño en uno de los precursores del liberalismo clásico, en realidad esto sólo era una concesión inicial al campo de estudio en el que se estaba moviendo, el exegético. Para Grocio no hay salida posible al hecho de que las escrituras dejan claro que «todas las cosas eran propiedad común en aquellos días distantes [y por tanto] no había transacciones comerciales»[3]. Este argumento reaparece en la historia de la teología cristiana, pero, como veremos, lo último que le interesa a Grocio es dar completamente la razón a san Basilio de Cesarea y san Ambrosio (y por consiguiente a san Agustín): si lo hiciera tendría que admitir que el mandato divino, tras la redención de Cristo, sería el de conservar la «propiedad común» de la que se habla en Hechos, 2:44-45 … Es decir, tendría que admitir eso, y a la vez conservar el carnet del club «capitalista» de la Compañía neerlandesa de las Indias Orientales.
En realidad, la jugada de Grocio es mucho más arriesgada: bajo la guía de la naturaleza, y mediante un proceso gradual, el uso de aquellos elementos necesarios para la vida se habría hecho inseparable de su propiedad privada. Al comer del Árbol en el Jardín del Edén, Adán y Eva no sólo acceden al ámbito de la prudencia, sino también al mundo «del trabajo y de la industria»[4].
Sin embargo, la propiedad privada la ha derivado Grocio de principios ya presentes antes de la Caída; el uso mismo está ya vinculado a la propiedad (en términos que serán útiles no sólo para hablar de propiedad personal, sino también de propiedad capitalista). Así que, ¿cómo puede subsistir la propiedad privada tras la Caída? ¿No se recuperaría tras la redención de Cristo? En un primer momento Grocio desplaza la ruptura de la caída del Edén a otros momentos bíblicos «posteriores» (Génesis 9:3, o 21), después, en varios requiebros a lo largo de su obra, suavizará la diferencia o introducirá un desarrollo gradual. Así, la exégesis bíblica, terreno importantísimo de disputa teológica y política para Grocio, en realidad acabará subordinada a la defensa de la propiedad privada (de los «suyos»), siendo esta el pivote alrededor del cual gire el análisis[5].
Pero, en lo que concierne a sus intereses más conscientes, ¿por qué da Grocio este rodeo, reconociendo la molesta cuestión de la «propiedad común», que podría haber ignorado? Porque todas las sutilezas que presenta alrededor de las diversas formas de propiedad no-individual le permitirán conservar un espacio de bienes «no divisibles» ni apropiables: el mar, medio de negocio y disputa entre la Compañía neerlandesa de las Indias y, entre otras, las naves portuguesas, cuyo dominio había que quebrar.
Por otro lado, la «ocupación» y la «adquisición» de lo que antes pudo ser propiedad común (o privada, de otro individuo o compañía) y que ahora resultara ser «útil para la vida» deja de ser para Grocio un «robo», y queda en un terreno debatible, donde –desde luego– tendrían que entrar las leyes. Y si estas deben entrar es porque la cuestión ya no está tan clara. Además, según la propia definición doble que Grocio establece del acto de posesión, aparte de la posesión física de los bienes muebles, en lo que atañe a los bienes inmuebles el acto de posesión depende de la «actividad referente a la construcción o definición de límites»; es decir, que esta actividad es la que permite hablar de propiedad en el caso de esos bienes inmuebles. Sin embargo por definición esto último es imposible cuando se trata de los mares (y al declarar los mares como un ámbito no apropiable, se invalidaba toda pretensión portuguesa de dominio sobre ellos, sancionando con ello la legitimidad jurídica de la captura neerlandesa de la nave Santa Catarina).
Al paso de esta última argumentación, por cierto, aparece una cuestión que puede resultar interesante: para Grocio el mar no por ser «propiedad común» es «propiedad de todos», sino que más bien es «propiedad de nadie»[6]. El resultado en el contexto específico de la Compañía neerlandesa de Indias no es diferente del antes mencionado, pero merece la pena anotarlo. En todo caso, ¿quién forma ese «todos», esa sociedad? En Grocio hay una contradicción fundamental entre interés propio y «un exquisito deseo de sociedad». La razón y la justicia median entre ellas, pero siempre como resultado de la semejanza (nunca perdida, recordemos) entre Dios y su creación, aunque Grocio, en algunos pasajes –por ejemplo en De jure Praedae– tenga dificultades en domeñar el irrefrenable deseo de poder que adjudica a los hombres libres: «Lo que cada individuo ha indicado como su voluntad, es ley para él». De aquí que lo que en Grocio (y hasta los liberales de hoy) es una indomable voluntad de autodominio, acaba siendo una indomable voluntad de posesión: «todo hombre es el gobernante y árbitro de los asuntos relativos a su propiedad».
Y por encima de cada criatura (pero no de algunos hombres), predominan dos instancias colectivas superiores, a veces superpuestas: la nación y la Compañía. Retomando los argumentos de Francisco de Vitoria (dándoles la vuelta en su favor), y apoyándose en su concepción de la libertad de los mares, Grocio declarará el derecho «sacrosanto» (ius sanctissimum) a viajar y comerciar libremente; la Compañía neerlandesa de las indias orientales estaría cumpliendo así con una historia teológica de salvación universal, frente a los obstáculos portugueses y españoles. La libertad de los mares es un principio de origen y fundamento teológico que no obstante se alza sobre toda instancia política o incluso espiritual[7]: nada puede oponerse a la competición salvífica en asuntos comerciales, nada puede impedir el designio divino que preparó el mundo para el comercio global.
El naciente cóctel liberal casi está completo: sólo falta añadir que, para Grocio, un derecho lo ejerce y posee un individuo que tiene el poder y medios suficientes. Cuenta por tanto como propiedad privada, arrancada del común y cercada legalmente[8]. Por supuesto esto está lejos de la idea de que los derechos son «inalienables», y de hecho los coloca en el mercado. Además, hay que señalar que entre estos derechos para Grocio está el de «demandar lo que se le debe a uno»[9].
La lectura bíblica y la argumentación jurídica de Grocio sobre los derechos, desde presupuestos abstractamente universales y en realidad excluyentes, como ocurrirá en el desarrollo del liberalismo, llevan a un punto más oscuro: no sólo el etnocentrismo rampante de su obra arroja sombras en los luminosos debates sobre el libre albedrío. Sus análisis bíblicos del acto de posesión, y su defensa de la apropiación en el ámbito naval, se combinan con la defensa de la esclavitud de guerra (mientras no sea entre cristianos); la razón, como don otorgado por Dios en virtud de la semejanza prelapsaria entre el Señor y su creación, arranca en Grocio apenas una tímida denuncia del clásico argumento aristotélico de la esclavitud «por naturaleza», y desemboca sin embargo en la defensa de la esclavitud contractual «por tiempo determinado». Sus pasajes acerca de la vida en las primeras comunidades cristianas contrastan paradójicamente con su aceptación de la esclavitud como pena por delito[10].
Todos estos son motivos más que suficientes para que Hugo de Groot, en su prisión, y aun estando a miles de kilómetros de donde se ponían en práctica todos estos «derechos», se sintiera más cerca que nunca de ese mundo terrible y lejos de la adinerada comodidad de su hogar. Así que volvamos a la tarde del 22 de marzo. Entre los montones de papeles de la celda de Grocio están todavía los borradores de una carta a su hermano sobre las Tragedias de Séneca, y un catequismo en verso, en flamenco para su hija Cornelia y en latín para su hijo, acompañados de ochenta y cinco preguntas y respuestas.
Clásicos grecolatinos, libros de teología, biblias, borradores de cartas y estudios… En definitiva, una descomunal cantidad de documentos (que no eran ligeros), transportados en grandes y pesados cofres. Algo podía esconderse ahí, y de hecho uno de sus jueces, Muys van Holj, había ordenado revisar el material, con poco éxito (aparte de los mensajes incluidos en aquellos versos neolatinos). En esas inspecciones no ayudaba el poco interés teológico de los guardias, y mucho menos que entre los libros se incluyese la ropa interior del profesor. Esta, junto a los libros, se llevaba hasta el pueblo vecino de Worcom, para ser ahí lavada y repuesta. Otra comodidad más respecto a los otros reos, desde luego. Pero esta no sería seguramente la opinión del propio Grocio que, por supuesto, ansiaba recuperar su libertad.
Así, cada cierto tiempo los cofres entraban y salían de la celda. Y Grocio leía. Aunque no lo suficiente: eso le dijo Maria van Reigersbergen, la esposa de Grocio, a la mujer del comandante del castillo de Loevensteyn, aprovechando un viaje de este a Heusden. La visita, para acordar un mejor servicio de biblioteca y mayores cuidados para su marido, pareció poco más que un galante e inocente intercambio de pareceres entre dos damas de buena posición. Pero en un momento de descanso, Maria y dos ayudantes corrieron a la celda de Grocio (la facilidad de esta operación da cuenta del laxo régimen de encarcelamiento) e introdujeron a Hugo en el cofre de los libros, convenientemente provisto de respiraderos.
Maria abandonó el castillo, y poco después también lo hicieron dos porteadores y el cofre, que no fue inspeccionado, pues la esposa del comandante –engañada– había certificado que se trataba una vez más de libros y ropa interior. Vistiéndola, iba también en el cofre el ilustre jurista Hugo de Groot, alias Grocio.
Unos días después finalizaba una de las primeras escapadas carcelarias patrocinadas. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales volvía a tener a su gran defensor en libertad.
¿CUÁNTO PESA UNA BRUJA?
Según nos consta hoy, la biblioteca de John Locke (dividida y reunida varias veces) pudo componerse de hasta 3.641 volúmenes[11]. Puede que algún lector, ya sea historiador, filósofo, bibliófilo, o admirador liberal de Locke, se nos distraiga y comience a soñar con transportarse a ella (de estar toda reunida en un sólo edificio y ciudad, se entiende[12]), pero como el magín es libre, de poco nos servirá advertirle, así que nos toca viajar con él como acompañantes.
Y darle ánimos: pues uno tras otro, los volúmenes que va sacando de los estantes no se ajustan a sus expectativas. Efectivamente, la biblioteca de Locke está compuesta, en abrumadora mayoría, por libros que de un modo u otro tendríamos que colocar bajo la etiqueta «Teología». Nuestro soñador compañero está a punto de desanimarse, pero tras un rato encuentra por fin un libro diferente. Sin embargo, no es de filosofía; nada de Aristóteles, ni siquiera Sexto Empírico o quizás una rara edición de Filmer o Hobbes. Por la ilustración del frontispicio parece un diario de viaje. Mala suerte. Retomamos la búsqueda, y tras este último otros tantos libros de teología se apilan ya sobre el suelo de la biblioteca que estamos asaltando. Finalmente, bajamos del anaquel un libro sin grandes motivos eclesiales, ni santos o Padres de la Iglesia en la portada. Por fin un hallazgo para la historia de la filosofía.
…Pero no hay suerte. Una vez más, el libro es otro de esos denostados y aburridos diarios de viajes (o eso parece pensar quien nos acompaña en este allanamiento bibliófilo). Este donoso escrutinio imaginario podría continuar un trecho sin grandes resultados. Pero quizás no tarde mucho más en dar sus frutos, y finalmente vayan apareciendo libros que le restituyan la fe en la definición de diccionario que tenemos del gran filósofo y «empirista» inglés: así, poco a poco irán apareciendo las obras que leyó de Gassendi, Descartes, Bacon, Boyle, etcétera.
Podemos atribuir la decepción inicial al azar, aunque según continuemos vaciando los anaqueles, la sorpresa continúa. Y sin embargo la estadística corrobora nuestra experiencia: de los 3.641 libros censados por los investigadores, Locke «sólo» poseyó 269 que pudiéramos catalogar como filosofía. De hecho, tenía más libros de viajes: 275.
Desde la Edad Media este género había recobrado la popularidad de tiempos de Heródoto o Pausanias, pero también comenzó a labrarse la fama que ha llegado hasta nosotros: libros fantásticos, delirantes, llenos de superstición o, según se mire, un fascinante encanto literario. En uno de los que hemos encontrado en la biblioteca de Locke, la portada reproduce un barco que navega cerca de una costa blanca, bajo unas flores de lis. El título reza: Viaje a los países septentrionales, y está escrito por el Sr. De La Martinière, publicado en París, en 1682. En él «se ven las costumbres, manera de vivir y supersticiones de los noruegos, lapones, kilopes, borandianos, syberianos, samoyedos, zemblianos, islandeses».
Locke podría parecer un «lector omnívoro», que coleccionaba lecturas a las que dedicaba un interés desigual, pero en realidad era voraz y muy selectivo respecto a los libros de viajes[13]. Los utilizaba como material valioso de investigación y referencia. En el libro de Martinière se narraba, entre otras, la historia de un capitán de barco que en tierras finesas había comprado una cuerda anudada por un «nigromante» local[14]. Cuando el capitán desató los dos primeros nudos, el navío pudo viajar tranquilo, impulsado por vientos favorables. Sin embargo, al desatar el tercer nudo, tormentas y oleajes inusitados hicieron peligrar la travesía. Por supuesto, esta era para el autor del libro una de tantas «supersticiones» que poblaban la mente del capitán y la población escandinava: el suceso, por supuesto, no se debía al poder mágico del nigromante, sino al «castigo divino» por creer semejantes patrañas heréticas. Un castigo del «científico» y «escéptico» Dios cristiano y protestante, quiérese decir.
La pasión inconfesable de Locke: estas historias le fascinaban. Pero, a diferencia de lo que afirman biógrafos y académicos actuales, el detalle antes citado no tiene por qué confirmar un escepticismo (entendido en sentido contemporáneo) por parte de Locke o sus autores preferidos, sino una distancia respecto a la explicación del otro «salvaje». Es decir, una distancia respecto a la creencia del pagano, no respecto a la reconstrucción racional del civilizado pensador cristiano. Esa racionalidad cristiana, hay que añadir, era la misma que en ese momento, en Inglaterra, iba de la mano de la alquimia, del uso de la magia en la práctica médica, o –tal y como como acreditaba entonces el Royal College of Physicians– de la brujería como causa de patologías fisiológicas[15]. La brujería era una posibilidad real para Glanvill, para Henry More, e incluso para Boyle. No la supersticiosa «nigromancia» finesa, ¡por Dios!; estamos hablando de algo serio: la comprobada obra del Diablo.
De modo que, del Milione de Marco Polo hasta los viajes de Mandeville o Martinière, todo este mundo «oculto» estaba muy presente en la vida de Locke. Para empezar, en su correspondencia. A su amigo William Allestree lo instó a informarle de este tipo de encuentros con lo fantástico en sus viajes por Suecia. Textos como el Geographia Universalis habían hecho famosos a los lapones como brujos y amos de los elementos, y sobre la brujería en Suecia los informes eran ya innumerables. La curiosidad de Locke era insaciable: pedía constantemente a su corresponsal que le enviara entrevistas, dibujos, e incluso objetos mágicos –como unas botas laponas, que se perdieron en el envío, para desesperación de Locke[16]–. La tendencia en las investigaciones recientes es minimizar su interés, y en eso ayuda que la correspondencia esté incompleta, y especialmente (de manera harto conveniente) la parte que incumbe a las peticiones de Locke y no a las respuestas de sus corresponsales. No obstante, hay cartas que apuntan en dirección contraria; sin ir más lejos, en la correspondencia con Allestree las supuestas peticiones y preguntas de Locke son tan insistentes que acaban con el destinatario recomendándole otras personas que puedan satisfacer aún mejor su curiosidad.
Volviendo de nuevo a la petición de las botas «mágicas», el corresponsal de Locke en Laponia, Allestree, le explica que estas se hundieron junto al barco que las transportaba. «Aunque sus portadores fueran brujos –afirma Allestree en la carta– las botas debían estar limpias [de brujería] pues se hundieron.» Este comentario venía a cuento de la práctica, aún difundida en el siglo XVII, del «Swimming of a Witch», práctica sancionada por el mismísimo James I de Inglaterra en su Daemonologie (1597), y descrita por el archirrival de Locke, Robert Filmer, en su texto de 1653 An advertisement to the jury-men of England touching witches. En este folleto, más o menos crítico, se descartan los «dieciocho signos o pruebas de brujería» aportados por otros eruditos, y se informa de cómo se realizaba el «baño» probatorio:
Esto es, tal como Wierus lo interpreta, cuando el pulgar de la mano derecha se ata al dedo gordo del pie izquierdo, y el pulgar de la mano izquierda al dedo gordo del pie derecho: [tanto Perkins como Delrio argumentan] contra este juicio de agua, y contra [la prueba consistente en] la incapacidad de una bruja para derramar lágrimas (según el Rey James)[17].
La práctica prescribía bañar desnuda a la «sospechosa», con las ataduras antes descritas, tres veces. Si se hundía (sobreviviera o no), era considerada inocente; si flotaba, era considerada culpable. Esta fue la práctica común, que fue extinguiéndose sólo a comienzos del siglo diecinueve, aunque hay casos registrados en 1825, 1829, 1865 o 1870.
En todo caso, algunos intérpretes leen el comentario de Allestree como un «chiste»; de ahí deducen la distancia escéptica de Allestree respecto a la creencia en la brujería… y –sin prueba documental, pues carecemos de la otra parte de la correspondencia– se acaba deduciendo un igual escepticismo por parte de Locke. Sin embargo, la opinión no es compartida por otros investigadores:
Sólo basta con considerar los comentarios de John Locke sobre espíritus, repartidos por sus obras, para ver que la brujería no era descartada por la nueva epistemología. La concepción lockeana del entendimiento humano podía usarse, como hizo Boulton, en apoyo de la creencia en las brujas […] pero en términos políticos, podemos ver por qué la teoría de la brujería podría haber tenido poco atractivo para aquellos orientados hacia ideales lockeanos […][18].
El interés iba más allá de las brujas y sus juicios; en 1679 obtuvo de otro corresponsal un informe sobre una casa encantada en Canterbury, y en la correspondencia podemos encontrar muchas más peticiones. En general, Locke «preguntaba con asiduidad a amigos y conocidos que viajaban por el extranjero, pidiéndoles que investigaran en su nombre sobre posibles sucesos de brujería», además de apariciones de espíritus e invocaciones demoníacas[19]. Por un lado, estas peticiones podrían parecer destinadas a «refutar historias similares» que ocurrieran en Inglaterra; pero esto nunca ocurrió. Locke «nunca dejó claras sus posiciones respecto a la brujería, en privado o en público», y «parece no haber llegado a tener una posición clara sobre el tema. Sin duda Locke podría haber permanecido indeciso», «sin descartar del todo» que existiera realmente la brujería «en el mundo pagano», allí donde «el demonio se aparece»[20].
Aunque no podamos despejar definitivamente el interrogante, queda claro que Locke tenía un interés especial en estos asuntos. No sólo como lector, ni como interesado en las manifestaciones más extrañas del poder espiritual, sino, además, como devoto cristiano. No es para menos, ya que gran parte de las argumentaciones más delicadas de su obra, en especial aquella dedicada a cuestiones políticas, giraban alrededor de, y se sustentaban en, la fe cristiana y reformada de Locke[21]:
Las sagradas escrituras son para mí, y siempre serán, la guía constante de mi consentimiento; y siempre nos atendremos a ellas, en la medida en que contienen verdad infalible, respecto a las cuestiones de la más alta importancia[22].
Una fe, por cierto, que llega incluso a las bases mismas del contractualismo de Locke, introduciendo en el corazón de una de las obras más valiosas del liberalismo político los límites religiosos de la tolerancia:
Finalmente, no han de ser en absoluto tolerados aquellos que nieguen la existencia de Dios. Las promesas, pactos y juramentos que son vínculos de la sociedad humana, no pueden tener valor o santidad para un ateo. Apartar a Dios, incluso en el mero pensamiento, disuelve todo[23].
El punto central para entender la concepción política y económica de Locke es, una vez más, el Génesis, y en concreto, la Caída. Pero en su caso la lectura estaba llena de trampas: había que proceder con cuidado, ya que pisaba terreno bien conocido por su adversario teórico, del que ya hemos hablado: Robert Filmer. A diferencia de Filmer –que ve en Adán al primer Rey– Locke lee la historia de la caída como la aparición de la muerte para la humanidad, y junto a ella, el trabajo, inseparable de la propiedad y la libertad. No obstante, fue Adán, y no nosotros, quien nació plenamente libre, quedando para el «resto de la humanidad» (por supuesto, ese «nosotros» lo forman adultos varones blancos, anglosajones, protestantes, y plenamente facultados[24]), la tarea de hacer efectiva esa libertad en potencia: libertad dentro de los límites de la Ley Natural, por supuesto.
Esta ley natural, sostenida por Dios, y descodificada por la razón, exige de los hombres que eviten dañar las posesiones del prójimo, especialmente la vida, la salud y la libertad. Poco a poco, según va ganando terreno la necesidad de sociedad, los seres humanos consienten en ser gobernados y entregar ciertas libertades en perjuicio de otras. Así, navegando por estos espinosos temas centrales para la filosofía política moderna, entre sus Dos tratados y el libro posterior La racionalidad del cristianismo, Locke da con el equilibrio contractual más adecuado a la razón de los sujetos políticos: entregamos igualdad, libertad absoluta y poder, para asegurar la autopreservación, la propiedad, y ciertas libertades[25].
Estamos muy cerca del homo oeconomicus, pero aún no hemos llegado: al margen de la contradicción en la que Locke se encuentra respecto al don de la razón antes y después de caer del jardín del Edén, su ejercicio debe realizarse en conjunción con el seguimiento del verbo divino. Para Locke, de haber un contraste entre razón y revelación, a lo largo de su obra la balanza se irá inclinando más hacia la segunda. En todo caso, según leemos en su primer Tratado, el interés propio es «el primero y más fuerte deseo que Dios implantó en los hombres»[26]. Un interés que está dirigido, por tanto, a la preservación (y los dos conceptos van ahora juntos) del derecho a la propiedad.
Con algún que otro salto, la lectura del Génesis[27] arroja para Locke el siguiente resultado: mortalidad, trabajo duro y propiedad privada. Respecto a los dos últimos, ya que «ahora, la maldición de la tierra los ha hecho necesarios», es natural que en la historia humana surjan ricos y pobres; ambición, y corrupción. Más aún, cuando en la noción de propiedad de Locke hay elementos que permiten la «subordinación de otros hombres»: la «inclusión» (o «conclusión», sic) de unos hombres en la propiedad de otros[28]. Pero, ¿cómo se ha hecho necesaria la propiedad privada?
Si bien Dios dio el mundo a los hombres en propiedad común, «también les dio Razón para hacer uso de él según más les convenga en la vida»[29], y si deben usarlo –argumenta Locke– para ello tienen antes que apropiárselo (ellos mismos, desde luego, pero también sus sirvientes, en su nombre[30]). ¿No se aplicaría esta lógica al uso de cualquier ítem dentro del Jardín del Edén, y por tanto la propiedad privada estaría presente antes y después de la Caída? Puede ser, y forma parte de las contradicciones de su exégesis bíblica, que no nos interesa tanto como la siguiente deducción a partir de este concepto de propiedad: la tierra usada (trabajada) se convierte en propiedad privada, pero ese trabajo se hace sobre una tierra que deviene «anexa a algo que era su propiedad, que ningún otro podía reclamar, ni pudiera apropiarse sin perjudicarle»[31]. El primer hombre fue un emprendedor lord inglés. Lo dice Génesis 1:28, es decir: Dios.
ESTAMPAS TURÍSTICAS (I)
Si se buscan lugares de peregrinación liberal, rodeados de bucólicos paisajes, en el norte de Francia se puede visitar todavía hoy el castillo situado en Pinterville. Para los católicos bien informados el nombre será reconocible, pues ahí, a mediados del siglo XIX, ejerció durante un tiempo el cura y misionero Laval, beatificado hace no mucho tiempo por el papa Juan Pablo II. En el castillo de la villa, dice alguna hagiografía reciente, el padre Laval acostumbraba a cenar de vez en cuando, si bien «cuando se veía obligado a ir, comía pan seco antes de acudir, para no dejarse llevar por el hambre ante una mesa tan copiosamente servida». Por supuesto: no fuéramos a pensar que el legendario misionero disfrutaba pecaminosamente de la aristocrática cocina del castillo. De hecho –continúa el relato hagiográfico– cuando sus hermanas lo visitaban, a veces la cena tardaba demasiado en llegar a la mesa:
—¡Cómo! ¿A estas horas, todavía no has preparado la sopa?
—El señor cura está todavía en la iglesia. Lo pasa muy mal. Vivimos en un país de fábricas y hay tantos infelices… que hasta tres veces ha dado su desayuno a los pobres… ¡a veces hasta la cena![32].
Desde su profesada preocupación por los pobres, Laval parecía intuir el valor simbólico del castillo, y en consecuencia, pensando en su legado, se distanciaba prudentemente (él, o sus biógrafos). Hoy el castillo está lleno de esculturas: unas pocas del siglo XVIII, alguna anterior, pero la mayor parte obras contemporáneas. Por el jardín trasero desfilan unas hormigas gigantes; cerca de un cobertizo encontramos extraños seres humanoides en plena danza, y mientras, en el interior del castillo, las paredes de mármol y los relojes barrocos se ven acompañados de obras minimalistas, figuras totémicas, cuerpos contorsionados por el dolor, caballeros espectrales, e incluso la escultura de una pareja feliz conduciendo un descapotable. Toda una instalación artística que trae la globalización capitalista a la campiña normanda. Como si el curator de esta exposición hubiese querido retratar la pesadilla del misionero y a la vez el sueño dorado del habitante más ilustre del castillo, el «fundador de la escuela liberal francesa»[33]: Nicolas Le Pesant de Boisguilbert.
Del Señor de Boisguilbert nos ha llegado una única frase a la altura del ingenio y malicia de la vida cortesana francesa: los príncipes –dijo en una de sus obras más polémicas– «apenas pueden aprender nada con perfección aparte de montar a caballo, puesto que sólo las bestias osan contradecirles». Lo dejó escrito, por cierto, en una obra con un título que omitimos en su totalidad, pues ocupa un párrafo entero[34], y no es de extrañar: entre otras cosas, uno de los defectos más citados de este aspirante a consejero del rey es la oscuridad y tediosidad de su prosa. Un barroquismo combinado, además, con una vehemencia inusitada. En este fragmento de 1704 uno de los padres del liberalismo francés nos habla… de economía:
En una palabra, la plaga, la guerra y hambruna, o todas las maldiciones de Dios en la mayor cólera de los cielos, o los más bárbaros conquistadores en sus pillajes, nunca produjeron más que una vigésima parte de los males que han causado los impuestos[35].
La ciencia lúgubre, decían. Pero no nos dejemos llevar por todas las apariencias; pese a la maldad citada más arriba, Boisguilbert no era un republicano, sino todo lo contrario: respetaba enormemente a los altos funcionarios de la corte; defendía en sus escritos al rey y a sus ministros, «bienintencionados» e «íntegros», aunque a menudo «sorprendidos» por las circunstancias[36]. Y no sólo en los pasajes más mundanos de sus libros, o en la correspondencia: en su obra queda patente que para él la única garantía de paz y unión del reino es el monarca absoluto, que para él no es en modo alguno un tirano[37]. Del mismo modo, cuando en una de sus citas más conocidas afirmaba que el dinero «es el monstruo que debe ser derrocado hoy, golpeándolo con tanta fuerza que nunca más pueda levantarse tras su caída», no hay que ver en él a un precursor de Saint-Simon, Proudhon o Sismondi, sino al primer gran defensor del libre comercio. Preocupado, sí, por la circulación monetaria y la estabilidad de los precios; pero convencido de que «una sociedad próspera puede nacer del egoísmo y del amor propio de los seres humanos», lograda a través de «la libertad del trabajo, de los precios y del comercio, y de la bajada de impuestos»[38].
Aunque sea poco conocido, se atribuye a Boisguilbert la formulación más temprana del laissez faire, y «en rigor, la primera aparición de la propuesta liberal en sus aspectos principales»[39], pero, para mayor desazón de los apologetas actuales del mercado, el contexto no es el más cómodo: el fondo teórico del que surge es una ecléctica mezcla de Bodin, Richelieu, Descartes, Nicole, Domat, y san Agustín. Volvemos, una vez más, al libro del Génesis: tras la Caída del Jardín del Edén, el «estado natural» del hombre es una sociedad sin clases; en poco tiempo, la mancha de corrupción que trae consigo la descendencia de Adán genera la aparición de una clase improductiva, los rentistas; con ellos, llega el dinero, la «división del trabajo» (dicho en términos contemporáneos) y una multiplicación de las necesidades. Si bien todo esto surge de la corrupción moral del hombre, desterrado de la compañía divina, esto no supone necesariamente una condena por parte de Boisguilbert: tras el «estado natural», la dinámica social produce un equilibrio dinámico, una interdependencia dentro de un circuito económico al que se adhiere la clase improductiva. Cuando esta dinámica entra en una fase virtuosa, se da un «equilibrio de la opulencia» en el que hay un «sistema de precios proporcionados», una «tácita condición de intercambio», una mínima interferencia de los rentistas, y libre comercio: siempre y cuando se den estas condiciones –afirma uno de los intérpretes de Boisguilbert– la conducta
egoísta y maximizadora de los agentes lleva automáticamente al equilibrio y bienestar de todos, a través del simple mecanismo de las fuerzas del mercado. La idea fundamental de la eficiencia del «librecambio» se origina por tanto en una de las más austeras versiones de la religión católica[40].
Estamos resumiendo una obra que es fundamentalmente económica, y por tanto habría que incluir aquí innumerables páginas (y cartas) dedicadas a lo que podríamos llamar ahora el problema de la inflación, dentro de un marco que (por primera vez) incluye un análisis agregado de mercados múltiples, precios flexibles y rígidos, el circuito monetario, la información de los agentes, y la influencia de estos factores en «ciclos» de prosperidad y depresión económica.
Pero todo ello está salpicado de una prosa bíblica en el estilo, y en el contenido. Las críticas a otros economistas, además, aparecen en el mismo tono; así, dice Boisguilbert, «quien no ha logrado auténticos milagros no debería ser canonizado», y quienes se obcecan en poner el oro y el dinero por encima de la producción de mercancías, sirven al «tirano o ídolo pagano […] forzando a aquellos devorados por la avaricia a ofrecerse en sacrificio en todo momento, sin recibir otro incienso que el humo que nace de la quema de los frutos más preciosos y bellos de la naturaleza»[41].
Respecto al contenido religioso, hay un punto sobre el que merece la pena detenerse, pues reaparece bajo una forma ya casi secularizada (aunque no completamente) en Adam Smith. En Boisguilbert, que en esto sigue a Jean Domat y a Pierre Nicole, el orden socioeconómico «natural» se apoya en la conducción divina del universo y la autoridad conferida por Dios a los gobernantes. ¿Qué quiere decir entonces esa «conducción divina del universo», de la que depende el orden socioeconómico? La providencia divina regula, forma y sustenta la sociedad civilizada «en cada estado» de su desarrollo, asignando así a los hombres sus funciones y posiciones. Esto es, y dicho en el vocabulario liberal contemporáneo, el orden social está planificado, pero por Dios: no queda para los hombres más que abstenerse de intervenir en el equilibrio económico. Puesto que Dios planifica, los hombres laissent faire. Es inútil y a la vez perjudicial interferir en un mundo terrenal que, tras la Caída del Edén, está corrompido irreparablemente, y por tanto, sólo puede funcionar desde la desigualdad social y económica: el orden (y la función y posición de las diferentes clases y jerarquías) debe ser conservado.
Aquí el agustinismo de Boisguilbert adquiere una inflexión específica: el «estado de inocencia» no es el adánico, sino posterior; es la fase que sigue inmediatamente a la Caída. La «infancia del mundo» tuvo en la sociedad la forma de un reino de igualdad entre los hombres, que duró milenios gracias a la limitación «de las necesidades» y la igualdad de todas las profesiones[42]. Pero para Boisguilbert este estadio es primitivo, y tras la inocencia llegará el estadio «limpio y magnífico»:
Con el tiempo el crimen y la violencia se hicieron comunes, el más fuerte no quería hacer nada, sólo gozar del fruto del trabajo de los más débiles. [Así,] hoy los hombres se dividen en dos clases […][43].
La intención de la ley natural es «que todos los hombres vivan cómodamente de su trabajo o del de sus ancestros»[44]. En el caso de Boisguilbert (a diferencia de los liberales de hoy) no se trata exactamente de que haya una ley divina que ampare a empresarios y rentistas por igual: de hecho, él excluye a los últimos explícitamente, y entiende por herencia de los ancestros «la acumulación de los granjeros o mercantes, que permiten a su propietario ser un emprendedor y utilizar el servicio del trabajo asalariado»[45]. Recapitulando: hay una providencia divina que sustenta un orden social que es, por ley natural, desigual, pero que, pese a la corrupción rentista, y si los agentes actúan maximizando sus intereses y egoísmos, empleando el trabajo de otros, tenderá hacia un equilibrio próspero. Estamos a un paso de la mano invisible. Sólo queda secularizarla, y acercar un poco más en el tiempo la utopía:
[al] introducir un estado de inocencia entre la Caída y el estado desarrollado […] las condiciones para lograr el equilibrio económico quedan ya establecidas, como si todavía se estuviera en este estado de inocencia, es decir: equilibrio general sin una clase ociosa. El modelo próspero no es por tanto una descripción veraz de la sociedad que Boisguilbert tenía ante sí. De hecho, es sólo un modelo que debe ser alcanzado. De tener éxito, habría que acercarse lo más posible al estado primitivo, pero sin ser nunca realmente capaces de retornar a él: la naturaleza del hombre es corrupta, y la evolución es irreversible[46].
Desde luego, podría pensarse que, en su expresión más maximalista, este credo cristiano y liberal sería contradictorio con la monarquía absolutista y, entre otras cosas, su fiscalidad «agresiva». Sin embargo, no lo es. Para los súbditos, los impuestos «son una obligación impuesta por el mismo Dios», que además en principio deben tener una cierta «progresividad», si quieren seguir respetando la autoridad divina[47]. Y, sin embargo, Boisguilbert tiene claro que la tributación es sólo una medida excepcional. El rey debe ser capaz de proveer por sí mismo las arcas del Estado, y los tributs son legítimos sólo en circunstancias extremas[48].
Antes de seguir, hay que señalar otros afluyentes teóricos del liberalismo que pasan por su obra y llegarán al periodo clásico del liberalismo económico: en primer lugar, el mecanicismo «liberal», o la utopía de la autorregulación (que veremos en otro capítulo), cuyo lema para Boisguilbert es «qu’on laisse faire à la nature»[49]: en asuntos de comercio debe dejarse obrar a la naturaleza y la providencia. En este ámbito los sujetos son
partes de un reloj que participan del movimiento común de la máquina, de modo que la perturbación de uno sólo de ellos es suficiente como para detenerla completamente[50].
Y, en segundo lugar, la concepción individualista-metodológica de los agentes económicos. Quizás por su proximidad familiar al dramaturgo católico Pierre Corneille, Boisguilbert incluye en sus textos también numerosas referencias al teatro; adelantándose casi tres siglos a Goffman o Garfinkel, o a Gary Becker y el filósofo Daniel Velleman, o un poco menos al lui de El sobrino de Rameau, describe a menudo a los agentes económicos como puros actores teatrales, interpretando papeles diversos, siempre observados por aquel Deus absconditus de Pascal, del jansenismo o de los pensadores de Port-Royal. Todo esto, bien es cierto, aunque Boisguilbert sitúe finalmente al teatro propiamente dicho, y al gremio de actores, en el último escalafón del aporte a la estabilidad y equilibrio económico del país[51].
No estamos lejos de Adam Smith, que por lo demás tenía en su biblioteca un ejemplar de la obra capital de Boisguilbert, Le détail de la France. Y como decía Marx, puede considerársele el fundador de la economía política clásica, junto a William Petty: pero la apreciación relativa de Marx, al considerarle un pionero de la economía, no debe llevar a exageraciones. Marx era bien consciente (y así lo señala en la Crítica de la economía política y en Teorías de la plusvalía) de que Boisguilbert era una figura siempre intermedia, un resto del pasado que auguraba desarrollos muy posteriores. Por eso, aquella frase sobre «el monstruo monetario», tan comentada, no le llevó a engaño:
Bajo Luis XIV, [Boisguillebert, sic] denuncia al dinero como la maldición universal que deja exhaustas las verdaderas fuentes de producción de la riqueza; sólo con su destronamiento, nos dice Boisguillebert, el mundo de las mercancías, la riqueza real y el disfrute general de la misma podrán volver por sus viejos y buenos fueros. No estaba todavía en condiciones de comprender que la misma magia negra financiera que arrojaba hombres y mercancías en la retorta alquímica para hacer oro, hacía que al mismo tiempo se evaporaran todas las relaciones e ilusiones que frenaban el modo de producción burgués[52].
ESTAMPAS TURÍSTICAS (II)
El 5 de julio de 1795 París estaba en pleno debate constitucional; la Convención había aplastado la revuelta jacobina un mes antes y en dos meses se aprobaría una nueva constitución con los votos de un millón de franceses. En Inglaterra cundía la preocupación por las turbulencias políticas al otro lado del canal. La inquietud era patente y los debates constantes. Sin embargo, esta es la entrada del diario de Thomas Robert Malthus:
5 de julio. Domingo. Desayuno en Asgarth. Me he perdido dos veces intentando llegar; la gente del campo indica según los puntos cardinales y siempre empieza sus frases por Bien. —¿Por favor, el camino a Askrig? —Bien, debes tomar el primer camino que gira hacia tu derecha, y atravesarás un pequeño pueblo. Pasado el pueblo te diriges más o menos al este y al final giras por un largo pasto hacia el norte […]
Cena en Askrig, un pueblo del mismo tipo que Midlam. He visto una muy hermosa cascada a media milla del pueblo, antes de cenar[53].
Según los biógrafos, y contando tanto diarios como escritos y sermones, sencillamente en la vida del joven pastor inglés no existía la Revolución Francesa[54]. En aquellos días, la casi paradigmáticamente aburrida existencia del futuro autor del Ensayo sobre el principio de población se adornaba con las estéticas vistas de la campiña inglesa. En sus excursiones (abandonada ya la afición juvenil a la caza), Malthus se armaba con las mejores guías de viaje (que aprovechaba para corregir y criticar) y algo de literatura: sorprende, pese al adusto carácter de Malthus, que en esos días se dedicase a leer precisamente Memories and anecdotes de Philip Thicknesse, un estrafalario escritor conocido por raptar a sus amantes y por haber acabado sus días siguiendo la moda entre los nobles ingleses: haciéndose construir, en la parcela de su vivienda, un bucólico refugio en el que acabar sus días como «ermitaño de jardín». Algo de esas lecturas se filtra entre las entradas del diario de Malthus:
Crummock es un lago aceptable, sin un solo junco, y en su parte más baja, si se mira hacia Buttermere, están las mejores vistas. La hija de mi anfitriona volvió por la tarde del mercado y trajo con ella esa hermosa cabellera. […] Finalmente llegué a una pequeña casa con una chica muy guapa en la ventana, que al ver que la miraba con melancolía, salió a recibirme…[55]
No en vano, escribiría más tarde, en su Ensayo, que «las tentaciones de caer en el mal son demasiado fuertes como para que las resista la naturaleza humana»[56]. De hecho, este es el eje central de la obra de Malthus: la tensión entre sexo y hambre, o más apropiadamente, entre reproducción y medios de subsistencia. Y como sacerdote y economista liberal, todo girará una vez más alrededor de la Biblia. Volvamos al Génesis 1:28 («fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla»), y comprobaremos la difícil y ambigua relación del malthusianismo con el tema teológico de la Caída.
Estando por naturaleza inclinada a la pereza y el vicio, la humanidad necesita el impulso del hambre para civilizarse; sin embargo, con la civilización y el desarrollo demográfico y productivo que se siguen de ella, esta vuelve a chocar con las barreras naturales que los recursos limitados imponen al crecimiento, de modo que, una vez más, el hambre y la miseria ejercen un papel de estabilidad y contención. Por ello mismo la distribución de riqueza, en la medida en que sirve de alivio a la carestía y abre la puerta de nuevo al vicio (la reproducción descontrolada), está destinada a empeorar la condición general de la sociedad. Las ayudas y subsidios, ya sean a ancianos, madres, o pobres, sólo incrementan la pobreza. En resumen, y dicho con un vocabulario tan propio de Malthus como del neoliberalismo más reciente:
El auxilio a los pobres […] efectivamente incrementaba los precios, con el resultado de que muchos de los trabajadores pobres verían disminuida su capacidad para sufragar su subsistencia, acabando, de hecho, atrapados en un círculo vicioso de dependencia […] El principio de población llevó a Malthus a defender que los legisladores no pensaran sólo en lo que podría llamarse el lado de la «demanda» –en modos para disuadir a la gente de tener hijos que no podían alimentar, y que a su vez demandarían más recursos– sino también en que afrontaran el lado de la «oferta», en los modos en que los recursos naturales –predominantemente los agrícolas– podían maximizarse[57].
Y es que, si se les daba algo más allá de la mera subsistencia, lo emplearían «en general, en la cervecería»[58], y por supuesto, en fornicar. Si a partir de Génesis 3:17 el trabajo es un castigo perenne, Malthus sortea todo el debate sobre la Caída y la Redención, y lo transforma en parte del plan divino[59], que destina al hombre al sudor y el dolor en condiciones de miseria. No hay progreso, sino una tensión eterna, que condena a los hombres a un mismo destino. ¿A todos los hombres? No necesariamente, pues de todo el Mal previsto en la Creación, en algún lugar tiene que encontrarse el Bien intrínseco a ella: este está en «las partes medias»[60] –y aquí tenemos un posible origen de otro mito liberal, el de la clase media– que disfrutan del bienestar merecido, entre la pereza de los ricos y el sufrimiento y vicio de los pobres. En ellas yace el «bien parcial», la estabilidad mínima, que justifica la desigualdad sistémica que se deriva de la condición humana.
Hay que añadir, por lo demás, que sobre el papel los análisis de Malthus no se limitan a la especulación matemática y teológica: hay un intento de comparación histórico y antropológico, pero rápidamente este se abandona cuando ofrece resultados insatisfactorios. Aquí Malthus, y con él Smith y Hume, conectan directamente con nuestro tertulianato contemporáneo: si China, según los informes que llegaban en la época, tenía una población impresionante, tierras fértiles y todo ello en un marco de relativa estabilidad, ¿cómo podía ser posible que su población no creciera aún más, teniendo en cuenta que, contraviniendo los postulados de Malthus, allí las parejas se casaban a una temprana edad? Pues habría que deducir que, dada la condición «bárbara» de estos pueblos, los «documentos no permiten dudar que el infanticidio debe ser muy común en la China»[61]. Los métodos de contención demográfica, afirma el mismo Malthus que reconoce y documenta la miseria generalizada de su tierra de origen, eran en definitiva mejores en Inglaterra. Nada como suponer millones de muertos en Asia para que nos salgan las cuentas aquí.
¿Qué hay del relato grociano y lockeano del origen de la propiedad y el trabajo? La propiedad no puede ser común, como deducían otros a partir de las escrituras, pues la presión del hambre acabaría pronto con ella; deben crearse instituciones que la protejan en todas sus formas, aunque sea –y esta es la diferencia con sus predecesores– una consecuencia de la Caída, y no un don divino. De ahí que el trabajo sea la única herramienta de quien no tiene propiedad, su única oportunidad de sobrevivir. Es el justo castigo por la desobediencia de Adán y Eva, que no puede paliarse de ningún modo, pues si se distribuyera la riqueza de los pocos y se «provocara una inseguridad sobre la propiedad», se les provocaría a estos un mal inconmensurable con el poco impacto que esto tendría en toda la sociedad; además, retornaríamos al ciclo de incentivación de la pereza y el vicio[62]. El castigo divino es ineludible, como lo son las conclusiones de Malthus:
Debe observarse que el principal argumento de este Ensayo sólo pretende probar la necesidad de una clase de propietarios y una clase de trabajadores[63].
Y aunque para Malthus toda desigualdad no deja de ser un mal, por necesario que sea, a esta maldición se oponían contemporáneos como Godwin (autor preferido de su padre, Daniel), Condorcet, los jacobinos franceses (o negros, pues Toussaint L’Ouverture acababa de expulsar a los británicos de Haití), o los ludditas que llevaban décadas actuando en las mismas zonas que Malthus visitaba en sus excursiones. Por eso en su Ensayo no desaprovechó la ocasión de responder a todos ellos. Si por un lado en Malthus hay un desmentido claro de la presunta base secularizada sobre la que se asienta el liberalismo, por el otro encontramos un ejemplo más de la retórica antiutópica, que, como veremos más adelante, no es más que una pantalla bajo la cual seguirán operando mecanismos plenamente utópicos. En todo caso: si para Daniel Malthus en Godwin o Condorcet se encontraban las ideas sobre las que construir una sociedad feliz, libre de miseria y de cortapisas a la autonomía individual, para Thomas
una sociedad constituida según la forma más hermosa que la imaginación pueda concebir […] en muy poco tiempo degenerará en una sociedad construida según un plan que no es esencialmente diferente de aquel que prevalece actualmente, es decir, una sociedad dividida en una clase de propietarios y una clase de trabajadores[64].
LA NUEVA CIUDAD DE DIOS. DE LA CIUDAD EN LA COLINA A LA CIUDAD DEL MERCADO
La lengua también es un almacén de minúsculas derrotas. Ahora los millonarios lo son así, a secas, y CEOs y corporaciones se cuidan mucho de que su imagen vaya asociada a epítetos positivos y enternecedores. En el año 2002, sin embargo, el adjetivo de «excéntrico» todavía se utilizaba como un pequeño recordatorio de la contradicción entre las buenas intenciones de los Ebenezer Scrooge arrepentidos y su posición al frente de conglomerados económicos por encima del bien y del mal y de las obligaciones tributarias. Gates y compañía todavía no habían hecho de la moda filantrópica una especie de obligación de cara a la galería, y la prensa liberal arqueaba las cejas cuando algún magnate se salía del redil, o aparentaba hacerlo.
Leslie Alexander había hecho su fortuna, entre otras cosas, especulando en Wall Street y fundando una de tantas compañías responsables de la astronómica deuda privada acumulada por los estudiantes norteamericanos. También era propietario del equipo de baloncesto masculino de la ciudad de Houston, los Rockets, y tras su conversión al vegetarianismo, decidió promover los derechos animales… al modo capitalista. Como uno de los principales donantes de la principal asociación para la defensa de los derechos de los animales, PETA, Alexander contaba con su apoyo para promover la venta de productos vegetarianos y libres de maltrato animal en el estadio de los Rockets, el Compaq Center, e incluso anunciaba la creación de un grupo de presión en la NBA para que los balones oficiales dejaran de fabricarse en piel.
Sin embargo, para sorpresa de algún seguidor –probablemente no para él– esto se reveló «financieramente imposible»[65]. Una lástima. Por un momento pareció que una franquicia millonaria podía permitirse el lujo de tomarse en serio aquella quimera de la responsabilidad social. Pero no: Alexander anunció inmediatamente que la venta de carne en el estadio continuaría como hasta entonces, y habría que pensar en planes a más largo plazo, de los que nunca más se supo. PETA no vio problema alguno en la gratuita campaña publicitaria que el animalismo había regalado al propietario de varias empresas millonarias; es más, encontraba espacio para la comprensión: «él está al cargo de su dinero y su principal interés es asegurarse de que sus inversiones rindan beneficios». Y beneficios es lo que buscarían las siguientes operaciones programadas. En la temporada 2002-2003 los Rockets no obtuvieron buenos resultados, y llama la atención que fuese el segundo equipo más «egoísta» de la liga, con el segundo menor porcentaje de pases de canasta. Así que, si quería introducir cambios, todo venía rodado; para que Alexander tuviera mayor control sobre las ventas de comestibles en el estadio (y supuestamente promover el bienestar animal), y para que el equipo empezara de cero en un ambiente deportivamente más «solidario» y menos centrado en el interés propio de sus estrellas, se decidió a vender el estadio y construir uno nuevo.
El nuevo estadio, el Toyota Center (nombrarlo Thoreau Center habría sido un exceso de ironía[66]), ni tiene restaurantes veganos, ni destaca por mucho más que algún certificado «verde» de eficiencia energética[67]. En cuanto al juego, de hecho los Rockets tienen en sus filas a una superestrella que –al menos hasta el año 2016– era más conocido por su juego «egoísta», más volcado en su propio interés que en lograr títulos para el equipo[68]. Mientras tanto, el antiguo estadio Compaq Center sigue en pie: en sus 16.300 localidades se celebra ahora un espectáculo que mueve tanto o más dinero, atrae a tanta o más gente, y enciende tantas pasiones como el baloncesto. Su nombre ahora es Iglesia de Lakewood; el espectáculo que alberga lo ven millones de espectadores todos los domingos, y el predicador, Joel Osteen, sermonea a sus fieles sobre el valor monetario y divino del interés propio y les explica cómo Dios bendice a quienes «desean prosperar financieramente, tener muchísimo dinero y cumplir así Su Voluntad». Este predicador no está solo. Hay muchos más predicadores «millonarios» en EEUU y no todos son catedráticos de economía. Unos cuantos, como Osteen, son sacerdotes de un culto cristiano al capitalismo, a tiempo completo.
Pero, ¿no era el liberalismo la gran fuerza desacralizadora? En páginas anteriores decíamos que con Malthus quedaba en entredicho la supuesta secularización de la que habría bebido el liberalismo; entre otras cosas porque su obra se coloca, en la cronología sagrada del capital, después de la de Adam Smith, y según dicen los manuales, con Smith se acababan los escarceos de la naciente economía liberal con la religión: liberalismo es Ilustración. ¿No es acaso Adam Smith, y con él tanto la intelectualidad escocesa como la europea en general, la figura más representativa del pensamiento ilustrado sobre el que se asienta el liberalismo? Cuando decimos Ilustración, por cierto, inmediatamente pensamos en secularización y cuando hablamos de liberales ilustrados pensamos en «cruzados cuya misión fue recuperar de las manos del cristianismo los lugares sagrados de la humanidad […] derrotando a la filosofía cristiana»[69].
O quizás no. Quizás esta descripción, tan provocadora ahora como cuando se escribió en 1932, parezca tan injusta con la Ilustración como con el liberalismo, o tan retrógrada que parezca extraída de un libelo neotomista, de aquellos tan abundantes en la España del siglo XX, feroces con el liberalismo, con el laicismo, pero por supuesto también con el marxismo o el feminismo. En realidad, su autor, Carl Lotus Becker, fue un profesor de historia norteamericano, ateo y progresista moderado (colaboró en el movimiento de solidaridad con la Segunda República española). Más bien un liberal en el sentido americano; un intelectual típico de la Cornell University de Nueva York (él mismo escribió una historia de esa universidad). Siempre a contrapelo, hasta el punto de que gran parte de sus reflexiones metodológicas se adelantaron en medio siglo al relativismo de autores como Richard Rorty. En su libro más polémico, The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers, y con mejor prosa que apoyo documental[70], Becker ponía en duda la imagen asentada del movimiento ilustrado, su supuesta «ruptura» con el pensamiento medieval, y cuestionaba la construcción de un nuevo género de utopías «limpio» de toda base religiosa. La influencia del libro fue tan grande como la reacción contraria, casi unánime, que se extiende hasta nuestros días.
Antes de volver a Adam Smith, valdría la pena repasar los argumentos de Becker, no tanto para defenderlos, ardua tarea que se antoja tan imposible como innecesaria, sino para continuar comprobando hasta qué punto nos permiten ver qué elementos religiosos perviven en el pensamiento económico utópico-liberal, por secularizado que se muestre.
Para empezar, Becker descarta la imagen de unos pensadores radicalmente «ateos», discutiéndola incluso en el caso de autores como Hume[71]. En su contexto histórico, y dentro del gran proyecto de reconstrucción civilizatoria ilustrada, era «más seguro conservar a Dios, o algún sustituto factible, como una suerte de garantía dialéctica» (49). Antes de que comenzara el ocaso del dios personal, la humanidad debía ser capaz de dirigir su mirada a la Naturaleza, con la tranquilidad de que en ella Dios, antes de irse, había dejado las claves que el hombre necesitaba para orientarse en el mundo (y en el pensamiento). A partir de ahí, desde Voltaire hasta Smith, bastaría sólo con leer los signos que nos rodean para encontrar en ellos una ley natural y edificar sobre ella la nueva sociedad. Pero, recuerda Becker, este es un dispositivo bien antiguo: «cristianos, deístas, ateos, todos reconocen la autoridad del libro de la naturaleza», que «no es propiedad exclusiva del siglo dieciocho» (53-54).
No sólo el hogar de la humanidad mostraba la herencia de una divinidad que hacía las maletas. El impulso reformador ilustrado había nacido de una nueva concepción del sentimiento, de la sensibilidad moral, que en realidad en Grimm, Fontenelle o Diderot, entre otros, conservaba el carácter del concepto cristiano de Gracia Interior (41 y ss.). Pero la vocación de servicio a la sociedad o «caridad» (38-41) podía verse comprometida tanto si en este proceso de naturalización acababa afirmándose que «todo lo que es, es bueno» (66), como si el pueblo y sus príncipes (que en realidad eran sus interlocutores principales) no eran instruidos en una nueva razón ilustrada capaz de diferenciar entre Bien y Mal (84-88). Para ellos el mal efectivamente existía, y abundaba: desde el terremoto de Lisboa, hasta las constantes plagas, que no remitían ni siquiera en las ciudades más distinguidas. Pero sobre todo ello la razón daba un veredicto demasiado contundente: el universo no sabe de moralidades. Se hacía necesaria una «retirada estratégica», desde las posiciones más avanzadas de una razón abstracta e intransigente, hacia los terrenos más «humanos» de la historiografía, entendida ahora como un campo de pruebas donde situar «el alma del hombre» y las posibilidades de redención futura (87-91).
En esta visión, más flexible y táctica, se desdibuja el pensador ilustrado de manual, libertario y rígidamente ateo; pero esto ocurre principalmente porque estamos acostumbrados a leerle y «a estar de acuerdo con él en mayor medida cuando es ingenioso y cínico, que cuando escribe desde la seriedad» (30). En realidad, como estamos viendo en este capítulo (y en parte en los siguientes), para los economistas enlightened la clave está en encontrar un «pasadizo secreto hacia el trono celestial» (46), sorteando la escalinata lúgubre y ajada del cristianismo, pero conservando y suavizando la imagen agustiniana de «Salvación eterna en la Ciudad Celestial», transformándola en la félicité ou perfectibilité du genre humain (49).
En el combate contra la «filosofía cristiana», por tanto, los philosophes ejercieron retiradas, flanqueos, y escaramuzas, utilizando las mismas armas de sus adversarios cuando les fue oportuno:
Los primeros escritores cristianos habían ganado su batalla […] adaptando a las necesidades y experiencias del mundo antiguo (que, como el siglo dieciocho, necesitaba enmendarse) la vieja temática griega del ciclo de declive y renacimiento. La idea clásica de una edad de oro, o una época dominada por un felizmente inspirado Licurgo o Solón, fue interpretada por los teólogos cristianos en los términos de su propia historia bíblica […] La «Caída del hombre» [de esa edad de oro] era más comprensible si podía atribuirse a un primer acto de desobediencia[72].
…y si a la edad dorada, ya pasada, se le añadía una edad dorada por venir. El peso crucial de esta escatología cristiana era insuperable para los philosophes ilustrados; sin una Ciudad de Dios aguardando en el futuro, era imposible apuntalar la mejora de la humanidad (129). En esto media, entre otras, la disputa de los antiguos y los modernos, en el siglo XVII. Pero una vez liberados también del peso de la antigüedad clásica, la utopía terrenal estaba por fin al alcance. Esta, eso sí, sería una empresa cooperativa, realizada en común por los hombres…
¿Todos los hombres? ¿Y qué hay de aquellas mujeres y hombres que estaban alejados de toda prosperidad material? ¿Les aguarda a ellos esa Ciudad de Dios? ¿Qué tenían que decir los philosophes dedicados a aquello que se llamará ciencia económica? ¿El libro de la naturaleza, y sus leyes, guardan algún artículo dedicado a la prosperidad general, o todo se apostaba al advenimiento de la nueva Ciudad? «Busca en los escritos de los nuevos economistas, y les encontrarás exigiendo la abolición de restricciones artificiales al comercio y la industria, para que los hombres sean libres de seguir la ley natural del interés propio» (52): bastaría con seguir esa ley, y esperar.
En el libro de la naturaleza, por tanto, está escrito aquello que emanaba antes de la autoridad divina, esté ella presente o haya «abandonado la tierra» (como decía Lukács), y parece que esta dictaba que el interés propio traería esa Ciudad de Dios. El caso es que, con este titubeante paso del libro divino al libro natural, Adam Smith podrá afirmar con tranquilidad, sin preocuparse especialmente de los detalles teológicos, que la propiedad privada es «sagrada e inviolable»[73]. Las temáticas teológico-morales parecen enterradas y el hombre simplemente «tiende» de manera natural al intercambio comercial y este, con los debidos caveat, a la prosperidad general. Todo parece tan laico como la cuasi-apócrifa manzana de Newton. Pero en realidad el enfoque sólo se ha desplazado y la Maldad pervive, escondida en la idea de «interferencia», ya sean gobiernos, terratenientes medievales, gremios, o incluso otros economistas, quienes obstaculicen los «hábitos de la economía […] cultivados por motivos de interés propio», esto es, «cualidades dignas de elogio, que merecen la estima y aprobación de todos»[74]. Contra Mandeville o Hutcheson, Smith no equiparará el interés propio al vicio, sino que lo considerará una virtud.
¿Y cómo es que, contra la intuición medieval, es el interés propio y no la benevolencia o la caridad lo que produce el bienestar de todos? Pues, dirá Smith, eso es gracias a la «mano invisible de Júpiter»[75], o dicho de otro modo, «la Providencia»[76], la intervención del «autor de la Naturaleza»[77], que «parece haber tenido como propósito originario […] la felicidad de la humanidad».
Y es que, por mucho esfuerzo que dediquemos a colocar a Adam Smith del otro lado del proceso secularizador, no sólo él sigue siendo un deísta más o menos cristiano, sino que su «sistema no se mantiene en pie sin la presencia de un demiurgo creador» y sin la «teleología y el argumento del diseño, que eran pilares intelectuales de la época de Smith»[78]. De hecho, si se repasan las concepciones de la época respecto a las propiedades invisibles del mundo y su conexión con la creación e intervención divinas, queda claro que «casi con total seguridad, cuando [sus] lectores encontraran la expresión de Smith, la entenderían como una referencia a la actividad oculta de Dios en la economía política, lo pretendiera Smith o no»[79]. Dicho sea de paso: si entendemos la centralidad de esa teleología y ese «diseño inteligente» podremos comprender también el peso que siguen teniendo en el imaginario liberal cristiano en pleno siglo XXI, por ejemplo, en el de la Iglesia de Lakewood, de la que hablaremos más adelante.
La posición teológica de Smith es heterodoxa, sin duda, e incluye un espectro ecléctico que va desde el teísmo ilustrado de la época, hasta Aristóteles, los estoicos o el misticismo de Newton. Pero sigue siendo cristiano en un sentido amplio y, en todo caso, mantiene firmemente la creencia en una causa primera y última de la Creación, y sobre ellas el gobierno de una benévola Providencia, un «arquitecto divino» que ha diseñado con inteligencia el mundo y la regularidad en la naturaleza, a la que trasciende y a la vez es inmanente[80]. En su obra hay suficientes pasajes de los que extraer argumentos para la existencia de dios, en todas las formas filosóficas clásicas, pero la que más nos interesa ahora, por su vínculo con la argumentación económica de Smith, es aquella presente en la Teoría de los sentimientos morales: si la naturaleza ha producido seres dotados de un tipo u otro de moralidad, debe haber un origen ético trascendente de nuestra naturaleza moral[81].
Su posición, además, queda lejos de la de su amigo Hume –por mucho que se haya dicho al respecto– pues si Hume negaba las causas últimas del mundo y toda demostración de la voluntad divina, y defendía que el orden del universo proviene de una autorregulación interna «Smith postula una teleología monista, generada externamente, en la que el universo queda retratado como una unidad única interdependiente y diseñada, más que como una colección de microsistemas autónomos»[82].
Aquí llegamos al punto crucial: si se afirma que «la mano invisible» opera dentro de los principios de la naturaleza, ¿entendía Smith por «naturaleza» un conjunto de causas pura y simplemente inmanentes al mundo material y social? No exactamente, pues estas funcionan como las partes de un reloj, «a las que no adscribimos deseos o intenciones, sino al relojero»:
Cuando por principios naturales nos vemos llevados a avanzar hacia tales fines, que una razón refinada e ilustrada nos recomendaría, estamos muy legitimados en imputar a esa razón, respecto a su causa eficiente, los sentimientos y acciones por medio de los cuales promovemos esos fines, e imaginar aquella como la sabiduría del hombre, cuando en realidad es la sabiduría de Dios[83].
Si como citábamos antes, el «autor de la Naturaleza» busca la «felicidad de la humanidad», y esta depende de la «prosperidad material», el crecimiento y riqueza de la que Adam Smith es testigo en su época (y en su clase) es la prueba de que esa «mano de Júpiter» acompaña a aquellas sociedades en las que el interés propio rige la actividad social, y no es frenado por grupos espurios. Hay un «orden espontáneo», un «vasto equilibro generado y mantenido por leyes naturales de origen divino» que se reflejan en disposiciones inscritas en los hombres: la simpatía modera el vicio y las interacciones humanas y genera una justicia espontánea; el egoísmo y la avaricia producen una abundancia universal; el instinto de intercambio comercial produce la división del trabajo y la abundancia que esta genera; las desigualdades de riqueza son benéficas a largo plazo; la preferencia natural por los productos nacionales benefician al propio país, etcétera. Por tanto, la única tarea de los individuos es seguir sus impulsos inmediatos y desistir de alterar el orden divino espontáneo[84].
Sin embargo, estas dos recetas, adecuadamente mezcladas, pueden resultar en conductas tan extrañas al homo oeconomicus de los profesores liberales como necesarias para el funcionamiento del capitalismo. Por ejemplo: entrar en un estado de convulsiones, risas incontrolables, «llorando y temblando, y después gritando, en patente agonía del espíritu, desvaneciéndose en éxtasis hasta quedar eliminada toda apariencia de vida animal, pareciendo entrar en un trance»[85].
Este el resultado de uno de los sermones de Richard McNemar, en 1801, en medio del fervor religioso americano del Second Awakening. Una multitud de hasta 20.000 personas se había congregado en Kentucky, en la villa de Cane Ridge, para rezar y convertirse a una nueva fe, tan indescriptible en términos teológicos como simple en su práctica cotidiana: un nuevo culto cristiano individualista que rompería definitivamente con el calvinismo y el puritanismo hasta entonces dominante, introduciendo un nuevo gnosticismo de mercado, un «culto cristiano al dinero» que llega hasta nuestros días, y como decíamos antes, se retransmite a millones de televisores en EEUU y muchos otros lugares.
La actividad de McNemar y otros predicadores similares vino precedida de dos siglos de lenta maduración: ya en los albores de la colonización de Nueva Inglaterra la práctica comunitaria de las distintas variantes del protestantismo estuvo rodeada (asediada, dirían ellos) por tradiciones populares de cultos cuasi-animistas, alquímicos, prácticas que atribuían poderes mágicos al oro, a talismanes o al dinero mismo, no siempre mediante la importación de creencias nativas. Pero, y esta es la clave, las propias comunidades cristianas de colonos no fueron ajenas, pese a su inicial aversión a Mammon y al lujo, a la progresiva seducción del mercado. De hecho, llegarían a ser un soporte fundamental del capital nacional. Los primeros predicadores de éxito, como John Winthrop, combinaban ya en el siglo XVII una cierta preocupación por la pobreza dentro de sus comunidades, con la visión de un gran destino para Nueva Inglaterra, concebida como la utópica «Ciudad sobre la Colina» (de la que después hablaría Reagan): la agustiniana Ciudad Celestial una vez más, esta vez sí, surgiendo de las riquezas de una tierra virgen, bendecida para usufructo de los colonos.
Sin embargo, incluso la idílica comunidad cristiana defendida por Winthrop, pía y caritativa, se vio arrastrada por luchas sectarias, vinculadas a los vaivenes monetarios de los puertos comerciales, y al famoso 20 por 100 de ganancias obligatoriamente tributadas a la Corona Británica. En última instancia, la rigidez de la vida puritana estaba destinada a declinar y los sermones de Winthrop a ser sustituidos por el discurso más cómodo de predicadores como Roger Williams o Anne Hutchinson. La ortodoxia protestante en sus primeras variantes poco a poco se fue diseminando entre cuáqueros, baptistas, muggletonianos, sabbatarianos, etcétera, e incluso un general renacimiento de tipo arminiano[86]. Y mientras, las «brujas» ardían, habitualmente por ostentar signos de «una riqueza ganada injustamente» y ofrecer «dinero, sedas, telas de calidad o ayuda en los partos»[87], en lo que parece más un intento por conservar el control comunitario sobre la gestión de la naciente economía que el resultado de una crisis teológica. Como si la religión fuera una herramienta con la que dar sentido al caos económico; como si necesitara, en definitiva, un soporte teológico mínimo para poder creer en las teorías económicas liberales que prometían prosperidad, entre ellas la teoría de John Locke sobre el inmutable e intrínseco valor del oro: «la Piedra Filosofal está en nuestras cabezas y puede convertir la materia en plata u oro por el poder del pensamiento», decía el predicador John Wise en 1721[88]. En una darwiniana (y smithiana) diversificación competitiva, el calvinismo se diluyó en decenas de versiones alternativas, a cada cual más extraña, buscando un credo estable que pudiera sostener el cada vez más acelerado despliegue del capital.
El propio hijo de Winthrop, rodeado de libros herméticos y manuales alquímicos, cambiaría poco después el púlpito por el proyecto de fundación de un banco colonial, presentado ante la Royal Society en 1661. Un signo profético. En 1667, John Davenport comenzaría ya a predicar «promesas divinas de bendiciones temporales», en un contexto en que la caridad (ante la prodigalidad de «bienes naturales» con los que dios había decidido rodear a los colonos) ya era «superflua», o como diría Ebenezer Frotingham desde su púlpito en Connecticut un siglo después, «Dios considera absolutamente necesario que toda persona actúe individualmente […] como si no hubiera otra criatura humana sobre la Tierra». Bien entrado el siglo XVIII, George Whitefield combinaría la denuncia del establishment calvinista, con un nuevo credo individualista, proyectado al margen de la comunidad puritana y preparado para dar la bienvenida a las poderosas fuerzas de los mercados:
Cristo adquirió […] pagando en sangre [la redención de los pecadores]; fue una dura transacción […] Os aconsejo venir y comprar el oro de Jesucristo, sus vestiduras blancas y el colirio[89].
Esta cita de Apocalipsis 3:18 no es casual. En sus sermones, los creyentes siempre estaban del lado de lo bueno y lucrativo, y los no creyentes, del lado de lo inútil e improductivo. Es decir, los creyentes «sabían cómo hacer un buen trato»:
Dios creó a Adán, le proporcionó unos suministros, los bendijo, le colocó en un paraíso de amor, y él pronto quedó en bancarrota. [Pero ahora] nuestro stock está en manos de Cristo, [y] él sabe cómo administrarlo[90].
Sus fieles debían ser «ambiciosos, y ser tan ricos [como pudieran] ante Dios», pues «el banco del cielo es […] un banco fiable», del que había extendido «miles de cheques […] sin que ninguno me haya sido devuelto»[91]. Pero esta no es una lista de meras metáforas; sus fieles, como los de los telepredicadores de hoy en día, pasaban por ritos de «compra» bien concretos. Su evangelización iba acompañada de una lista de productos que él mismo ofrecía, como anticipo de los bienes materiales que la fe les traería, junto al resto de bienes espirituales: velas, platos, bocacíes, estampados ingleses, etcétera. No en vano Whitefield era la oveja «negra» en una próspera familia de empresarios. Pero no perdía los buenos hábitos. A sus fieles recomendaba –y él mismo ponía en práctica– la gestión de su vida cotidiana como si de un libro de contabilidad se tratase: «un buen comerciante espiritual mantendrá al día su libro de contabilidad del alma»[92].
La popularidad de Whitefield (que llegó a vender nada menos que 300.000 copias de sus obras) atraía a miles de personas a sus eventos, y provocaría después incluso la búsqueda de reliquias relacionadas con él (durante la Revolución americana, un batallón profanó el cementerio de Newbury para extraer su collar y portarlo como reliquia al campo de batalla[93]). El éxito de masas de McNemar en Cane Ridge era sólo cuestión de tiempo; después de McNemar, a partir de la década de 1830, Charles Grandison Finney, abogado comercial convertido a predicador, daría un paso más añadiendo a la individualización de la experiencia religiosa el componente temporal que faltaba, el vínculo causal entre oración, fidelidad a la nueva «comunidad» y bendiciones mercantiles: «la razón de que sus oraciones no fueran satisfechas es que […] no rezaban con la fe de esperar que Dios les diera las cosas que ellos pedían»[94]. Las cosas que ellos pedían: no sólo mercancías para los colonos más humildes, sino más capital para los feligreses más prósperos, desde las familias más acaudaladas de Nueva York o Rochester, algunas también abolicionistas, pues deseaban una mano de obra libre. En Kentucky, por otro lado, aprovecharían el impulso de Cane Ridge predicadores esclavistas y terratenientes como Finnis Ewing.
Bien entrado el siglo diecinueve, otros predicadores de la nueva fe, John Todd, Theodore Hunt, Henry Ward Beecher o Lyman Abbott estuvieron vinculados al capital comercial de sus ciudades, y el gran predicador Matthew H. Smith combinó el púlpito y Wall Street, sin contradicción alguna: «Adán fue creado y colocado en el Jardín del Edén por motivos empresariales», escribió en 1854. Thomas P. Hunt escribía en 1836 su tratado «El libro de la riqueza, en el que se prueba a partir de la Biblia que el deber de todo hombre es hacerse rico»; y también predicó durante bastantes años el escritor y editor por antonomasia del self-made man, Horatio Alger, cuyos personajes lograban pasar de pobres a magnates, siempre desde la devoción religiosa y el trabajo. Incluso la fe mormona, que desde John Smith se labró la fama de ser una nueva secta populista e implacable con los privilegiados, en realidad no sólo fue el primer modelo protestante de empresa evangelizadora multinacional sino que convergía plenamente en este nuevo ethos religioso capitalista: «si sigues mis mandamientos, serás próspero en tu tierra». No sorprende que la anterior ocupación de Smith fuera la de buscatesoros, pertrechado con las herramientas de la astrología, los espíritus guardianes… y la credulidad de sus inversores[95].
Sin embargo, la economía capitalista necesitaba, según se acercaba el siglo XX, sermones más explícitos, como los que daría Russell Conwell, famoso por su discurso «Acres de diamantes», basado en la historia del granjero de Golconda; este habría emigrado a España siguiendo el mal consejo de un budista sin saber que la riqueza estaba desde el comienzo en la mina situada bajo su granja originaria. En sus multitudinarios sermones, Conwell daría forma final al sueño liberal: bajo los pies de todo americano estaba la oportunidad para enriquecerse, concedida por dios; y esta oportunidad no podía dejarse escapar. Si la oportunidad surge, el mandato divino es aprovecharla, sea cual sea el medio: «El dinero es poder, y debes ser razonablemente ambicioso para lograrlo […] el número de pobres con los que se puede simpatizar es muy poco. Simpatizar con un hombre al que Dios ha castigado por sus pecados […] es hacer el mal»[96].
He aquí la genealogía clave que explica por qué millones de norteamericanos hoy en día compran los DVDs de sus teleevangelistas preferidos o acuden al antiguo estadio Compaq Center, extáticos, para escuchar sermones de varias horas de duración, donde se les dice que «Dios ha elegido ya un coche para ellos». También explica –en parte, y dejamos el resto para los psicólogos– por qué envían dinero por correo a predicadores como Osteen, esperando una recompensa divina en forma de más dinero. Si en 1925 Bruce Barton explicaba a millones de lectores que Jesucristo había sido un empresario, y en pleno auge neoliberal los predicadores pentecostalistas defendían el laissez faire con un ardor inédito incluso en Chicago –remitiéndose a Mateo 22 para defender el Estado mínimo y la resistencia al pago de impuestos–, los empresarios cristianos de la llanura central norteamericana proyectaban ya un país en que se rezara los domingos y los sábados se comprara, cristianamente, en Wal-Mart. Por eso, afirma Chris Lehmann en su libro The Money Cult, «la religión en América nunca fue realmente secularizada; más bien se santificó al mercado».
Y la santificación, los rezos pecuniarios, la ofrenda diaria al dios del mercado en forma de billetes en sobres o donaciones vía PayPal, no es ni mucho menos un fenómeno exclusivamente cristiano. Es global, y su penetración, cada vez más profunda. En un artículo para la sección india de BuzzFeed, Gayatri Jayaraman describe la precariedad cotidiana y creciente entre la juventud de las grandes metrópolis mundiales: un imposible anhelo middle-class que ya sólo puede desearse mientras se acaricia un rosario digital. Un avemaría en Uber, Instagram, o Linkedin; un llamado a la misericordia divina, en medio de una miseria y precariedad apenas disimuladas. «Demasiados profesionales han aceptado la idea de que para llegar a ganar dinero, tienes que gastar mucho más», reza el subtítulo del artículo, resumiendo una situación que no está tan lejos de las masas de fieles congregadas en torno al money cult de la américa profunda.
Becarios de grandes firmas de abogados que duermen en el coche; recién contratadas que a partir del día 22 tienen que «tirar de tarjeta» ya no sólo para los gastos necesarios, sino para mantener una apariencia de consumidores activos y no arriesgarse a perder el empleo; desempleadas que se pasan varios días sin comer para poder pagarse un almuerzo en el Starbucks donde le gusta realizar sus entrevistas de trabajo al empresario. Todo se reduce al mismo esquema que hemos visto ya varias veces: la ofrenda divina, si se hace desde la fe, tendrá su recompensa empresarial. «Su inspiración no es difícil de encontrar. Sus historias de éxito en la economía startup se basan en empresarios […] que gastan cada paisa que les queda, para multiplicarla inmediatamente en una rupia». Y el resultado es que los millennials, en esta nueva economía sacralizada, deben «vestirse para los trabajos que queremos, olvidando que la mayor parte de salarios están ajustados para que nos podamos permitir sólo la ropa para los trabajos que tenemos». Como en un relato de Dickens; como el personaje de alguna novela picaresca; o como el príncipe ladrón de un antiguo cuento sánscrito, el muro de clase ha vuelto (a hacerse visible), y ante la imposibilidad de saltarlo, retornan los embustes, el disfraz, los hábitos supersticiosos.
«Nena, mi chófer tiene mejor móvil que tú», le dicen en una entrevista de trabajo a Jayaraman, la autora del artículo, detectando rápidamente en ella un insuficiente esfuerzo devocional, una oblación demasiado escasa al divino mercado; «¡Nena […] compra un iPhone, por el amor de Dios!»[97].
[1] Versión mía, a partir de Jacobus Arminius, The Complete Works of James Arminius, Grand Rapids, Baker Book House, 1986.
[2] Con pocas licencias, esta reconstrucción se basa en los datos hallados en Hugo Grotius: a lifelong struggle for Peace in Church and State, de Henk Nellen (trad. de J. C. Grayson, Leiden, Brill, 2007), y en The life of the truly eminent and learned Hugo Grotius, de M. de Burigny (Londres, 1754), además del grabado de Claes Janszoon Visscher del castillo de Loevensteyn, tal como era en 1619.
[3] Cito según la traducción inglesa: H. Grotius, Commentary on the Law of Prize and Booty, trad. de John Clark, Indianapolis, Liberty Fund, 2006, p. 316.
[4] Grocio, De iure belli ac pacis [Del derecho de la guerra y de la paz], cit. en Roland Boer y Christina Petterson, Idols of nations, Minneapolis, Fortress Press, 2014, p. 24, n. 35.
[5] Casi como si hubiera algo así como una determinación económica en última instancia… esta es la segunda vez que comprobamos cómo la lectura de Grocio puede ser molesta para algunos weberianos. De hecho, Roland Boer y Christina Petterson (op. cit.) afirman que esta conclusión, de haberla conocido (o tenido en consideración), habría llevado a Weber a cambiar el título de su libro por La ética arminiana y el espíritu del capitalismo. En The Money Cult (Nueva York, Melville, 2016), Chris Lehmann también describe el renacimiento arminiano que acompaña al capitalismo norteamericano del siglo XIX.
[6] Roland Boer y Christina Petterson, Idols of nations, Minneapolis, Fortress Press, 2014, pp. 28-30.
[7] J. Thumfart, «On Grotius’s Mare Liberum and Vitoria’s De Indis, Following Agamben and Schmitt», Grotiana 30 (2009), pp. 65-87.
[8] Ibid., p. 37.
[9] H. Grotius, Commentary on the Law of Prize and Booty, trad. de John Clark, Indianapolis, Liberty Fund, 2006, pp. 33-34, cit. en Roland Boer y Christina Petterson, Idols of nations, Minneapolis, Fortress Press, 2014, p. 37.
[10] Cfr. Manuel Alonso Olea, De la servidumbre al contrato de trabajo, Madrid, Tecnos, 1979, pp. 30-34.
[11] A. Talbot, The great ocean of knowledge. The influence of travel literature on the work of John Locke, Londres, Brill, 2010, p. 3.
[12] Cfr. The library of John Locke, John R. Harrison, Oxford, Clarendon Press, 1971.
[13] A. Talbot, The great ocean of knowledge. The influence of travel literature on the work of John Locke, cit., p. 9.
[14] Ibid., p. 50.
[15] Ibid., pp. 45-49. La formación de Locke, en parte truncada, fue como médico. Cfr. M. Herrero, La política revolucionaria de John Locke, Madrid, Tecnos, 2015, pp. 15-18.
[16] A. Talbot, op. cit., p. 55 (Locke, Correspondence, William Allestree a Locke, 16 de agosto de 1672).
[17] Traduzco directamente del folleto original, que puede consultarse en archive.org. Corchetes míos. El texto no es especialmente claro, pero lo incluyo por la importancia histórica de Filmer.
[18] «Witchcraft Repealed» de Ian Bostridge, en New Perspectives on Witchcraft, Magic and Demonology, Vol. 3 de B. P. Levack (ed.), Witchcraft in the British Isles and New England, Londres, Routledge, 2001, p. 347.
[19] P. Elmer, Witchcraft, Witch-Hunting, and Politics in Early Modern England, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 295.
[20] Ibid., p. 296, y notas 78 y 79, pp. 295-296. El último entrecomillado es de la propia correspondencia de Locke.
[21] Cfr. M. Herrero, La política revolucionaria de John Locke, cit. Además, hay que señalar la conexión de Locke y Grocio en lo tocante a teología, a través de la obra de Philipp van Limborch.
[22] John Locke, «A Letter to the Right Reverend Edward, lord Bishop of Worcester, Concerning Some Passages Relating to Mr. Locke’s Essay of Human Understanding in a Late Discourse of His Lordship’s, in Vindication of the Trinity», en The Works of John Locke, vol. 3, accesible en libertyfund.org. Espero que el lector aprecie tanto como yo la ironía de esta y otras fuentes que empleo a lo largo del libro.
[23] J. Locke, A letter concerning toleration / Epistola de tolerantia, revisión de la trad. ing. del latín de Kerry Walters, Ontario, Broadview, 2013, p. 81 (trad. cast. mía).
[24] Es lo que Stacey C. Simplican (The Capacity Contract, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2015) llama «el contrato de las capacidades» en el núcleo del pensamiento de Locke y en el contractualismo posterior, que se suma, como veremos, al «contrato sexual» y el «contrato racial», configurando el contractualismo liberal, explícito o implícito, como un contrato de dominación.
[25] Roland Boer y Christina Petterson, Idols of nations, Minneapolis, Fortress Press, 2014, pp. 58-60.
[26] John Locke, Two treatises on Government, Libro I, capítulo IX de la edición de R. Butler, Londres, 1821.
[27] Muy especialmente en su texto Homo ante et post Lapsum, en John Locke, Political Essays, ed. de Mark Goldie, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. Las siguientes citas son de ese texto (recientemente recuperado).
[28] Cfr. la discusión que Dumont hace de estos elementos, también a partir de la lectura de Macpherson, en Homo equalis, trad. de Juan Aranzadi, Madrid, Taurus, 1982, pp. 76-78.
[29] John Locke, Two treatises on Government, Libro II, capítulo V (§. 26) de la edición de R. Butler, Londres, 1821.
[30] «La hierba que mi caballo ha comido, el césped que mi sirviente ha cortado, y el mineral que he extraído […] se convierten en mi propiedad sin la asignación o consentimiento de nadie», J. Locke, The Second Treatise of Government, cit. en R. L. Heilbroner, Naturaleza y lógica del capitalismo, trad. de R. Cusminsky, Mexico, Siglo XXI de México, 1985, pp. 60-61.
[31] Ibid., §. 32.
[32] Esta cita y la anterior, en B. Smerecki, Jacques-Desiré Laval, París, Publibook, 2003, p. 44 y ss.
[33] D. Theillier, «Bon anniversaire de Boisguilbert! Aux origines du libéralisme français», en Contrepoint.fr.
[34] Factum de la France, contre les demandeurs en délai pour l’exécution du projet traité dans le ‘Détail de la France’, ou le Nouvel ambassadeur arrivé du pays du peuple. Réflexions sur l’état de la France. Mémoire pour faire voir qu’on ne peut éviter la famine en France de temps en temps qu’en permettant l’enlèvement des blés hors du royaume, hors le temps de cherté… (1705). El término «obra» es el más adecuado. Más adelante se publicarían de manera separada, pero sus textos (y los títulos) provienen de los primeros volúmenes publicados, que incluyen por igual cartas, peticiones, rogatorias, proposiciones de leyes, etcétera. De ahí (en parte) la prolijidad de los títulos.
[35] Citado en G. Faccarello, The economics of Pierre de Boisguilbert, Londres, Routledge, 1999, p. 3
[36] Ibid., p. 36.
[37] Ibid., pp. 52-54.
[38] D. Theillier, art. cit.
[39] G. Faccarello, The economics of Pierre de Boisguilbert, cit., p. 11.
[40] Ibid.
[41] Ibid., p. 14.
[42] Ibid., pp. 64-66.
[43] P. Le Pesant de Boisguilbert, Dissertation de la nature des richesses, de l’argent et des tributs, où l’on découvre la fausse idée qui règne dans le monde à l’égard de ces trois articles, 1707, citado en G. Faccarello, op. cit., p. 66.
[44] Ibid. (1707), cit. en G. Faccarello, op. cit., p. 67.
[45] Ibid.
[46] Ibid., p. 101.
[47] Ibid., p. 40.
[48] Ibid., pp. 40 y 42. Por razones de espacio hay que omitir los «argumentos» y el contexto que darían sentido económico (o lógico) a esta deseada «autonomía» de las finanzas reales. Juega un papel en ellos, en todo caso, la crítica de Boisguilbert al papel económico «distorsionador» de la Iglesia católica. Una vez más Boisguilbert está con un pie en el catolicismo, y con otro en la teología «remonstrante» (op. cit., p. 44), con uno en Filmer y otro en Locke; con un pie en la economía del absolutismo, y el otro en el liberalismo utópico.
[49] N. L. P. Boisguilbert, Dissertation sur la nature des richesses, de l’argent et des tributs, où l’on découvre la fausse idée qui règne dans le monde à l’égard de ces trois articles (1707), edición de Eugène Daire, París, Guillaumin, 1843, p. 409.
[50] Carta de Boisguilbert al Controlador General del Reino, 20 de julio de 1704, cit. en G. Faccarello, p. 28.
[51] Ibid., p. 17.
[52] K. Marx, Contribución a la crítica de la economía política, ed. de P. Scaron, México, Siglo XXI, 2005, pp. 188-189.
[53] T. R. Malthus, The Unpublished Papers in the Collection of Kanto Gakuen University, Vol. II, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 27.
[54] Cfr. R. J. Mayhew, The Life and Legacies of an Untimely Prophet, Cambridge, Mass., Harvard University-Belknap Press, pp. 49-52.
[55] T. R. Malthus, The Unpublished Papers in the Collection of Kanto Gakuen University, Vol. II, cit., p. 49.
[56] Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population, Londres, J. Johnston in St. Paul’s Church-Yard, 1798, p. 60.
[57] R. J. Mayhew, The Life and Legacies of an Untimely Prophet, cit., pp. 71-72.
[58] T. R. Malthus, An Essay on the Principle of Population, cit., pp. 24-38 y 46-47, cit. en Boer y Petterson, Idols of nations, cit., p. 153.
[59] Ibid., pp. 113-114.
[60] Ibid., p. 116.
[61] T. R. Malthus, Ensayo sobre el principio de la población, ed. de J. M. Noguera, J. Miquel, Madrid, 1846, p. 122.
[62] T. R. Malthus, An Essay on the Principle of Population, cit., pp. 24–38 y 46–47, cit. en Boer y Petterson, Idols of nations, cit., pp. 92 y 62. Y cfr. Idols of nations, op. cit., pp. 161-163, y n. 84 y 85, p. 162.
[63] T. R. Malthus, An Essay on the Principle of Population, cit., ibid., p. 91.
[64] T. R. Malthus, An Essay on the Principle of Population, cit., ibid., pp. 64-65, y un argumento similar, en respuesta a Godwin, en p. 91.
[65] «Animal rights-backer to sell meat in new arena», Asociated Press, Houston, 27 de agosto de 2002.
[66] Pero no del todo improcedente geográficamente. Aunque Thoreau se asocie a Massachusetts, a Texas no le es ajeno el revival de sus ideas. El Houston Chronicle reseñaba en 2014 la gira de The Minimalists por Austin, Houston y otras ciudades tejanas. Se trata de un colectivo (formado por dos jóvenes ¿ex? millonarios) dedicado a la promoción de las ideas de Thoreau y el estilo de vida simple, no basado en la riqueza material (si exceptuamos sus libros y material promocional). Está claro que no hicieron gira por Detroit o Flint.
[67] «Houston Rockets and Toyota Center receive LEED Silver Certification», en http://www.thisdishisvegetarian.com/2010/06/0510houston-rockets-and-toyota-center.html.
[68] Joey Haverford, «Charles Barkley Puts James Harden on Blast For Selfish Playing Style» (abril de 2016), en bigplay.com.
[69] Carl L., Becker, The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers, New Haven & Londres, Yale University Press, 2003, pp. 122 y 123.
[70] Incluso en el famoso Índice del Opus Dei se afirma que «está muy bien escrito» […] pese a ser ateo y «tibio con el comunismo». Entre sus críticos más notorios, el historiador Peter Gay prácticamente dedicó una obra entera en dos volúmenes, The Enlightenment: An Interpretation, a la refutación del influyente librito de Becker.
[71] Carl L. Becker, The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers, cit., p. 68 y 71 y ss. A partir de aquí citaré las páginas entre paréntesis.
[72] Carl L. Becker, op. cit., pp. 123 y 125.
[73] A. Smith, La riqueza de las naciones, trad. de C. Rodríguez Braun, Madrid, Alianza, 1994, p. 182.
[74] A. Smith, The Theory of Moral Sentiments, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 359.
[75] A. Smith, «Lectures on Astronomy», en Essays on Philosophical Subjects, Oxford, Oxford University Press, 1980, p. 49.
[76] Este pasaje es especialmente valioso porque reúne una de las pocas referencias literales a la «mano invisible», junto a la Providencia divina: A. Smith, The Theory of Moral Sentiments, cit., pp. 215-216.
[77] A. Smith, The Theory of Moral Sentiments, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 193.
[78] Cfr. Lisa Hill, «The hidden theology of Adam Smith», The European Journal of the History of Economic Thought, Taylor & Francis, 8:1 (primavera de 2001), pp. 1-29.
[79] P. Harrison, «Adam Smith and the history of the Invisible Hand», Journal of the History of Ideas 72, pp. 29-49, 2011, p. 31, cit. en P. Ball, Invisible: the dangerous allure of the unseen, Chicago, University of Chicago Press, 2015, p. 29, a excepción de la última acotación («lo pretendiera…»), que es de Philip Ball.
[80] Ibid., Hill añade, basándose en la Teoría de los sentimientos morales entre otros textos, que Smith defiende una particular forma de «selección económico-darwiniana» entre los diferentes credos particulares, apuntando a una suerte de futura religión depurada, fruto de la «competición» entre ellos.
[81] A. Smith, The Theory of Moral Sentiments, Clarendon Press, Oxford, 1976, pp. 116-117, 128-130, 165. Cit. en Lisa Hill, op. cit.
[82] L. Hill, op. cit.
[83] A. Smith, The Theory of Moral Sentiments (2002), cit., p. 102.
[84] La lista continúa, con las numerosas citas correspondientes, en Lisa Hill, «The hidden theology of Adam Smith», The European Journal of the History of Economic Thought, Taylor & Francis, 8:1 (primavera de 2001), pp. 1-29.
[85] W. McNemar, The Kentucky Revival, Cincinnati, J. W. Browne, 1807, p. 20. Citado en C. Lehmann, The Money Cult, cit.
[86] Todos los detalles de esta lenta fragmentación están descritos en C. Lehmann, The Money Cult, cit.
[87] Jon Butler, Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People, Belknap, Harvard University Press, 1990, p. 70, citado en C. Lehmann, cit.
[88] John L. Brooke, The Refiner’s Fire: The Making of Mormon Cosmology, 1644-1844, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 106-107. Esa necesidad de comprensión teológica, señala Lehmann en The Money Cult, continúa hoy en día entre las filas del Tea Party, con su «culto al (patrón-)oro».
[89] Cit. en F. Lambert, Pedlar in Divinity: George Whitefield and the Transatlantic Revivals, 1737-1770, Nueva Jersey, Princeton University Press, 2003, p. 48.
[90] F. Lambert, Pedlar in Divinity, ibid.
[91] Ibid., p. 49.
[92] F. Lambert, Pedlar in Divinity, cit., p. 50. Según aclara Lehmann (op. cit., p. 193), la palabra, «day-book», es equivalente al significado actual de «libro de contabilidad», y no «diario» o «bitácora».
[93] James P. Byrd, Sacred Scripture, Sacred War: The Bible and the American Revolution, Nueva York, Oxford University Press, 2013, p. 17, cit. en C. Lehmann, The Money Cult, cit.
[94] Charles Grandison Finney, The Original Memoirs of Charles G. Finney, Grand Rapids, Zondervan, 1986, p. 9, cit. en C. Lehmann, The Money Cult, cit.
[95] J. L. Brooke, The Refiner’s Fire: The Making of Mormon Cosmology, 1644–1844, cit., p. 31.
[96] Russell Conwell, Acres of Diamonds, Nueva York, Harper Brothers, 1915, pp. 11-12, cit. en C. Lehmann.
[97] «The Urban Poor You Haven’t Noticed: Millennials Who’re Broke, Hungry, But On Trend», en BuzzFeed, 5 de mayo de 2016 (un «príncipe ladrón» en la literatura sánscrita podría ser Apaharvarman, uno de los diez protagonistas de Dashakumaracharita, redactado entre los siglos VI y VIII a. C.).