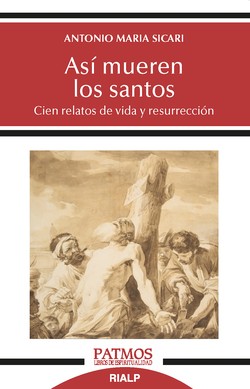Читать книгу Así mueren los santos - Antonio María Sicari - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII. MORIR DE AMOR
EN LA HISTORIA DEL CRISTIANISMO destacan en primer lugar los mártires, que experimentan y enseñan hasta qué punto puede alcanzarse la identificación con Cristo. Pero, entre ellos, son paradigmáticas algunas figuras de mujeres jóvenes enamoradas, que entregaron su vida a Jesucristo con una sensibilidad nupcial.
Los nombres de Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia se celebran aún en el Canon Romano. Y resulta particularmente incisivo el recuerdo del testimonio amoroso de santa Inés, conservado por el obispo san Ambrosio: «¡A cuántos dulces halagos no recurrió el magistrado y de cuántos aspirantes a su mano no le habló para hacerla retroceder de su propósito! Pero ella: “Es una ofensa al Esposo esperar al amante. ¡Me tendrá quien me eligió primero!”»[1].
Por eso, en el curso de los siglos —una vez terminada la época de las persecuciones—, los cristianos tuvieron como imágenes ideales las de quienes elegían consagrarse a Cristo en el estado de virginidad, siguiéndolo así «más de cerca».
Este enamorarse de Jesús no fue, sin embargo, un privilegio solo femenino, porque la más profunda y singular identidad de cada bautizado (antes, durante, después e incluso sin el matrimonio) —y también la de toda criatura humana— consiste en que cada uno pertenece desde siempre personal y amorosamente a Cristo Esposo. Y hay un cierto nivel de profundidad espiritual en el que ser varón o mujer no supone ya ninguna dificultad para enamorarse de Cristo.
Vamos, pues, a comenzar evocando el enamoramiento paradigmático de dos santos: Francisco de Asís y Juan de la Cruz. Por una parte, han experimentado hacia Cristo un verdadero y profundo amor como personificando a la Iglesia Esposa y, por otra, se han hecho cada vez más semejantes a Él.
SAN FRANCISCO DE ASÍS (1181-1226)
El ejemplo de san Francisco de Asís es el más notable y fascinante. Su primer biógrafo, Tommaso da Celano, escribe: «Los hermanos que vivieron con él saben muy bien cómo cada día, incluso en cada momento, afloraba a sus labios el recuerdo de Cristo, con cuánta suavidad y dulzura le hablaba, con qué tierno amor conversaba con Él. Estaba en verdad muy centrado en Jesús. Lo llevaba siempre en su corazón, Jesús en sus labios, Jesús en sus oídos, Jesús en sus ojos, sus manos, en todos sus miembros»[2].
Y no teme describir algunas efusiones suyas típicamente esponsales: «Cuando el santo rezaba, en los bosques y en lugares solitarios, llenaba el bosque de gemidos, bañaba la tierra de lágrimas, se golpeaba con la mano el pecho; y allí, aprovechando un lugar más íntimo y reservado, dialogaba incluso en alta voz con su Señor, daba cuentas al Juez, suplicaba al Padre, hablaba al Amigo, bromeaba amablemente con el Esposo»[3].
Muy particular fue, en el santo de Asís, el fenómeno de los estigmas (un milagro que nunca había sucedido), señal de un amor tan intenso que, después de haber impregnado el alma, brota hasta manifestarse también en el cuerpo.
Un fenómeno que san Francisco de Sales, en su Tratado del amor de Dios, explica así: «¡Qué grande debía ser la ternura de san Francisco, al ver la imagen de nuestro Señor, inmolado en la cruz! El alma tan conmovida, enternecida y casi traspuesta en tan amoroso dolor, se encontró muy dispuesta a recibir las impresiones y los estigmas del amor y del dolor de su supremo Amante. Pues la memoria se fijaba por completo en el recuerdo de aquel divino amor, la imaginación se aplicaba fuertemente a representarse las heridas y las llagas que contemplaban los ojos en aquel momento, y el intelecto recibía las figuras vivísimas que la imaginación le proporcionaba y, por último, el amor empleaba todas las fuerzas de la voluntad para conformarse a la pasión del Amado; así el alma se encontraba sin duda transformada en un segundo Crucifijo. Entonces el alma, como forma del cuerpo, empleando su poder, imprimió el dolor de las llagas que la herían en los lugares correspondientes en los que las sentía su Amado. El amor es admirable en agudizar la imaginación para que penetre hasta en lo externo»[4] .
El amor, por tanto, «hizo traspasar al exterior del gran amante san Francisco los tormentos interiores, e hirió el cuerpo con el mismo dardo de dolor con que le había herido el corazón».
Lo ocurrido a la muerte del santo estuvo cargado de simbolismo eclesial, cuando el cortejo fúnebre se detuvo en San Damián, donde se abrió el féretro para que santa Clara y sus «pobres mujeres» pudiesen besarle los estigmas.
SAN JUAN DE LA CRUZ (1542-1591)
El ejemplo de san Juan de la Cruz es menos conocido desde el punto de vista de las actitudes personales, pero es aún más decisivo desde la perspectiva de su magisterio como Doctor de la Iglesia.
Él tuvo, en efecto, en un momento crucial de la historia cristiana, la misión de “salvar” y volver a poner en el centro de la reflexión teológica y espiritual el bíblico Cantar de los Cantares.
Hasta el siglo XVI la reflexión eclesiológica se basaba en varios comentarios del Cantar ofrecidos por los Padres de la Iglesia u otros escritores espirituales. Pero con la crisis provocada por la Reforma protestante, pareció que todo debía limitarse a reflexiones cada vez más rígidas sobre la fe, en detrimento del amor y de la caridad.
En aquellos años de graves perturbaciones, la mística cristiana hubiera quedado gravemente herida y depauperada si Juan de la Cruz no hubiese tenido el don de releer el texto bíblico del Cantar, casi reescribiéndolo, con renovada inspiración poética, en las cuarenta estrofas de su Cántico Espiritual. Luego le dio un acabado trinitario en la Llama de amor viva, y comentó teológicamente los poemas.
San Juan de la Cruz fue, por tanto, el maestro de la fe [5] que tuvo el don y la tarea de repetir a la Iglesia Esposa —con la debida belleza— la palabra bíblica que «el Amado» le dirige: una palabra que constituye todo un diálogo de amor.
No carece pues de significado que precisamente a este santo (considerado el mayor poeta del amor de la lengua española) se le concediera morir escuchando esas divinas palabras, que son el corazón de la Sagrada Escritura.
Sabemos que cuando los hermanos, reunidos en torno a su lecho, comenzaron a recitar las oraciones para los agonizantes, el santo los interrumpió y se dirigió a su superior:
—Padre, no necesito esto, léame algo del Cantar de los Cantares.
Y mientras esos versos de amor resonaban en la celda, Juan suspiró, gozoso:
—¡Qué perlas tan preciosas!
A medianoche, cuando sonaron las campanas de maitines, exclamó:
—¡Gloria a Dios, iré a cantarlo en el cielo!
Luego miró fijamente a los presentes, como para despedirse, besó el crucifijo y dijo:
—Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu...
Así, murió en Úbeda el 14 de diciembre de 1591, y los presentes contaron que una suave luz y un intenso perfume habían llenado la celda, tal como en otro tiempo llenaron su oscura cárcel en Toledo, con aromas y sonidos dignos de una amorosa escenografía divino-humana.
Por un lado, san Francisco de Asís y san Juan de la Cruz nos han recordado en sus vidas las actitudes del alma creyente Esposa de Cristo y, por otra parte, con su magisterio han evocado también la imagen del Cristo Esposo.
Ahora, sin embargo, queremos centrarnos en algunos rostros de «vírgenes enamoradas», escogiendo en primer lugar los de las santas que se dedicaron a una vida contemplativa, poniéndose «en defensa del corazón». Con esta expresión queremos subrayar la necesidad de no banalizar nunca la santidad, mirándola como una cuestión exclusivamente moral o sociológica. Incluso sucede que santos y santas se valoran históricamente por lo que han sabido realizar con la enseñanza, el trabajo y la acción apostólica; pero en ocasiones se deja en la sombra la parte más preciosa de su experiencia, es decir, su relación con las personas divinas.
A muchos les parece que seguirían siendo personalidades significativas y ejemplares por lo que hicieron, aun sin Cristo: si no hubiesen tenido (mejor: aunque no tuviesen, dado que son todas personas vivas) un Cristo que amar y un Cristo que las ama. Pero de ese modo se les quita el corazón a los santos y santas. Por eso, Dios da a la Iglesia personalidades virginales y contemplativas que no se distinguen por las obras realizadas, sino que su único objetivo en la vida parece ser el de dejarse amar por Él y amarlo con toda la fuerza de su ser.
La imagen evangélica del perfume precioso, derramado solo para honrar el amado cuerpo de Cristo —mientras hay quien se queja de ese desperdicio[6]—, describe bastante bien el don y la tarea incluidos en su experiencia espiritual. Y cuando el vaso que contiene ese perfume de gran precio se rompe (en el momento de la muerte, sí) es el amor lo que brota de todas las heridas.
Veremos a continuación, en torno a san Juan de la Cruz, algunas jóvenes «esposas carmelitas» que —de él y de santa Teresa de Jesús[7]— aprendieron a realizar ante todo su propio matrimonio espiritual con Cristo.
SANTA TERESA MARGARITA REDI (1747-1770)
Entró muy joven en el monasterio carmelita de Florencia, donde la mayoría de las monjas era ya de avanzada edad. Escogió una forma de vida en el claustro y se encontró siendo la enfermera de todas, viviendo su vocación contemplativa en la unión estrecha entre el amor de Dios y el amor del prójimo —los dos amores que están unidos en la persona de Jesús, nuestro Dios y nuestro prójimo—. A su fidelidad vocacional contribuyó de manera determinante el haber cultivado ella, desde niña y en su familia, una intensa devoción al Corazón de Jesús (rara en aquellos tiempos). Se había así propuesto, como único ideal, el de «devolverle amor por amor». Decía: «Él en la cruz por mí y yo en la cruz por él».
Había leído en la Escritura que «Dios es amor» y estaba como perdida en ese océano, del que no quería nunca salir. Le bastaba con entregarse sin descanso ni queja a sus hermanas enfermas. Y cuando fue ella quien enfermó gravemente, casi nadie se dio cuenta: el médico al que llamaron se despachó diciendo que se trataba de «una enfermedad de escasa importancia». En realidad, era una peritonitis, y la gangrena había ya comenzado. De modo que sor Teresa Margarita Redi murió en su cama, tratando de orientarse hacia la capilla del Santísimo Sacramento y apretando en su pecho una estampa del Sagrado Corazón.
Después de los funerales, el cuerpo se depositó en una húmeda cripta a la espera de la sepultura, pero nadie tuvo el valor de sepultarlo, pues parecía adquirir, con el paso de las horas, una nueva juventud. Un perfume inesperado invadía la cripta. El cuerpo está incorrupto todavía hoy. Teresa Margarita Redi había curado tantos miembros sufrientes, con tanta ternura, que Jesús había tenido esa misma ternura también con el cuerpo de quien tanto le amaba.
SANTA MARÍA DE JESÚS CRUCIFICADO (1856-1878)
Junto a Teresa Margarita es hermoso poder colocar a continuación a santa Mariam Baouardy, quizá la carmelita menos conocida, pero también la más recientemente canonizada (2015). Su nombre religioso es María de Jesús Crucificado.
Nacida en Galilea, de una familia árabe-católica, pertenece a los tres pueblos de Oriente que todavía combaten en la tierra de Jesús, y que necesitan la paz. Y es por eso consolador saber que hoy, en el pueblo en que nació, es venerada incluso por no cristianos. Mariam pasó su vida entre Palestina, Egipto, Siria, Francia y la India, para volver luego nuevamente a Palestina, a fundar el monasterio carmelita de Belén. Por dondequiera que pasó la consideraron «un milagro de la gracia de Dios», pero ella se tuvo siempre a sí misma por «una pequeña nulidad». Quería ser solo «la pequeña árabe», como todos la llamaban ya a causa de su baja estatura. Decía:
—El pensamiento de que soy la nada me hace saltar de alegría. Es hermoso ser nada… La humildad es feliz sintiéndose nada, no se apega a nada, no se enfada nunca. Está contenta, feliz, en todas partes feliz, satisfecha con todo… Bienaventurados los pequeños.
Dios le había dado una «vida maravillosa»: una existencia llena de milagros y de prodigios extraordinarios, tanto que su primera biografía —publicada en Francia con el título Leyenda áurea más allá del mar— conmovió y encantó a intelectuales de fama como L. Bloy, J. Maritain, y J. Green.
Iletrada, componía de memoria bellísimos poemas que parecían salmos. Uno de ellos dice:
¡A quién me parezco yo, Señor?
A los pajaritos implumes en su nido.
Si el padre y la madre no les dan alimento
mueren de hambre.
Así es mi alma
sin ti, oh Señor.
No tiene sustento, no puede vivir.
La muerte se la llevó a los treinta y tres años, mientras se ocupaba de la fundación de un segundo monasterio en Nazaret. Decía sentirse cada vez más atraída por Dios, «cada vez más perseguida por el amor». Rezaba: «No puedo ya vivir, oh Dios, no puedo ya vivir. ¡Llámame a ti!».
Aquel 22 de agosto de 1878 —mientras llevaba por un sendero escarpado del huerto dos cántaros de agua para dar de beber a los albañiles— cayó sobre una maceta de geranios florecidos, y se rompió el brazo en varias partes entre la muñeca y el codo. Al día siguiente se había ya desarrollado la gangrena. Entonces dijo contenta:
—Estoy en el camino del cielo. Estoy yendo a Jesús.
Sufrió todo el día, pero continuaba repitiendo:
—¡Ven Señor Jesús, ven!
A las cinco de la mañana del día siguiente pareció ahogarse. Se llamó a la comunidad. Le sugirieron la última plegaria:
—¡Jesús mío, misericordia!
Repitió:
—¡Sí, misericordia!
Y murió besando el crucifijo.
Hoy su tumba es meta de peregrinaciones para cristianos y musulmanes.
SANTA TERESA DE LISIEUX (1873-1897)
A la muerte de la pequeña árabe, Teresa tenía ya cinco años. Y, sin saberlo, estaba heredando su mismo lenguaje y la misma pasión por ser y sentirse pequeña delante de Dios. Con el relato de las gracias recibidas en familia, ya en los años de infancia —relato enriquecido con tantas reflexiones espirituales—, Teresa se convertiría en «la niña más amada de la tierra» y hoy es universalmente conocida como «la maestra de la infancia espiritual».
Con todo, es necesario precisar que no se trató de una espiritualización o idealización poética de la edad infantil, sino de una asimilación eclesial de la infancia de Jesús, que se mantuvo siempre como el “Niño del Padre”, desde la cuna hasta la Cruz.
La infancia, deseada y cultivada siempre por Teresa, era la que la colocaba en el corazón de la Iglesia, allí donde el amor está guardado y brota para extenderse misionero hasta los confines de la tierra. No se trataba de “ser” o de “seguir siendo” niños, sino de “hacerse niño” aprendiendo de Jesús, como enseña el Evangelio.
Por esto, Teresa, ya monja carmelita, mirando los duros sufrimientos de su anciano padre (en quien reconocía “el niño del Buen Dios”) e intuyendo que Dios tenía prisa en llamarla a su presencia, comprendió que una de sus tareas más importantes sería la de “aprender a morir”. Predijo también que los sufrimientos, necesarios para esta extraordinaria maduración, no iban a faltarle.
Desde el punto de vista teológico, el relato de la muerte de Teresa —no muy conocido, por otra parte— tiene algo de extraordinario, y vale la pena escucharlo todo entero[8]. Podemos afirmar que contiene algunas de las páginas más bellas de su magisterio.
Teresa enfermó gravemente de tuberculosis, un año antes de morir. Durante su enfermedad, decía a veces:
—¿Cómo haré para morir? ¡Nunca aprenderé a morir!
Intuía que su prueba sería terrible: el cuerpo se consumía rápidamente y la enfermedad le ocasionaba dolores intolerables. Sus pulmones estaban totalmente destruidos y le hacían fatigosísima la respiración, y no había en aquellos años posibilidad de disponer de oxígeno. Su mismo respirar parecía reproducir la primera fatiga del niño que viene a la luz. Estaba aterrada:
—¡Si supierais qué significa no poder respirar! Si me ahogo, el Buen Dios me dará la fuerza. Cada respiración es un dolor violento, pero no llega aún a hacerme gritar.
Y mirando una imagen de la Virgen, dijo:
—Virgen santa, el aire de la tierra me falta, ¿cuándo me dará el Buen Dios el aire del cielo?
Los últimos meses estuvieron marcados por un sufrimiento que aumentaba cada vez más, como un mar que la envolvía por todas partes y le pedía —esta vez completamente— el abandono de un niño enfermo que se confía a cualquiera:
—Esta noche no podía más: he pedido a la santa Virgen que cogiera mi cabeza entre sus manos, para que pudiese soportar el dolor […]. Me he olvidado de mí, he tratado de no buscarme en nada. […] Sufro solo instante por instante. Los niños no se maltratan, los pequeños serán tratados con extrema dulzura. Y se puede muy bien seguir siendo niña, aunque se reciban grandes encargos, también si se sigue viviendo más. Si viviese hasta los ochenta años, me parece que seguiría siendo muy pequeña, como ahora.
A quien le preguntaba si sus sufrimientos se hacían insoportables, le respondía:
—No, aún puedo decir al Buen Dios que lo amo y me parece que es bastante… Yo amo todo lo que me manda el Buen Dios.
Pero si alguien la alababa por su gran paciencia, le corregía como una que no se ve aún entendida:
—No he tenido todavía un solo momento de paciencia. No es mi paciencia… ¡Me confunden siempre!
El modo de expresarse y las comparaciones con el tiempo de la infancia seguían siendo familiares. Sin embargo, seguía inmersa en indecibles sufrimientos. Contaba a las hermanas:
—La primera vez que me dieron un poco de uva en la enfermería, he dicho a Jesús Niño: ¡Qué buena es la uva! No lo comprendo ni pizca, ¿sabes?, ¿por qué esperas tanto para venir a llevarme? Mira: también yo soy un pequeño racimo de uvas y todos dicen que soy muy madura...
Un día, mientras parecía dormida, a una hermana que se informaba en la puerta de la enfermería, la hermana que la cuidaba le decía:
—¡Está muy cansada!
Teresa lo oía, y después contó:
—Yo pensaba para mis adentros: ¡Es verdad! Así es. Sí, soy como un viandante cansado, acabado, que cae a tierra cuando ya está cerca del final de su camino. Pero yo caigo en los brazos del Buen Dios.
Y así le sucedió. Tuvo una larga y penosa agonía. Lo contó la hermana: «Un tremendo estertor le laceraba el pecho. Tenía los ojos congestionados, las manos violáceas, los pies muy fríos, y temblaba con todo el cuerpo. Duró así algunas horas. Hacia la tarde miró a su priora y le dijo: “Madre mía, ¿no es aún la agonía? ¿No estoy todavía para morir?”. La priora le respondió que quizá el Buen Dios quería esperar aún un poco. Dijo entonces ella: “Entonces, ¡adelante!... ¡adelante! No quisiera sufrir menos”. Luego miró su crucifijo y dijo: “¡Lo amo! ¡Dios mío, yo te amo!”».
La cabeza le cayó hacia atrás, sus ojos quedaron fijos por el tiempo de un Credo, brillantes. Luego expiró.
Muriendo con esa expresión sencilla y totalizante en los labios (¡Dios mío, yo te amo!), la pequeña Teresa se nos presenta como el icono más evidente de los que «mueren de amor» porque viven de amor: experiencia que ella había escogido ya como título y estribillo de un pequeño poema (Morir de amor) en el que había vertido todos sus deseos de santidad.
SANTA ISABEL DE LA TRINIDAD (1880-1906)
Por el hermoso análisis teológico que Hans Urs von Balthasar nos ha regalado[9], sabemos que Isabel es una “hermana en el espíritu” de Teresa de Lisieux. Y hay que escucharlas juntas para percibir todos los registros de la santidad carmelita.
Si Teresa estaba escondida en el corazón de la Iglesia —desde donde su intercesión y su magisterio se han difundido hasta los confines de la tierra—, Isabel ha estado toda recogida en el seno de la Trinidad —inmóvil y callada— para ofrecerse a una «renovada encarnación del Verbo»[10].
Habitar en Dios-Trinidad y ser inhabitada era su irresistible vocación.
Pero también para ella llega el momento —como para Teresa, aunque de un modo distinto— de aprender las inmensas profundidades que se abren cuando Cristo pide al alma acompañarle en su pasión.
A sus veinticinco años, Isabel fue aquejada por una de las enfermedades más terribles, el mal de Addison, entonces totalmente incurable. Se trata de una infección crónica de las glándulas suprarrenales que no producen ya las sustancias necesarias para el metabolismo. Le siguen intolerancia alimentaria, crisis de hambre, grave deshidratación, insomnio, náuseas, dolores de cabeza insoportables… No se le ahorró nada: ni siquiera la tentación del suicidio.
Antes de enfermar, Isabel parecía conocer ya todas las profundidades del misterio de Dios, siendo aún muy joven; pero todavía le faltaba algo. Le faltaba la experiencia del dolor. Y no se puede conocer en verdad el amor de Cristo si no se conoce el precio de la sangre que Él ha pagado por nosotros. Por eso Isabel, en los últimos meses de su vida, continuaba repitiendo una expresión que recorre sus escritos como un estribillo, incluso en sus últimas cartas: «¿Dónde vivía Cristo sino en el dolor?». Era lo que solía decir y enseñar santa Ángela de Foligno, una célebre mística medieval, e Isabel recordaba que solo cuando se entra en la pasión de Cristo, se le encuentra de veras “en su casa” y se le conoce.
Se cumplía así el camino que la pequeña Isabel había comenzado el día de su primera comunión. Entonces le habían dicho que su nombre significaba “casa de Dios” y que llegar a serlo era su vocación. Ahora comprendía ella que tenía que hospedar en sí la imagen del Dios Crucificado, hasta conformarse a Él.
Así vivió sus últimos meses. Decía:
—Cuando me acuesto en mi pequeña cama, pienso que subo a mi altar y le digo: «¡Dios mío, no te preocupes!». La angustia me agarra a veces, pero entonces me pongo dulcemente en paz y le digo: «¡Dios mío, esto no cuenta!».
Escribía en una de sus últimas cartas: «En mi cruz, donde gozo de alegrías desconocidas, comprendo que el dolor es la revelación del amor, y me abrazo a él. Es mi habitación predilecta. Es aquí donde encuentro la paz y el descanso, es aquí donde estoy segura de encontrar a mi Maestro» (C 271).
Pero queda aún añadir algo decisivo: esto último se sufre “corazón a corazón con Jesús”, no solo Isabel con sus afectos y sus responsabilidades.