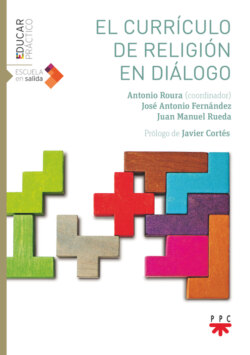Читать книгу El currículo de Religión en diálogo - Antonio Roura Javier - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
ОглавлениеDicen que el prólogo es aquello previo a la aparición de la palabra. De hecho, parece que, en el teatro griego, uno de los actores salía antes de la representación para presentar un pequeño resumen de lo que iba a acontecer en el escenario con el fin de que el público dispusiera de un pequeño guion previo que le permitiera no perderse en la acción. Parece pues que un prólogo, si lo tomamos en esta acepción inicial, debería hacer referencia a las inquietudes o motivaciones que han gestado la palabra que le sucede. Es decir, aquello que ha preparado la aparición de la palabra. En el caso de este libro, las inquietudes y motivaciones que lo han provocado son numerosas y más que fundadas.
Decía Wagensberg en uno de sus sabios e inspiradores aforismos que “la naturaleza no tiene la culpa de los planes de estudio”. Este dardo da de lleno en el centro de la diana, porque señala directamente uno de los dramas de nuestro sistema educativo: la parcialización endogámica y autosuficiente de cada una de las “asignaturas” encerradas en su propia lógica, negando, así, al alumno el acceso a una visión global de la naturaleza, la sociedad y la vida humana en general.
No me resisto a recordar una anécdota personal que lo pone de manifiesto. Años atrás, ejercí de profesor de Filosofía en aquel tercero de BUP y, en un momento determinado, correspondía hablar del giro antropológico del renacimiento. Allí, aparecieron dos personajes extraordinariamente interesantes de la época y muy queridos por mí: Erasmo de Rotterdam y Luis Vives, en sus diálogos con la propuesta de Lutero. Cuando ya llevábamos un par de sesiones dándole vueltas al tema clave de la libertad, un alumno levantó la mano y preguntó extrañado: “¿Este Lutero es el mismo que el de religión?”.
No hace mucho una compañera, muy buena profesora de Lengua Castellana, se lamentaba de que, cuando intentó contextualizar históricamente el nacimiento del español en tercero de ESO, algunos alumnos se rebelaron porque “eso ya lo habían dado en Historia el año anterior”. En la mentalidad de los alumnos, esa materia pertenecía al pasado, había sido objeto de examen y, por tanto, una vez superada la prueba, residía archivada en el olvido.
Una de las manifestaciones tradicionales de la inteligencia es, sin duda, la capacidad de relacionar, de aplicar conocimientos y destrezas de un ámbito a otro. Si esto es así, deberíamos confesar abiertamente que nuestro sistema educativo es muy poco inteligente. Nuestros alumnos, si estudian tres lenguas como es el caso de las sociedades bilingües de España, pueden ver el adjetivo tres veces en diferentes cursos, la descripción otras tres y qué es una conjugación verbal otro tanto. El resultado es que, a veces, con tanta repetición inconexa, acaban por no saber nada. Se estudia para el examen y, una vez superado, lo pretendidamente aprendido ya no tiene ningún sentido. Todos hemos experimentado la pereza de nuestros alumnos a la hora de volver sobre contenidos anteriores.
La naturaleza y la cultura, los dos grandes objetos de enseñanza-aprendizaje, son realidades que se definen por su unidad indivisible reflejada en la constante interacción de sus diferentes elementos. Han sido las distintas disciplinas las que han decretado su descuartizamiento. Y ya sabemos que cada disciplina produce su correspondiente catedrático que encuentra en esa especialización un cauce para su identidad y diferenciación, además de su territorio de confort. Mientras en los estadios más desarrollados de algunas disciplinas, como es el caso de la física, parece que las fronteras se diluyen no solo entre las mismas ciencias sino entre la ciencia y la filosofía, en la enseñanza obligatoria seguimos en la comodidad del saber compartimentado y con estructuras como los propios departamentos que refuerzan esta situación.
Intentar promover una visión global del currículo por medio de una estructura organizativa como los famosos departamentos es completamente imposible. Su misma palabra lo indica: lo que da sentido al departamento y constituye su esencia es un aislamiento claro y diáfano del resto de los saberes que marque fronteras y territorios autónomos defendidos además por un jefe de departamento. El problema como siempre está en la cabeza, en la visión. Y cuando esta es de corte completamente academicista, se echa mano de la universidad y se reproduce en pequeño el mismo esquema. Cuanto más universitarios mejor, y así podemos sumarnos a ese lamento generalizado sobre la calidad de nuestros alumnos actuales.
Este es el diagnóstico del que parte este interesante libro y con el que no puedo estar más de acuerdo. Pero su acierto no termina aquí. Resulta que, como bien se pone de manifiesto en toda la primera parte del libro (“1. Un nuevo paradigma para la ERE”), los autores han llevado a cabo un potente itinerario teórico de reflexión que dibuja el camino para afrontar de verdad y con garantías las deficiencias a las que hacíamos referencia antes, pero desde la propia concepción de lo que la ERE debe ser y desde los mismos documentos del magisterio. Por eso, este primer capítulo resulta verdaderamente imprescindible al fundamentar el necesario replanteamiento curricular que la escuela necesita, no en la última moda de innovación didáctica sino en la propia identidad de la ERE.
Así, esta primera parte del libro se convierte una visión actualizada de la ERE porque pone de manifiesto la inmensa aportación que esta puede hacer a eso que llamamos “la educación integral de nuestros alumnos”. Esta nueva y fecunda visión sobre la ERE la saca de su ensimismamiento autorreferencial y la entrelaza con el resto de los saberes aportando, así, lo mejor de sí misma: dar sentido cristiano a lo que se enseña. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos los profesores consiste en mostrar a nuestros alumnos que eso de lo que hablamos en clase tiene que ver con la vida. Pues bien, este libro traza el camino parea llegar a ello. La religión no es un saber aislado de todos los demás conocimientos y, por tanto, de la realidad, sino que aporta una especial forma de mirar y contemplar todo aquello que se enseña en la escuela para mostrar no solo su relación sino su unidad y su sentido último.
De esta manera, el diálogo entre la fe y la razón ya no es el diálogo entre filósofos y teólogos sino el encuentro entre el mensaje del Evangelio plasmado en una antropología y una cosmovisión que acompaña a la mirada sobre la naturaleza y sobre la cultura que se lleva a cabo en las aulas. Un diálogo fe-razón en acto en el día a día de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La identidad en el sentido de lo que se estudia, no en un discurso confesional marcado por la secuencia de los diferentes tratados de la teología, tal como a veces parece que están construidos los currículos.
La expresión no puede ser más acertada: una ERE en salida, la fusión curricular. Para explicitar este servicio que la ERE está llamada a llevar a cabo, los autores profundizan en una de las aportaciones más interesantes del magisterio reciente: de la interdisciplinariedad a la transdisciplinariedad. No se trata de poner en diálogo dos disciplinas sino de mirarlas todas de manera transversal con una sabiduría que les da armonía por el sentido global que les aporta. Del diálogo a la iluminación y, así, ir poco a poco cumpliendo con el gran objetivo, que no es otro que el de evangelizar la cultura.
Desde esta sólida reflexión, se ofrece un intenso trabajo de concreción. Estos planteamientos son susceptibles de encarnarse en la programación y llegar al aula. Para eso, hay que tener muy claro que la auténtica innovación educativa debe iniciarse siempre por un replanteamiento curricular antes de lanzarse a la aplicación inmediata de nuevos modos didácticos de proceder, como habitualmente se hace. Podemos estar aplicando nuevas metodologías didácticas a esquemas curriculares caducos, con lo cual estamos reforzando, bajo una capa de innovación, prácticas verdaderamente antiguas. Para eso, es imprescindible embarcarse en una profunda reflexión sobre qué es el currículo y sus propias estrategias de integración y fusión curricular, tal como se señala con sistematicidad en el capítulo que cierra la primera parte.
Después, se recorre cada una de las etapas educativas para proponer una aplicación pormenorizada de toda la reflexión anterior. Partiendo de los planteamientos curriculares de cada una de esas etapas, se van desgranando los núcleos temáticos de la ERE en relación con los objetivos curriculares de las diferentes etapas.
El nivel de concreción es lo suficientemente bueno como para que se encuentren orientaciones muy claras para transformar de verdad la presencia de la ERE en el contexto del sistema educativo. Pero lo importante no es tanto aplicar una a una las propuestas que se nos presentan en el libro, sino cambiar de verdad nuestra visión sobre las enormes posibilidades de las que dispone la ERE para hacerse verdaderamente significativa y, por tanto, necesaria.
Esto nos sitúa como profesores del área de Religión en el nivel que nos es propio: nuestra particular aportación a la escuela entendida esta como una institución creadora y transmisora de cultura. Una invitación al mestizaje de saberes y de disciplinas en el que nuestros alumnos puedan de verdad contemplar y captar que en la escuela se estudia y se trabaja sobre la vida humana en sus diferentes manifestaciones, y que es en el sentido de lo que se aprende donde reside la auténtica comprensión.
Asumir la propuesta que plantea este libro nos va a permitir también transformar otro elemento no menos importante. Si vamos desarrollando poco a poco la dinámica que aquí se propone, nuestro posicionamiento dentro de la misma escuela, porque nos va a sacar de ese mundo aislado de lo religioso como tantas veces es percibido desde las otras áreas para entrar en relación directa con todas ellas. Hacer crecer este planteamiento interdisciplinar y transdisciplinar de la ERE puede poner de manifiesto cuál ha sido y puede seguir siendo la aportación de la experiencia de la fe como creadora de cultura.
En otros tiempos pasados, así fue. Aprovechemos la oportunidad.
Es lo que siempre hemos defendido: que la justificación de la enseñanza de Religión en la escuela, además de responder al ordenamiento jurídico, encuentra sentido desde la propia misión de la escuela como institución cultural. Es más, si no se diera esta circunstancia, el ordenamiento jurídico carecería de todo valor y no sería más que la manifestación de un privilegio trasnochado.
Javier Cortés