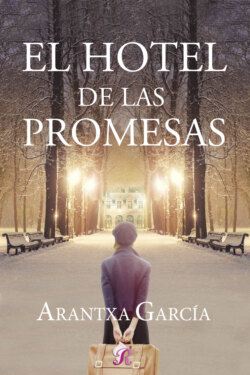Читать книгу El hotel de las promesas - Arantxa García - Страница 6
CAPÍTULO TERCERO
ОглавлениеAquella noche, Cristina fue incapaz de conciliar el sueño. Las palabras de Mary Wollstonecraff la envolvieron como una bruma de conocimiento que despertaba en ella sus emociones más recónditas. Era como si aquella mujer lograra dar nombre a las intuiciones que la habían sobrecogido desde niña. Ni ella ni su madre eran responsables de lo que había sucedido tiempo atrás con aquel indeseable que robó la virtud de su progenitora. Ellas no merecían el odio ni el desprecio del que habían sido víctimas desde que le alcanzaba la memoria. Tampoco debía casarse para sentirse realizada. Su sexo y su pobreza no tenían por qué definirla.
Pasó todo el día siguiente deseando acudir al dormitorio de Pablo de la Mora con cualquier pretexto. Cuando por fin tuvo ocasión de hallarse a solas ante él, no fue capaz de contener su entusiasmo. Pablo sonreía, complacido, mientras aquella muchacha le refería sus impresiones. Normalmente, era él quien llevaba el peso de la conversación, pero aquel día su exaltación parecía dar alas a sus palabras, las cuales fluían espontáneamente y envolvían la instancia de una bruma de vivacidad que sacudía todo su ser.
―¿Tiene más libros, señor De la Mora?
Él reconoció no poseer más bibliografía específica en torno a esa temática, pero prometió conseguirle los escritos de Concepción Arenal, una periodista española que denunciaba la situación de opresión que padecían las mujeres en el país. Asimismo, no dudo en hablarle de las sufragistas, mujeres anglosajonas que reivindicaban el derecho al voto femenino, idea que, por el momento, se había topado con la férrea oposición no solo del sector masculino más conservador, sino que contaba con el menosprecio de otras mujeres. El concepto de la supremacía del hombre estaba arraigado en la sociedad con tal intensidad que sus víctimas terminaban por convertirse en verdugos de aquellas que se atrevían a alzar su voz para defenderse.
Desde ese día, Pablo tomó la costumbre de prestarle libros a Cristina que la muchacha devoraba con avidez. De sus manos, la joven recibió numerosas novelas, tratados científicos y filosóficos, manuales de historia. Pablo le dio a conocer a Mary Shelley (hija de la autora de la primera obra que le había prestado) y su fascinante novela Frankenstein, donde se planteaba el conflicto de si el ser humano tenía derecho a enfrentarse a Dios y devolver la vida a sus semejantes; a las hermanas Bronte, jóvenes escritoras que tuvieron que ocultarse tras seudónimos masculinos para publicar sus obras; pero también a Pérez Galdós, a Voltaire, a Rousseau. Cristina conoció la teoría de la evolución de Charles Darwin. Desde muy niña, la joven había amado los libros, pero los volúmenes de la biblioteca de su pueblo eran muy escasos y jamás los restituían. Debido a ello, sentía que Pablo de la Mora estaba abriendo las puertas de un nuevo mundo ante ella. La joven adquiría con asombrosa premura nuevos conocimientos. Sus quehaceres no le dejaban demasiado tiempo para aquellos menesteres, pero ella se las ingeniaba para robarle horas al día. Sin apenas darse cuenta, aquellas breves conversaciones sobre literatura, filosofía e historia se convirtieron en el momento del día más esperado para ambos.
Tanto Cristina como Pablo podían discernir con precisión milimétrica el momento exacto en el que sus almas, ávidas de ternura y compañía, se abrieron la una a la otra, dejando entrever dos espíritus tan semejantes en sueños e inquietudes que era menester entrelazarlos. Fue la tarde en que la joven camarera sorprendió al muchacho ojeando un manuscrito ajado y ligeramente pajizo. Los ojos de Pablo irradiaban tanta congoja que la chica no pudo resistir la tentación de preguntarle al respecto. En pocas palabras, el joven le explicó su contenido y detalló, con pesar tácito, sus planes para la empresa familiar. Mientras le escuchaba, Cristina, con gesto adusto, comenzó a recoger los vasos de licor vacíos que yacían, desperdigados, por la sala, sintiendo una oleada de pesadumbre. Aquel hombre se veía tan desvalido enfrentando su mirada con un fulgor melancólico en las pupilas… desorientado como un niño que no recuerda el camino de retorno a su hogar. Súbitamente, la chica sintió el impulso de abrazarle a fin de reconfortarlo, notando cómo sus mejillas se encendían ante aquel pensamiento.
―Tardé meses en elaborarlo―le explicó.
―Es una buena idea ―reconoció ella.
Pablo había alcanzado aquel estado de embriaguez que no enturbia los sentidos, aunque, no obstante, arrastra hasta los labios las vicisitudes del alma. De este modo, sin apenas calibrarlo, De la Mora comenzó a desnudar ante ella la verdad que atesoraba su fuero interno.
―¿Tú crees? Pues mi padre no se dignó a dedicarle unos segundos.
―¿No fue usted quien me dijo que fuera más lista que ellos, señor De la Mora? Siga su propio consejo. No debería enfrentarse a su padre abiertamente. Comience a mostrar interés por el negocio familiar.
«Es que me interesa», pensó él amargamente.
―Si su padre no quiere escucharle ―continuó Cristina―, acuda a sus socios. Demuestre su valía ante ellos y después expóngales su idea. Imagino que estos aspectos empresariales se votan en consejo, ¿verdad?
―No lo entiendes. Solo me dejarían acercarme al consejo si desposo a la hija del socio mayoritario de mi padre. Y créeme cuando te digo que es una mujer realmente insufrible.
Ella caviló unos instantes aquella respuesta.
―¿Usted cree en el amor, señor?
―No ―reconoció.
―Yo tampoco. Todos los matrimonios del pueblo donde me crie eran desgraciados. Nunca vi a nadie sonreírse, dedicarse un minuto de atención. Era más frecuente oír a las mujeres quejarse de sus maridos cuando acudían al río a lavar sus ropas. Muchas veces oí relatar a esas señoras cómo su esposo regresaba borracho, tras arduas horas de trabajo, y las golpeaba.
Pablo asintió gravemente. Desgraciadamente, aquellos actos no sucedían exclusivamente entre las clases desfavorecidas. No obstante, en su círculo resultaba mucho más sencillo ocultar las evidencias.
―Esas mujeres no habían recibido ningún tipo de educación, no conocían otro tipo de vida. Por eso pedí al cura del pueblo que me enseñara a leer y escribir. La maestra se negó a recibirme en la escuela, ¿lo sabía?
―¿Qué estás tratando de decirme, niña?
―La idea del amor está sobrevalorada, señor De la Mora. Pero ese negocio… usted lo desea más que a cualquier otra cosa en este mundo. Esta vida vacía le hace infeliz. Anhela sentirse útil. Si para ello debe casarse, hágalo.
―Te he dicho…
―Usted me confió una vez que los matrimonios en su entorno son meros tratados comerciales. Las mujeres que frecuenta… cumplen a la perfección con su papel ante la sociedad, pero hacen lo que se les antoja. ¿Cree usted que es el único que las recibe en su cama, señor? No es eso lo que se comenta en las cocinas. ―Pablo sonrió―. Si usted y su esposa están de acuerdo en los términos no tienen por qué ser infelices.
Pablo la miró sorprendido. Aquella muchacha era demasiado joven para pensar tan fríamente. ¡Cuánto dolor debía haber soportado!
―No me mire así, señor De la Mora, en esta vida debemos ser prácticos. Respete a su esposa. No le exija más de lo que usted esté dispuesto a darle y todo irá bien.
Dicho esto, la joven se volvió para avivar la lumbre. Pablo la observaba en silencio mientras cumplía con su labor. Las palabras salieron de sus labios, abruptas, expectantes:
―Y tú, ¿tienes sueños?
―He seguido su consejo, señor. Creo que en unos meses habré ahorrado suficiente como para alquilar un pequeño piso de una habitación y traer aquí a mi madre. Ella sabe de costura y podrá trabajar en cualquier taller de la zona. En esta ciudad nadie conoce su pasado. Yo trataré de lograr que la gobernanta me dé buenas referencias y buscaré un empleo que me permita ir por las tardes a clases de mecanografía.
―¿Mecanografía? ―Inconscientemente, Pablo tomó suavemente las manos de la joven. Cristina sintió un leve temblor estremecer su piel, sin embargo, no rehuyó aquella caricia―. Tienes capacidad para mucho más, créeme.
―Lo sé ―respondió la joven tratando de ocultar su turbación―, pero carezco de los medios. He pensado que, si logro trabajo de secretaria en alguna empresa, quizá pueda mostrar mi valía y lograr más responsabilidades con el tiempo.
―No te pareces a nadie que haya conocido ―respondió el joven―. Si algún día sucedo a mi padre en los negocios, no dudes en pedirme trabajo.
Pablo sintió una agitación desconocida en su fuero interno cuando ella sonrió; esa muchachita era verdaderamente dulce, más que cualquiera de las mujeres con las que trataba de mitigar su soledad... Un momento… ¿Qué diantre le estaba sucediendo? Los latidos de su corazón se desbocaron al contemplar sus labios, sintiendo un clamor salvaje que le apremiaba a acariciarlos. Desde que la conoció se había mostrado un tanto paternalista con ella, pese a que aquella resuelta joven era tan solo tres años menor que él. Sin embargo, repentinamente, sus ojos recorrieron las formas de su cuerpo y comprendió cuán hermosa era. Cálida como una flor emergiendo en los albores de la mañana.
La risa bailó en la mirada de la joven camarera y Pablo pensó que esos ojos arrebatadores que se clavaban, punzantes, en su alma, serían capaces de arrebatar la voluntad de cualquier hombre que gozara la fortuna de contemplarlos.
―Cuando pueda materializar mis planes, señor, nuestros caminos se habrán separado mucho tiempo antes. Usted no tardará en abandonar este hotel y dudo que volvamos a vernos.
Cristina se perdió un instante en el iris de aquella mirada castaña, sintiendo cómo un fuego candente estremecía su cuerpo. Sus mejillas se prendieron y, sus manos, trémulas, tomaron el pomo de la puerta.
―Bien… debo irme, señor… Si… si precisa algo más no dude en acudir a la recepción del hotel.
Si Pablo percibió el estremecimiento que sacudió la voz de la muchacha, no manifestó extrañeza alguna. El joven se limitó a volver su rostro hacia la ventana al verla alejarse. Separar sus caminos… No era capaz de entender por qué aquella idea le resultaba tan desalentadora.
Cecilia Ballester estudió, visiblemente consternada, ambos tramos del angosto pasillo antes de decidirse a abandonar la habitación 219. Pablo fingía dormir a fin de evitar cruzar palabra alguna con ella. Normalmente, solía ser más caballeroso con las damas que compartían su cama. Una sonrisa ladina, una despedida afectada, un tenue beso en las manos… era parte de su juego. Solía divertirle la turbación de aquellas damas, su temor a ser descubiertas, la gota de sudor incipiente que borboteaba, intrépida, en la comisura de su frente. Y, sin embargo, aquella mañana tan solo era capaz de pensar en aquellos ojos verdes que desmadejaban su ánimo cada noche; aquellas esmeraldas radiantes que había anhelado contemplar tras cada beso que le ofrecía su efímera amante. Cristina… su sonrisa franca, sin florituras ni artificios, se había apoderado de su alma hasta convertirse en una obsesión ciega y apremiante. Trató de sofocar su anhelo en brazos de una mujer de la cual sabía que no podría ofrecerle más que un cuerpo cóncavo. De este modo, trazó sobre la piel de aquella mujer una pasión ilusoria que resultó ser insuficiente para mitigar sus ansias y abrigar el vacío que escarchaba cada tramo de su cuerpo. Porque su hermosa camarera, aun cuando percibía en ella a la compañera que anhelaba su alma, pese a saber que estaba grabada a fuego en su mente, era demasiado etérea, pura, inocente y sublime para desperdiciar su afecto en un ser abyecto y resquebrajado como él.
¿En qué momento se había adueñado aquella muchachita testaruda, inteligente y tierna de su voluntad? No podía precisarlo, pero Pablo era consciente de haber vivido los días previos anhelando que ella franqueara su puerta y que raramente podía alejarla de sus pensamientos. Era una sensación que le espeluznaba y magnetizaba a un mismo tiempo. Un sentimiento desconocido que poco a poco iba convirtiéndose en el eje de su existencia.
Cecilia dejó escapar un grito consternado cuando percibió unos pasos vacilantes aproximarse hasta ella. La mujer suspiró aliviada cuando se topó con el rostro de una de las camareras de piso. Para aquella dama altiva esa muchacha era un ser insignificante; poco importaba lo que aquella empleada pudiera pensar. El honor de Cecilia continuaba impoluto.
Cristina sintió una punzada de desazón corroer sus entrañas al contemplar a aquella hermosa mujer abandonar la estancia. Los celos se proyectaron en su piel, oprimiéndola despiadadamente. Pudo percibir cómo las lágrimas se precipitaban a sus ojos y luchó por contenerlas antes de adentrarse en la habitación con sus enseres de limpieza.
Pablo se hallaba de espaldas a la ventana, completamente vestido, sosteniendo un cigarro. Aquellos ojos castaños se clavaron en los suyos con tanta ternura que, muy a pesar de sí misma, Cristina sintió que un calor sofocante corroía cada tramo de su cuerpo. Pablo se aproximó hasta ella y acarició el rostro de la chica con la yema de los dedos, con la cara tan cerca de sus labios que la joven pensó, por un segundo, que iba a besarla. En ese instante, el tiempo se congeló y Cristina casi hubiera podido aseverar que los latidos del corazón de Pablo se precipitaban contra su pecho con el mismo ímpetu que los de ella. Sin embargo, el muchacho retiró su mano, saludó a la chica con gesto taciturno y se adentró en el baño, segando la magia abruptamente.
«Necia ―se dijo furiosa, al tiempo que se inclinaba sobre la chimenea para encenderla―. ¿Por qué has tenido que enamorarte de él?». En contra de sus convicciones y su buen juicio, Cristina estaba completamente prendada de un hombre al que sabía que jamás podría tener.
Y ¡diablo! Pablo habría querido tomar su boca y perderse en aquellos ojos sin pensar en nada más. Pero no osaba contaminar a aquella muchachita adorable con la ponzoña de sus miserias. Ella no lo merecía.
Exhausta, Cristina comenzó a recorrer el pasillo que conducía hacia las habitaciones de los empleados. Su compañera acababa de contraer matrimonio y, tal como dictaba la costumbre, había abandonado su empleo, con lo cual, por el momento, Cristina se hallaba exenta de compartir dormitorio. Esos eran sus pensamientos cuando contempló el reloj del pasillo: eran cerca de las diez de la noche y, por fin, había finalizado su turno. Su único deseo era caer en su lecho y dejarse abrazar por la inconsciencia del sueño, sin tener que soportar conversaciones insulsas que nunca lograban alimentar la inquietud de su espíritu. No obstante, sus esperanzas se vieron mermadas cuando la puerta de la habitación 219 se abrió abruptamente. Pablo la saludó sonriente. Con su bata de terciopelo y la pipa de fumar en la mano, la contempló con gesto travieso, como un niño a punto de realizar un acto por el que sabe, seguro, que será reprobado:
―Sé que es tarde, pero si pudieras entrar un momento y avivar mi lumbre, te aseguro que ganarías mi eterna gratitud.
La muchacha torció el gesto con hastío al ver frustradas sus expectativas de descanso. No obstante, era aquella una noche realmente gélida. La lluvia golpeaba los cristales de la ventana con tal furia que era imposible vislumbrar objeto alguno a través de ellos. Además, la muchacha no olvidaba que el señor De la Mora era el único cliente del hotel que merecía su deferencia. Ese hombre se había convertido para ella en una suerte de amigo y confidente que le brindaba consejo y apoyo. (No, era algo más. Ella sentía que necesitaba de él, que su piel clamaba por sentir el tacto de aquel hombre, que esos ojos la arrastraban a un abismo desconocido que le aterraba y fascinaba a un mismo tiempo, pero no podía sucumbir al delirio, ella jamás se dejaría arrastrar por una pasión ilícita como aquella). No quería imaginar cuán tediosa sería su existencia cuando aquel cliente gentil y locuaz abandonara para siempre aquel edificio. Llevaba días buscando en los recovecos de su mente un pretexto para pedirle sus señas a fin de poder retomar el contacto cuando él se fuera. «Estúpida soñadora ―se dijo, tratando de no perderse en el fulgor de aquella mirada que la estremecía―, ¿por qué iba a querer un hombre como él escribirte? Es seguro que olvidará tu nombre en cuanto traspase estos muros».
Cristina decidió desprenderse de su reticencia y entró en la habitación sin más preámbulo. La baja temperatura de la estancia le hizo estremecerse al penetrar en ella. Mientras la joven camarera iniciaba su labor, Pablo se volvió hacia su ventana.
―Si aprendiera a encender la chimenea, señor, no necesitaría robar horas a mi sueño. ―La cercanía de Pablo de la Mora la volvía temeraria. Nunca ocultaba sus pensamientos ante él.
―Olvidas que soy un niño rico consentido. En el internado no creyeron necesario enseñarnos a prender una lumbre. Dábamos por sentado que siempre habría un criado a nuestra disposición para realizar tan nimia tarea.
Ella sonrió divertida. Aquellas palabras, que en otra persona hubiera interpretado como suficiencia, en el señor De la Mora no era más que un juego inofensivo destinado a arrancar sus carcajadas. Cristina sabía que, al finalizar, el joven estrecharía su mano con sincero agradecimiento, acción que ella valoraba más que las monedas que otros clientes le entregaban ocasionalmente sin tan siquiera mirarla, como si fuera posible comprar su voluntad.
―¿No tiene compañía esta noche, señor? ―preguntó la chica, a sabiendas de cuán dolorosa podía resultarle la respuesta.
―No, Cristina. Hoy me apetecía ordenar mis pensamientos. Además, no siempre tengo la ocasión de invitar a una dama hermosa a mi alcoba.
Tras este breve diálogo, permanecieron unos instantes en silencio. Aquella noche, Pablo tenía la mirada perdida. Había recibido carta de su madre esa mañana y, como siempre, sus palabras habían sacudido el ánimo del joven. La mujer le increpaba su existencia vacía y libidinosa a costa de la fortuna familiar y le instaba a regresar inmediatamente a cumplir con sus obligaciones y casarse con la distinguida Ana Quiroga.
Debes perpetuar el nombre de esta familia, necesitamos un heredero, había escrito la mujer.
«Bien, madre ―pensó Pablo amargamente―, creo que aún deberás esperar un tiempo».
Aún no se sentía con fuerzas para regresar. Algo en su interior se rebelaba contra los planes que habían dispuesto en torno a su futuro y tenía intención de sortearlos mientras le fuera posible. Quizá por ello había buscado el pretexto más fútil para llamar a Cristina a su lado cuando escuchó pasos tras la puerta y supuso por la hora que solo podía tratarse de ella. Los breves instantes que pasaba junto a ella era lo más cercano a la felicidad que jamás había conocido.
Ensimismado, Pablo comenzó a pasear por la estancia y, sin darse cuenta, se situó a espaldas de Cristina, tan sigilosamente que la joven no se percató de su cercanía. Ello motivó que, al tratar de levantarse, la muchacha colisionara con él y se precipitara a sus brazos, los cuales se vieron obligados a sostenerla para evitar que se topara de bruces con el suelo. Las manos de Cristina quedaron, de este modo, enlazadas en torno al cuello de Pablo, el cual sujetaba a la muchacha por la cintura. Al sentir la cercanía de aquel cuerpo cálido tan próximo al suyo, De la Mora percibió cómo su ánimo se sublevaba, reclamando aquellos labios que se abrían ante él con promesas de deleite y abandono. Aquellos ojos verdes (los más hermosos que jamás hubiera contemplado) le emplazaban a tomar su boca sin dilación. Supo que ella también anhelaba su tacto. Ninguna palabra irrumpió en el silencio de la estancia, simplemente un cruce de miradas que segó, abruptamente, la resistencia de ambos… Horas después, ninguno de los dos sabría precisar quién había iniciado aquello, pero, súbitamente, sus labios quedaron enlazados en un beso prolongado y sosegado. Ambos escogieron el mismo momento para dejar de batallar contra sus impulsos y entregarse a los anhelos más recónditos de su fuero interno. Fue un gesto tan espontáneo que, al separarse, se miraron incrédulos. El corazón de Pablo se desbocó al contemplarla y sintió un estremecimiento que agitó sus entrañas. Notó el temblor de sus manos al enlazarlas en torno a la cintura de la muchacha y volver a precipitarse hacia su boca. Los besos se tornaron más apasionados y, al acariciar su espalda con la yema de los dedos, Pablo se sintió ávido de ella. El joven cerró sus manos en torno a sus caderas y la elevó en el aire para, sin abandonar en ningún momento sus labios, tenderla sobre la cama. La sintió estremecerse entre sus brazos cuando deslizó su boca por el cuello de ella y bajó hacia su pecho para comenzar a desabrochar su corpiño. Lentamente, la despojó de su ropa al tiempo que dejaba caer una tormenta de besos en cada centímetro de su piel. Ella acariciaba su espalda y buscó el cinturón de su bata para desabrocharla y dejarla caer al suelo. Cristina notaba el rubor que encendía sus mejillas. La mente de la muchacha no cesaba de indicarle que debía detener todo aquello y, sin embargo, notaba que el deseo inflamaba su cuerpo con tanta fuerza que ya no era dueña de sus movimientos. Las pieles desnudas de aquellos amantes casuales se rozaron en un abrazo tan íntimo que, por un instante, parecieron fundirse en un mismo cuerpo. Pablo la sentó en su regazo para contemplarla en silencio. Los ojos de ella refulgían voraces, sedientos de él. «Dios mío ―pensó mientras se inclinaba para volver a besarla―, ni en cien años podría quedar saciado de ella».
Pablo volvió a precipitarse hacia el cuello de la joven y deslizó la lengua en torno a su vientre, deleitándose en el sabor de aquella piel que se entregaba, sin reservas, a sus manos. Cristina arqueó la espalda y dejó escapar un gemido cuando la boca de él se internó entre sus muslos.
―Chssst ―susurró Pablo, tiernamente, al tiempo que masajeaba, muy dócilmente, los pliegues de su cintura―, déjate llevar.
Cristina sintió un ardor sofocante bajo el abdomen, una agitación que convulsionó cada fibra de su ser, un placer tan intenso que, al llegar a su cénit, le hizo prorrumpir un intenso alarido. Al oírlo, Pablo sonrió y acarició suavemente sus muslos mientras volvía a precipitarse hacia su boca. Ella le miró intensivamente y se preparó para recibirlo. Ya no podían contener su deseo. Cuando entró en ella, la joven ahogó una exclamación de dolor. Él no dejaba de besarla mientras sostenía, dulcemente, sus manos. Tierno. Cauteloso. El padecimiento de la muchacha remitió pronto y dio paso a una sensación tan intensa que Cristina pensó que nunca se había sentido tan viva como en ese instante.
Quince minutos después, permanecían tendidos en el lecho, cada uno sumido en sus propios pensamientos. No habían intercambiado todavía palabra alguna, ambos estaban centrados en asumir lo que acababa de suceder entre ellos. Pablo sentía un profundo desprecio hacia sí mismo. Había sido sincero con Cristina cuando le dijo que jamás había embaucado a una muchacha inocente, no cabía en su ánimo el engaño, no deseaba arruinar ninguna reputación. No obstante, lo que había sentido en aquel encuentro fortuito era muy diferente. Él no había seducido a aquella muchacha, jamás hubo un juego previo; aunque, ahora que su brazo aferraba con infinita ternura la cintura de la chica y esta apoyaba la cabeza en su regazo, supo que lo que había sucedido era tan ineludible como la tormenta que se precipitaba, furiosa, contra las persianas de la ventana. Al clavar sus ojos en los de su compañera, Pablo comprendió que esa no era como otras ocasiones, cuando tendía a alguna dama distinguida en su cama para burlar el tedio. Esta vez se había entregado con cada fibra de su ser. Ella adivinó en sus ojos aquellos pensamientos, lo que le hizo incorporarse y besarlo suavemente:
―En esta cama no ha ocurrido nada que yo no deseara, Pablo, y créeme si te digo que ha sido el momento más feliz de mi vida.
Era la primera vez que le tuteaba y se dirigía a él por su nombre de pila. Después de lo que acababan de compartir, no eran precisas las formalidades entre ellos. Cristina comenzó a vestirse pausadamente, parecía estudiar cada uno de sus movimientos. Se miró unos segundos en el espejo para colocar la cofia de su uniforme y se dirigió hacia la puerta. Iba a precipitarse hacia la salida, cuando pareció sopesarlo y se giró hacia Pablo, que la observaba desde la cama con gesto compungido:
―Ya me conoces. No soy una ingenua romántica, no voy a esperar nada que no quieras darme. Pero llevaré esta noche en mi fuero interno mientras viva. Cada vez que el hastío me devore, recordaré que me amaste por unos instantes. Posiblemente tú no vuelvas a pensar en ello, pero yo no voy a olvidarlo. Despidámonos en este momento para que toda la felicidad que siento ahora no se vea empañada por las lágrimas.
Con estas palabras, la joven se dispuso a abandonar la estancia, pero Pablo saltó de la cama y corrió hasta ella. Con un brazo empujó la puerta que ella había empezado a abrir, mientras que con la otra la atrajo hacia él y comenzó a devorar su boca con desasosiego. Cristina aún sonreía cuando se separaron. Depositó un beso en su mejilla y abrió la puerta. Pablo escuchó sus pasos alejarse a través del pasillo y se dejó caer en el suelo. Sentía que el cúmulo de emociones que le embargaba comenzaba a ahogarle. En su mente se agolparon, abruptas, todas las palabras que hubiera querido decir al despedirse. Él tampoco iba a olvidarla. De hecho, no creía ser capaz de continuar con su vida tal como la había conocido hasta entonces.