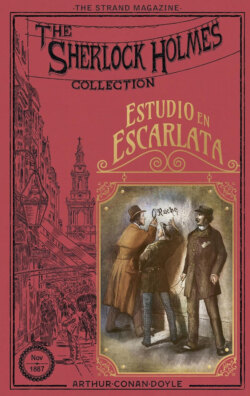Читать книгу Estudio en Escarlata - Arthur Conan Doyle - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo I
El señor Sherlock Holmes
ОглавлениеEn el año 1878 me gradué de Doctor en Medicina por la Universidad de Londres, y a continuación me trasladé a Netley con objeto de cumplir el curso que es obligatorio para ser médico cirujano en el Ejército. Una vez concluidos esos estudios, fui a su debido tiempo destinado, en calidad de médico cirujano ayudante, al 5.° de Fusileros de Northumberland. El regimiento se hallaba en aquel entonces de guarnición en la India y, antes de que yo pudiera incorporarme a él, estalló la segunda guerra de Afganistán. Al desembarcar en Bombay, me enteré de que mi unidad había cruzado los desfiladeros de la frontera y se había adentrado profundamente en el país enemigo. Yo, sin embargo, junto con otros muchos oficiales que se encontraban en situación idéntica a la mía, seguí viaje, logrando llegar sin percances a Candahar, donde encontré a mi regimiento y donde me incorporé en el acto a mi nuevo servicio.
Aquella campaña proporcionó honores y ascensos a muchos, pero a mí solo me acarreó desgracias e infortunios. Fui separado de mi brigada para incorporarme a las tropas de Berkshire, con las que me hallaba sirviendo cuando tuvo lugar la desdichada batalla de Maiwand. Fui herido allí por una bala explosiva, que me destrozó el hueso del hombro, rozando la arteria subclavia. Habría caído en manos de los ghazis asesinos, de no haber sido por el valor y la lealtad de Murray, mi ordenanza, quien me colocó de través, lo mismo que un bulto, encima de un caballo de los de la impedimenta y consiguió llevarme sin más percances hasta las líneas británicas.
“Habría caído en manos de los ghazis, de no haber sido por el valor y la lealtad de Murray, mi ordenanza”.
Agotado por el dolor y debilitado a consecuencia de las muchas fatigas soportadas, me trasladaron en un gran convoy de heridos al hospital de base, establecido en Peshawar. Me restablecí en ese lugar hasta el punto de que ya podía pasear por las salas, e incluso salir a tomar un poco el sol en la terraza, cuando caí víctima de ese azote de nuestras posesiones de la India: el tifus. Durante meses se temió por mi vida, y cuando por fin reaccioné y entré en la convalecencia, había quedado en tal estado de debilidad y de extenuación, que el consejo médico dictaminó que debía ser enviado a Inglaterra sin perder un solo día. En consecuencia, fui embarcado en el transporte militar Orontes, y un mes después pisaba tierra en el muelle de Portsmouth, convertido en una irremediable ruina física, pero disponiendo de un permiso otorgado por un Gobierno paternal para que me esforzase por reponerme durante el período de nueve meses que se me concedía.
Yo no tenía en Inglaterra parientes ni allegados. Estaba, pues, tan libre como el aire o tan libre como un hombre puede serlo con un ingreso diario de once chelines y seis peniques. Como es natural en una situación como esa, me dirigí hacia Londres, gran sumidero al que se ven arrastrados de manera irresistible todos cuantos atraviesan una época de descanso y ociosidad.
Me alojé durante algún tiempo en un buen hotel del Strand, llevando una vida absurda y sin sentido, y gastándome mi dinero con mucha mayor esplendidez de lo que hubiera debido. La situación de mis finanzas se hizo tan alarmante que no tardé en comprender que, si no quería verme en la necesidad de tener que abandonar la gran ciudad y de llevar una vida rústica en el campo, era necesario que alterase por completo mi forma de vida. Opté por esto último, y empecé por tomar la resolución de abandonar el hotel e instalarme en una habitación de menores pretensiones y más barata.
Me hallaba, el día mismo en que llegué a semejante conclusión, en pie en el bar Criterion, cuando me dieron unos golpecitos en el hombro; me volví, encontrándome con que se trataba del joven Stamford, que había trabajado a mis órdenes en el Barts1 como practicante. Para un hombre que lleva una vida solitaria, resulta grato ver una cara amiga entre la inmensa y extraña multitud de Londres. En aquel entonces, Stamford no era precisamente un gran amigo mío; pero en esta ocasión lo acogí con entusiasmo, y él, por su parte, pareció encantado de verme. Llevado de mi júbilo exuberante, lo invité a que almorzase conmigo en el Holborn, y hacia allí nos fuimos en un coche de alquiler de los de un caballo, de los llamados Hansom.
—¿Y qué ha sido de su vida, Watson? —me preguntó, sin disimular su sorpresa, mientras el coche avanzaba traqueteando por las concurridas calles de Londres—. Está delgado como un listón y moreno como una nuez.
Le relaté a grandes rasgos mi aventuras. Apenas había acabado de contárselas cuando llegamos a nuestro destino.
—¡Pobre hombre! —me dijo con acento de conmiseración, después de oírme contar mis desdichas—. ¿Y qué hace ahora?
—Estoy buscando habitación —le contesté—. Trato de resolver el problema de la posibilidad de encontrar habitaciones confortables a un precio razonable.
—Es curioso —hizo notar mi acompañante—. Es usted la segunda persona que hoy me habla en esos mismos términos.
—¿Quién ha sido la primera? —le pregunté.
—Un señor que trabaja en el Laboratorio de Química del hospital. Esta mañana se lamentaba de no dar con nadie que quisiese alquilar a medias con él un bonito apartamento que había encontrado y que resultaba demasiado gravoso para su bolsillo.
—¡Por Júpiter! —exclamé—. Si de veras busca a alguien con quien compartir las habitaciones y el gasto, yo soy el hombre que le conviene. Preferiría tener un compañero a vivir solo.
El joven Stamford me miró de un modo bastante raro, por encima de un vaso de vino, y dijo:
—No conoce usted aún a Sherlock Holmes; quizá no le interese tenerlo constantemente de compañero.
—¿Por qué? ¿Hay algo en su contra?
—Yo no he dicho que haya algo en su contra. Es un hombre de ideas raras. Le entusiasman ciertas ramas de la ciencia. Por lo que yo sé, es una persona bastante aceptable.
—¿Estudia quizá Medicina? —le pregunté.
—No... Yo no creo que tenga intención de seguir esa carrera. En mi opinión, domina la anatomía y es un químico de primera clase; sin embargo, nunca asistió de manera sistemática, que yo sepa, a clases de Medicina. Es muy voluble y excéntrico en sus estudios; pero ha hecho un gran acopio de conocimientos poco corrientes, que asombrarían a sus profesores.
—¿Le ha preguntado usted alguna vez cuáles son sus propósitos? —indagué.
—Nunca; no es hombre que se deje llevar fácilmente a confidencias, aunque suele ser bastante comunicativo cuando está en vena.
—Me gustaría conocerlo —dije—. De tener que vivir con alguien, prefiero que sea con un hombre estudioso y de costumbres tranquilas. No me siento bastante fuerte todavía para soportar mucho ruido o el barullo. Los que tuve que aguantar en Afganistán, me bastan para todo lo que me resta de vida. ¿Hay modo de que conozca a ese amigo suyo?
—De fijo que está ahora mismo en el laboratorio —contestó mi compañero—. Hay ocasiones en que no aparece por allí durante semanas, y otras en que no se mueve del laboratorio desde la mañana hasta la noche. Podemos acercarnos los dos en coche después del almuerzo, si lo desea.
—Claro que sí —le respondí.
Y la conversación se desvió por otros derroteros.
Mientras nos dirigíamos al hospital, después de abandonar el Holborn, Stamford me fue dando unos pocos detalles más acerca del caballero al que yo tenía el propósito de tomar por compañero de habitaciones.
—No debe echarme a mí la culpa si no se lleva bien con él —me dijo—. Lo que yo sé de Sherlock lo sé por haberlo tratado alguna vez que otra en el laboratorio. Usted es quien ha propuesto el asunto y no debe hacerme a mí responsable.
—Si no nos llevamos bien, será cosa fácil separarnos —comenté—. Me está pareciendo, Stamford, que tiene usted alguna razón para querer lavarse las manos en este asunto —agregué, clavando la mirada en mi compañero—. ¿Acaso es un hombre terriblemente destemplado, o qué? No se ande con rodeos.
—No resulta fácil expresar lo inexpresable —me
contestó, riéndose—. Para mi gusto, Holmes es un hombre excesivamente científico. Tan científico que casi roza la insensibilidad. Yo incluso hasta llego a imaginármelo dándole a un amigo un pellizco del último alcaloide vegetal descubierto, pero no por malicia, compréndame, sino por puro espíritu de investigador que desea formarse una idea exacta de los efectos de la droga. Para ser justo, creo que él mismo la tomaría con idéntica naturalidad. Por lo que se ve, su pasión es lo concreto y exacto en materia de conocimientos.
—Y tiene muchísima razón.
—Sí, pero esa condición se puede llevar al exceso. Y, desde luego, toma una forma bastante chocante si llega hasta golpear con un palo a los cadáveres en los cuartos de disección.
—¡Apalear los cadáveres!
—Sí, para comprobar qué tipo de magulladuras se puede producir después de la muerte del sujeto. Se lo he visto hacer con mis propios ojos.
—¿Y dice usted que no estudia Medicina?
—No. ¡Vaya usted a saber qué finalidad busca con sus estudios! Pero ya hemos llegado, y es usted mismo quien debe formar sus propias impresiones acerca de esa persona.
Mientras hablaba, nos metimos por un camino estrecho y cruzamos una pequeña puerta lateral por la que se entraba en una de las alas del gran hospital. Todo aquello me resultaba familiar, y no necesité que me guiasen cuando subimos por la adusta escalera de piedra y avanzamos por el largo pasillo de paredes encaladas y puertas de color castaño. Hacia el final del pasillo, había otro corredor, abovedado y de poca altura, por el que se llegaba al Laboratorio de Química.
Consistía este en una sala de techos altos, llena por todas partes de botellas alineadas en las paredes y desperdigadas por el suelo. Aquí y allá, anchas mesas de poca altura, erizadas de retortas, tubos de ensayo y pequeñas lámparas Bunsen de llamas azules onduladas. Un solo estudiante había en la habitación, y estaba embebido en su trabajo, inclinado sobre una mesa apartada. Al ruido de nuestros pasos, se volvió a mirar y saltó en pie con una exclamación de placer.
—¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! —gritó a mi acompañante, y vino corriendo hacia nosotros con un tubo de ensayo en la mano—. Acabo de descubrir un reactivo que es precipitado por la hemoglobina y nada más que por la hemoglobina.
Los rasgos de su cara no habrían irradiado deleite más grande si hubiese descubierto una mina de oro.
—El doctor Watson; el señor Sherlock Holmes —dijo Stamford, haciendo las presentaciones.
—¿Cómo está usted? —dijo cordialmente, estrechando mi mano con una fuerza que yo habría estado lejos de suponerle—. Por lo que veo, ha estado usted en Afganistán.
—¿Cómo diablos lo sabe? —pregunté, asombrado.
—No se preocupe —dijo él, riendo por lo bajo—. De lo que ahora se trata es de la hemoglobina. Usted comprende, sin duda, todo el sentido de este hallazgo mío, ¿verdad?
—No hay duda de que químicamente es una cosa interesante —contesté—. Ahora bien, prácticamente...
—Pero, hombre, ¡si es el descubrimiento de mayores consecuencias prácticas hecho en muchos años en la Medicina legal! Fíjese: nos proporciona una prueba infalible para descubrir las manchas de sangre. ¡Venga usted a verlo!
Era tal su interés, que me agarró de la manga de la americana y me llevó hasta la mesa en la que había estado trabajando.
—Procurémonos un poco de sangre reciente —dijo, clavándose en el dedo una larga aguja y vertiendo dentro de una probeta de laboratorio la gota de sangre que extrajo del pinchazo—. Y ahora, voy a mezclar esta pequeña cantidad de sangre con un litro de agua. Fíjese en que la mezcla resultante presenta la apariencia del agua pura. La proporción en que está la sangre no excederá de uno a un millón. Pues, con todo y con ello, estoy seguro de que podemos obtener la reacción característica.
Mientras hablaba, echó en la vasija unos pocos cristales blancos, agregando luego unas gotas de un líquido transparente. La mezcla tomó inmediatamente un color caoba apagado y apareció, en el fondo de la vasija de cristal, un precipitado de polvo pardusco.
—¡Ajá! —exclamó, palmoteando y tan emocionado como niño con un juguete nuevo—. ¿Qué me dice a eso?
—Parece una demostración muy sutil —le dije.
—¡Magnífica! ¡Magnífica! La tradicional prueba del guayaco resultaba muy tosca e insegura. Y lo mismo ocurre con la búsqueda microscópica de corpúsculos de la sangre. Esta última demostración es inocua si las manchas datan de algunas horas. Pues bien, esta mía actúa, según parece, con igual eficacia tanto si la sangre es vieja como si es reciente. De haber estado ya inventada esta demostración, centenares de personas que hoy se pasean impunemente por las calles habrían pagado hace tiempo la pena que se merecían por sus crímenes.
—¡Ah!, ¿sí? —murmuré yo.
—Las causas criminales giran constantemente sobre este punto único. Meses después de haber cometido un crimen, recaen las sospechas sobre un individuo determinado. Se revisan sus trajes y sus prendas interiores, y se descubren en unos y otras algunas manchas parduscas. ¿Son manchas de sangre, de barro, de roña, de fruta o de qué? He ahí la pregunta que ha dejado sumido en el desconcierto a más de un técnico. ¿Por qué? Pues porque no se dispone de una prueba demostrativa segura. De hoy en adelante, disponemos ya de la prueba de Sherlock Holmes, y no habrá ninguna dificultad.
Le relucían los ojos al hablar; puso la palma de la mano sobre su corazón, y se inclinó igual que si correspondiera a los aplausos de una multitud surgida al conjuro de su imaginación.
—Merece usted que se le felicite —fue la observación que yo hice, muy sorprendido ante aquel entusiasmo suyo.
—El pasado año se vio en Fráncfort el caso de Von Bischoff. De haber existido esta prueba, lo habrían ahorcado, con toda seguridad. Hemos tenido también el de Mason, el de Bradford y el tan famoso de Muller y Lefèvre, de Montpellier, y el de Samson, de Nueva Orleans. Podría citar una veintena de casos en los que hubiera sido decisiva.
—Parece usted un calendario viviente del crimen —dijo Stamford, riéndose—. Podría iniciar una publicación siguiendo esa línea general y titularla Noticiario policíaco de antaño.
—Y que quizá resultase una lectura muy interesante —hizo notar Sherlock Holmes, poniéndose un pedacito de parche sobre el pinchazo del dedo.
Luego prosiguió, volviéndose sonriente hacia mí.
—Tengo que tener siempre un especial cuidado, por cuanto manipulo venenos con mucha frecuencia.
Alargó la mano al mismo tiempo que hablaba, y pude ver que la tenía moteada de otros parchecitos parecidos y descolorida por efecto de ácidos fuertes.
—Hemos venido a tratar de un negocio —dijo Stamford, sentándose en un elevado taburete de tres patas y empujando otro hacia mí con el pie—. Este amigo mío anda buscando dónde meterse; y como usted se quejaba de no encontrar quien quisiera alquilar habitaciones a medias con usted, se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era ponerlos en contacto a los dos.
A Sherlock Holmes pareció complacerle la idea de compartir sus habitaciones conmigo, y advirtió:
—Tengo echado el ojo a unas habitaciones en Baker Street que nos vendrían que ni pintadas. No le molesta el humo del tabaco fuerte, ¿verdad?
—Yo mismo no fumo de otra clase —le contesté.
—Hasta ahí vamos bastante bien. Por lo general, yo suelo tener a mano sustancias químicas, y de cuando en cuando realizo experimentos. ¿Le supondría esto alguna molestia?
—¡De ninguna manera!
—Veamos... ¿Qué otros inconvenientes tengo? Hay veces que me entra la morriña, y me paso días y días sin despegar los labios. Cuando eso me ocurra, no debe usted tomarme por un individuo huraño. Déjeme a solas conmigo mismo, que se me pasa pronto. Y ahora, ¿tiene usted algo de que advertirme? Cuando dos personas van a empezar a vivir juntas es conveniente que sepan mutuamente lo peor de cada una de ellas.
Me hizo reír semejante interrogatorio, y dije:
—Tengo un perro cachorro; me molestan los estrépitos, porque mi sistema nervioso está quebrantado; me levanto de la cama a las horas más absurdas e irregulares, y soy de lo más perezoso que se pueda ser. Cuando gozo de buena salud, mi surtido de defectos es distinto: pero los que acabo de indicar son los principales que tengo en la actualidad.
—¿Incluye usted el tocar el violín en la categoría de cosas estrepitosas? —preguntó Holmes ansiosamente.
—Depende del violinista —respondí—. El violín tocado por buenas manos es placer de dioses; ahora bien, cuando se toca mal...
—No hay inconveniente entonces —exclamó él con risa alegre—. Creo que podemos dar por cerrado el trato; es decir, si le agradan las habitaciones.
—¿Cuándo podemos visitarlas?
—Venga a buscarme aquí mañana al mediodía, iremos juntos y lo dejaremos todo arreglado —me respondió.
—De acuerdo. A las doce en punto —le contesté, dándole un apretón de manos.
Lo dejamos trabajando en sus productos químicos y nos fuimos paseando juntos en dirección a mi hotel.
—A propósito —pregunté de pronto, deteniéndome y volviéndome a mirar a Stamford—. ¿Cómo diablos ha sabido que yo había venido de Afganistán?
Mi acompañante se sonrió enigmáticamente y dijo:
—Esa es una de sus peculiaridades. Son muchísimas las personas que se han preguntado cómo se las arregla para descubrir las cosas.
—¡Vaya! Entonces se trata de un misterio, ¿verdad? —exclamé, frotándome las manos—. Esto resulta muy intrigante. Le quedo muy agradecido por habernos presentado. Ya sabe usted aquello de que «el verdadero tema de estudio para la humanidad es el hombre».
—Entonces dedíquese a estudiar a nuestro hombre —dijo Stamford al despedirse de mí—. Aunque le va a resultar un problema peliagudo. Apuesto a que él averiguará más acerca de usted que usted acerca de él. Adiós.
—Adiós —le contesté.
Y seguí caminando sin prisa hacia mi hotel, muy interesado en el hombre al que acababa de conocer.
1 Abreviatura de San Bartolomé, hospital de practicantes para los nuevos graduados.