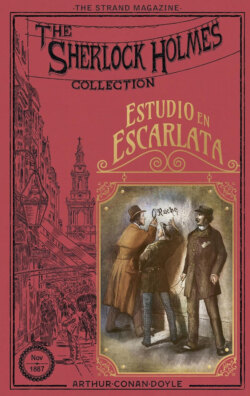Читать книгу Estudio en Escarlata - Arthur Conan Doyle - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo II
La ciencia de la deducción
ОглавлениеSegún habíamos acordado, nos vimos al día siguiente e inspeccionamos las habitaciones del número 221 B de Baker Street, a las que nos habíamos referido en nuestra entrevista. Consistían en dos cómodos dormitorios y un único cuarto de estar, amplio y ventilado, amueblado de manera agradable, y que recibía luz de dos grandes ventanas.
Tan agradable resultaba el apartamento y tan moderado su precio, una vez dividido entre los dos, que cerramos el trato en el acto e inmediatamente tomamos posesión de la vivienda. Aquella misma tarde trasladé todas mis cosas desde el hotel, y a la mañana siguiente se presentó allí Sherlock Holmes con varias cajas y maletas. Pasamos uno o dos días muy atareados en desempaquetar los objetos de nuestra propiedad y en colocarlos de la mejor manera posible. Hecho esto, fuimos poco a poco asentándonos y amoldándonos a nuestro nuevo medio.
Desde luego, no resultaba difícil convivir con Holmes. Era un hombre de maneras apacibles y de costumbres regulares. Raramente permanecía despierto después de las diez de la noche y, para cuando yo me levantaba por la mañana, él ya se había desayunado y marchado a la calle. En ocasiones se pasaba el día en el Laboratorio de Química; otras veces, en las salas de disección y, de cuando en cuando, en largas caminatas que lo llevaban, por lo visto, a los barrios más bajos de la ciudad. Cuando le acometían los accesos de trabajo, no había nada capaz de sobrepasarle en energía; pero de tiempo en tiempo se apoderaba de él una extraña lasitud y se pasaba los días enteros tumbado en el sofá del cuarto de estar, sin apenas pronunciar una palabra o mover un músculo desde la mañana hasta la noche. Durante tales momentos advertía yo en sus ojos una mirada tan perdida e inexpresiva que, si la templanza y la decencia de toda su vida no me lo hubiesen vedado, quizás habría sospechado que mi compañero era un consumidor habitual de algún estupefaciente.
Mi interés por él y mi curiosidad por conocer cuáles eran las finalidades de su vida fueron haciéndose mayores y más profundos a medida que transcurrían las semanas. Hasta su persona misma y su apariencia externa eran como para llamar la atención del menos dado a la observación. En estatura sobrepasaba el metro ochenta, y era tan extraordinariamente enjuto que daba la impresión de ser aún más alto. Tenía la mirada aguda y penetrante, excepto en los intervalos de sopor a los que me he referido antes; y su nariz, fina y aguileña, daba al conjunto de sus facciones un aire de viveza y de resolución. También su barbilla delataba al hombre de voluntad, por lo prominente y cuadrada. Aunque sus manos tenían siempre borrones de tinta y manchas de productos químicos, estaban dotadas de una delicadeza de tacto extraordinaria, según pude observar con frecuencia viéndole manipular sus frágiles instrumentos de física.
Quizás el lector me califique de entremetido impertinente si le confieso hasta qué punto estimuló aquel hombre mi curiosidad y las muchas veces que intenté quebrar la reticencia de que daba pruebas en todo cuanto a él mismo se refería. Sin embargo, tenga presente, antes de sentenciar, cuán carente de finalidad estaba mi vida y cuán pocas cosas atraían mi atención. El estado de mi salud me vedaba el aventurarme a salir a la calle, a menos que el tiempo fuese excepcionalmente benigno, y carecía de amigos que viniesen a visitarme y romper la monotonía de mi existencia diaria. En tales circunstancias, yo saludé con avidez el pequeño arcano que envolvía a mi compañero e invertí gran parte de mi tiempo en tratar de desvelarlo.
No era Medicina lo que estudiaba. Sobre ese extremo y contestando a cierta pregunta, él mismo había confirmado la opinión de Stamford al respecto. Tampoco parecía haber seguido en sus lecturas ninguna norma que pudiera calificarlo para graduarse en una ciencia determinada o para entrar por una de las puertas que dan acceso al mundo de la sabiduría. Pero, aun así, era extraordinario su afán por ciertas materias de estudio, y sus conocimientos, dentro de límites excéntricos, eran tan notablemente amplios y detallados que las observaciones que hacía me asombraban bastante.
Con seguridad que nadie trabajaría tan ahincadamente ni se procuraría datos tan exactos a menos de proponerse una finalidad bien concreta. Las personas que leen de una manera inconexa, rara vez se distinguen por la exactitud de sus conocimientos. Nadie carga su cerebro con pequeñeces si no tiene alguna razón fundada para hacerlo.
Tan notable como lo que sabía era lo que ignoraba. Sus conocimientos de literatura contemporánea, de filosofía y de política parecían ser casi nulos. En cierta ocasión que hice una cita de Thomas Carlyle, me preguntó con la mayor ingenuidad que quién era este, y qué había hecho. Sin embargo, mi sorpresa alcanzó el punto culminante al descubrir de manera casual que desconocía la teoría de Copérnico y la composición del sistema solar. Me resultó tan extraordinario que en nuestro siglo xix hubiera una persona civilizada que ignorase que la Tierra gira alrededor del Sol, que me costó trabajo darlo por bueno.
—Parece que se ha asombrado usted —me dijo sonriendo, al ver mi expresión de sorpresa—. Pues bien, ahora que ya lo sé, haré todo lo posible por olvidarlo.
—¡Por olvidarlo...!
—Me explicaré —dijo—. Yo creo que, originariamente, el cerebro de una persona es como un pequeño ático vacío en el que hay que meter el mobiliario que uno prefiera. Las gentes necias amontonan todo lo que encuentran a mano, y así resulta que no queda espacio en él para los conocimientos que podrían serles útiles, o, en el mejor de los casos, esos conocimientos se encuentran tan revueltos con otra montonera de cosas que les resulta difícil dar con ellos. Pues bien, el artesano hábil tiene muchísimo cuidado con lo que mete en el ático del cerebro. Solo admite en el mismo las herramientas que pueden ayudarle a realizar su labor; pero de estas sí que tiene un gran surtido, y lo guarda en el orden más perfecto. Es un error el creer que la pequeña habitación tiene paredes elásticas y que puede ensancharse indefinidamente. Créame, llega un momento en que cada conocimiento nuevo que se agrega supone el olvido de algo que ya se conocía. Por consiguiente, es de la mayor importancia no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles.
—Pero ¡lo del sistema solar! —dije yo con acento de protesta.
—¿Y qué diablos supone para mí? —me interrumpió él con impaciencia—. Me asegura usted que giramos alrededor del Sol. Aunque girásemos alrededor de la Luna, ello no supondría para mí o para mi labor la más insignificante diferencia.
Estaba ya a punto de preguntarle qué clase de labor era la suya, pero algo advertí en sus maneras que me hizo pensar que la pregunta no sería de su agrado. Sin embargo, me puse a meditar acerca de nuestra breve conversación y me esforcé por hacer deducciones yo mismo. Había dicho que él no adquiría conocimientos ajenos al tema que le ocupaba. Por consiguiente, todos los que ya tenía eran útiles para él. Fui detallando mentalmente todos aquellos temas en los que me había demostrado estar extraordinariamente bien informado. Llegué incluso a empuñar un lápiz para proceder a ponerlos por escrito; cuando tuve listo el documento, no pude menos de sonreírme. He aquí el resultado:
SHERLOCK HOLMES
área de sus conocimientos
1. Literatura: Cero.
2. Filosofía: Cero.
3. Astronomía: Cero.
4. Política: Ligeros.
5. Botánica: Desiguales. Al corriente sobre la belladona, el opio y los venenos en general. Ignora todo lo referente al cultivo práctico.
6. Geología: Conocimientos prácticos, pero limitados. Distingue de un golpe de vista la clase de tierra. Después de sus paseos me ha mostrado las salpicaduras que había en sus pantalones, indicándome, por su color y consistencia, en qué parte de Londres le habían saltado.
7. Química: Exactos, pero no sistemáticos.
8. Anatomía: Profundos.
9. Literatura sensacionalista: Inmensos. Parece conocer con todo detalle todos los crímenes perpetrados en un siglo.
10. Toca el violín.
11. Experto bartitsu2, boxeador y espadachín.
12. Posee conocimientos prácticos de las leyes de Inglaterra.
Llevaba ya inscrito en mi lista todo eso cuando la tiré, desesperado, al fuego, diciéndome a mí mismo: «Si el coordinar todos estos conocimientos y descubrir una profesión en la que se requieren todos ellos resulta el único modo de dar con la finalidad que este hombre busca, puedo, desde ahora, renunciar a mi propósito».
“solía cerrar los ojos y pasaba descuidadamente
el arco por las cuerdas del violín”.
Veo que he hecho referencia más arriba a su habilidad con el violín. Era esta muy notable, pero tan excéntrica como todas las suyas. Sabía yo perfectamente que él era capaz de ejecutar piezas de música, piezas difíciles, porque había tocado, a petición mía, algunos de los lieder de Mendelssohn y otras obras de mucha categoría. Sin embargo, era raro que, abandonado a su propia iniciativa, ejecutase verdadera música o tratase de tocar alguna melodía conocida. Recostado durante una velada entera en un sillón, solía cerrar los ojos y pasaba descuidadamente el arco por las cuerdas del violín, que mantenía cruzado sobre su rodilla. A veces, las cuerdas vibraban sonoras y melancólicas. En ocasiones sonaban fantásticas y agradables. Era evidente que reflejaban los pensamientos de que se hallaba poseído, pero yo no era capaz de afirmar de manera terminante si la música le ayudaba a pensar o si los sonidos que emitía no eran nada más que el resultado de un capricho o fantasía. Quizá yo me habría rebelado contra aquellos solos irritantes, de no ser porque era habitual que Holmes terminase ejecutando, en rápida sucesión, toda una serie de mis piezas favoritas, a modo de ligera compensación por haber puesto a prueba mi paciencia.
En el transcurso de la primera semana, más o menos, no recibimos visitas, y empecé a pensar que mi compañero andaba tan falto de amigos como lo estaba yo mismo. Pero luego descubrí que tenía gran número de relaciones y que estas pertenecían a las más distintas clases de la sociedad. Una de ellas era un hombrecillo pálido, de cara de rata y ojos negros, que me fue presentado como el señor Lestrade, quien acudió tres o cuatro veces en una misma semana. Cierta mañana una joven elegantemente vestida vino de visita y permaneció allí por espacio de media hora o más. Esa misma tarde hizo acto de presencia un visitante andrajoso, de cabeza entrecana, con aspecto de buhonero hebreo; me pareció muy excitado. Y su visita fue seguida muy de cerca por la de una anciana desaseada. En otra ocasión, un caballero anciano, de pelo blanco, celebró una entrevista con mi compañero; y en otra fue un mozo de equipajes del ferrocarril, con su uniforme de pana. Siempre que hacía su aparición alguno de estos personajes estrambóticos, Sherlock Holmes me pedía que le dejase disponer del cuarto de estar y yo me retiraba a mi dormitorio. En todas esas ocasiones se disculpaba por causarme aquella molestia diciendo:
—Me es indispensable servirme de esta habitación como oficina de negocios, y estas personas son clientes míos.
Era otra nueva oportunidad que se me presentaba de hacerle una pregunta terminante; pero también aquí mi delicadeza me impidió forzar las confidencias de otra persona. En esos momentos, yo suponía que debía de tener alguna razón poderosa para no aludir a esa cuestión; pero pronto disipó él mismo esa idea trayendo a colación el tema por propia iniciativa.
Fue un 4 de marzo, y tengo muy buenas razones para recordarlo, cuando, al levantarme yo más temprano que de costumbre, me encontré con que Sherlock Holmes no había acabado todavía de desayunar.
Estaba tan habituada la dueña de la casa a esa costumbre mía de levantarme tarde, que ni había puesto mi cubierto ni había hecho el café. Yo, con la irrazonable petulancia propia del género humano, llamé al timbre y le indiqué en pocas palabras el aviso de que estaba dispuesto a desayunarme. Luego, eché mano a una revista que había en la mesa e intenté hacer tiempo leyéndola, mientras mi compañero masticaba en silencio su tostada. Uno de los artículos tenía el encabezamiento marcado con lápiz y, como es natural, empecé a echarle un buen vistazo.
Su título, bastante ambicioso, era El libro de la vida, e intentaba poner en evidencia lo mucho que un hombre observador podía aprender mediante un examen justo y sistemático de todo cuanto le rodeaba. El escrito me produjo la impresión de ser una extraña mezcolanza de sagacidad y necedad. Los razonamientos eran enjundiosos e intensos, pero las deducciones me parecieron excesivamente audaces y exageradas. El escritor pretendía sondear los más íntimos pensamientos de un hombre a través de una expresión momentánea, la contracción de un músculo, la manera de mirar. Aseguraba que a un hombre entrenado en la observación y en el análisis no cabía engañarle. Llegaba a conclusiones tan infalibles como otras tantas proposiciones de Euclides. Resultaban esas conclusiones tan sorprendentes para el no iniciado, que mientras este no llegase a conocer los procesos por medio de los cuales había llegado a ellas, tenía que considerar al autor como un nigromántico.
Decía el autor: «Quien se guiase por la lógica podría inferir de una gota de agua la posibilidad de la existencia de un Atlántico o de un Niágara sin necesidad de haberlos visto u oído hablar de ellos. Toda la vida es, asimismo, una cadena cuya naturaleza conoceremos siempre que nos muestre uno solo de sus eslabones. La ciencia de la educación y del análisis, al igual que todas las artes, puede adquirirse únicamente por medio del estudio prolongado y paciente, y la vida no dura lo bastante para que ningún mortal llegue a la suma perfección posible en esa ciencia. Antes de tratar ciertos aspectos morales y mentales de esa materia que sin duda presentan grandes dificultades, el investigador debe empezar por dominar los problemas más elementales. Por ejemplo, cuando le presenten a cualquier ser mortal, empiece por descubrir de una sola ojeada cuál es su oficio o profesión. Aunque este ejercicio pueda parecer pueril, lo cierto es que aguza las facultades de observación y que enseña en qué cosas hay que fijarse y qué es lo que hay que buscar. Detalles tan simples como las uñas de los dedos de las manos, las mangas de su chaqueta, el calzado, las rodilleras de los pantalones, las callosidades de los dedos índice y pulgar, la expresión de su rostro o los puños de la camisa pueden revelar con claridad la profesión de una persona. Resulta inconcebible que todas esas cosas reunidas no lleguen a mostrarle claro el problema a un observador competente».
—¡Qué indecible charlatanismo! —exclamé, dejando la revista encima de la mesa con un golpe seco—. En mi vida he leído tanta tontería.
—¿De qué se trata? —me preguntó Sherlock Holmes.
—De este artículo —dije, señalando hacia el mismo con mi cucharilla mientras me sentaba para desayunarme—. Me doy cuenta de que usted lo ha leído, puesto que lo ha señalado con una marca. No niego que está escrito con agudeza. Sin embargo, me exaspera. Se trata, evidentemente, de una teoría de alguien que se pasa el rato en su sillón y va desenvolviendo todas estas paradojas en el retiro de su propio estudio. No es cosa práctica. Me gustaría ver encerrado de pronto al autor en un vagón de tercera clase del ferrocarril subterráneo y que le pidieran que fuese diciendo las profesiones de cada uno de sus compañeros de viaje. Yo apostaría mil por uno en contra suya.
—Creo que perdería usted su dinero —hizo notar Holmes con tranquilidad—. En cuanto al artículo, lo escribí yo mismo.
—¡Usted!
—Sí; soy aficionado tanto a la observación como a la deducción. Las teorías que ahí sustento, y que le parecen a usted quiméricas, son, en realidad, extraordinariamente prácticas, tan prácticas que de ellas dependen el pan y el queso que como.
—¿Cómo así? —pregunté involuntariamente.
—Pues porque tengo una profesión propia mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective-consultor, y usted verá si entiende lo que significa. Existen en Londres muchísimos detectives oficiales y gran número de detectives particulares. Siempre que estos señores no dan en el clavo vienen a mí, y yo me las ingenio para ponerlos en la buena pista. Me exponen todos los elementos que han logrado reunir, y yo consigo, por lo general, encauzarlos debidamente gracias al conocimiento que poseo de la historia criminal, y si uno se conoce al dedillo y con todo detalle un millar de casos, pocas veces deja de poner en claro el mil uno. Lestrade es un detective muy conocido. Recientemente, y en un caso de falsificación, lo vio todo nebuloso, y eso fue lo que lo trajo aquí.
—¿Y los demás visitantes?
—A la mayoría de ellos los envían las agencias particulares de investigación. Se trata de personas que se encuentran en alguna dificultad y que necesitan un pequeño consejo. Yo escucho lo que ellos me cuentan, ellos escuchan los comentarios que yo les hago y, acto seguido, les cobro mis honorarios.
—De modo, según eso —le dije—, que usted, sin salir de su habitación, es capaz de aclarar situaciones que otros son incapaces de explicarse, a pesar de que han visto por sí mismos todos los detalles.
—Así es. Poseo una especie de intuición en ese sentido. De cuando en cuando se presenta un caso de mayor complejidad. Cuando eso ocurre, tengo que moverme para ver las cosas con mis propios ojos. La verdad es que tengo una cantidad de conocimientos especiales que aplico al problema en cuestión, lo que facilita de un modo asombroso las cosas. Las reglas para la deducción, que expongo en ese artículo que ha suscitado sus burlas, me resultan de un valor inapreciable en mi labor práctica. La facultad de observar constituye en mí una segunda naturaleza. De hecho, usted pareció sorprenderse cuando le dije, en nuestra primera entrevista, que había venido de Afganistán.
—Alguien se lo habría dicho, sin duda alguna.
—¡De ninguna manera! Yo descubrí que usted había venido de Afganistán. Por la fuerza de un largo hábito, el curso de mis pensamientos es tan rígido en mi cerebro, que llegué a esa conclusión sin tener siquiera conciencia de las etapas intermedias. Sin embargo, pasé por esas etapas. El curso de mi razonamiento fue el siguiente: «He aquí a un caballero que responde al tipo del hombre de medicina, pero que tiene un aire marcial. Es, por consiguiente, un médico militar con toda evidencia. Acaba de llegar de países tropicales, porque su cara tiene un fuerte color oscuro, color que no es el natural de su cutis, dado que sus muñecas son blancas. Ha pasado por sufrimientos y enfermedad, como lo pregona su cara macilenta. Ha sufrido una herida en el brazo izquierdo. Lo mantiene rígido y de una manera forzada... ¿En qué país tropical ha podido un médico del Ejército inglés pasar por duros sufrimientos y resultar herido en un brazo? Evidentemente, en Afganistán». Toda esa trabazón de pensamientos no me llevó un segundo. Y entonces hice la observación de que usted había venido de Afganistán, lo cual lo dejó asombrado.
—Tal como usted lo explica, resulta bastante sencillo —dije, sonriendo—. Me hace usted pensar en Edgar Allan Poe y en Dupin. Nunca me imaginé que esa clase de personas existiese sino en las novelas.
Sherlock Holmes se puso en pie y encendió su pipa, haciéndome la siguiente observación:
—No me cabe duda de que usted cree hacerme una lisonja comparándome con Dupin. Pero, en mi opinión, Dupin era un hombre que valía muy poco. Aquel truco suyo de romper el curso de los pensamientos de sus amigos con una observación que venía como anillo al dedo, después de un cuarto de hora de silencio, resulta en verdad muy petulante y superficial. Sin duda que poseía un algo de genio analítico; pero no era, en modo alguno, un fenómeno, según parece imaginárselo Poe.
—¿Ha leído usted las obras de Gaboriau? —le pregunté—. ¿Está Lecoq a la altura de la idea que tiene usted formada del detective?
Sherlock Holmes oliscó burlonamente, y respondió con acento irritado:
—Lecoq era un chapucero indecoroso que, a mi entender, solo tenía una cualidad envidiable: su energía. El tal libro me ocasionó una verdadera enfermedad. Se trataba del problema de cómo identificar a un preso desconocido. Yo habría sido capaz de conseguirlo en veinticuatro horas. A Lecoq le costó seis meses. Podría servir de texto para enseñar a los detectives qué es lo que no deben hacer.
Me indignó bastante el ver con qué desdén trataba a dos personajes que yo había admirado. Me fui hasta la ventana y permanecí contemplando el ajetreo de la calle. Y pensé para mis adentros: «No dudo de que este hombre sea muy inteligente, pero es desde luego muy engreído».
—Los de nuestros días no son crímenes ni criminales —dijo con tono quejumbroso—. ¿De qué sirve en nuestra profesión el tener talento? Yo sé bien que lo poseo dentro de mí como para hacerme famoso. Ni existe ni ha existido jamás un hombre que haya aportado al descubrimiento del crimen una suma de estudio y de talento natural como los míos. ¿Con qué resultado? No hay un crimen que poner en claro, o, en el mejor de los casos, solo se da algún delito chapucero cuyos móviles son tan transparentes, que hasta un funcionario de Scotland Yard sería capaz de descubrirlo.
Yo seguía molesto por aquella manera presuntuosa de expresarse. Pensé que lo mejor sería cambiar de tema, y pregunté, señalando con el dedo, acerca de un individuo fornido, mal vestido, que se paseaba despacio por el otro lado de la calle, mirando con gran afán los números de las casas. Llevaba en la mano un ancho sobre azul y era evidentemente portador de un mensaje:
—¿Qué buscará ese individuo?
—¿Se refiere usted a ese sargento retirado de la Marina? —contestó Sherlock Holmes.
«¡Pura fanfarria y fachenda! —pensé para mis adentros—. Sabe bien que no tengo manera de comprobar si su hipótesis es cierta».
Apenas había tenido tiempo de cruzar por mi cerebro esa idea, cuando el hombre al que estábamos observando descubrió el número de la puerta de nuestra casa y cruzó presuroso la calzada. Oímos un fuerte aldabonazo y una voz de mucho volumen debajo de nosotros, y fuertes pasos de alguien que subía por la escalera.
—Para el señor Sherlock Holmes —dijo, entrando en la habitación y entregando la carta a mi amigo.
“«Para el señor Sherlock Holmes», dijo, entrando en la habitación y entregando la carta a mi amigo”.
Allí se ofrecía la ocasión de curarle de su engreimiento. Lejos estaba él de pensar que ocurriría esto cuando lanzó al buen tuntún aquel escopetazo.
—¿Me permite, buen hombre, que le pregunte cuál es su profesión? —dije con mi voz más dulzona.
—Ordenanza, señor —me contestó, gruñón—. Me están arreglando el uniforme.
—¿Y qué era usted antes? —le pregunté dirigiendo una mirada levemente maliciosa a mi compañero.
—Sargento de infantería ligera de la Marina Real, señor. ¿No hay contestación? Perfectamente, señor.
Hizo chocar los talones uno con otro, marcó el saludo militar con la mano y desapareció.
2 Lucha con bastón, el arte marcial de los caballeros.