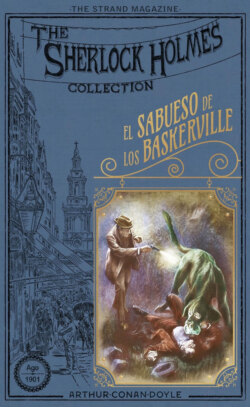Читать книгу El sabueso de los Baskerville - Arthur Conan Doyle - Страница 9
Capítulo IV
Sir Henry Baskerville
ОглавлениеNuestra mesa de desayunar quedó despejada a primera hora, y Holmes, en batín, esperó la visita prometida. Nuestros clientes fueron puntuales a la cita; el reloj acababa de dar las diez cuando el doctor Mortimer, seguido del joven baronet, fue conducido al piso superior. El baronet era un hombre bajo de estatura, vivaracho, de ojos negros; tendría treinta años, era muy fornido, con cejas negras y tupidas, rostro de facciones marcadas y expresión decidida. Vestía un traje de tweed de color rojizo, y su aspecto era el de hombre curtido que se ha pasado la mayor parte de su vida al aire libre, ofreciendo, sin embargo, un algo en la firmeza de su mirada y en el sereno aplomo de su porte que delataban al caballero.
—Este es sir Henry Baskerville —dijo el doctor Mortimer.
—Sí, eso es —dijo él—, y lo raro del caso, señor Sherlock Holmes, es que, si mi amigo, aquí presente, no hubiese propuesto que viniésemos a visitarlo a usted esta mañana, yo habría venido por propia iniciativa. Tengo entendido que usted resuelve pequeños acertijos, y esta mañana se me ha presentado uno que requiere más reflexión para su aclaración de la que yo puedo dedicarle.
—Siéntese, se lo ruego, sir Henry. ¿Debo entender, por lo que usted me ha dicho, que desde su llegada a Londres le ha ocurrido algo notable?
—El hecho no parece tener gran importancia, señor Holmes. Muy bien pudiera tratarse de una broma. Me refiero a esta carta, si puede llamarse así, que me ha llegado esta mañana.
Dejó encima de la mesa un sobre, y todos nosotros nos inclinamos para mirarlo. Era de clase ordinaria, de color gris. Llevaba la dirección «Sir Henry Baskerville. Hotel Northumberland», escrita en caracteres toscos; el estampillado del correo era «Charing Cross», y la fecha de este, justo la de la tarde precedente.
—¿Quién sabía que usted iba a hospedarse en el hotel Northumberland? —preguntó Holmes, dirigiendo una mirada aguda a nuestro visitante.
—Nadie podía saberlo. Lo decidimos únicamente después de mi encuentro con el doctor Mortimer.
—Bien. Pero el doctor Mortimer se hospedaría ya allí, sin duda, ¿no es eso?
—No, porque me hospedaba en casa de un amigo —dijo el doctor—. No existía ninguna clase de indicación de que nos propusiésemos ir a ese hotel.
—¡Hum! Por lo visto, hay alguien profundamente interesado en sus andanzas.
Extrajo del sobre medio folio doblado en cuatro. Lo desdobló y lo alisó sobre la mesa. El papel estaba cruzado, de un lado al otro, por una sola frase; para formarla se había recurrido a pegar en la hoja de papel palabras ya impresas. El texto era este: «Según el valor que dé usted a su vida o a su razón, se mantendrá alejado del páramo». La palabra «páramo» era la única que estaba escrita a mano.
—Y ahora —dijo sir Henry Baskerville—, ¿será usted capaz de decirme, señor Holmes, qué diablos significa esto, y quién se toma tanto interés en mis asuntos?
—¿Qué deduce usted, doctor Mortimer? Por lo menos, tendrá que reconocer que en esto de ahora no hay nada de sobrenatural.
—¿Qué es eso de esto de ahora? —preguntó sir Henry, con viveza—. Me está pareciendo, caballeros, que todos ustedes saben mucho más que yo mismo acerca de mis propios asuntos.
—Sir Henry, antes de que salga usted de esta habitación, compartirá con nosotros lo que sabemos. Se lo prometo —dijo Sherlock Holmes—. De momento, y con permiso de usted, vamos a ceñirnos a este interesantísimo documento, que debió de ser compuesto y echado al correo ayer por la noche. ¿Tiene usted a mano el Times, Watson?
“¿Tiene usted a mano el Times, Watson?”
—Está aquí, en el rincón.
—¿Quiere tener la amabilidad de alcanzarme... la página interior, por favor, la de los editoriales? —La repasó rápidamente, recorriendo con la vista sus columnas de arriba abajo—. Magnífico artículo este que trata del libre comercio. Permítanme que les lea un extracto del mismo. «Quizá le camelen a usted para que se imagine que su especialidad comercial o la vida de su propia industria pueden ser favorecidas mediante un arancel protector; pero es de razón pensar que esa clase de medidas legislativas mantendrá alejado del país el bienestar, hará disminuir el valor de nuestras importaciones y rebajará las condiciones generales de vida en esta isla». ¿Qué opina de esto, Watson? —exclamó Holmes, muy eufórico, frotándose las manos satisfecho—. ¿No opina que es una opinión admirable?
El doctor Mortimer miró a Holmes con expresión de interés profesional, y sir Henry Baskerville volvió hacia mí sus negros ojos, intrigado.
—Poco es lo que yo sé acerca de aranceles y cosas por ese estilo —dijo—, pero me parece que nos estamos apartando un poco de la cuestión de la carta.
—Todo lo contrario, sir Henry; yo creo que la seguimos muy de cerca. Watson, aquí presente, sabe de mis métodos más que usted; pero sospecho que ni siquiera él ha captado el sentido de este párrafo.
—En efecto, confieso que no percibo ninguna relación.
—Sin embargo, querido Watson, existe entre ambas cosas una relación tan estrecha que la una ha sido sacada de la otra. «Usted», «vida», «razón», «mantendrá alejado», «del». ¿No ve usted ahora de dónde han sido tomadas estas palabras?
—¡Rayos y truenos! Está usted en lo cierto. ¡Sí que usted ingenioso! —exclamó sir Henry.
—Si pudiera cabernos alguna duda, desaparecería al observar que las palabras «mantendrá alejado» y «del» están cortadas juntas.
—A ver... ¡Así es!
—Verdaderamente, señor Holmes, que esto sobrepasa a todo lo que yo hubiera podido imaginarme —dijo el doctor Mortimer, mirando a mi amigo con ojos de asombro—. Me resultaría comprensible que alguien dijese que estas palabras habían sido recortadas de un periódico; pero que usted haya dicho de cuál, agregando que procedían del artículo editorial, es verdaderamente una de las cosas más extraordinarias que yo he conocido. ¿Cómo se las ingenió usted?
—¿Verdad, doctor, que usted sería capaz de distinguir el cráneo de un negro del de un esquimal?
—Sin género alguno de dudas.
—¿Cómo así?
—Porque es, precisamente, lo que constituye mi afición. Las diferencias saltan a la vista. El ángulo facial, el abultamiento supraorbital, la curva de los maxilares, la...
—Mi afición es esta, y también aquí saltan a la vista las diferencias. Para mis ojos, existe una diferencia tan grande entre la elegante tipografía y el interlineado de un artículo del Times y la descuidada impresión de un diario vespertino de a medio penique como la que pueda existir entre su negro y su esquimal. Para un especialista en criminología, el distinguir tipos de imprenta viene a ser una de las ramas del conocimiento más elementales. Confieso, sin embargo, que, siendo muy joven, confundí, en cierta ocasión, el Leds Mercury con el Western Morning News. Pero un artículo editorial del Times es algo completamente distinto, y estas palabras no podían haber sido recortadas de ningún otro sitio. Como el recorte fue hecho ayer, existían grandes probabilidades de que encontrásemos las palabras escritas en el número de ayer.
—De modo, pues, señor Holmes, que, hasta donde a mí se me alcanza —dijo sir Henry Baskerville—, alguien recortó este mensaje con unas tijeras...
—Con unas tijeras de uñas —precisó Holmes—. Fíjese en que el corte fue hecho con unas tijeras de hoja corta, puesto que tuvieron que dar dos tijeretazos para recortar el «mantendrá alejado».
—Así es. De modo, pues, que alguien recortó el mensaje con unas tijeras de hoja corta y, luego, lo pegó con engrudo...
—Con goma —dijo Holmes.
—Lo pegó con goma en el papel. Lo que yo quiero saber es por qué razón escribieron a pluma la palabra «páramo».
—Porque no encontraron esa palabra impresa. Las demás eran palabras sencillas y podían encontrarse en cualquier número del periódico, pero «páramo» era ya menos corriente.
—Sí; eso lo explicaría. ¿Ha leído usted algo más en este mensaje, señor Holmes?
—Existen uno o dos indicios, a pesar de que se han tomado el mayor trabajo por quitar todo cuanto pudiera servir de pista. Como ustedes ven, la dirección ha sido escrita en toscos caracteres. Pero tengan en cuenta que el Times rara vez se ve en otras manos que en las de personas de elevada educación. Podemos, en consecuencia, deducir que la carta fue compuesta por un hombre educado que deseaba hacerse pasar por inculto, y los esfuerzos que ha hecho para ocultar su propia escritura sugieren la idea de que quizás esta sea conocida de ustedes, o pueda llegar a serlo. Otra cosa: observen que las palabras no están pegadas, formando una línea cuidada, sino que unas están más altas que otras. Por ejemplo «vida» está completamente fuera de su lugar. Esto pudiera indicar descuido, o también pudiera indicar agitación y prisa del que cortó las palabras. En conjunto, yo me inclino por esta última suposición, puesto que se trataba de un asunto de importancia evidente, y no parece lógico que quien compuso la carta lo hiciese con descuido. Si acaso, se vio en apuros; eso nos llevaría a plantearnos la interesante pregunta de cuál pudo ser la causa de su precipitación, ya que cualquier carta puesta en el correo a primera hora de la mañana habría llegado a manos de sir Henry antes de que este saliese del hotel. ¿Temió, acaso, el que compuso la carta, verse interrumpido en su tarea? ¿Y por quién, en ese caso?
—Estamos metiéndonos en la zona de las suposiciones —dijo el doctor Mortimer.
—Diga más bien que estamos metiéndonos en una zona en la que contrapesamos probabilidades y nos quedamos con la suposición más lógica. Es ese un empleo científico de la imaginación, pero siempre disponemos de alguna base concreta desde la que iniciar nuestras especulaciones. Usted lo llamará conjetura, pero yo tengo la casi total seguridad de que esta dirección ha sido escrita en un hotel.
—¿Cómo diablos puede usted afirmar eso?
—Si usted la examina con mucho cuidado, verá que, tanto la pluma como la tinta, han ocasionado molestias al escritor. La pluma ha salpicado dos veces en una misma palabra, y se secó tres veces para escribir una dirección breve, indicando así que era muy poca la tinta que había en el tintero. Pues bien: rara vez deja una persona particular que su pluma o su tintero lleguen a semejante estado, y ha de resultar rarísimo el que se den al mismo tiempo una cosa y la otra. Pero ustedes conocen lo que son las plumas y los tinteros de los hoteles; en estos, lo raro es el caso contrario. Sí: no titubeo en decir que, si pudiéramos examinar las papeleras de los hoteles de los alrededores de Charing Cross, hasta dar con los restos del mutilado artículo del Times, podríamos echar el guante inmediatamente a la persona que envió este mensaje... ¡Vaya, vaya! ¿Qué es esto?
Examinaba con gran cuidado el folio sobre el que habían sido pegadas las palabras, y lo mantenía tan solo a uno o dos centímetros de los ojos.
—¿Qué ocurre?
—Nada —dijo, tirándolo sobre la mesa—. Es un medio folio, en blanco, que ni siquiera tiene filigrana. Creo que hemos sacado a esta curiosa carta todo lo que de ella podemos sacar; y ahora, sir Henry, dígame: ¿le ha ocurrido alguna cosa interesante durante su estancia en Londres?
“mantenía el folio tan solo a uno o dos centímetros de los ojos”.
—Pues no, señor Holmes. Creo que no.
—¿No se ha fijado en si alguien le ha venido siguiendo o le ha vigilado?
—Me parece que me he metido de rondón en el meollo de una novela barata —dijo nuestro visitante—. ¿A santo de qué iba nadie a seguirme o vigilarme?
—Ya llegaremos a eso. ¿No tiene usted nada más de lo que informarnos, antes de que pasemos a ese asunto?
—Eso depende de lo que usted considere que es digno de mención.
—A mí me parece que merece serlo todo cuanto se salga de la rutina de la vida.
Sir Henry sonrió.
—Es poco todavía lo que conozco de la vida inglesa, ya que casi toda la mía la he pasado en Estados Unidos y en Canadá. Sin embargo, yo supongo que el perder una bota sola no formará parte de la rutina de la vida a este lado del mar.
—¿De modo que ha perdido usted una de sus botas?
—Querido señor —exclamó el doctor Mortimer—, se trata solo de un extravío, y la encontrará usted en cuanto vuelva al hotel. ¿Qué sentido tiene molestar al señor Holmes con estas naderías?
—Es que él me ha preguntado por todo lo que se saliese de la rutina.
—Eso mismo —dijo Holmes—: cualquier incidente, por tonto que parezca. De modo que dice usted que ha perdido una de sus botas...
—O extraviado, por lo menos. La noche pasada las dejé junto a la puerta de mi habitación, y esta mañana solo había una. Le pregunté al limpiabotas, pero no conseguí sacar nada en claro. Lo peor del caso es que las acababa de comprar, ayer por la noche, en el Strand, sin que haya llegado a estrenarlas.
—Si no se las había puesto, ¿por qué las dejó para que se las limpiasen?
—Es que se trataba de unas botas marrones que no habían sido nunca lustradas. Por eso las dejé fuera.
—¿Debo, pues, entender que, después de su llegada a Londres, en el día de ayer, salió inmediatamente y se compró un par de botas?
—Hice bastantes compras. El doctor Mortimer, aquí presente, me acompañó por todas partes. Tenga en cuenta que si allá, en el pueblo, he de hacer mi papel de caballero hacendado, es preciso que me vista en consecuencia, y quizá durante mi permanencia en el Oeste me he abandonado un poco en cuestión de indumentaria. Entre otras cosas, compré estas botas de las que le hablo... Pagué por ellas seis dólares... Y resulta que me han robado una de ellas antes de estrenarlas.
—Robar una sola bota parece algo curiosamente inútil —dijo Sherlock Holmes—. Confieso que comparto la opinión manifestada por el doctor Mortimer de que no tardará usted en encontrar la bota que le falta.
—Bueno, caballeros —dijo, con expresión resuelta, el baronet—: me parece que he hablado suficiente acerca de lo poco que sé. Es ya hora de que ustedes cumplan su promesa y de que me hagan un relato completo del asunto que nos ocupa a todos.
—Es esa una petición muy razonable —contestó Holmes—. Doctor Mortimer, creo que lo mejor que podría usted hacer es contárselo todo tal y como nos lo contó a nosotros.
Nuestro amigo, el hombre de ciencia, estimulado de esa manera, extrajo sus papeles del bolsillo y expuso el caso entero, de la misma manera que nos lo había expuesto a nosotros el día anterior, por la mañana. Sir Henry Baskerville le escuchó con la máxima atención, dejando escapar de cuando en cuando exclamaciones de sorpresa. Una vez que el doctor terminó su largo relato, sir Henry dijo:
—Vaya: por lo visto entro en posesión de una herencia que lleva implícito un castigo. Como es natural, he oído hablar del sabueso desde los tiempos en que yo vivía en el cuarto de los niños. Es la leyenda preferida de la familia, aunque jamás la tomé en serio antes de ahora. Pero, por lo que respecta a la muerte de mi tío..., pues, la verdad, parece como que todo ello estuviera en ebullición dentro de mi cabeza, y no consigo todavía verlo claro. Tampoco parece que ustedes hayan llegado a una conclusión sobre si estamos ante un caso en que hay que llamar a la policía o hay que pedir la intervención de un sacerdote.
—Exactamente.
—Viene luego lo de la carta que me ha sido dirigida al hotel. Supongo que encaja dentro del caso.
—Parece indicar que hay alguien que sabe más de lo que sabemos nosotros acerca de lo que ocurre por el páramo —dijo el doctor Mortimer.
—Y también —dijo Holmes— que hay alguien que no le quiere mal a usted, puesto que le advierte del peligro.
—Pudiera ser que deseen, para las finalidades que persiguen, asustarlo a usted.
—Sí, desde luego, también eso es posible. Doctor Mortimer, quedo en deuda con usted por haberme dado la oportunidad de intervenir en un caso que ofrece varias alternativas interesantes. Sin embargo, la cuestión concreta que ahora tenemos que decidir, sir Henry, es si es o no aconsejable que vaya usted a la mansión de los Baskerville.
—¿Por qué no habría de ir?
—Parece que es peligroso.
—¿Se refiere usted a un peligro que proviene de este demonio de la familia, o a un peligro por intervención de seres humanos?
—Eso es, precisamente, lo que tenemos que poner en claro.
—Proceda de lo que proceda, mi respuesta está ya decidida. Señor Holmes, no hay demonio en el infierno ni hombre sobre la faz de la tierra que sea capaz de impedirme que vaya al hogar de los míos, y puede usted tener por seguro que esa es mi contestación última. —Frunció sus negras cejas, y su cara se coloreó mientras hablaba hasta adquirir una tonalidad rojiza. Era evidente que no se había extinguido el temperamento impetuoso de los Baskerville en su último representante—. Por el momento, aún no he tenido tiempo para meditar sobre todo lo que ustedes me han contado —prosiguió—. Es algo muy importante como para que una persona pueda comprenderlo y tomar una resolución de golpe. Desearía disponer de una hora tranquila y a solas para llegar a una conclusión. Pues bien: señor Holmes, son ahora las once y media, y en este mismo momento voy a ir derecho al hotel. ¿Y si usted y su amigo el doctor Watson se acercasen por allí y almorzasen con nosotros a las dos? Entonces estaré en condiciones de decirle con más claridad cómo veo yo el asunto.
—¿Tiene algún inconveniente, Watson?
—En absoluto.
—Siendo así, cuente con nosotros. ¿Quiere que mande llamar un coche de alquiler?
—Preferiría caminar, porque este asunto me ha alterado bastante.
—Yo le acompañaré con mucho gusto en el paseo —dijo su compañero.
—Pues entonces volveremos a vernos a las dos. ¡Hasta luego y buenos días!
Oímos los pasos de nuestros visitantes cuando bajaban por las escaleras, y oímos también el golpe de la puerta de la calle al cerrarse. Holmes se transformó instantáneamente, dejando de ser el ensoñador lánguido para convertirse en el hombre de acción.
—¡Su sombrero y sus botas, Watson, rápido! No tenemos un momento que perder.
Corrió a su cuarto vestido con su batín, y a los pocos segundos volvía vestido de levita. Bajamos a toda prisa las escaleras y salimos a la calle. Aún se veía al doctor Mortimer y a Baskerville, que caminaban a unos doscientos metros por delante de nosotros en dirección a Oxford Street.
—¿Quiere usted que corra y los haga detenerse?
—Por nada del mundo haga usted eso, mi querido Watson. Yo me doy por muy satisfecho con su compañía, si a usted le resulta tolerable la mía. Nuestros amigos saben lo que hacen, porque la mañana es, indudablemente, magnífica para dar un paseo.
Sherlock Holmes apresuró el paso hasta que redujimos, más o menos, a la mitad la distancia que nos separaba. Entonces, manteniéndonos siempre a un centenar de metros a su zaga, los seguimos hasta entrar en Oxford Street, y después, por Regent Street. Uno de nuestros amigos se detuvo y se puso a contemplar un escaparate, y entonces Holmes hizo lo propio. Un instante después dejó escapar una pequeña exclamación satisfecha; siguiendo la dirección de sus ojos, animados por la ansiedad, vi que un coche de alquiler de los llamados Hansom, que llevaba dentro a un hombre y se había detenido al otro lado de la calle, reanudaba lentamente la marcha.
—¡Ahí va nuestro hombre, Watson! ¡Adelantémonos! Podremos, por lo menos, examinarlo bien, ya que no podemos hacer otra cosa.
“¡Ahí va nuestro hombre, Watson! ¡Adelantémonos!”
En aquel instante advertí una barba negra poblada y dos ojos penetrantes que nos miraban por la ventanilla lateral del carruaje. La trampilla del techo del coche se alzó instantáneamente, el viajero gritó algo al conductor, y el coche salió disparado por Regent Street. Holmes buscó ávidamente con los ojos otro carruaje, pero no había a la vista ninguno vacío. Entonces, y entre el torrente del tráfico, se lanzó en loca persecución, pero la ventaja era demasiado grande, y ya el coche Hansom desapareció de la vista.
—¡Vaya! —dijo Holmes con amargura al salir, jadeando y pálido de disgusto, de entre la marea de carruajes—. ¿Ha habido nunca peor suerte y tamaña torpeza? Watson, Watson, si es usted un hombre honrado, dejará también constancia de esto, para que sirva de contrapunto a mis éxitos.
—¿Quién era ese hombre?
—No tengo la menor idea.
—¿Un espía?
—Bueno, de lo que ya sabemos resulta evidente que Baskerville ha sido seguido estrechamente por alguien desde que se encuentra en la capital. ¿Cómo explicar si no el que se supiese tan rápidamente que él había elegido el hotel Northumberland? Si le habían seguido el primer día, yo me dije que lo seguirían también el segundo. Quizá se haya fijado usted en que, mientras el doctor Mortimer nos leía la leyenda de los Baskerville, yo me acerqué paseando dos veces a la ventana.
—Sí, lo recuerdo.
—Miré por si veía en la calle a algún desocupado, pero no descubrí a nadie. Watson, nos las tenemos que ver con un hombre inteligente. Este asunto es muy serio, y, aunque no he llegado a una conclusión definitiva sobre si es un agente benéfico o maléfico el que está en contacto con nosotros, tengo siempre la sensación de fuerza y de cálculo. Cuando salieron de casa nuestros amigos, yo los seguí en el acto con la esperanza de descubrir a su invisible acompañante. Este es tan astuto, que no se fio de seguirlos a pie, de manera que alquiló un coche a fin de poder marchar lentamente detrás, o adelantarse rápidamente a ellos, librándose de ese modo de que se fijasen en él. Su método tenía, además, la ventaja de que, si ellos tomaban un carruaje, él se hallaba ya preparado para seguirlos. Sin embargo, ese método tiene una desventaja evidente.
—Sí, lo pone a merced del cochero.
—Exactamente.
—¡Qué lástima que no nos hayamos hecho con el número!
—Mi querido Watson, a pesar de lo torpe que he sido, con seguridad que no se imaginará en serio que me haya descuidado en tomar el número. El de nuestro cochero es el dos mil setecientos cuatro. Pero de nada nos sirve eso, por el momento.
—A mí no se me alcanza que usted pudiera haber hecho más de lo que ha hecho.
—Al darme cuenta de la presencia del coche, debí haber dado instantáneamente media vuelta, echando a caminar en dirección contraria. Entonces habría podido alquilar con comodidad un segundo coche, y habría seguido al primero a una distancia respetable; mejor todavía, me habría hecho llevar al hotel Northumberland y habría esperado allí. Cuando nuestro desconocido hubiese seguido a Baskerville hasta su alojamiento, nosotros habríamos tenido la ocasión de jugar a su mismo juego, enterándonos del lugar al que se dirigía. Tal como han ocurrido las cosas, a causa de nuestra impaciencia, de la que nuestro adversario se ha aprovechado con rapidez y energía extraordinarias, nos hemos traicionado a nosotros mismos y hemos perdido a nuestro hombre.
Durante esta conversación habíamos avanzado con lentitud por Regent Street, y el doctor Mortimer con su compañero se nos habían esfumado hacía rato. Holmes dijo:
—No tiene sentido que los sigamos. Su sombra los ha abandonado y no regresa. Tenemos que examinar qué cartas nos quedan en la mano y jugarlas con resolución. ¿Declararía usted bajo juramento que reconoce la cara del hombre que iba dentro del coche?
—Yo solo podría jurar que reconozco la barba.
—A mí me ocurre lo mismo..., y por ello saco en consecuencia que, según toda probabilidad, era una barba postiza. Un hombre inteligente y en una misión tan delicada, solo puede querer una barba para ocultar sus facciones. Entremos aquí, Watson.
Se metió en las oficinas de una casa de mensajeros del distrito, en la que tuvo por parte del gerente una calurosa acogida.
—Vamos, Wilson, ya veo que no se ha olvidado del asuntillo en el que tuve la suerte de poder ayudarle.
—No me he olvidado, señor; desde luego que no. Usted salvó mi buena reputación, y quizá también mi vida.
—Querido amigo, usted exagera. Creo recordar que tenía usted entre sus recaderos a un mozalbete llamado Cartwright, que demostró cierta habilidad en el transcurso de la investigación.
—En efecto, señor, y todavía sigue con nosotros.
—¿Podría usted tocar el timbre para que subiese? Gracias. Quisiera también que me proporcionase el cambio de este billete de cinco libras.
Un mocito de catorce años, de rostro despejado e inteligente, había acudido a la llamada del gerente. Se quedó contemplando con gran respeto al famoso detective.
—Dame la guía de hoteles —dijo Holmes—. Gracias. Y ahora, Cartwright, hay aquí veintitrés nombres de otros tantos hoteles, todos en las inmediaciones de Charing Cross. ¿Lo ves?
—Sí, señor.
—Los visitarás todos, de uno en uno.
—Sí, señor.
—Empezarás en cada caso tu labor dando un chelín al portero de la puerta exterior. Aquí tienes veintitrés chelines.
—Sí, señor.
—Les dirás que quieres examinar los papeles tirados ayer en las papeleras. Explícales que se ha extraviado un telegrama importante, y que se te ha encargado que lo busques. ¿Me comprendes?
—Sí, señor.
—Pero lo que tú verdaderamente buscarás es la página central del Times que tenga algunos agujeros hechos con tijeras. Aquí tienes un número del Times. La página es esta. Podrás reconocerla fácilmente, ¿no es cierto?
—Sí, señor.
—En todos los hoteles, el portero exterior hará venir al portero del vestíbulo, y también a este le darás un chelín. Aquí tienes otros veintitrés chelines. Es posible que en veinte casos de los veintitrés resulte que han quemado ya o se han llevado del hotel la basura del día anterior. En los tres casos restantes te llevarán ante un montón de papeles, y tú buscarás allí la página del Times. Hay un número enorme de probabilidades de que no lo encuentres. Aquí tienes diez chelines más para imprevistos. Envíame un informe por telégrafo a Baker Street antes de la noche. Y ahora, Watson, solo nos queda enterarnos por telégrafo de la personalidad del cochero número dos mil setecientos cuatro, y hecho eso nos dejaremos caer por una de las exposiciones de cuadros de Bond Street y mataremos el tiempo hasta la hora en que nos esperan en el hotel.