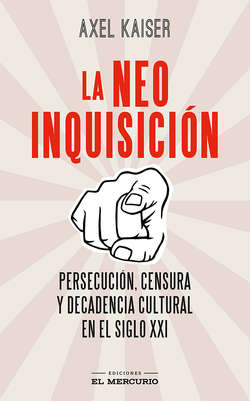Читать книгу La neoinquisición - Axel Kaiser - Страница 9
Оглавление«Los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial tienen la certeza de pertenecer a las heces de la humanidad, a una civilización execrable que ha dominado y saqueado la mayor parte del mundo durante siglos en nombre de la superioridad del hombre blanco».
Pascal Bruckner
Escribiendo la historia a martillazos
Que una filosofía tan virulenta como el posmodernismo y doctrinas similares conduzcan a un proceso de decadencia civilizatorio es algo que no debiera sorprender. Aunque sea un hecho poco comprendido, las humanidades y la filosofía han constituido siempre el fundamento del florecimiento político, artístico, científico y social de toda cultura. Por lo tanto, si las creencias y valores que sostienen una civilización se degradan, esta no puede subsistir. En el caso de occidente, el complejo de culpa y odio a lo propio promovido por sucesivos pensadores de izquierda ha terminado por desplazar cualquier vestigio de orgullo histórico fulminando la capacidad de reclamar superioridad en cualquiera de sus logros. No es una coincidencia que intelectuales como Derrida, Lyotard y Foucault se inspiraran en Marx, el más grande demoledor de occidente que jamás haya existido, y, más aún, en las tesis antioccidentales del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, quien, a su vez, también se inspiraba en Marx. Lévi-Strauss desarrolló la teoría del «estructuralismo» en antropología, según la cual se deben aplicar modelos de estudio de las estructuras lingüísticas al análisis de la sociedad en general181. En lingüística, explicó el francés, el estructuralismo implica pasar del estudio de la lingüística consciente a su «infraestructura inconsciente», sin tomar los términos de manera independiente sino en relación con otros términos, incorporando así la idea de sistema al estudio de los fonemas con el fin de «establecer leyes generales mediante inducción o deducción»182. Este esfuerzo por extraer normas generales del lenguaje es posible debido a que existe una estructura de la mente humana que subyace a sus expresiones visibles en la cual se aloja el lenguaje.
Ahora bien, esta aproximación, afirmó, debe aplicarse también al estudio de las tribus, pues los seres humanos, pensó Lévi-Strauss, nos relacionamos en sociedad mediante estructuras estables e impredecibles derivadas de la estructura universal de nuestra mente. Los diversos símbolos de las distintas culturas pueden no hacer mucho sentido aisladamente, pero entendidos como expresiones de normas o patrones que rigen universalmente la mente humana y la cultura se puede conocer su significado. El trabajo del antropólogo es precisamente develar esas normas ocultas. De este modo, al proveer conocimiento sobre las unidades más elementales de las sociedades, el análisis estructural permite elaborar modelos abstractos sobre sus costumbres, instituciones, etc., haciendo posible compararlas dentro de la misma cultura y con otras culturas. Lévi-Strauss rechaza, por lo tanto, la idea de que el análisis empírico histórico sea la fuente por excelencia del saber antropológico, pues este consiste en observar los grupos humanos y su evolución sin ser capaz de ofrecer una teoría que relacione sus partes y menos aún que permita hacer comparaciones válidas con otras culturas. Como consecuencia, reclama Lévi-Strauss refiriéndose a un observador que analiza la estructura familiar en una sociedad tribal, «cada detalle de la terminología y cada regla especial de matrimonio está asociada con una costumbre específica, ya sea como su secuencia de contornos o su supervivencia», creando «un caos de discontinuidad» en el que «nadie pregunta cómo los sistemas de parentesco, considerados como conjuntos sincrónicos, podrían ser el producto arbitrario de una convergencia de varias instituciones heterogéneas» que funcionan «con algún tipo de regularidad y eficacia»183. En otras palabras, como no hay una teoría general del funcionamiento de las sociedades humanas, no se puede hacer sentido de las diferencias que se observan entre ellas.
El problema de la aproximación de Lévi Strauss es que, dado que esas supuestas reglas así como el significado de las costumbres no es evidente, estas deben ser «descubiertas» por el observador y eso, como es natural, supone mucho de imaginación propia y poco de evidencia empírica, lo cual debilita la rigurosidad científica abriendo el camino a una visión ideológica de la realidad. Como observó la traductora al inglés de su obra Structural Anthropology, Claire Jacobson, Lévi-Strauss «propone hipótesis audaces y, a veces, francamente especulativas, en las que intenta relacionar aspectos de la cultura que nadie había pensado previamente conectar de esa manera particular»184. Un ejemplo emblemático de la fantasía a que alude Jacobson la expuso Lévi-Strauss en su artículo sobre los pueblos primitivos, término que rechazó categóricamente afirmando que la civilización occidental era comparable en estatus a los aborígenes de Australia o Sudamérica y a otros pueblos que no conocían la escritura. Según el antropólogo francés, estos pueblos «tenían grandes hombres que dejaron su sello en el conocimiento técnico, en el arte, la moral y la religión. Todo este pasado existe; solo que ellos saben poco al respecto y nosotros no sabemos nada»185. No deja de ser curioso afirmar la existencia de un pasado glorioso sobre el que no se sabe nada y sobre el que ni siquiera sus herederos conocen algo, pero a Lévi-Strauss eso pareció no importarle. Con total convicción concluyó que, a pesar de carecer de escritura y, por tanto, del medio por excelencia para progresar, «la idea de sociedades primitivas es una ilusión»186.
Al concebir las distintas culturas como estructuras que se desarrollan de manera independiente de la voluntad humana, Lévi-Strauss abrió las puertas a un relativismo cultural absoluto. Para esta visión, ideas como los derechos humanos, por ejemplo, no serían más que una mascarada para justificar el colonialismo, el genocidio y etnocentrismo de occidente187. Fue así como Lévi-Strauss, cuyos textos aparecían en tiempos del derrumbe colonial francés, sentó las bases para la adoración del otro y para que los europeos, como nota Lilla, sintieran vergüenza de serlo188. Esta situación ha empeorado con el tiempo, al punto de que hoy predomina un abierto desprecio de los europeos por lo propio. En palabras del filósofo Pascal Bruckner, «los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial están dotados de la certeza de pertenecer a las heces de la humanidad, a una civilización execrable que ha dominado y saqueado la mayor parte del mundo durante siglos en nombre de la superioridad del hombre blanco189». En Europa occidental particularmente, esta adoración de lo ajeno y vergüenza por lo propio encuentra su expresión más evidente en la relación con el Islam. La decisión del gobierno italiano de cubrir estatuas centenarias para no ofender al presidente de Irán, Hassán Rohaní, en su visita en 2016; la irracional política migratoria de Angela Merkel en un ambiente que incluso una revista de izquierda como Der Spiegel calificaría de «idealización del otro»190, y la completa pasividad ante el avance del Islam politizado, cuyo financiamiento proveniente, entre otros, de Arabia Saudita e Irán, es tolerado sin mayores problemas por las autoridades, dan cuenta del impulso autodestructivo europeo. Que un medio como The Economist publique, como si fuera cualquier noticia del día, que «la expansión del Islam dominado por extranjeros en Europa no muestra signos de disminuir, a pesar de que los musulmanes nativos del continente pronto superarán en número a los inmigrantes» y reconozca al mismo tiempo que hay una estrategia de gobiernos como el de Erdogan en Turquía para crear una hegemonía islámica dentro de Europa, basta para hacerse una idea de la magnitud de la crisis de identidad que afecta a la cuna de la civilización occidental191.
Bruckner se equivoca, sin embargo, cuando ve a Estados Unidos libre de la misma enfermedad, pues si bien es cierto en ese país existen fuerzas que aun afirman su historia, el relato predominante en círculos de élite es exactamente el mismo; a saber, que el proyecto americano es uno de opresión y discriminación desde sus inicios y por tanto no merece más que repudio. Un buen síntoma de esta crisis es la degeneración que ha experimentado el estudio de la disciplina de historia en las universidades. En su charla «The Decline and Fall of History», el historiador Niall Ferguson dio cuenta de ello sosteniendo que el creador del célebre musical Hamilton, dedicado a la figura de Alexander Hamilton, ha hecho más por enseñar sobre su historia a los estadounidenses que todas las facultades de artes liberales en conjunto. Ferguson explicó que la baja en la cantidad de matriculados a las carreras de historia se relaciona con la transformación que ha experimentado su contenido, el que se ha visto arrasado por estudios de género, feministas y otras formas de promoción de la victimización analizada en el capítulo anterior, todo en nombre de la «diversidad». La enseñanza de historia internacional, intelectual, económica y legal, en tanto, ha ido desapareciendo gradualmente, lo que se refleja en una ausencia alarmante de cursos sobre temas como la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Industrial, entre otros192. El mismo Ferguson advirtió que la politización de la universidad, influida por ideologías que buscan juzgar el pasado de acuerdo a estándares del presente, ha llevado a una verdadera limpieza de aquellos contenidos considerados «ofensivos». En una entrevista con John Anderson, Ferguson sostuvo que la izquierda ha «colonizado universidades y escuelas, departamentos de educación, creando sus colonias ahí para luego enviar a sus misioneros a enseñar a la gente joven una versión de los hechos que puede hacer sentido en el contexto del marxismo-leninismo, pero que es una grotesca distorsión del pasado»193. Esta apreciación, por cierto, no solo es válida para Estados Unidos, sino para gran parte del mundo occidental. Australia, por ejemplo, tampoco se encuentra exenta de este problema. Según Bella d’Abrera, del Institute of Public Affairs, desde los años 60 las universidades australianas han adoptado la teoría cultural de Karl Marx, convirtiendo la enseñanza en una cuestión monótona y repetitiva que no atrae a muchos estudiantes. Las posiciones académicas —explica— han sido ocupadas por personas cuya carrera ha consistido «en la propagación de la teoría que ve a la sociedad como una competencia de suma cero por el poder entre los privilegiados y los oprimidos»194. El resultado de ello es que los temas que se enseñan están «casi totalmente limitados a temas que se ajustan al modelo de Marx», pues «cada tema se aborda a través de la lente de la política de identidad, donde la clase, la raza y el género es el enfoque principal» desplazando los temas «esenciales que explican las bases políticas, intelectuales, sociales y materiales de la historia de la civilización occidental»195.
La remoción sistemática de decenas de antiguas estatuas que hacen alusión a las fuerzas de la Confederación en ciudades americanas es uno de los tantos ejemplos del impacto que han tenido estas ideas. El argumento que se ofrece para ello es que estas serían símbolos de la ideología supremacista blanca y esclavista y que por tanto debieran desaparecer de la historia americana tal como en partes de la ex Unión Soviética fueron derribadas las estatuas de Lenin y Stalin. Para Anne Applebaum, quien hace la comparación entre ambos casos, derribar las estatuas es necesario porque la elección de Trump prueba que el racismo sigue vivo y esa sería una forma de combatirlo196. Pero si eso es así, entonces todo aquello que ensalce esa parte de la historia norteamericana debe ser eliminado y no solo aquellas obras creadas para celebrar las fuerzas de la Confederación. Aunque la misma Appelbaum intente salvarse de esta conclusión afirmando que cambiar los nombres de edificios no es lo mismo que derribar estatuas, la verdad es que sus argumentos no resisten mayor análisis. Si el fin es eliminar símbolos que puedan validar el racismo ¿por qué no habría de removerse el nombre de Woodrow Wilson, el presidente demócrata, premio Nobel de la Paz, supremacista blanco y racista que llegó a ser también presidente de Princeton y cuyo nombre se encuentra en uno de los edificios más emblemáticos de la universidad? Esto fue precisamente lo que reclamó un grupo de estudiantes, quienes hicieron una huelga de 32 horas para que se eliminara el nombre de Wilson del School of Public and International Affairs. El escándalo alcanzó proporciones nacionales y las autoridades de la universidad evaluaron la remoción, quedando en la incómoda posición de considerar deshacerse de un personaje que refleja los valores más propios de la izquierda norteamericana —el internacionalismo, la ingeniería social y el pacifismo— y que además condujo a la universidad por una senda de progreso sin precedentes. Finalmente, Princeton optó por mantener el nombre de Wilson con argumentos bastante sensatos que dieron cuenta de que, como sugiere Ferguson, no tiene sentido aplicar los estándares morales del presente al juicio sobre el pasado. Para juzgar a Wilson, argumentaron sus autoridades, había que tomar al personaje en su totalidad y no solo en sus opiniones sobre las personas de color, de quienes decía, entre otras cosas, que jamás debían entrar a esa universidad197.
Pero una vez que se abre la puerta del revisionismo histórico de acuerdo a una nueva ideología es casi imposible contenerla. El movimiento por tumbar estatuas en Estados Unidos siguió creciendo, logrando que más de treinta ciudades en el país eliminaran obras consideradas inmorales. Entre ellas se encontraban algunas dedicadas a miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos, generales de las fuerzas confederadas, soldados, mujeres confederadas y gobernadores de estado. También se cambiaron nombres de avenidas e instituciones como escuelas para eliminar vestigios que puedan resultar «ofensivos»198. En Nueva York el gobernador demócrata Andrew Cuomo exigió que, aparte de estatuas, se eliminaran del metro de la ciudad aquellos mosaicos que parecían banderas confederadas, aun cuando representaban algo totalmente distinto. El alcalde, también demócrata, de la ciudad, Bill de Blasio, anunció una revisión de todas las estatuas y obras de arte púbico para limpiar «posibles símbolos de odio»199.
Como es evidente, aquello que es considerado «símbolo de odio» es enteramente subjetivo y por tanto la purga puede no tener límites. El mismo de Blasio se encontró con un dilema cuando el movimiento por la limpieza de símbolos ofensivos le exigió derribar la estatua de Cristóbal Colón, acusado de traer la opresión blanca a América. Apresado por su propia lógica, de Blasio debió convocar a una comisión especial que mantuvo audiencias durante meses para finalmente concluir que la estatua, ubicada en Manhattan, no sería removida, conclusión en parte producida por la fuerte oposición de la comunidad italiana residente en la ciudad. Al igual que los progresistas de Princeton, que habían alimentado el monstruo de las políticas identitarias, de Blasio entendió de pronto que debía poner algún límite o de lo contrario no quedaría calle, edificio o estatua que no exigiera ser renombrada o derribada. Incluso la tumba del general estrella de Abraham Lincoln, Ulysses Grant, responsable principal de la derrota de los confederados y en consecuencia de la abolición de la esclavitud, fue puesta en tela de juicio debido a sus visiones antisemitas200. Lo mismo ocurrió a la estatua en honor a J. Marion Sims, conocido como el padre de la ginecología, acusado de haber conducido experimentos con mujeres esclavas201. Todas estas solicitudes son coherentes si se acepta la premisa de que el pasado debe ajustarse a los estándares morales presentes, especialmente aquellos enarbolados por la cultura del victimismo. De acuerdo a esta mentalidad inquisitorial, los estudiantes de Hofstra University que llamaron a remover una estatua de Thomas Jefferson, quien, como es sabido, tuvo esclavos al igual que casi todos los padres fundadores de Estados Unidos, tenían razón en lo que pedían. Si, como les han enseñado sus profesores y repite la prensa día a día, Estados Unidos es una sociedad opresiva e inmoral desde sus orígenes, entonces lo que se debe hacer es reparar las injusticas históricas, entre otras cosas, dejando de homenajear a esclavistas. No es consecuente afirmar que una estatua del general Robert Lee, que luchó por los confederados en la guerra civil estadounidense, debe ser eliminada y una de Jefferson, que tuvo legiones de esclavos a su disposición, debe permanecer en pie. De hecho, Lee, cuyas estatuas fueron efectivamente eliminadas en varias partes, no era un supremacista blanco, ni siquiera un ideólogo partidario de la esclavitud. En 1856, años antes de que se desatara la guerra civil, escribiría que «la institución de la esclavitud es un mal político y moral en cualquier país»202. El mismo Lee liberaría cientos de esclavos antes de la famosa Proclamación de Emancipación de Lincoln que pondría fin a la esclavitud. Ahora bien, Lee no era un igualitarista y ciertas historias dan cuenta de maltratos de su parte a esclavos. Pero tampoco Lincoln, el gran héroe de la liberación afroamericana, creía que las personas de color eran iguales que los blancos. En 1858 en un debate con el senador Stephen Douglas declaró que no tenía «ninguna intención de introducir igualdad política y social entre las razas blanca y negra» y que estaba «a favor de que la raza a la que pertenezco tenga la posición superior», agregando que «jamás había dicho lo contrario» y que nunca había «estado a favor de permitir que los negros votaran o sirvieran de jurado, ni de calificarlos para que puedan ejercer en oficinas públicas o de que puedan casarse con gente blanca»203. Si hubiera que juzgar a Lincoln aplicando los estándares de la neoinquisición, todas sus estatuas, cuadros, edificios con su nombre y otros monumentos en su honor debieran ser tumbados, pues claramente muchas de sus opiniones podrían catalogarse como racistas y supremacistas blancas. Siguiendo esa línea también la ciudad de Washington, que debe su nombre al general Washington, primer presidente de Estados Unidos, debiera ser renombrada, pues, como otros, él fue propietario de esclavos. Y luego de limpiar al país de racismo, habría que limpiarlo de símbolos honrando personas homofóbicas, machistas y así sucesivamente.
Tal vez la reflexión más aguda sobre este tema la realizó el ex decano de derecho de Yale Anthony Kronman en su libro sobre el ataque a la excelencia en Estados Unidos. En palabras de Kronman, «vivimos en una época que se enorgullece de su aspiración de superar cualquier forma de prejuicio», pero el prejuicio más persistente es «la creencia tácita de que, en comparación con la posición moralmente iluminada que ocupamos hoy, aquellos que vivieron antes que nosotros moraron en la oscuridad y la confusión, buscando a tientas las verdades que ahora poseemos con seguridad»204. Convencidos de lo anterior, muchos creen, dijo Kronman, que debemos «remodelar el pasado» de acuerdo con nuestros principios morales contemporáneos, pues, «hasta que no hayamos limpiado nuestra herencia poniéndola en conformidad con lo que ahora sabemos que es la verdad, el mundo permanecerá desfigurado por emblemas de injusticia que estropean su integridad desde un punto de vista ético». Es de esa mentalidad, que fácilmente podemos calificar de revolucionaria, que surge, en palabras de Kronman, «la pasión por renombrar que está arrasando los campus de Estados Unidos». El peligro que encierra todo este afán jacobino de reconstrucción del pasado a martillazos no puede ser subestimado, pues «destruye nuestra capacidad de simpatía con la gran cantidad de seres humanos que ya no están entre los vivos y, por lo tanto, no pueden hablar por sí mismos, y oscurece la verdad de que no somos más capaces de ver las cosas bajo una luz más perfecta que nuestros antepasados, incluso si juzgamos que su moralidad ha sido, en ciertos aspectos, atrasada o incompleta». Igualmente, esta ideología refundacional «fomenta una especie de orgullo que nos ciega ante la grandeza de lo que se dijo e hizo por aquellos cuyos valores corresponden solo imperfectamente con los nuestros»205.
En otras palabras, es la neoinquisición de izquierda la fuerza verdaderamente oscurantista al atribuirse un conocimiento y categoría moral superior que no posee y que pretende imponer como la única visión aceptable. En la línea de Robespierre y su «república de la virtud», esta crea un ambiente de arrogancia moral y persecución de herejes incompatible con la tolerancia y la idea de fragilidad humana sobre la que esta reposa. Como consecuencia, esta fuerza depuradora arrasa con el respeto por la sabiduría acumulada gracias a nuestros antepasados fabricando una versión de la historia que nos lleva a detestar la identidad cultural que nos define y, por lo tanto, a renunciar incluso a lo mejor que esta es capaz de producir.
La ira refundacional a la que se refiere Kronman no se ha confinado a las fronteras de Estados Unidos. Países como Australia y Nueva Zelandia también tuvieron álgidas discusiones sobre las estatuas del capitán James Cook consideradas ofensivas para la población aborigen, la cual reclama que estas representan el colonialismo invasivo206. Sudáfrica por su parte experimentó un escándalo por la estatua del magnate, filántropo y político Cecil Rhodes, erigida en 1908 en la Universidad de Cape Town, la mejor evaluada de todo el continente africano. La estatua de Rhodes, quien fuera primer ministro de Cape Colony entre 1890 y 1896, fue vandalizada y cubierta en excrementos humanos por activistas que llegarían a formar el masivo movimiento de protesta «Rhodes Must Fall», que eventualmente conseguiría la remoción del objeto. La intención de la campaña, sin embargo, era transformar toda la educación de Sudáfrica para «descolonizarla», lo que implicaba incrementar el número de profesores de color y alterar el currículo de estudios, entre otras demandas cargadas del tipo de retórica victimista observado en universidades americanas207. «En nuestra primera reunión —dijo una integrante del movimiento— comenzamos a hablar sobre cómo íbamos a abordar el dolor en la sala antes de expresar nuestro dolor al mundo. Se trató intentar forjar un espacio donde todos pudieran ser bienvenidos»208. Todos menos los blancos, pues interesantemente, los líderes de la protesta aplicaron su propio apartheid con los estudiantes blancos que querían apoyarlos, excluyéndolos de una serie de instancias.
A la visión condenatoria de la historia imperial de occidente nos referiremos con mayor detención más adelante. Por ahora cabe insistir en la idea de que una vez abiertas las avenidas a la limpieza moral de los portadores de esta ideología no existen límites lógicos que puedan establecerse. El frenesí por derribar estatuas y eliminar vestigios de personas que han vivido hace siglos no puede excluir a casi nadie, pues de alguno u otro modo todos mantuvieron opiniones o conductas propias de sus tiempos. Y tampoco puede eximir a quienes han vivido después, aun cuando sus trayectorias de vida sean genuinamente heroicas. Que la Universidad de Ghana, luego de sistemáticas protestas de parte de docentes de la institución, haya removido una estatua del líder pacifista indio Mahatma Gandhi por haberse referido de manera peyorativa a los africanos en su juventud es la mejor prueba de la imposibilidad de satisfacer el estándar de perfección exigido209. Bastan un par de comentarios inapropiados para que uno de los líderes más admirados del siglo XX, cuya contribución a la filosofía de la paz nadie puede poner en duda, pase a ser considerado un paria y toda la obra de su vida reducida, simbólicamente, a la indecencia.
Quemando libros
La ideología victimista y el correlato autoflagelante que se han apoderado de gran parte de las esferas intelectuales de occidente, esparciéndose hasta regiones como África, exige lealtad absoluta a los dogmas de la fe que predica. De ahí su aroma revolucionario y de ahí también el hecho de que muchos de sus precursores hayan sido quemados en la hoguera pública de la neoinquisición por no cumplir ellos mismos con los estándares imposibles de santidad que fijaron. Esa pretensión totalizante, paradójicamente derivada de un relativismo epistemológico y valórico absoluto, es también lo que lleva a que ni siquiera la literatura quede a salvo de la aplastante maquinaria de subversión moral y cultural que ha montado esta ideología que ya fuera anticipada en la novela Fahrenheit 451, publicada en 1951. En ella, el autor Ray Bradbury describió un mundo en el que la profesión de bombero ya no consistía en apagar incendios sino en quemar libros para hacerlos desaparecer de la tierra. La lógica para justificar dicha función la expone uno de los personajes de la obra, Beatty, reflejando de manera insuperable la racionalidad purgatoria que se invoca hoy en día para censurar y desacreditar distintas obras: «Debes entender que nuestra civilización es tan vasta que no podemos agitar y molestar a nuestras minorías…», le dice Beatty a Montag, el bombero protagonista de la novela que comienza a tener dudas sobre su trabajo. «A la gente de color le molesta Little Black Sambo. Quémalo. La gente blanca no se siente bien después de leer La cabaña del tío Tom. Quémalo […] quema el libro; serenidad, Montag. Paz, Montag. Lleva tu lucha hacia fuera. Mejor aún, al incinerador»210.
Correctamente Bradbury advirtió que el rol de los libros era provocar, hacer pensar a la gente y explorar los límites de la imaginación llevando la lucha del ser humano «hacia adentro», pues he ahí la clave del crecimiento personal y del avance cultural. Los neoinquisidores, en cambio, pretenden llevarla, como dice Beatty, «hacia fuera», de modo que todos podamos vivir en una impostada, inconsciente y feliz mediocridad servil a quien detenta el poder. «Un libro es un arma cargada en la casa del vecino. Quémalo. Quítale la bala al arma. Rompe la mente de los hombres. ¿Quién sabe quién pueda convertirse en el objetivo de un hombre bien leído?», insiste Beatty, declarando la amenaza que los libros suponen al sembrar dudas en las mentes de las personas211.
Un ejemplo de que Fahrenheit 451 no quedó meramente en el terreno de la ficción —confirmando así una vez más la necesidad de contar con buena literatura para entender el fenómeno humano— es la persecución que se ha hecho de Mark Twain, quien, como vimos en la introducción de este libro, escribiría alarmado por la historia criminal de la Inquisición. Sus magistrales obras Las aventuras de Huckleberry Finn y Las aventuras de Tom Sawyer han sido, sin embargo, ya sometidas por una editorial a una purga que eliminó más de doscientas palabras referentes a gente de raza negra por considerarlas ofensivas, a pesar de que Twain mismo fue un promotor de la igualdad racial y ambas novelas combatían los prejuicios raciales. La censura, realizada en parte por la creciente resistencia de las nuevas generaciones a leer las obras debido a su contenido supuestamente inmoral, terminó desdibujando por completo el mensaje integrador de las obras212. Muchos otros textos han sido censurados o atacados de manera similar. Así, por ejemplo, la novela Los cinco de la escritora bestseller mundial Enid Blyton (1897-1968) una saga de veintiún títulos, fue relanzada en español por la editorial Juventud luego de una cuidadosa limpieza de su texto, el que describía a los niños protegiendo a las niñas, a los buenos en general como anglosajones y a los malos como pertenecientes a otras razas. La obra maestra Ulises, de James Joyce (1882-1941), fue publicada por Apple en su edición para iPad removiendo los desnudos que describía, desatando reacciones que obligaron a la empresa a retractarse213. El señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien, por su parte, ha sido acusado de racista múltiples veces en un intento por horadar su influencia y desacreditar la obra más icónica en la historia de la literatura fantástica. El Times de Londres explicó por qué, de acuerdo a diversos críticos, Tolkien caería en el peor pecado de los nuevos tiempos, uno capaz de destruir la sociedad. Así, por ejemplo, el autor estadounidense Andy Duncan dijo que «es difícil no pasar por alto la noción repetida en Tolkien de que algunas razas son peores que otras y algunas personas son peores que otras y parece que, a largo plazo, si abrazas esto demasiado, tiene consecuencias terribles para ti y para la sociedad». Por tanto, agregó, hay que explorar por qué los orcos sirven a Sauron: «Puedes imaginar fácilmente que todas las personas que están siguiendo las órdenes del Señor Oscuro lo hicieron por simple conservación», dice, pero «es más fácil demonizar a los oponentes que tratar de entenderlos» finaliza214. Para la neoinquisición, entonces, Tolkien era un racista que amenaza la estabilidad social porque no se preocupó de entender los sentimientos de los orcos en su novela de ficción.
En España acusaciones similares se han hecho por organizaciones feministas en contra del Nobel de Literatura Pablo Neruda, del autor Javier Marías y Arturo Pérez Reverte, entre otros. Según el «Breve decálogo de ideas para una escuela feminista» de la CCOO, (Comisiones Obreras), las escuelas deben feminizar la educación eliminando autores misóginos. El punto 7 del decálogo instruye a los profesores a «eliminar libros escritos por autores machistas y misóginos entre las posibles lecturas obligatorias para el alumnado» —entre los que mencionan a Neruda, Marías y Pérez Reverte— y a hablar de la «faceta misógina de ciertos autores legitimados como hegemónicos», tales como «Rousseau, Kant, Nietzsche, entre otros»215.
Tampoco los cuentos para niños pequeños escapan al ojo inquisitorial de la corrección política. En Barcelona la comisión de padres de la escuela Táber decidió retirar doscientos libros de cuentos infantiles, entre ellos Caperucita roja y La bella durmiente, por no contar con perspectivas de género y considerarlos «tóxicos». «Estamos lejos de una biblioteca igualitaria en la que los personajes sean hombres y mujeres por igual y en la que las mujeres no estén estereotipadas», explicó una de las madres que integraban la comisión, dando cuenta de cómo la ideología feminista ha penetrado sectores de la sociedad española216. Diversas escuelas han anunciado intenciones de emular la limpieza realizada por Táber. Otras personas, sin embargo, advirtieron que una vez iniciado el camino de purga ideológica no podía ponerse límite, lo cual amenazaba la memoria de pueblos completos, pues esta se basa en gran medida en obras trabajadas y leídas por generaciones. Según activistas feministas, en tanto, La bella durmiente enseñaría a los niños la cultura de la violación porque el príncipe besa a la muchacha mientras ella duerme, es decir, sin pedirle su consentimiento. El Telegrahp notó que La Cenicienta también podría ser atacada por reforzar estereotipos como la familia nuclear tradicional; La bella y la bestia sería un ejemplo de acoso sexual en el trabajo; Blanca Nieves otro caso de cultura de la violación, y así sucesivamente217. De hecho, el sitio web Romper, que ofrece consejos a padres sobre cómo educar a sus hijos, publicó un artículo afirmando que esos cuentos de hadas reforzaban un «cultura de la violación». La autora, Dina Leygerman, admitió que había prohibido y eliminado de su casa todos los cuentos de hadas después de caer en cuenta lo sexistas que eran las historias. «Cuando se trata de perpetuar la masculinidad tóxica o la cultura de la violación, promover el sexismo y el patriarcado, ¿por qué no podemos crear nuevos cuentos de hadas también?», se preguntó, añadiendo, «¿por qué no podemos actualizar estos viejos cuentos de hadas con las normas sociales de hoy, o empujarlos a la sección ‘anticuada’ de la biblioteca?»218. En otras palabras, o la purga de su contenido o la prohibición.
Alemania ha optado por lo primero, revisando la literatura con la que los niños crecen desde hace décadas para ajustarla a los nuevos cánones de lo que es aceptable decir y pensar. En esa línea, diversas editoriales han anunciado medidas de limpieza moral para evitar aquellas expresiones que pueden ser tomadas como ofensivas por minorías. Así es como el libro de Otfried Pruessler (1923-2013), Die kleine Hexe, en el cual los niños se disfrazan de turcos, personas de color y niñas chinas, ha sido debidamente purificado. La misma suerte han corrido libros legendarios de la escritora sueca Astrid Lindgren (1907-2002) y del autor de La historia sin fin, Michael Ende (1929-1995), todos los cuales han sido depurados de su inmoralidad por los neoinquisidores. Como bien observó el diario Die Zeit:
No es el Gran Hermano de Orwell quien interviene, sino la corrección política del hermano pequeño. Su actividad inquieta no debe ser subestimada. Se realiza a sí misma en las acciones de aquellos innumerables guardianes de la virtud, a menudo nombrados por el Estado, que actúan en nombre de un orden superior, ya sea el feminismo, el antisemitismo o el antirracismo, y que descubren de inmediato, con un dispositivo de visión nocturna ideológicamente agudo, oscuras desviaciones del camino de los justos. Quien busca, siempre encuentra219.
Si los cuentos de hadas, cuyo contenido esencialmente simbólico busca transmitir moralejas de generación en generación, son tomados literalmente y sometidos al cedazo de la ideología políticamente correcta, la suerte de los clásicos no puede ser mejor. En Inglaterra, grupos de estudiantes pertenecientes a carreras impregnadas de victimismo —estudios africanos y orientales— han demandado que se elimine de sus estudios a autores como Platón, Kant y a otros filósofos de la tradición occidental, pues estos serían hombres blancos incompatibles con una forma de enseñanza anticolonial. La «filosofía blanca», como la bautizaron los estudiantes, debe ser tratada solo de manera crítica y jamás como fuente de conocimiento real. En conjunto con otros desarrollos parecidos, estas demandas llevaron a Sir Anthony Seldon, vicerrector de la Universidad de Buckingham, a advertir que «existe un peligro real de que la corrección política esté fuera de control. Necesitamos entender el mundo tal como era y no reescribir la historia como a algunos les gustaría que fuera»220.
El célebre portal Eidolon en Estados Unidos confirmaba el temor de Seldon al afirmar que el estudio de los clásicos servía para alimentar el nacionalismo blanco de extrema derecha. «Si somos verdaderamente honestos», escribió la autora experta en clásicos Dona Zuckerberg, «vemos que para muchos el estudio de los clásicos es el estudio de un hombre blanco de élite tras otro»221. El mismo sitio sostuvo que los clásicos eran directamente responsables del racismo y sexismo de nuestros días y que para preservar lo bueno que podían ofrecer debíamos analizar a los griegos y romanos de acuerdo a los estándares morales de hoy. Para «reducir el número de racistas ocasionales y supremacistas blancos que utilizan los clásicos para justificar sus puntos de vista racistas», afirmó la historiadora Rebecca Kennedy, debemos «participar en la recepción crítica del pasado clásico»222. Y ello, agregó, implica seguir el catálogo de corrección política dominante hoy en día: «No solo debemos abordar temas de raza/etnicidad, clase y género en la antigüedad en nuestra enseñanza y erudición», explicó, sino que «también debemos dejar de fingir que lo peor que hicieron los atenienses fue ejecutar a Sócrates y tratar abiertamente con el verdadero lado oscuro de las políticas antiinmigrantes de la Atenas clásica y la obsesión con la pureza étnica que se encuentra en el corazón de su literatura, historia y filosofía»223.