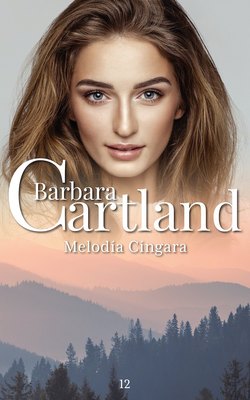Читать книгу Melodía Cíngara - Barbara Cartland - Страница 2
Capítulo 2
ОглавлениеTHEA permaneció en la oscuridad desarrollando su plan en detalle.
Se llevaría a Mercurio y desaparecería hasta que el Rey Otho se hubiera marchado.
Su Padre estaría furioso, pero le llevaría tiempo poder organizar otra Visita Oficial.
En honor de un Monarca que llegaba de visita se organizaba siempre un gran número de recepciones y banquetes. A Thea le resultaban insoportables; pero a su padre le encantaban, pues le daban ocasión de demostrar lo que Kostas podía hacer.
Tan pronto como la cena hubiera terminado, él se retiraría a su estudio para planificar la recepción que ofrecerían al rey Otho en la frontera. Habría luego una serie de espectáculos para impresionarlo, desfilaría el Ejército y habría salvas de cañón. Todo transcurriría pomposamente hasta el momento en que se anunciara el compromiso.
–¡No lo haré! ¡No lo haré!– exclamó Thea para darse valor.
Su padre quedaría sorprendido por su comportamiento, mas era posible que también sintiera cierta satisfacción al comprobar que su hija no carecía de voluntad propia.
Mas, por el momento, Thea se sentía indefensa.
Si escapaba, ¿a dónde podría ir? Además no tenía dinero...
Volvió junto a la ventana para contemplar las estrellas.
–Tendrán que ayudarme– rogó–. Tendrán que ayudarme y guiarme.
Una estrella había guiado a los Reyes Magos hasta Belén, y eso era lo que ella necesitaba ahora...
Súbitamente recordó algo que había olvidado. Ella no tenía dinero porque nunca lo necesitaba. Cuando salía de compras, las facturas eran enviadas a palacio. Si deseaba adquirir alguna cosa en el mercado o darle unas monedas a un mendigo, de ello se encargaba la dama de compañía que fuese con ella en tal ocasión.
Hasta entonces no había sabido que estar sin un centavo cuando se necesitaba era muy desagradable. Mas sin duda contaba con el beneplácito de las estrellas, porque recordó que sí tenía algún dinero.
Desde el día en que nació, su Padrino le regalaba cada Navidad una moneda de oro de la mayor denominación que existía en Kostas. Cada una de aquellas monedas llevaba la fecha en que se la habían regalado. Por lo tanto, contaba con dieciocho de esas monedas, cuyo importe total era suficiente para cubrir varias veces cualquier gasto que tuviera necesidad de hacer.
Determinó coger diez de aquellas monedas del lugar donde guardaba sus pequeños tesoros: una vitrina de su salita de estar. Junto con las monedas de oro tenía una caja de rapé muy bonita que Georgi la había traído como regalo la última vez que visitó París.
Había también un collar de conchas marinas que ella misma había hecho varios años atrás, cuando la llevaron a pasar unas vacaciones a la playa, y otro collar hecho de semillas de cereza, regalo de una gitana.
Por lo general, los gitanos pasaban por Kostas en verano. A diferencia de otros Monarcas, su padre, que era un hombre bondadoso, siempre los admitía.
Los gitanos fascinaban a Thea.
Acostumbraba a ir a conversar con ellos, que le habían enseñado un poco de su lengua.
En cierta ocasión, una muchacha gitana le enseñó un collar de semillas de cereza.
–Es mágico, Alteza– le aseguró–. Cuando una gitana quiere que un hombre se enamore de ella, reúne tantas de estas semillas como años tenga y cada noche perfora una de las semillas, empezando en luna nueva.
–¿Y luego, qué sucede?– preguntó Thea.
–Hay que seguir haciéndolo durante tres lunas llenas. Luego la mujer duerme trece noches con el collar enrollado en torno a la rodilla izquierda.
Thea escuchaba con vivo interés a la gitana, quien le siguió contando,
–Cuando ha conseguido al hombre amado, la mujer conserva el collar durante el resto de su vida.
La gitana miró a Thea fijamente y añadió,
–Así conquisté yo a mi hombre... Guarde este collar, Alteza y él le ayudará con su poder mágico cuando lo necesite. Thea le dio las gracias y se llevó el collar a palacio, donde lo guardó en su vitrina.
Ahora lo sacó y lo sostuvo ante sus ojos.
–Ayúdame a encontrar a un hombre al cual pueda amar intensamente y que me ame a mí de igual forma– pidió y enseguida volvió a dejarlo en su sitio.
Después cogió diez de las monedas de oro y las metió en su bolsillo.
Había tomado las de fechas más recientes porque supuso que sería más fácil reponerlas. Las ocho más antiguas, que llevaban la efigie de su abuelo, el anterior Soberano, resultarían más difíciles de encontrar.
Pero ahora lo importante era que ya tenía el dinero. Regresó a su dormitorio y reunió las cosas que pensaba llevarse.
Haría con ellas un rollo que ataría en la parte posterior de la silla de montar. Dado que no podía transportar mucho peso, escogió un vestido de muselina, una blusa blanca, un camisón de dormir y algunos otros objetos indispensables.
Lo envolvió todo en una manta de lana, lo bastante gruesa para abrigarla si tenía frío y que le serviría también como bata. Luego, en el bolso de la propia silla, metería unas zapatillas de satén, así como una bolsita con los útiles de aseo.
Lo dejó todo sobre una silla y se metió en la cama.
No tenía esperanzas de poder conciliar el sueño; pero estaba muy cansada, así que se quedó dormida casi en cuanto puso la cabeza encima de la almohada.
*
Thea se despertó sobresaltada.
Por un momento, temió haberse quedado dormida, pues esto echaría a perder sus planes de fuga.
Después recordó que había estado mirando las estrellas y al meterse en la cama olvidó correr las cortinas.
Eran las primeras luces del amanecer lo que la habían despertado. Las estrellas todavía brillaban en el cielo, mas no tardarían en desaparecer, y ella pretendía estar en camino antes de que eso ocurriera.
Consultó el reloj; eran poco mas de las cuatro de la mañana. Vestirse le llevó sólo unos minutos. Se puso uno de sus más bonitos trajes de montar, a juego con el verde de sus ojos. La chaqueta corta se ceñía sobre la blusa de muselina, la falda dejaba ver un poco las enaguas ribeteadas de encaje. Tras recogerse el cabello y sujetarlo con ganchillos, Thea echó una mirada al sombrero, con su flotante velo de gasa, y decidió no llevarlo.
Cuando cabalgaba por el parque siempre lo hacía con la cabeza descubierta.
En algunas ocasiones su madre le decía,
–Ten cuidado con el sol, Querida. Se vería muy mal que tuvieras la piel bronceada con el tono de tu cabello.
Mas Thea era afortunada, ya que tenía la piel muy blanca y, sin embargo, insensible al sol.
–Tu piel es como una magnolia– le había comentado alguien cierta vez. Así era, en efecto, y poseía también una cualidad translúcida de perla.
En aquel momento, con los ojos brillantes de emoción y toda la belleza de su radiante juventud, se hubiera dicho que era la representación de la primavera.
Guardó un pañuelo limpio en su bolsillo y se acordó de agregar dos más al pequeño equipaje.
Por un momento dudó si dejarle una carta a su padre, mas decidió que sería un error.
Lo mejor sería desaparecer simplemente y dejar que la noticia se extendiera paulatinamente por todo el palacio. Cuando Martha viese que no estaba en su habitación, creería que había salido a cabalgar, y dudaba mucho que a alguien le llamara la atención el que no hubiera regresado para el desayuno.
Sus padres estaban acostumbrados a que llegara tarde y, además, aquélla era la única comida que no servían los lacayos. Todos pensarían que había regresado para desayunar y había vuelto a marcharse.
Mucho más tarde, quizás, alguien informara a su madre de que no se encontraba en palacio.
Mas era improbable que su madre se inquietara, pues supondría que andaba con Mercurio como de costumbre. Seguramente, hasta la hora del almuerzo no se preocuparía nadie por su paradero.
"Y para entonces", pensó con satisfacción, "ya estaré muy lejos".
Cogió el bulto con sus cosas, y se asomó al corredor, que se veía desierto. De puntillas, se dirigió hacia una escalera que conducía a una de las puertas del Jardín.
Era la que Georgi y ella solían utilizar cuando no querían encontrarse con ninguno de sus progenitores, porque si los veían, lo más probable era que les encargaran algún trabajo fastidioso.
Thea llegó hasta la puerta y, al abrirla, aspiró el aire fresco, limpio e impregnado por el aroma de las flores. Rápidamente, atravesó el jardín como un fantasma. Cuando llegó a las caballerizas, descubrió que el caballerango de guardia se había dormido.
Lo despertó tocándolo en un hombro.
–¿Eh... ?– se sobresaltó el muchacho–. Lo siento mucho, Alteza, me quedé dormido...
–Está bien– le dijo Thea con una sonrisa–. He venido más temprano porque no podía dormir. Por favor, ensilla a Mercurio.
–Ahora mismo– contestó el caballerango y corrió adonde se encontraba el caballo.
Tan pronto como Mercurio vio Thea, le acercó la nariz y ella lo acarició mientras lo ensillaban. Ya dispuesto el animal, el caballerango lo sacó al patio. Antes de montar, Thea dio al muchacho el mayor de los bultos que llevaba.
–Por favor, amarra esto a la silla.
Mientras el caballerango hacía lo indicado, ella, disimuladamente, metió el paquete pequeño en la bolsa de la montura. No era infrecuente que llevara una abrigo para protegerse del frío o la lluvia, y a veces algo de comer; pero aunque aquel chico no era muy ágil de mente, podía sospechar si veía que llevaba más cosas que de costumbre.
Mientras el Caballerango cumplía la orden, Mercurio demostraba su impaciencia moviendo las orejas y sacudiendo la cabeza.
Al fin, Thea le dijo,
–Muchas gracias.
–Que Su Alteza tenga un buen paseo –respondió el chico y se llevó la mano a la gorra.
Deliberadamente, ella se alejó sin prisa. Luego, ya en el parque y segura de que nadie la veía, espoleó a Mercurio.
Todas las entradas principales de palacio estaban vigiladas por centinelas.
Pero había una puerta pequeña, utilizada solamente por los campesinos que iban con las carretas a entregar los frutos del campo en las Cocinas Reales. Dado que carecía de importancia, nadie la custodiaba, y aunque debía permanecer cerrada de noche, Thea dudaba que esto se cumpliera siempre.
Más ella no tenía intención de desmontar para averiguarlo. La puerta era baja y árido el terreno de alrededor. Mercurio saltó por encima sin el menor tropiezo... y Thea se encontró fuera de aquellos muros que la rodeaban desde la más tierna infancia.
A menudo cabalgaba hasta el valle, pero nunca se le permitía hacerlo sola.
Todo esto era una experiencia nueva.
Avanzó a buena velocidad, aunque con mucho cuidado para evitar encontrarse con alguien que pudiera reconocerla. Esto significaba que tenía que alejarse de palacio en cuanto le fuera posible, antes de que amaneciese por completo. La aurora comenzaba a dispersar la oscuridad del cielo, las estrellas se iban desvaneciendo una a una y pronto habría luz diurna.
Tenía que cruzar el río antes de que otras personas lo hicieran. Sabía que muchos campesinos acudían temprano a Gyula, la capital de Kostas. Algunos llegarían en carretas cargadas de verduras para el mercado. Otros llevarían sus mercancías a la espalda. Y también estaban las mujeres que iban diariamente a trabajar.
Thea las había visto con frecuencia y le parecía un grupo muy pintoresco.
Vestían el traje típico, parecido al de otros países de los Balcanes, que consistía en falda roja, blanca blusa bordada y corpiño negro que se abrochaba por delante.
Los habitantes de Kostas formaban un pueblo feliz, y aquellos campesinos cantaban y reían a lo largo del camino.
Al llegar al puente, la Princesa vio con alivio que aún no lo cruzaba nadie.
También era demasiado temprano para que hubiera alguien trabajando en los campos o conduciendo sus rebaños hasta las faldas de las montañas. Aquellos campos parecidos a las estepas húngaras, cubiertos de hierba y bellas flores, eran ideales para que Mercurio pudiera galopar a sus anchas.
Cuando llevaba recorrido un par de kilómetros el sol apareció en el horizonte y sus rayos, dorados y cálidos, iluminaron el paisaje. Las mariposas volaban por encima de las flores, cantaban los pájaros y la neblina se iba disipando.
Para Thea, aquél era un marco de belleza indescriptible. La noche anterior, las estrellas le habían aconsejado que debía escapar y ahora le parecía que el sol dirigiría sus pasos. "¡Soy libre! ¡Soy libre!", se decía emocionada.
Mercurio dejó de galopar y pasó a un trote regular más cómodo.
Thea miró hacia atrás. Había recorrido mucho más de lo que suponía. Ya no se veía la ciudad ni tampoco el palacio que la dominaba desde su colina.
¿A dónde debería ir?, se preguntó.
Cabalgó hasta llegar a una parte del país en la que nunca había estado.
Ya no había señales del río ni de campos cultivados. Sólo se veían las flores, las mariposas y, más allá, las montañas, en las cuales según sabía Thea, había muchos pasos, algunos muy frecuentados y otros no.
Ella nunca había tenido oportunidad de explorarlos. Cuando salía a montar con su padre o con Georgi, siempre llegaba un momento en que ellos decían,
–Debemos regresar o llegaremos tarde para el almuerzo y cuando cabalgaba por la tarde también tenían que regresar a tiempo de cambiarse para la cena, que siempre era de etiqueta.
Thea avanzó durante otra hora, hasta que comenzó a sentir hambre.
Más tarde tendría que encontrar un sitio donde pasar la noche, se dijo.
Había pequeñas casas de huéspedes y hostales donde se alojaban los visitantes extranjeros, sobre todo los aficionados al alpinismo. Éste era un deporte que Georgi había practicado, pero lo abandonó después de fracturarse un brazo.
Eran también muchos los cazadores que iban a Kostas, dada la abundancia de presas en sus bosques.
"Debe de haber algún albergue por aquí", pensaba Thea. Pero por el momento no había prisa al respecto, así que continuó en dirección a las montañas.
Poco después reparó en un paso hasta el cual conducía un sendero. Le pareció que sería buen lugar para ocultarse, así que llevó a Mercurio hacia allí. Una vez cerca de la cima, miró atrás y vio que llevaba mucho recorrido.
Si su padre enviaba soldados a buscarla, les llevaría días recorrer las montañas.
Continuó ascendiendo por el camino que no era muy largo, pero sí escabroso, pues sólo podía recorrerse a caballo o a pie. Al final se encontró en un bosque de abetos tan espeso, que la luz del sol apenas podía traspasar el follaje.
Thea amaba los bosques, pues se conmovía con su misterio y los imaginaba poblados de duendes, hadas y otros seres míticos. Ciertamente, se hubiera dicho que aquél era un bosque encantado.
Inesperadamente, llegó a un claro donde había un pequeño lago donde se reflejaban los rayos solares tamizados por la espesura. Alzó la cabeza y vio, fascinada, que los nevados picos de las montañas se elevaban por encima de los árboles más altos. También vio que alrededor del lago crecía gran profusión de flores amarillas.
Todo era tan hermoso, que no se hubiera sorprendido de encontrar una ninfa surgiendo de las tranquilas aguas.
Suponiendo que Mercurio tendría sed, lo llevó hasta la orilla y desmontó. Le echó las riendas sobre el lomo y lo dejó que bebiese cuanto quisiera, en tanto ella paseaba en torno al lago, observándolo todo fascinada.
Tenía la sensación de haber entrado en un mundo mágico, diferente a cuanto había conocido hasta entonces. Iba tan absorta contemplando el paisaje, que estuvo a punto de tropezar con un hombre que, sentado en un banquillo, pintaba el lienzo que tenía sobre un caballete.
Estaba copiando el lago, tan inmerso en su labor, que al parecer no se había percatado de la presencia de ella. Thea miró la tela y pensó que el pintor tenía talento. Era la primera persona que encontraba desde que había salido del palacio y esperaba que pudiera informarla de lo que deseaba saber.
–Discúlpeme, Señor– empezó a decir con su voz cristalina–, ¿podría usted decirme dónde...
Antes de que pudiera terminar la frase, el pintor exclamó:
–¡Márchese! ¡Déjeme solo! ¡Estoy ocupado!
Se expresaba con tal disgusto, que Thea se quedó perpleja. Con excepción de su padre, jamás nadie le había hablado de aquel modo y la sorpresa la dejó paralizada.
Como si pretendiera obligarla a obedecer, el artista volvió la cabeza y entonces se quedó también quieto, mirándola simplemente.
Ella, que le observaba igualmente, se preguntó cómo alguien tan agresivo podía tener aquel atractivo varonil, que lo hacía distinto de cualquier otro hombre que ella conociera.
Tenía oscuro el cabello, clásicas las facciones y los ojos casi negros.
Reinó un largo silencio antes de que dijera con tono muy diferente,
–Le pido disculpas… ¿Cómo podía esperar que me visitara la diosa de las montañas?
Thea se echó a reír sin poder evitarlo.
Ella siempre había creído que, efectivamente, en las nevadas cimas de las montañas había dioses que mostraban su descontento provocando tormentas o recompensaban a sus favoritos con abundancia de frutos silvestres.
El Pintor se había puesto de pie sin dejar de mirar a Thea. Era de elevada estatura, pues media más de dos metros, y sus hombros eran muy anchos.
Su aspecto era el propio de un pintor, sin chaqueta, que tenía en el suelo, a su lado, y una bufanda de seda en vez de corbata.
–Por favor– añadió– disculpe y deme ocasión de responder a la pregunta que no le he permitido acabar.
Parecía tan arrepentido, que Thea le dijo sonriente,
–Quizá sea yo quien deba excusarse por interrumpirle cuando se ocupaba de pintar algo tan hermoso.
–Estaba enojado porque no lograba captarlo– confesó el pintor–.¿Cómo reproducir la luz que danza sobre las aguas o el misterio de los árboles?
Thea lo miró sorprendida por la coincidencia de sus sensaciones.
–¿Puedo ver su cuadro?– le preguntó.
El Pintor extendió las manos.
–Será un honor mostrárselo– contestó–, pero soy consciente de mi mediocridad.
Thea se acercó al caballete.
A primera vista pudo comprobar que la pintura era muy diferente a cualquiera de las que adornaban los muros del palacio.
No era una representación exacta del lago o de los árboles, sino algo así como una impresión del conjunto.