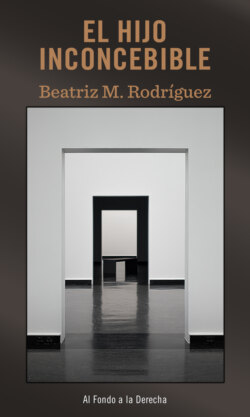Читать книгу El hijo inconcebible - Beatriz M. Rodríguez - Страница 8
Оглавление1
Semilla de eternidad
Había una persona
Y no podía liberarse de su madre
Como si él fuera su rama más alta.
Entonces la machacó y la tajó
Con números y ecuaciones y leyes
Que él inventó y que llamó verdad.
La investigó, incriminó
Y le impuso penas, como Tolstoi,
Prohibiendo, gritando, condenando,
Persiguiéndola con un cuchillo,
Tapándola con disgustos,
Palas mecánicas y detergentes,
Requisas y calefacción central,
Rifles y whisky y sueño aburrido.
Con todos sus bebés en los brazos,
[en espectrales sollozos,
Ella murió.
Su cabeza cayó como una hoja...
Ted Hughes, Revenge Fable
La esterilidad es un fenómeno universal. Tan antigua como la humanidad misma, ha sido experimentada como una evidencia del encono divino, una maldición, una herida narcisística, expresión de incompletud o anticipación de la muerte. Como puede advertirse su sentido no es unívoco, sino que le es otorgado por los patrones culturales imperantes y si bien algunas veces la dificultad para procrear puede estar en sólo un miembro de la pareja, existe probablemente en el otro algún tipo de conflicto que es desplazado en el cónyuge, de modo que estrictamente debiera ser considerada como un fenómeno de la pareja.
No puedo dejar de destacar, empero, la intensa resistencia del hombre en general, y aun hoy del médico en particular, para reconocer alguna responsabilidad del varón en ella. El motivo de que esto ocurra es, precisamente, porque tal reconocimiento altera cierto orden y coherencia sociales: para muchas sociedades —la nuestra entre ellas— el honor está íntimamente ligado al concepto de virilidad. En efecto, el ideal del hombre honorable está contenido en expresiones tales como hombría e integridad, involucrando, en un sentido vulgar, la quintaesencia física del macho (sus testículos); de ello puede deducirse obviamente que el concepto contrario implica la vivencia de mutilación, es decir significa castrado: en tanto se equipara la potencia sexual a la función genésica.
El primer texto psicoanalítico en que se menciona la esterilidad son los minuciosos informes clínicos de las Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamente, mejor conocido como “caso Schreber”, donde Freud afirma que: “acaso el doctor Schreber forjó la fantasía de que si él fuera mujer sería más apto para tener hijos y así halló el camino para resituarse en la postura femenina frente al padre, de la primera infancia” (Freud, S.; 1910:54). El ulterior delirio de Schreber, según el cual por su emasculación el mundo se poblaría de hombres nuevos de “espíritu schreberiano”, estaba orientado a subsanar su falta de descendencia.
El doctor Schreber manifestó haber estado enfermo en dos oportunidades, la primera en el otoño de 1884. “Tras la curación de mi primera enfermedad —reseñó—, he convivido con mi esposa ocho años, asaz felices en general, ricos también en honores externos y sólo de tiempo en tiempo turbados por la repetida frustración de la esperanza de concebir hijos” (Freud, S.; 1910:13).
Debemos, asimismo, a las observaciones efectuadas por Franz Baumeyer, el conocimiento más detallado acerca de datos complementarios sobre la vida de Schreber, el más importante es quizá el concerniente a su esposa, quien tuvo en el transcurso de su matrimonio seis embarazos infructuosos (hijos nacidos muertos o abortos), de los cuales informó luego su hija adoptiva.
La falta de hijos debió resultarle particularmente penosa, si consideramos, tal como lo revelara su delirio, que Schreber poseía un acentuado orgullo familiar. Luego de la muerte de su hermano era el único descendiente varón de su familia, por ello en su fantasía ocupa un lugar destacado la ilusión de parir él mismo.
Diez años más tarde, en Psicoanálisis y telepatía, Freud volverá a hacer referencia a la esterilidad, particularmente a la esterilidad masculina, al relatar el caso, por cierto revelador, de una mujer, que a punto de someterse a una intervención ginecológica es disuadida por su marido, quien le confiesa ser él quien había perdido la capacidad para engendrar: “Sólo una cosa faltaba: no tenían hijos. Ahora tiene 27 años, casada hace 8, vive en Alemania y tras vencer todos los reparos acudió a un ginecólogo de allí. Pero este, con la desaprensión habitual en los especialistas, le prometió éxito si se sometía a una pequeña operación. Ella está dispuesta, al atardecer del día anterior habla con su marido. Van cayendo las sombras, ella quiere encender la luz. El marido le pide que no lo haga, tiene algo que decirle para lo cual prefiere la oscuridad. Que desista de la operación, la culpa de la falta de hijos está en él” (Freud, S. 1921:178).
Es difícil discernir por qué Freud, habiendo relatado con tal minuciosidad este episodio, no profundizó el análisis del mismo. Sólo podemos suponer que el propio Freud no escapó a los condicionantes culturales de su época. La esterilidad masculina ha sido y aún es hoy, una manifestación comúnmente silenciada. Muchas sociedades, para ocultarla, han arbitrado ingeniosas instituciones que garantizan la paternidad a cada varón. En tal sentido es sumamente eficaz la actitud de los Same de Burkina-Fasso (Alto Volta), quienes permiten a las jóvenes púberes, antes de ser entregadas a un marido, elegir un compañero que las visite de modo oficial durante algunos años; la joven sólo se reunirá con su marido cuando nazca un niño que será considerado el primogénito de la unión legítima. Entre los Same un hombre puede tener varias esposas legítimas, lo cual depende de las alianzas que haya logrado procurarse e implica, al menos, tantos hijos como esposas.
Más difundido a su vez, el levirato, por el que una viuda se casa con un hermano menor o un primo de su marido difunto, permite a un hombre engendrar hijos para el muerto, a quien suplanta, para que el nombre de éste no sea borrado de su pueblo.
Estas, como otras instituciones de efecto similar representan un modo, sostenido y legitimado por la cultura, de ocultar la esterilidad masculina.[nota1]
Ahora bien, si la esterilidad ha sido históricamente atribuida a la mujer considerando a la primera inserta en lo que se podría llamar el hecho femenino, que comprende los fenómenos ligados a la reproducción, al sexo y a las hoy llamadas crisis vitales de la mujer, lo que está en juego, como puede verse, es el concepto mismo de mujer y no exclusivamente la falta de descendencia.
Ninguna cultura se ha mantenido neutral ante la aparición de las reglas femeninas inspiradoras de miedo reverente. La menarca y la menstruación, así como el parto, el puerperio y la menopausia, han sido muchas veces objeto de tabú, por cuanto implican la aparición o desaparición del sangrado femenino, generador de inquietud y extrañeza.
En general, el término tabú alude del mismo modo a las personas y objetos sagrados, como a aquellos a los que se designa impuros; de hecho puede ser tabú: tanto una emanación mágica desprendida de un objeto, como del nombre que lo designa. Gran parte de las normas reguladoras de los tabúes, se fundan en los principios de la magia homeopática, según la cual “lo semejante produce lo semejante”.
El Levítico previene sobre este contacto: “Si el marido se junta con ella en el tiempo de la sangre menstrual, quedará inmundo siete días y toda cama en que durmiere quedará inmunda” (Levítico; 15, 24). Y es igualmente preciso en las advertencias respecto del puerperio: “Si la mujer, cuando hubiere concebido, pariere varón, quedará inmunda siete días, separada como en los días de regla menstrual. Al día octavo será circuncidado el niño. Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el Santuario hasta que se cumplan los días de la purificación. Mas si pariere hembra, estará inmunda dos semanas, según el rito acerca del flujo menstrual y por sesenta y seis días quedará purificándose de su sangre” (Levítico; 12, 2-5).
Frazer llamó la atención sobre la impureza ritual de las mujeres en la ley mosaica y su analogía a otras costumbres que han existido (y todavía existen) entre tribus de distintas partes del mundo. Para éstas la mujer menstruante debe abstenerse de tocar la vajilla y los alimentos, compartir el lecho con su esposo o tocar las vestiduras y utensilios de éste y aun, en ciertos casos, mencionar su nombre, pues de hacerlo seguramente le acaecería un grave daño.
Igualmente riesgoso es considerado el contacto con la mujer parturienta. Historiadores y antropólogos nos han brindado numerosas precisiones acerca de las costumbres que previenen ese contacto. Así, en Tahití una mujer en el puerperio era recluida en una choza construida en terreno sagrado, e impedida de tocar los alimentos, debía ser alimentada por otra mujer. El recién nacido participaba de las mismas restricciones que su madre hasta la celebración de la ceremonia de purificación.
Algunas tribus bantúes abrigaban nociones aún más exageradas acerca del daño causado por una mujer, cuando ésta por ejemplo había tenido un aborto.
Según el Talmud, si una mujer menstruante pasa entre dos hombres, uno de ellos morirá. Los campesinos del Líbano suponían que las mujeres podían causar muchas desgracias durante su periodo menstrual, que su sombra marchitaba las flores, secaba los árboles y hasta paralizaba el movimiento de las serpientes.
Las supersticiones de civilizaciones más avanzadas no son menos extravagantes: en la Historia natural de Plinio, citada por Frazer, la lista de los peligros que pueden proceder de la menstruación “es más larga que la de los propios bárbaros. Según Plinio, el tacto de una mujer menstruante convertía el vino en vinagre, atizonaba los granos, mataba los semilleros, plagaba las huertas de parásitos, hacía caer prematuramente los frutos de los árboles, nublaba los espejos, embotaba las navajas, oxidaba el hierro y el latón..., hacía abortar a las yeguas y así sucesivamente.” (Frazer, J. 1890:681)
En nuestros días, bajo formas atenuadas o ingenuas el tabú subsiste en creencias tales como que si una mujer con sus reglas toca cerveza o leche, ésta se agriará; si bate una mayonesa se cortará... Aún hoy, en Latinoamérica, muchas madres si bien desconocen el origen o el sentido de sus consejos, recomiendan a sus hijas púberes abstenerse de tocar flores (a riesgo de marchitarlas) durante su menstruación, de bañarse o lavarse el cabello (es decir, por desplazamiento, abstenerse de tocar agua a riesgo de secar la fuente).
Hasta fines del siglo pasado todas las funciones orgánicas femeninas, en particular las reglas —su aparición y su ausencia— fueron consideradas necesariamente enfermas.
Freud articuló el tabú de la menstruación, con el tabú de la virginidad observado como advirtió, casi sin excepciones, por pueblos primitivos. Estos —dijo— hacen consumar la desfloración fuera del matrimonio, algunas veces combinando la perforación del himen con un coito ritual, otras encargando a una anciana esta tarea. El primer acto sexual no debe realizarlo el novio. El horror de los primitivos a la sangre femenina es comprensible en tanto “el primitivo no puede mantener exento de representaciones sádicas el enigmático fenómeno del flujo mensual catamenial. De hecho interpreta la menstruación como evidencia del comercio sexual de la mujer con algún espíritu o demonio, por lo cual la misma deviene tabú” (Freud, S. 1917:193). Freud explicó dicha conducta combinando dos posibles motivos complementarios: el horror ante la sangre y la angustia del primitivo frente a lo nuevo, lo ominoso.
La tercera explicación posible pone en evidencia que el tabú de la virginidad, observado por los primitivos, no es sino uno más de los aspectos tabuados de la sexualidad femenina y de la mujer misma. En efecto, como hemos visto no sólo la desfloración es tabú, lo es el sexo, el embarazo, el parto, el puerperio: la vida de la mujer y el contacto con ésta, están sometidos a rígidas limitaciones.
Ahora bien, allí donde hay un tabú es posible suponer la inminencia de un peligro. La hembra parece ajena y hostil al varón; puede ejercer su influjo sobre el hombre y éste debilitarse y perder sus habilidades. El psicoanálisis, empero, nos ha enseñado que detrás de cada temor es posible encontrar un deseo encubierto; frente a la posibilidad de muerte que una riesgosa misión implica, el anhelo inmediato remite a la actividad sexual, vinculada con la vida. Pero es la mujer justamente quien parece dominar estas potencias. “La omnipotencia femenina y maternal ocupa en verdad un lugar destacado en el imaginario masculino” (Tort, M.; 1994:126). Para eludir su nefasto ascendiente, los primitivos erigieron una serie de preceptos de evitación, que eran observados en cada oportunidad en que el varón se hallaba ante una empresa considerada importante.
Así, apartado de la mujer y en particular del comercio sexual con ésta, el primitivo creía preservar su potencia e integridad.
A fines del siglo XIX la ciencia ofrecía ya, sólidas explicaciones para proceder de modo semejante, basadas en la “ley fisiológica de conservación de la energía”. De acuerdo al primer postulado de la misma, cada cuerpo humano contiene un monto limitado de energía que puede desplazarse de un órgano, o función, a otro. Ello implica que determinado órgano puede desarrollarse a expensas de los demás, restando energía a aquellos que no se desarrollan. Los órganos sexuales, en particular, compiten con otros órganos para adjudicarse la energía del cuerpo. Las implicancias de esta teoría en los roles masculino y femenino fueron de gran importancia: “la temible devoradora, con su lujuria insaciable, había dejado paso al ángel de la casa, un ser dependiente, casto, desexualizado e inocuo...” (Fox Keller, E.; 1991:69) Si la mujer debía concentrar su energía en el vientre, reservándola para la maternidad; el hombre, en cambio debía evitar el riesgo de la actividad sexual y dedicar su energía a fines más elevados. El segundo postulado de esta teoría enfatizaba que la reproducción era el aspecto fundamental de la vida biológica de la mujer. El varón, por lo contrario, no podía permitir que el sexo drenara sus fuerzas, apartándolo de sus deberes civilizadores.
Resabio de esta teoría, actualmente, es la práctica generalizada entre los deportistas de “concentrarse” los días previos a torneos y campeonatos, en lugares aislados, evitando la actividad sexual.
La mujer, misteriosa e incomprensible, deviene peligrosa para estos modernos héroes.
Pero ¿en qué elementos está basada su supuesta peligrosidad? El psicoanálisis cree poder fundamentar el horror a la mujer en el influjo del complejo de castración. El temor a la castración asociado a una visión: los terroríficos genitales de la madre, que enfatizan el carácter supuestamente “real” de la amenaza. Empero ello no explica por ejemplo las mutilaciones a que todavía son sometidas las niñas en muchos países de África, Medio Oriente, Indonesia o Malasia. En estos, se practica un tipo de “circuncisión” [nota2] que implica la ablación total o parcial del clítoris, la extirpación de las ninfas (labios menores de la vulva) y en algunos países, tales como Sudán o Egipto por ejemplo, la infibulación: oclusión casi completa del orificio vaginal, que limita el amenazante erotismo de la mujer, excluyéndola de toda posibilidad de placer sexual y que obliga a la joven a atravesar una desfloración necesariamente traumática. La circuncisión —masculina o femenina— justificada aún hoy con inconsistentes argumentos higiénicos, pretendidamente científicos, no es sino una mutilación ritual que procura eliminar aspectos “indeseables” no correspondientes al propio sexo, tanto en el varón como en la mujer: del primero el femenino y vaginal prepucio; de la segunda el clítoris, considerado viril. Mas en esta última, a la vez que suprime rasgos de bisexualidad, restringe y controla toda voluptuosidad.
La capacidad para transmitir la vida evoca sin duda la facultad de quitarla. Tal potestad se expresa en el carácter mágico atribuido a los inquietantes flujos femeninos y por ello ha generado fantasías y temores respecto de su capacidad reproductora, supuesta ilimitada y omnipotente.
Idéntico sentido ha sido otorgado a la sexualidad de la mujer, representada como una fuerza inagotable y devoradora. Si el placer sexual de la mujer es efectivamente mayor que el del varón, no deja de ser una incógnita; es cierto, no obstante, que se le atribuye un goce desenfrenado y lúbrico.
La angustia provocada por tal exuberancia ha sido motivadora de la leyenda de Tiresias, célebre adivino tebano, quien en medio de un paseo vio dos serpientes en cópula y las separó. De acuerdo al mito, Tiresias quedó convertido en mujer como consecuencia de este acto y permaneció así por siete años, llegando a ser una ramera célebre; hasta que paseando por el mismo lugar, al ver nuevamente dos serpientes acopladas y repetir su intervención, recuperó su sexo original. En cierta ocasión en que Hera reprochaba a Zeus sus numerosas infidelidades, él las defendió alegando que en todo caso, cuando compartían el lecho era ella quien experimentaba mayor placer, pues a su juicio las mujeres gozan en el amor infinitamente más que los hombres.[nota3] Tiresias fue llamado para arbitrar la disputa y no dudó, afirmando que: si de diez partes se componía el goce sexual, una correspondía al varón y nueve a la mujer. Furiosa Hera, al ver revelado el secreto de su sexo, le quitó la vista (la privación de la vista nos es bien conocida como equivalente simbólico de la castración); mientras que Zeus, en cambio, lo compensó con la longevidad, agregando a su vida siete generaciones y le otorgó el don de la clarividencia. Así, Tiresias adquirió la “visión interior”, al tiempo que sus dotes adivinatorias.
Curiosamente, en ocasión de un encuentro psicoanalítico, mientras narraba esta leyenda, cierto conferenciante cometió un significativo lapsus cuando afirmó que Tiresias había develado el misterio femenino: “la mujer goza nueve meses más”. En efecto el imaginario social constriñe el lugar de la feminidad a la maternidad.
Históricamente se ha ido tejiendo una red de significantes respecto de la mujer, a la cual confiere sentido la maternidad como realización verdadera. La maternidad, en toda dimensión excluyente de una sexualidad desmedida e incontrolable, se considera algo propio de la mujer: su esencia misma. Así, si para el hombre la esterilidad es equivalente de impotencia, para la mujer es sinónimo de no ser.
Definir la maternidad como un hecho natural ha proporcionado una identidad sólida y coherente a la mujer. No resulta por tanto difícil advertir que, con independencia absoluta de las circunstancias externas (temporales y espaciales) en las que tenga lugar, la maternidad ha sido concebida como un fenómeno biológico, de carácter instintivo, absolutamente consustanciado con el ser femenino. Puesto que la mujer es capaz de concebir y gestar niños, se sostiene la idea de que a tales fenómenos fisiológicos debe, necesariamente, corresponder el deseo de la mujer de ser madre. Es decir: la maternidad es la función vital de toda mujer y no solamente una opción en su vida. La clasificación biológica se ha metamorfoseado en una categoría cultural. Ahora bien, la ventaja sustantiva de este entramado ideológico es doble: en primer lugar determina la modalidad de comportamiento que corresponde a esta función, toda madre debe ser abnegada, capaz de la mayor renuncia y sacrificios por sus hijos; en segundo término opera una disociación entre la reproducción y la “pletórica” sexualidad femenina, permitiendo su sanción y su control.
La mujer que se sustraiga al ejercicio de su aptitud biológica para la maternidad es sospechosa, precisamente, en su condición de tal. Mientras que el final del ciclo reproductivo, marcado por la menopausia, indicará un descenso significativo de su valor social. Al respecto, en su estudio histórico acerca de la relación de la medicina con la política sexual en el siglo XIX, Ehrenreich y English (1976) puntualizaron: “La menopausia era el fin, enfermedad incurable, la muerte de la mujer dentro de la mujer”.
Es posible percibir el patriarcado a lo largo de la historia de la humanidad; la idea de un matriarcado que lo precediera, en cambio, cara a muchas antropólogas feministas en la década del setenta, no deja de ser una ficción poco probable.
De la importancia que la procreación poseía para la subsistencia del grupo y la humanidad como especie y del supuesto desconocimiento que en la antigüedad existía acerca de la participación del varón en la concepción del hijo, se creyó tal vez poder inferir el ejercicio de un poder absoluto por parte de las mujeres. Ahora bien, si en épocas bíblicas un juramento sólo era válido si se ponía la mano sobre los testículos del hombre a quien se efectuaba la promesa, es porque de este modo se aceptaba la amenaza implícita de que las generaciones venideras (surgidas de sus genitales) habrían de vengarse si tal compromiso no se cumplía. Keneth Purvis sostiene que palabras tales como “testificar”, “testimonio” o “testamento”, surgen de esta asociación entre los testículos y la verdad y afirma que el Antiguo Testamento está lleno de relatos en que los hombres juran por sus “piedras” (término que en las modernas ediciones es reemplazado por expresiones más ingenuas como “ijares” o “muslos”).[nota4] En suma, la estima de los genitales masculinos ha sido solidaria del conocimiento que se tenía respecto de su papel en la obtención de descendencia.
En todo caso, es más verosímil conjeturar que el valor que muchos antropólogos atribuyeron a la figura femenina, se desprende de la organización matrilineal de algunas sociedades y no se corresponde con el particular entramado de las relaciones de poder derivado de las categorías sexuales. Por otra parte, si algún poder es ejercido efectivamente por las mujeres, éste parece más bien relacionarse con el vínculo madre hijo, durante la primera infancia. En síntesis, tal fantasía parece corresponderse preferentemente con la infancia de cada hombre, antes que con la “infancia” de la humanidad.
En la China imperial la mujer joven carecía absolutamente de derechos propios, no podía heredar ni tenía independencia alguna: estaba destinada a ser una esposa obediente bajo la norma de seguir siempre al marido. Al llegar a la edad apropiada era vendida como novia a un individuo a quien probablemente nunca antes hubiera visto y a cuya familia pertenecía desde aquel momento. En caso de no tener hijos varones, se cerraba para ella la única posibilidad de ser tratada con dignidad; contrariamente, si los tenía, existía la posibilidad de alcanzar la condición de suegra. Sometida y dominada en su juventud, podía entonces ejercer sobre sus nueras la misma tiranía de que otrora ella misma había sido objeto.
Alice Miller sostiene que en muchas sociedades las niñas pequeñas son objeto de una doble discriminación: la sexual y la generacional. “Pero como las mujeres detentan el poder sobre recién nacidos y lactantes, las que fueron niñas transmiten este desprecio a su propio hijo a una edad muy temprana. El hombre adulto idealizará luego a su madre, porque todo ser humano se aferra a la idea de haber sido realmente amado y despreciará a las otras mujeres, de las que puede vengarse en lugar de la madre. Y éstas, las mujeres adultas y humilladas, no suelen tener a su vez otra oportunidad de descargar su lastre que haciéndolo sobre el propio hijo. Todo puede ocurrir entonces oculta e impunemente; el niño no puede contarlo en ningún lado, salvo quizá más tarde a través de alguna perversión o neurosis obsesiva, cuyo lenguaje será, sin embargo, lo suficientemente críptico como para no delatar a la madre” (Miller, A.; (1990:80). De acuerdo a Miller, entonces, la maternidad representa a nivel individual un recurso a minúsculas venganzas y el poder (por cierto, limitado) para resarcirse en el hijo, del resentimiento provocado por la discriminación y el sometimiento.
Pero, fundamentalmente a nivel social, la maternidad parece otorgar belleza a la mujer y conferir sentido a su existencia. Por consiguiente en este contexto la mujer infecunda aparece como la negación de sí misma, alejada de la normalidad y la naturaleza.
La mayoría de los pueblos de la antigüedad contó con prácticas rituales propiciatorias de la fertilidad; muchas de las cuales han sido recogidas por el folklore y la literatura; así, por ejemplo, infinidad de peregrinaciones y sacrificios expiatorios, se relatan en las leyendas helénicas, donde toda vez que el oráculo de Delfos fue interrogado, remitió al consultante a sí mismo. De estos relatos el más célebre es tal vez el de Edipo. La versión de Sófocles narra que Layo, hijo de Lábdaco, desterrado de Tebas encuentra refugio junto a Pélope, quien le brinda su amistad al tiempo que le confía a su hijo Crisipo para que lo eduque. Layo seduce al joven, a quien rapta durante los sagrados juegos Nemeos, impidiendo con este acto la continuación del culto sagrado de los muertos cuyo guardián debía ser el hijo varón. Crisipo avergonzado se suicida. Enfurecido el rey maldice a Layo condenándolo a la esterilidad, o a morir en manos de su hijo, si lo tuviera. Tiempo después, ya en Tebas, Layo se casa con Yocasta, mas advertido por un oráculo de que su hijo lo matará para luego contraer nupcias con su madre, evita tener descendencia para impedir el cumplimiento del vaticinio; hasta que un día, ebrio, es engañado por Yocasta y engendra a Edipo. El niño es expuesto, atado a un árbol por los tobillos, que habían sido perforados (de allí su nombre), no obstante es liberado por un pastor quien lo entrega a Pólibo y Peribea, reyes de Corinto, que lo adoptan, pues eran estériles.
Edipo pasa su infancia y adolescencia en la corte de Pólibo, hasta que escucha al oráculo de Delfos anunciarle que asesinará a su padre y desposará a su madre. Entonces huye de Corinto para proteger a quienes sinceramente cree sus padres. En su camino, empero, en el cruce de las carreteras de Dáulide y Tebas, da muerte justamente a Layo. De inmediato se encuentra con la Esfinge, monstruo mitad león y mitad mujer, que planteaba enigmas a los viajeros devorando a aquellos que no sabían resolverlos. Edipo libera a Tebas de la esfinge, resolviendo sus enigmas primero, para luego eliminarla arrojándola al abismo. Habiendo liberado del monstruo a los tebanos, es recompensado con la mano de Yocasta, con quien engendra cuatro hijos. La historia continúa hasta que la verdad es revelada, Yocasta entonces se suicida ahorcándose y Edipo se perfora los ojos con el prendedor de su madre. Víctima de la imprecación que él mismo pronunciara contra el asesino de Layo, antes de saber quién era, es desterrado de la ciudad y comienza una existencia errante.
Ahora bien, en la antigua Grecia la homosexualidad no era censurada, más aún, sabemos que era una práctica frecuente; ¿por qué entonces se consideró a Layo un corruptor, primer propagador de la pederastia y merecedor de la maldición que condenaba a su raza al agotamiento? La iniciación con relaciones pederastas estaba institucionalizada, pero sólo a partir de ciertas reglas: la relación entre un varón adulto y un joven imberbe de status social comparable, “era la única relación sexual que se producía entre iguales...; también era la única relación sexual que normalmente se consumaba en una posición frente a frente, en un coito intercrural” (Fox Keller, E.; 1991:33). Se distinguía de la sodomía: forma de acoplamiento practicada entre un ciudadano, por una parte y un esclavo, un extranjero o una prostituta por otra. En la cultura helénica los esposos y esposas vivían en esferas separadas, el matrimonio estaba limitado a los fines de la procreación, pero las relaciones sexuales no implicaban una reciprocidad entre iguales. Tal como se advierte a partir del examen de las vasijas áticas, la postura de coito heterosexual más frecuente era con la mujer inclinada, mientras el hombre, de pie, la penetraba desde atrás. Una postura, en suma, similar a la penetración anal, que de modo casi universal indica dominancia.
Esta aclaración nos permite comprender de qué manera evitaba Layo, según la leyenda, la descendencia; así como el modo en que Yocasta pudo engañarlo. También explica el porqué de la maldición: mantener relaciones sexuales con penetración anal era equivalente, de acuerdo a la práctica socialmente consensuada, a deshonrar al amante, tratándolo como a un esclavo. Al romper las reglas de reciprocidad que se imponían entre amantes, tanto como entre huéspedes, Layo humilla a Crisipo, quien de este modo se ve obligado a abandonar su lugar como depositario del sagrado culto de sus antepasados. Ultrajado Crisipo deja de ser un ciudadano y su incapacidad para las prácticas rituales impide que los muertos sean evocados. En consecuencia, si los antecesores de Pélobe habrían de ser olvidados definitivamente, merced al crimen de Layo, su merecido castigo sería la esterilidad, o en todo caso su equivalente: la muerte. La fecundidad implicaba, por cierto, la memoria de los pueblos, un hijo era garante del recuerdo de sus mayores, de ello se desprende el valor que en ciertos clanes tenía la fertilidad y el porqué se la alentaba.
Entre las supersticiones ligadas a la magia sexual, quizá ninguna sea tan sugestiva como la de la mandrágora cuya leyenda, hoy casi olvidada, no carecía de popularidad en la antigüedad y el Medioevo. El pensamiento ocultista le asignaba a su raíz una serie de poderosos atributos mágicos entre los que se contaba el de hacer fecundas a las mujeres estériles y su efectividad como talismán era portentosa si se la arrancaba al pie de una horca, preferentemente si había sido rociada con el esperma de un individuo ajusticiado. Sus virtudes estaban fundadas en la semejanza de este vegetal con la figura humana. La mandrágora era concebida como un homúnculo prodigioso producto de la unión, en una cópula fantástica, de un ser sobrenatural con la tierra y el grito trágico de la raíz, considerado una expresión de la agresiva protesta de la misma contra quien la arrancaba de las entrañas de su madre.
Frazer informó que en las regiones centrales de Madagascar existen ciertas piedras a las que recurren las mujeres que no han tenido descendencia. Esas mujeres llevan consigo un poco de aceite o de grasa con la que untan la piedra, al mismo tiempo que la apostrofan y le prometen que si les concede un hijo volverán y derramarán sobre ella más aceite. En otras regiones se han observado ritos de fricción y de deslizamiento, practicados con la intención de concebir, sobre ciertas piedras a las que se atribuyeron cualidades fecundantes, ya fuera gracias al contacto con el espíritu que habita en ellas (magia contaminante), ya por su forma (magia homeopática). Los lupercos, en la antigua Roma, azotaban cada año a las mujeres que encontraban a su paso, durante la celebración de las fiestas llamadas Lupercalia, pues creían con ello volverlas fecundas. Por su parte los bagandas de África Central solían repudiar a las mujeres sin hijos, pues creían “que una mujer estéril infectará el huerto de su marido con su propia esterilidad, e impedirá que los árboles tengan frutos” (Frazer, J.; 1890:53).
Aún hoy el repudio es una práctica frecuente e infinidad de mujeres de Asia y África estiman el mayor desastre imaginable su fracaso en concebir, pues lo más probable sería entonces que el marido tomase otra esposa o se divorciara de ellas devolviéndolas a su familia de origen. Recordemos, sin ir más lejos, la inocultable esterilidad de la princesa Soraya, que conmovió a la opinión pública hace algunas décadas, e implicó el triste final de su “historia de amor” con el shah Reza Pahlevi.
Si en la actualidad la perspectiva médica realiza una lectura de la esterilidad como síntoma (remitiéndola indefectiblemente a una enfermedad); en la mitología la falta de descendencia está siempre asociada a un castigo de la divinidad. En las historias del Antiguo Testamento ha sido el resultado de una maldición. Así, por ejemplo, Micol hija de Saúl, quien fuera primero esposa de David y más tarde entregada por su padre en matrimonio a Falti, castigada por despreciar a David, “no tuvo hijos todo el tiempo que vivió” (Reyes; 6, 23). El desprecio parece asimilarse al adulterio en la historia de Jacob, quien engañado por su suegro, tomó por mujer a Lía y luego a Raquel, hermana de ésta, a quien amaba. No obstante viendo Dios que no hacía aprecio de su esposa Lía, la hizo fecunda a ésta, quedando en cambio estéril Raquel. La rivalidad por los favores del marido impulsó a Raquel a ofrecer su esclava a Jacob, para que ella concibiera y pariera sobre sus rodillas (es decir, como era costumbre, tuviera hijos para su ama). De este modo, la envidia y rivalidad de las hermanas —que más tarde se expresaría en rencor entre los hijos de ambas— fue ocasión de una numerosa descendencia para Jacob, quien tuvo seis hijos y una hija de su esposa Lía, dos hijos de la esclava de ésta y uno de la esclava de Raquel. Luego “acordándose el Señor de Raquel, oyó sus ruegos y la hizo fecunda. La cual concibió y parió un hijo y dijo: Quitó Dios mi oprobio” (Génesis; 30, 23). Pero estando encinta nuevamente y siendo el parto muy difícil, Raquel murió.
Todas las bendiciones bíblicas se vinculan a la multiplicación de la progenie. Un hijo es semilla de eternidad; representa la posibilidad de trascender los límites temporales a través de la posteridad. El Génesis, en varias oportunidades, narra la historia de estas bendiciones divinas: Sara, Ana y Rebeca por ejemplo, fueron estériles; no obstante, bendecidas por Dios, pudieron concebir. Los relatos del patriarca Abrahán y de su hijo Isaac, dan cuenta de modo singular de esta continuidad de bendiciones y castigos. La historia cuenta cómo Abrahán y su esposa Sara, que no tenía hijos, salieron de la tierra de su parentela y marcharon a Canaan por orden divina; empero debieron bajar hasta Egipto a causa del hambre que sobrevino en aquella tierra. Abrahán entonces le dijo a su mujer: “Conozco que tú eres una mujer bien parecida y que cuando los egipcios te habrán visto, han de decir: Es la mujer de éste, con lo que a mí me quitarán la vida y a ti te reservarán. Di, pues te ruego, que eres hermana mía, para que yo sea bien recibido por amor tuyo y salve mi vida...” (Génesis; 12, 11-13). Así lo hizo Sara y viendo los egipcios que era una mujer muy bella dieron cuenta de su hermosura al faraón, al palacio de quien fue llevada. Entretanto su marido obtuvo ganado y esclavos y acrecentó en mucho su hacienda, volviéndose inmensamente rico. La maldición divina no se hizo esperar, Dios castigó al faraón y a su corte con plagas grandísimas, luego de lo cual éste hizo llamar a Abrahán, diciéndole: “¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Cómo no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué motivo dijiste ser hermana tuya, poniéndome en ocasión de casarme con ella?” (Génesis; 12, 19) Así, pues, Sara le fue devuelta y con ella salió de Egipto para habitar la tierra de Canaan. Entonces Dios lo bendijo: “Alza tus ojos y mira desde el sitio en que ahora estás, hacia el norte y el mediodía, hacia el oriente y el poniente. Toda esa tierra, que ves, Yo te la daré a ti y a tu posteridad para siempre. Y multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si hay hombre que pueda contar los granitos de polvo de la tierra, ése podrá contar tus descendientes” (Génesis; 13, 14-16). Y más adelante, siendo Abrahán hombre de edad avanzada, al advertir que moriría sin hijos y que sería heredado, como era hábito entonces, por el hijo del mayordomo (un sirviente nacido en su casa), le respondió Dios que no sería éste su heredero, “sino un hijo que saldrá de tus entrañas, ése es el que te ha de heredar... Mira al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas. Pues así, le dijo, será tu descendencia” (Génesis; 15, 4-6).
Entretanto Sara, al cabo de diez años de morar en aquel lugar, viéndose estéril, ofreció una esclava egipcia, llamada Agar, a su marido, para que se desposara con ésta y lograra así hijos de ella. De este modo nació Ismael. Pese a ser Abrahán ya centenario y haberle faltado a Sara “la costumbre de las mujeres”, Dios le reitera su promesa de numerosa descendencia, diciéndole que será padre de naciones. La historia del patriarca continúa en Gerara, donde también hace pasar a Sara por hermana suya, por cuanto “Abimelec, rey de Gerara, envió por ella y se la tomó” (Génesis; 20, 2). De modo similar a lo acaecido en Egipto sobrevino el castigo divino; hasta que Sara fue restituida a su esposo y Dios sanó “a Abimelec y a su mujer y a sus esclavas, y volvieron a tener hijos. Porque el Señor había vuelto estériles a todas las mujeres de la casa de Abimelec por lo sucedido con Sara mujer de Abrahán” (Génesis; 20, 17-18).
En su vejez Sara concibió y parió un hijo, a quien se dio por nombre Isaac. Al cumplir cuarenta años Isaac se casó con Rebeca, también estéril, quien obtuvo de Dios la virtud de concebir y tuvo dos hijos: Esaú y Jacob, que eran gemelos. Isaac tenía sesenta años al nacer los niños. Lo notable del relato bíblico es la serie de reiteraciones con que prosigue: tal como su padre, Isaac es bendecido por Dios, que le asegura “multiplicaré tu posteridad como las estrellas del cielo”; habiendo sobrevenido hambre en aquel lugar, Isaac igualmente marcha a Gerara, país de Abimelec, rey de los filisteos y del mismo modo Isaac dice de su mujer que era hermana suya, temiendo confesar que era su esposa y ser muerto a causa de la belleza de ésta; por último también él abandona el lugar llevando consigo grandes riquezas.
¿Cuál es el sentido de tales repeticiones? ¿Por qué la insistencia del cronista? En tanto es previo a la aparición de la ley mosaica el texto tiene, ciertamente, una intención ejemplificadora, aunque es posible advertir que la sucesión de los hechos, tal como acontece en los sueños, no sigue una secuencia coherente. Sería más verosímil si se antepone la falta a la penitencia. Es decir: mientras la esposa es joven y hermosa, el marido le pide que diga de él ser su hermano cada vez que se encuentren en tierra extranjera; al ser tomada la mujer sobreviene el castigo divino (necesariamente similar al pecado); con la penitencia, la reparación y el tiempo, llega nuevamente la bendición de Dios.
Obviamente no es fortuito que también el faraón y su familia, tanto como Abimelec, fueran castigados. Anterior a la ley taliónica (ojo por ojo; diente por diente) y de algún modo precursor de la misma, este episodio tiene un sentido ejemplar. Según la Ley del Talión, la expiación debe ser semejante al pecado: un asesinato sólo se pagará con el sacrificio de otra vida, una herida, por herida similar; por consiguiente no es casual que el adulterio sea castigado con la esterilidad, ya que en el mismo el agravio es ejercido sobre la descendencia y su legitimidad. Al alterar el orden de los sucesos, el cronista intenta disimular la consumación del adulterio, pretendiendo que el mismo no ha tenido lugar; sin embargo es a partir de tal consumación que el mito bíblico adquiere su significación. Por cierto, la esterilidad devino simultáneamente una manera de proteger el linaje.
En la cultura faraónica egipcia, igualmente impregnada de religión, las familias mostraban también su preocupación por mantener el linaje, rasgo que se advierte en el hecho de dar al hijo el nombre del abuelo. La fertilidad constituía una preocupación fundamental; las figuras femeninas en barro, con formas que exaltan y exageran los genitales, halladas en las capillas de Hathor, eran ofrendas que las propias mujeres hacían en favor de su fecundidad.
Los antiguos romanos, asimismo, protegieron el linaje promoviendo los matrimonies precoces. (La necesidad de casar a las niñas antes de la pubertad tenía entre los médicos de entonces una supuesta base científica, pues se creía que una relación sexual precoz estimulaba la aparición de las primeras reglas.) Los maridos exigían la virginidad y se sancionaba severamente el adulterio, haciéndose el Estado cargo del control de la fidelidad de las esposas matronas. La prueba de la virginidad de la joven esposa, aportada por sus padres, era la sábana —manchada— de la desfloración de bodas. La virginidad de una esclava, por su parte, aumentaba el precio de ésta. Las mujeres esclavas reproducían la masa servil; empero había entre ellas diversas categorías: algunas estaban destinadas a la reproducción, otras al placer de sus amos.
Puesto que se consideraba una virtud cívica la protección de la pureza y legitimidad de la descendencia de un ciudadano, la prevención del adulterio requería de un atuendo honorable que llevaban todas las romanas esposas legítimas, viudas o divorciadas. Pero se juzgaba que una mujer honorable tampoco debía seducir a su marido. Como la finalidad del matrimonio romano era la procreación, más aún a partir de las leyes de Augusto, que prohibían recibir legados a los hombres célibes; las familias, al igual que la sociedad, esperaban que la mujer diera tres hijos —exigidos por la ley— a su marido, a fin de que éste pudiera heredar. Hasta tanto satisfacían la fórmula del derecho romano, las casadas se dirigían a los santuarios y consumían peligrosos remedios contra la esterilidad. Ahora bien, teniendo en cuenta que el embarazo y el parto encerraban el riesgo de muerte, las mujeres legítimas en la clase alta eran educadas en la continencia, de modo que limitaban sus relaciones conyugales a los momentos indispensables para la concepción de estos tres hijos necesarios. El peso de los riesgos perinatales que así se evitaban, recaía sobre concubinas infames y esclavas que las mujeres ofrecían a sus esposos para satisfacer los apetitos sexuales de éstos;[nota5] los métodos anticonceptivos eran ineficaces, la práctica de la sodomía era deplorada y el proceder sexual extraconyugal del varón difería de su conducta sexual conyugal (el primero estaba encaminado al logro del placer, en tanto el segundo conducía a la obtención de descendencia legítima).
Evidentemente la esterilidad fue una preocupación por distintas razones a lo largo de la historia de la humanidad; ya fuera un signo manifiesto de la cólera de los dioses; castigo por adulterio o evidente desprecio conyugal; ya una anticipación de la muerte o vivencia de castración, su amenazadora presencia fue el origen de infinidad de prácticas —religiosas y paganas— para eludirla.
La literatura universal da cuenta de ello a través de significativas historias en las que el deseo manifiesto opera como conjuro frente a la esterilidad (bajo la forma de omnipotencia del pensamiento). La conocida narración “Blancanieves”, de los Hermanos Grimm, comienza del siguiente modo: “Había una vez, en pleno invierno, cuando los copos de nieve caen sin cesar del cielo, una reina que estaba sentada junto a un ventanal cuyo marco era de ébano negro. Mientras cosía, miraba la nieve a través de la ventana, pero, de pronto se pinchó el dedo y tres gotas de sangre cayeron sobre la nieve...” (Bettelheim, B.; 1983:282). La reina no tenía hijos, pero al ver la sangre expresó su anhelo: deseaba tener una niña tan blanca como la nieve, cuyos labios fueran tan rojos como la sangre y con el cabello tan negro como el ébano. Poco tiempo después nació una niña, a la que se llamó Blancanieves, pues era blanca como la nieve, con labios rojos como la sangre y de negros cabellos. La reina murió. En este, como en muchos cuentos populares, se relaciona la sexualidad con la muerte. El número tres, en el inconsciente, está íntimamente vinculado con el sexo; la sangre remite a la hemorragia menstrual.
La historia de “La bella durmiente” reitera la fórmula: esterilidad - alegato de deseo - realización. La pareja real ansía descendencia, pues es esto lo único que le falta para colmar su felicidad (“¡Oh, si pudiéramos tener un hijo!”); la enunciación del deseo opera como un conjuro, evidenciando la sobrestimación de la potestad del pensamiento, el poder mágico de la palabra. En tanto en el poema dramático “Yerma” de Federico García Lorca, clásico del teatro, la incapacidad de la protagonista para acceder al ideal cultural de la maternidad, la remite indefectiblemente al vacío, a la absoluta falta de sentido.
La equivalencia entre esterilidad y muerte es expresada en una de las más bellas obras de la literatura fantástica contemporánea, el libreto para la ópera de Richard Strauss La mujer sin sombra, del poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal. Los personajes de este cuento de hadas tienen distintos orígenes, ya que unos pertenecen al mundo terrestre y otros al reino de lo sobrenatural, cuyo amo invisible es Keikobad: de la unión de este espíritu con una mortal ha nacido una joven de extraordinaria belleza, un hada que posee la virtud de adoptar formas animales gracias a un talismán que le entregara su padre. Un día correteando por el bosque convertida en gacela, es atacada por el halcón del emperador de aquella región oriental. Antes de que el soberano llegara a herirla, la joven recupera su forma. Ambos se enamoran y el monarca la toma por esposa; mas en su celoso amor la mantiene alejada de los hombres. Sobre la emperatriz empero, pesaba una maldición: si no lograba en el término de un año proyectar su sombra (sinónimo de fecundidad), su esposo quedaría convertido en estatua de piedra; mas ella es advertida cuando casi no le queda tiempo: el plazo expira en apenas tres días. Afligida la soberana solicita la protección de su nodriza, quien le aconseja dirigirse al mundo terrenal, para allí procurarse una sombra.
Una vez entre los hombres la nodriza escoge para su propósito la casa de un humilde tintorero, Barak, cuya esposa lo rechaza desdeñosamente, negándose además a tener hijos. La nodriza pone inmediatamente en práctica sus mágicos poderes: a través de un deslumbrante espejo, hace aparecer ante los ojos atónitos de la descontenta tintorera, una visión (similar a una de las tantas fantasías que pueblan los sueños de ésta) donde se contempla a sí misma transformada en princesa, rodeada de esclavas y galanteada por un apuesto joven; esto no es más que un anticipo de lo que recibiría a cambio de su sombra. Disipado el sortilegio la tintorera se ve obligada a aceptar la ayuda del ama, pues no tiene con qué preparar la cena de su marido. La hechicera hace aparecer unos pececillos, que caen uno tras otro en la sartén. Se oyen entonces “unas voces angustiosas que parecen provenir del hornillo donde se fríen los peces. Estas voces extrañas y lejanas, pertenecen a los niños no concebidos que imploran se les redima de las tinieblas y el temor, reclamando ansiosamente a sus padres”.[nota6] Entretanto el emperador ha advertido la ausencia de su mujer, creyéndose traicionado y acosado por sus celos egoístas, ingresa en un templo de piedra, semejante a una tumba. Mientras esto sucede la emperatriz reflexiona, profundamente impresionada por la bondad e inocencia del indulgente Barak. Conmovida por la mirada triste del hombre se siente culpable: su actitud atraerá la desgracia a los hombres, mas su marido morirá si ella no consigue la sombra para poder darle hijos.
Cuando la tintorera renuncia a su sombra, que se desprende de ella, y al advertir que su marido se muestra furioso comprende el alcance de su pacto, por p rimera vez siente respeto y amor por él. En una cárcel subterránea se encuentran sin saberlo Barak y su mujer, cada cual pensando en el otro, con un amor que nunca antes habían sentido, buscándose entre las tinieblas.
El mundo de los espíritus recibe entonces a los cuatro seres para someterlos a las pruebas finales. La emperatriz, arrepentida, no desea ya la sombra y reclama el juicio de Keikobad. Por tres veces es tentada; pero resiste, salvándose a sí misma, al emperador y a la pareja humana. Al igual que la verdadera madre del Juicio Salomónico, es capaz de renunciar a todo por el hijo, inclusive al hijo mismo. Su renuncia tiene un efecto paradojal: el emperador revive y abraza a su mujer, convertida definitivamente en una mujer humana. Barak se acerca ahora a su esposa, atraído por la sombra que ésta proyecta.
Si este cuento gira en torno a la oposición de dos mundos: uno terreno y otro sobrenatural, es porque ambos tienen significación diversa. El primero corresponde a la existencia mortal, a la realidad corporal monosexuada, a la transmisión de la vida que sólo es posible, paradójicamente, a partir de la sustitución de una generación por otra, es decir a partir de la aceptación de la muerte; el segundo al universo narcisista de la infancia, donde todo es factible, desde la inmortalidad y la eterna juventud, hasta la bisexualidad o el cambio de forma y naturaleza a voluntad.
Pero la esterilidad es en el cuento también significada por la muerte (otra muerte), ya que de no proyectar sombra la emperatriz, su marido quedará convertido en piedra. La joven comprende empero que la muerte es necesaria para conservar la vida.
La tintorera, bella e insatisfecha, es la contracara de la emperatriz; incapaz de renunciar a un cuerpo hermoso sometiéndose a la metamorfosis que la maternidad implica e incapaz, asimismo, de acceder al pleno amor de objeto, conserva, en su complacencia e inaccesibilidad, una posición libidinal inexpugnable (Freud, S.; 1914:86).
La efectividad de los cuentos está en última instancia determinada por su contenido simbólico y el dramatismo de su desenlace. En éste, finalmente, se pone de manifiesto que para alcanzar la maternidad-paternidad la inclusión del otro en el vínculo es absolutamente necesaria.
Al hijo no puede accederse desde el deseo individual, sino desde la realidad significada por la sexualidad diferenciada. Por cierto, esta realidad trae consigo el envejecimiento y la muerte.
1. Muchas sociedades han instituido soluciones no técnicas a la esterilidad, legitimadas por el imaginario colectivo, algunas aparecen hoy como equivalentes de la oferta proveniente de las técnicas de reproducción asistida. El amante prenupcial desempeña el papel de donante con inseminación por vías naturales; en el levirato encontramos, de alguna manera, el equivalente de la inseminación post mortem.
2. La práctica de la circuncisión femenina continúa hoy en “Egipto, Nueva Guinea, Australia, grupos islámicos del Asia Oriental, India y África, grupos indígenas de América del Sur, en especial Perú, Brasil y Colombia”. Jorge Alberto Franco. Sexualidad humana; normal y patológica. CTM. Buenos Aires. 1995.
3. Una fantasía popular hace a muchos hombres sostener: “de haber sido yo mujer, habría sido muy puta...”, en la ingenua convicción de que la promiscuidad permite a la mujer el goce sin límites que un solo hombre no puede proporcionarle, ni puede proporcionarse a sí mismo.
4. “Vióse Abrahán ya viejo, (...) y dijo al criado más anciano de su casa y mayordomo de cuanto tenía: Pon tu mano debajo de mi muslo, para tomarte juramento por el Señor, (...) que no casarás a mi hijo con mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito....” Génesis 24, 2-3
5.De modo similar en la sociedad helénica, según Demóstenes “Tenemos hetairas para nuestro placer, concubinas para nuestras necesidades diarias y esposas para que nos den hijos legítimos y administren la casa”.
6. La mujer sin sombra. Argumento para la ópera de Richard Strauss. Fundación Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. Temporada 1979.