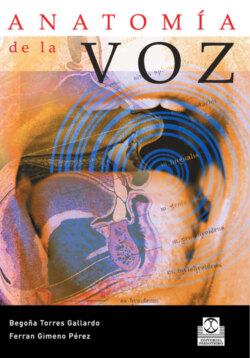Читать книгу Anatomía de la voz - Begoña Torres Gallardo - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 1
Conceptos generales
de anatomía humana
En todo estudio anatómico, el cuerpo humano se considera situado en la denominada «posición anatómica», que se establece con el individuo situado de pie, con los brazos a los lados y las palmas de las manos dirigidas anteriormente; los ojos, la cabeza y los pies miran hacia delante con las puntas de los pies ligeramente separadas (fig. 1). Por tanto, las palabras anterior, posterior, superior e inferior significan respectivamente por delante, por detrás, por encima y por debajo.
Para poder comprender la posición, la dirección de los órganos aislados y su relación con otras estructuras es preciso estudiar el cuerpo humano siempre situado en la mencionada posición anatómica y establecer una serie de ejes, planos y direcciones que nos permitirán en todo momento hacer la descripción anatómica siguiendo unas coordenadas de referencia.
Figura 1. Posición anatómica.
Como nos hallamos en una disciplina en la que todos los órganos y las estructuras presentan volumen, las descripciones anatómicas se basan en unos planos imaginarios que, siguiendo los ejes del espacio, pasarán por el cuerpo. Hablaremos de un solo plano en cada eje del espacio, pero es preciso señalar que podemos utilizar cualquiera de los infinitos planos paralelos en cada una de las mencionadas direcciones. Los planos de estudio son:
a) Plano sagital. Divide el cuerpo humano en una parte derecha y una parte izquierda (fig. 2 A).
b) Plano transversal u horizontal. Divide el cuerpo en una porción superior o craneal y una porción inferior o caudal (fig. 2 B).
c) Plano frontal. Divide el cuerpo en una parte anterior o ventral y una posterior o dorsal (fig. 2 C).
Figura 2. Planos anatómicos de corte. A: plano sagital; B: plano transversal; C: plano frontal.
Con el establecimiento de estos planos se crean unas direcciones; las más utilizadas son:
a) Dirección anteroposterior.
b) Dirección dorsoventral.
c) Dirección craneocaudal.
Asimismo, se habla de los siguientes ejes:
a) Eje longitudinal.
b) Eje transversal.
c) Eje anteroposterior.
Cuando colocamos un eje en una región concreta nos determina diferentes posiciones. Así, si, por ejemplo, nos fijamos en el eje que pasa por la línea media de la mano, el primer dedo (o pulgar) será lateral externo, el quinto dedo (o meñique) será lateral interno y el tercer dedo (o corazón) será medial.
Frecuentemente se habla de proximal y distal, que, como el nombre nos indica, alude a la proximidad o a la lejanía de un punto de referencia determinado. Así, por ejemplo, respecto a la cabeza, el hombro es proximal y el codo distal; pero respecto a la mano, el codo es proximal y el hombro distal. Este ejemplo sirve para ilustrar la importancia del establecimiento de unas coordenadas claras en toda descripción anatómica, ya que una confusión respecto a la coordenada de referencia puede hacer que nuestro trabajo sea erróneo o lleve a confusión. La mayoría de autores toman como referencia el eje del cuerpo.
Es necesario aclarar que en toda descripción anatómica pueden establecerse unos planos, ejes y direcciones propios, pero, para evitar criterios diversos, la mayoría de los autores utilizan los mencionados.
Una vez establecidas las coordenadas espaciales que iremos utilizando a lo largo de nuestro trabajo, pasaremos al estudio de las estructuras que forman el cuerpo humano.
Huesos
El esqueleto es el lugar de sustentación de nuestro cuerpo. Los huesos que los constituyen son estructuras duras y elásticas. En el ser vivo están inervados y altamente vascularizados, poseyendo arterias y venas que forman redes complejas en su interior. No estudiaremos aquí su estructura histológica ni su proceso de formación o crecimiento, pero no podemos olvidar que los huesos están vivos. En ellos se producen continuos cambios durante unos 20 años, desde su aparición en el segundo mes de vida intrauterina hasta el final del crecimiento.
Los huesos se clasifican atendiendo a diferentes criterios; en nuestro estudio nos fijaremos en aquellas características macroscópicas que posteriormente pueden sernos de utilidad. Así, según su forma, los huesos se clasifican en:
a) Huesos largos. En los que predomina una dimensión sobre las otras. En ellos se distinguen tres partes: una diáfisis o cuerpo y dos epífisis, una proximal y otra distal (fig. 3 A). Son de este tipo el fémur, el húmero o las falanges.
b) Huesos anchos o planos. Dos dimensiones predominan sobre la tercera. Presentan dos caras, una cóncava y otra convexa, y diferentes aristas; muchos de ellos envuelven cavidades (fig. 3 B). La mayoría de los huesos que estudiaremos son de este tipo y presentan una gran variabilidad de forma. Pertenecen a este grupo la escápula, la mandíbula, las costillas, los huesos del cráneo, el coxal y el esternón.
c) Huesos cortos. Las tres dimensiones son parecidas; tienen una forma más o menos cúbica (fig. 3 C). Pertenecen a este grupo los huesos del carpo, del tarso y las vértebras.
Figura 3. Tipos de hueso según su forma. A: hueso largo (húmero); B: hueso ancho (occipital); C: hueso corto (calcáneo). 1: diáfisis; 2: epífisis proximal; 3: epífisis distal.
Articulaciones
Los huesos de nuestro cuerpo se unen dando lugar a las articulaciones. Cuando pensamos en una articulación nos vienen a la cabeza articulaciones móviles, como, por ejemplo, la del codo o de la rodilla, pero es necesario aclarar que una articulación puede presentar movimiento o no presentarlo. Por lo tanto, cuando hablamos de articulación nos referimos al punto de unión de dos huesos, independientemente de su grado de movilidad.
Hablamos de tipos articulares para designar el patrón general que seguirán algunas de las articulaciones de nuestro cuerpo. Hay diversas y extensas clasificaciones de las articulaciones que se basan en el tipo de tejido que une dos huesos adyacentes. En nuestro trabajo nos referiremos únicamente a las denominadas diartrosis o articulaciones sinoviales, que son las que permiten un movimiento libre entre los huesos. Muchas de las articulaciones que estudiaremos posteriormente pertenecen a este grupo, que por otro lado, es el que presenta una estructura más compleja.
Las diartrosis o articulaciones sinoviales reciben este nombre porque contienen en su interior un líquido lubrificante denominado sinovia o líquido sinovial y están recubiertas de una membrana o cápsula sino-vial. En toda diartrosis encontramos las siguientes partes (fig. 4):
a) Unas superficies articulares. Corresponden a las partes óseas que se ponen en relación. El hueso en esta región está cubierto de un cartílago articular de tipo hialino (cartílago de aspecto blanquecino, translúcido, de superficie muy lisa) que lo protege y evita que se produzca un continuo rozamiento entre las dos superficies óseas enfrentadas y puedan lesionarse o incluso llegar a fusionarse (fig. 4 a).
b) La cápsula articular. Envuelve las superficies óseas adhiriéndose habitualmente en el límite del cartílago articular. La cápsula articular es fibrosa y puede estar reforzada por ligamentos (fig. 4 b).
c) La cápsula sinovial. Es la parte interna de la cápsula articular; muy vascularizada, producirá la sinovia o líquido sinovial, que es viscoso y lubrifica las superficies del cartílago articular, hecho que determina que la fricción entre los huesos quede reducida al máximo (fig. 4 c).
Figura 4. Esquema general de una diartrosis o articulación sinovial. a: cartílago articular; b: cápsula articular; c: cápsula sinovial.
Según la forma que tengan las superficies articulares, las diartrosis tienen más o menos movilidad, presentándose articulaciones con uno, dos y tres ejes o grados de movimiento.
Las superficies articulares habitualmente son congruentes entre ellas, pero en determinadas ocasiones esta congruencia no se da y entonces en la cavidad articular pueden encontrarse estructuras de cartílago fibroso o fibrocartílago (presenta caracteres intermedios entre el tejido conjuntivo denso y el cartílago hialino), como los meniscos, que mejoran el contacto entre estas superficies.
Músculos
Existen dos tipos básicos de músculos: los músculos lisos, de contracción involuntaria, y los músculos estriados, de contracción voluntaria. La musculatura estriada es la del aparato locomotor, mientras que la lisa se localiza en vísceras como el intestino.
Para el estudio de la voz debemos conocer unos cuantos músculos estriados de nuestro cuerpo. La forma de estos músculos es muy variada y hay diversas clasificaciones atendiendo a este criterio.
El músculo estriado recibe este nombre por su estructura histológica. Macroscópicamente distinguimos un vientre o cuerpo muscular (fig. 5 a) y dos puntos de inserción (fig. 5 b), la cual se hará por medio de un tendón o directamente por fibras musculares.
El músculo estriado también se denomina músculo esquelético, ya que se inserta en el esqueleto. Se habla de inserción de origen u origen refiriéndonos al punto de inserción más proximal, y de inserción terminal o inserción para referirse a aquella situada en posición más distal. Estos músculos habitualmente forman parte de un sistema de palanca y su acción afecta como mínimo una articulación. Son diversos los músculos que actúan sobre una articulación determinada y se habla de grupos musculares con funciones antagónicas o sinérgicas.
Figura 5. Esquema general de un músculo. a: vientre muscular; b: puntos de inserción.
En la figura 6 se esquematiza la actuación de un músculo sobre una articulación ideal. Desde la posición de reposo (A) vemos que cuando el músculo a se contrae se produce el acercamiento de las superficies óseas b y c, reduciéndose el ángulo entre ellas (B).
Figura 6. Esquema de la acción de un músculo esquelético sobre una articulación.
Aunque todos los músculos esqueléticos presentan una porción de fibras musculares y unas porciones de inserción, la forma y el tamaño serán muy variables. Así, estudiaremos músculos muy grandes de forma casi cuadrangular que ocupan una extensa superficie de nuestro cuerpo (músculos laterales del abdomen), y músculos de pocos centímetros y con aspecto alargado (músculos infrahioideos). A causa de esta diversidad hay distintas clasificaciones de los músculos atendiendo a diferentes criterios, como la forma, la dirección de las fibras musculares o el número de vientres musculares. Hablaremos únicamente de las que nos serán de utilidad para el estudio de la musculatura que interviene en la fonación.
Por su forma, los músculos se clasifican en:
a) Largos. La longitud es superior a la anchura. Dentro de este grupo se encuentran los músculos aplanados, como el recto del abdomen, o los fusiformes, como el representado en la figura 5.
b) Anchos. Se caracterizan por ser aplanados, por lo cual algunos autores los denominan músculos planos. La longitud es aproximadamente igual a la anchura o sus diferencias son poco marcadas. En este grupo se encuentran los músculos de la pared lateral del abdomen y el diafragma. El tendón de inserción de estos músculos es una lámina tendinosa de aspecto blanco y nacarado que recibe el nombre de aponeurosis de inserción.
c) Cortos. La longitud es inferior a la anchura. Dentro de este grupo se encuentran los músculos de la mano que actúan sobre el pulgar o músculos de la eminencia tenar.
Por el número de vientres musculares, se clasifican en:
a) Digástricos. Tienen dos vientres musculares separados por una porción tendinosa intermedia. En este grupo se encuentran el músculo digástrico y el omohioideo del cuello.
b) Poligástricos. Si tienen tres o más vientres musculares. éste es el caso del músculo recto del abdomen, que presenta tres o cuatro intersecciones tendinosas que separan los vientres musculares.
Como podemos ver, un músculo determinado puede ser clasificado atendiendo a diferentes características. Así, por ejemplo, el músculo recto del abdomen es un músculo poligástrico, largo y aplanado.
Como decíamos al principio de este apartado, los músculos estriados son de acción voluntaria y por esto algunos autores los denominan músculos voluntarios. Hay que aclarar, sin embargo, que lo que es voluntario es la acción que ejercen. La voluntad ordena un movimiento, por ejemplo, la flexión de la rodilla, pero no selecciona el músculo que lo hace ni cómo ha de hacerlo, ni si será un único músculo o más los que ejecuten la orden. Poder dar una orden a un grupo de músculos dependerá de nuestro sistema nervioso, que será el gran controlador de las acciones del cuerpo humano.
Control del sistema nervioso
Todas las acciones del cuerpo humano se hallan bajo el control del sistema nervioso. El sistema nervioso es de una gran complejidad y sus diferentes partes se hallan coordinadas e interconectadas. Se habla de sistema nervioso central para referirse al encéfalo (cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo) y la médula espinal, y de sistema nervioso periférico, constituido por los nervios craneales, espinales y periféricos.
Los nervios espinales o raquídeos se forman por la unión de dos raíces, una ventral y una dorsal, de la médula espinal. La médula espinal discurre protegida por la columna vertebral situada en el interior del conducto vertebral o raquídeo, que se forma por la superposición de los diferentes agujeros vertebrales. Entre dos vértebras contiguas se forma el denominado agujero intervertebral o de conjunción por el cual los nervios espinales salen del interior de la columna vertebral. En función de la región que ocupan hablaremos de nervios craneales, torácicos o dorsales, lumbares y sacros. Las ramas anteriores de los nervios espinales se anastomosan formando plexos (cervical, braquial y lumbosacro). De los nervios espinales surgen los nervios periféricos que distribuyen la información nerviosa a la mayor parte del cuerpo.
Los nervios craneales o pares craneales son nervios que surgen directamente del encéfalo. Hay doce pares de nervios craneales que saldrán del interior del cráneo por unos orificios situados en su base. Estos nervios se distribuyen básicamente por la cara y el cuello, a excepción del nervio vago, que llegará al tórax y al abdomen.
Dentro del sistema nervioso encontramos fibras nerviosas que actúan sobre acciones voluntarias y otras que lo hacen sobre acciones involuntarias; este último grupo se estudia bajo el nombre genérico de sistema nervioso autónomo o vegetativo, mientras que las acciones voluntarias vienen regidas por el sistema nervioso periférico. Tanto en el sistema nervioso periférico como en el autónomo encontramos fibras nerviosas que conducen el impulso desde el cerebro y otras que llevan la información hacia el cerebro; se habla genéricamente de fibras eferentes y aferentes, respectivamente. Así, hablaremos de fibras motoras sensitivas y autónomas.
Los nervios son cadenas de neuronas envueltas por un tejido conjuntivo. Son estructuras macroscópicas de aspecto blanquecino brillante cuyo diámetro estará en función del mayor o menor número de fibras neuronales que los forman.
En los nervios encontraremos fibras nerviosas que actúan sobre acciones voluntarias (sobre el músculo esquelético), fibras que llevan informaciones sensitivas (frío, calor, dolor, etc.) hacia el cerebro procedentes de diferentes regiones del cuerpo (por ejemplo, la piel) y fi-bras que actúan controlando acciones involuntarias (secreciones glandulares, el reflejo respiratorio, etc.). Las fibras que estimulan o activan un músculo esquelético se denominan motoras o eferentes, mientras que las que conducen un impulso sensitivo hacia el encéfalo reciben el nombre de sensitivas o aferentes. Las fibras que activan glándulas y músculos lisos son denominadas fibras autónomas. En un mismo nervio podemos encontrar estos tres tipos de fibras o combinaciones.
Al sistema nervioso autónomo pertenecen las estructuras del sistema nervioso que regulan la actividad del músculo cardíaco, músculo liso y glándulas. En el sistema nervioso autónomo puede considerarse que hay una serie de niveles. La corteza cerebral representa el nivel superior, ya que determinadas zonas de ésta regulan funciones vegetativas y envían la información a un nivel más bajo, el hipotálamo, que es un centro de coordinación de la actividad visceral. El hipotálamo envía, entre otras, fibras nerviosas a centros inferiores que intervienen en funciones como el reflejo regulador de la respiración, el ritmo cardíaco y la circulación. Desde estos centros, diversas neuronas enviarán prolongaciones que pasarán a ciertos nervios espinales.
El proceso de la respiración lo rigen de forma refleja los correspondientes centros encefálicos, aunque los músculos respiratorios son estriados. Los centros autónomos son sensibles a las tensiones gaseosas de la sangre que por ellos circula, particularmente a la concentración de CO2. Todo aumento en la tensión de CO2 conduce a un incremento de la frecuencia y la profundidad de la respiración, eliminando su exceso. La frecuencia y la profundidad mayores de la respiración son reguladas directamente por el aumento de descarga de impulsos desde los centros respiratorios hasta las células motoras de la médula espinal que rigen los músculos respiratorios. La actividad de estos centros es regulada también de forma refleja por impulsos recibidos a partir de terminaciones nerviosas sensitivas de los pulmones, las pleuras y los músculos. Estas terminaciones son estimuladas por distensión durante la inspiración.
La actividad de los centros respiratorios puede ser modificada considerablemente por los centros superiores, voluntariamente o en estados emocionales. En todo proceso de educación de la voz es imprescindible controlar la respiración, no para obtener grandes cantidades de aire en cada inspiración, sino para poder controlar el flujo y la presión del aire espirado. El control de la espiración y la coordinación entre la laringe y los resonadores naturales de la voz serán la base de cualquier buena técnica. El fundamento del canto o de cualquier técnica vocal es el control de la respiración. La espiración tranquila, por ejemplo, durante el reposo, es un proceso pasivo, mientras que en el habla y en el canto voluntario se hace activo.
El estudio del canto es un proceso de aprendizaje largo y costoso, ya que el estudiante ha de aprender a controlar un instrumento que no puede ver ni tocar. Durante el aprendizaje del canto el alumno va familiarizándose con una serie de expresiones, como, por ejemplo, voz de pecho, voz de cabeza o voz en la máscara, que hacen referencia a sensaciones que el cantante experimenta durante la práctica diaria. éstas sensaciones tienen, como veremos, una base anatómica y serán de gran importancia para poder controlar la emisión correcta de la voz. Un cantante no puede fiarse de su percepción auditiva para saber si está haciendo una correcta emisión de voz, ya que las condiciones acústicas de las diferentes salas donde actúe harán que el retorno de su propia voz sea siempre diferente; por tanto, se basará en sus sensaciones, en su propiocepción. El estudiante de canto a lo largo de los años de aprendizaje va adquiriendo una memoria de las localizaciones de las vibraciones más intensas o memoria palestésica. Por otro lado, adquirirá una memoria cinestésica, o de los movimientos musculares que realiza, llegando así a automatizar una serie de acciones. La adquisición de automatismos es un hecho normal en nuestra vida cotidiana; sólo hay que pensar en actos como andar o conducir un coche.