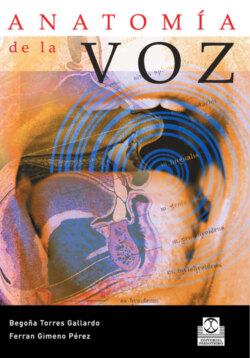Читать книгу Anatomía de la voz - Begoña Torres Gallardo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 2
Conceptos generales
sobre la voz
Aristóteles (384-322 a.C.) en su obra Historia animalium («Investigación sobre los animales») escribe que voz y ruido son dos cosas diferentes, y el lenguaje, una tercera. En cuanto a la voz, ningún animal la emite por otro órgano que no sea la laringe. Así, los animales que no tienen pulmón tampoco tienen voz.
Hay que considerar, sin embargo, que Aristóteles utiliza indistintamente los términos laringe y faringe. Parece que fue Galeno (129-200 d.C.) el primero en diferenciar estos dos términos.
Valverde de Hamusco (1525-1588), en su tratado Historia de la composición del cuerpo humano, escribe en el libro segundo, capítulo XXII, De los Morzillos que mueven el Pecho, página 43: «El ressollar ò se haze echando ayre fuera ò metiendolo dentro; y cada cosa destas se haze ò naturalmente solo para refrescar el coraçon, y recrear los espiritus, o por necessidad, como cuando avemos gran calor ò acabamos de hazer alguna gran fuerça. De la mesma manera echamos el ayre fuera, ò naturalmente, como quando ressollamos, ò con fuerça, como cuando hablamos ò soplamos. Tomase pues el ayre necessario ala vida mediante la diaframa sola, echase fuera tornandose el pecho a su lugar; lo cual facilmente haze de suyo quando afloxa la diaframa, por ser pesado, como vemos que haze un cuerpo se le dexamos suelto, despues de averle hinchado».
Hasta la época de Harvey (S. XVII) se creía que la respiración enfriaba el corazón y producía espíritus vitales en el ventrículo derecho. Val-verde de Hamusco expresa esta opinión, que se refleja en el párrafo transcrito, en otros capítulos de su tratado. Vemos, sin embargo, que ya tenía una clara visión del papel del diafragma en la respiración, si bien no creía, como dice explícitamente, que el diafragma realizase movimientos de descenso durante este proceso. Valverde de Hamusco también explica con detalle y exactitud la anatomía de la laringe, sin embargo, no la relaciona con la producción de la voz. Por el contrario, en el libro tercero, capítulo VI, De la Campanilla o Gallillo, página 74, puede leerse: «Tenia la Campanilla muchos nombres antiguamente; porque unos la llamavan Tintinabulun, que quiere dezir campanilla, porque hiriendo en ella el ayre (como en una campana) se haze la boz (...) El oficio del es hazer resonar la boz, lo qual se vee claramente en los que falta, ò la tienen muy gruessa, porque estan tan roncos, que à fatiga los oymos, aiuda tambien a que no entre tan facilmente en el pulmon algun polvo con el ayre quando ressollamos».
La palabra y su importancia, incluso como remedio terapéutico, fueron llevadas al extremo por los sofistas griegos, los cuales pretendían sustituir al medico y los fármacos con su retórica.
Nosotros no estudiaremos la palabra pero sí la voz, y una voz agradable que recita o canta nos puede relajar o emocionar, no solamente por el contenido del verso o de la pieza musical, sino por ella misma. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es la voz?
¿Qué es la voz?
La voz humana podemos estudiarla desde diferentes aspectos: desde el punto de vista de los mecanismos que la determinan, como medio de comunicación y expresión o como una combinación de ambos. Así, podemos decir que la voz humana es producida por el aire espirado, que, después de una serie de modificaciones, se convierte en palabras o canto.
El aire pasando entre las cuerdas vocales las hace vibrar produciendo un sonido, que será más agudo o más grave según la tensión a la cual están sometidas. Este sonido se ampliará a su paso por las cavidades de resonancia, que están formadas por todas aquellas estructuras situadas por encima de las cuerdas vocales. Los resonadores principales serán la boca o cavidad bucal, en la cual el sonido se articula por medio de la lengua y los labios convirtiéndose en lenguaje, y la cavidad nasal, en la que resonarán los sonidos nasales.
Podemos también, mediante una adecuación de estos mecanismos y después de una ejercitación más completa, transformar este sonido en voz cantada.
Desde el punto de vista anatómico tenemos que considerar que el hombre no posee ningún órgano que sea específicamente productor de sonidos. Para hablar o cantar utilizará elementos del aparato digestivo (como la boca), del aparato respiratorio (como los pulmones y la laringe) y una serie de grupos musculares (como el diafragma y la musculatura abdominal).
La laringe no tiene como función primera la producción de la voz, sino que su misión es controlar la entrada de aire y evitar la entrada de cuerpos extraños en el aparato respiratorio. A pesar de este hecho, el hombre ha desarrollado la capacidad de alargar la espiración del aire y producir la voz y el lenguaje.
La mayoría de los mamíferos están capacitados para producir sonidos utilizando las cuerdas laríngeas de forma valvular para la fonación, pero sólo la especie humana ha conseguido desarrollarlas y utilizarlas de una forma tan especializada. Este proceso se produjo hace miles de años a causa, posiblemente, de la necesidad de comunicación entre los hombres que poblaban la tierra; aunque también pudo surgir para imitar los sonidos de la naturaleza, tal vez con finalidades mágicas, o para asustar a otros seres humanos o a animales. Fue probablemente dentro de este proceso cuando el hombre descubrió las posibilidades artísticas de la voz.
La voz tiene una dimensión comunicativa y tiene también unas connotaciones psicológicas que no podemos olvidar, ya que a través de ella expresamos nuestros pensamientos y sentimientos. Esto determinará que se vea influida por nuestros estados emocionales. Tanto si estamos alegres, como angustiados o tristes, se reflejará en nuestra voz, y en todos los casos en los que haya alteraciones psicológicas es fácil que se traduzcan en tensiones que afecten su libre emisión y su calidad estética. Es por esto que para utilizar la voz de forma correcta necesitaremos po-seer un control físico y emocional de nosotros mismos.
Además de ser un genial instrumento de comunicación, la voz informa de varias características del individuo. ésta actúa como barómetro de nuestro estado de ánimo y delata nuestra edad. La voz es una tarjeta de visita que determina nuestra vida; una persona que se exprese correctamente y posea una voz bonita y bien timbrada, sin duda, logrará que se le abran muchas puertas.
Cada persona posee un timbre de voz único que le es propio, y que la hace diferente de las demás. En el caso de los miembros de una misma familia pueden darse similitudes en el timbre de las voces, pero las características de cada individuo las harán inconfundibles. Las diferencias psíquicas y físicas hacen de cada individuo un ser irrepetible.
El timbre de una voz siempre viene determinado por las características personales del aparato fonador o vocal. Así, tener una voz agradable y melodiosa dependerá de la constitución física del individuo. Sin embargo, el funcionamiento correcto de este aparato se podrá aprender a partir del conocimiento de las estructuras y los órganos que lo componen, y de la ejercitación guiada por un profesional de la voz.
Para hablar correctamente es necesario un aprendizaje más largo o más corto según las condiciones de la persona. Para cantar, este aprendizaje ha de ser más complejo y exigirá otras aptitudes psíquicas y un mejor instrumento que para el habla.
La diferencia que se encuentra entre la voz hablada y la cantada viene dada porque la primera se mueve en un ámbito de altura del sonido estrecho en el cual ésta no está fijada, mientras que la segunda se mueve en un ámbito mucho más amplio y sus sonidos son mucho más sostenidos.
Tipos y clasificación de las voces
Si comparamos la voz de un niño con la de un adulto, la de un hombre con la de una mujer, o la de dos personas del mismo sexo, veremos que entre ellas existen diferencias en lo que se refiere a la altura del sonido emitido en el habla y en su intensidad.
La altura y la intensidad de la voz dependerán de la estructura en conjunto de los órganos de la fonación de cada individuo. Es decir, de las cuerdas vocales, de las cavidades de resonancia y de la capacidad pulmonar.
La voz, después de una evolución histórica que explicaremos a continuación, puede clasificarse en seis categorías básicas que se detallan a continuación.
Si pensamos que nuestras fuentes de información más antiguas provienen de la música religiosa, comprobaremos que hasta el siglo XI no existía ninguna clasificación de las voces, ya que se cantaba al unísono tomando la altura del sonido según la voz de los intérpretes.
Tanto el canto gregoriano como sus antecesores se cantaban al unísono y se movían en ámbitos vocales no muy amplios; las partes solistas de esta música iban a cargo de cantantes especializados (se calcula que tardaban unos diez años en memorizar y dominar el repertorio), muy preparados y que, como hemos dicho, tomaban la altura del sonido según su instrumento vocal.
Es a partir del año 1000 que se empieza a cantar a voces diferentes, dos, tres e, incluso, cuatro; es entonces cuando aparecen el organum y el conductus. Más tarde, en el siglo XIII, aparecerá el motete en la Escuela de Notre-Dame de París.
Al final del siglo XV y durante el XVI encontramos obras corales en que las diversas partes se clasifican como:
Cantus - Altus - Tenor - Bassus
Podríamos decir que en esta época se nos muestra la base de la clasificación actual de las voces.
A finales del siglo XVIII y durante el XIX, la eclosión de la ópera terminó de perfilar la clasificación actual de las voces en sus seis tipos básicos.
Esta división, aceptada totalmente en el mundo del concierto y, sobre todo, en la ópera, puede subdividirse considerando las voces intermedias entre los tipos básicos. Estas categorías se establecen atendiendo a la frecuencia del sonido emitido (más o menos agudo o grave) y al temperamento tanto del cantante como del personaje a representar (por ejemplo, soprano lírica, tenor dramático, etc.). Podemos distinguir:
a) Voces femeninas
Soprano ligera. Es la voz más aguda, con un timbre cristalino, ágil, bastante extensa y poco voluminosa.
Soprano coloratura. Variante de la soprano ligera, con gran virtuosismo, agilidad y facilidad para todo tipo de ornamentos; voz extensa alrededor de dos octavas y media.
Soprano lírico-ligera. Tipo intermedio que ha de llegar al re5y con más volumen vocal.
Soprano lírica. Dos octavas de extensión; timbre claro; poca intensidad; voz bien timbrada.
Soprano lírico-spinto. Soprano con agudos muy brillantes y timbre dramático.
Soprano dramática. Dos octavas de extensión; mayor volumen; color más oscuro, pero sonoro; escasa agilidad; normalmente potencial dramático; sonoridad muy bonita en el canto.
Soprano Falcón. Existen diferencias en su clasificación (hay auto-res que la engloban entre las mezzosopranos con agudos, y otros que la clasifican dentro de las sopranos dramáticas). El nombre se debe a Marie Cornelie Falcón, cantante francesa nacida en París el año 1812, donde murió en 1897. Creadora de diversas óperas de Cherubini, cantó Los Hugonotes de Meyeber y La Judía de Ha-levy. Aunque su carrera fue corta (1832-1838), su nombre se perpetúa en la denominación de soprano Falcón que se da especialmente en Francia a las sopranos dramáticas.
Soprano Desclauzas. María Desclauzas (1840-1922) se hizo célebre interpretando papeles de monjas, damas de compañía, etc.
Soprano Dugazón. Rose Dugazón (Berlín 1755-1821) fue hija de un maestro de ballet de la corte de Prusia. Creó un tipo de voz propia que corresponde en Alemania a la de una criada pispireta. Voz voluntariamente gruesa que a veces se clasifica como una mezzosoprano muy ligera.
Mezzosoprano. Voz intermedia entre soprano y contralto. Agudo poco fácil y graves más ricos. Muy numerosas en Alemania y en los países del Este. Sonoridad bien timbrada en el registro medio; los graves, menos amplios que las contraltos.
Contralto. Extensión del mi2 al si4, con inflexiones dramáticas y agudos limitados; voz gruesa y voluminosa; graves amplios y potentes.
b) Voces masculinas
Tenor ligero. Voz ligera, suave, ágil, brillante con los agudos fáciles. Puede denominarse también tenore de grazia o tenor de ópera cómica.
Tenor lírico. Voz bonita más timbrada que la del ligero, más amplia y con agudos.
Tenor lírico-spinto. Carácter intermedio. Voz clara de timbre penetrante y agudo brillante.
Tenor dramático. Voz menos clara; volumen sonoro; importante; facilidad en los graves y en el centro; agudos potentes.
Heldertenor o tenor heroico. Es el tenor dramático utilizado en las óperas de Wagner.
Barítono lírico. Voz intermedia entre tenor y bajo, con volumen, potencia y amplitud.
Barítono buffo. Voz fácil, clara y ágil; graves un poco flojos.
Barítono dramático. Voz flexible y brillante en los agudos, gran extensión y graves importantes.
Barítono Martín. Barítono ligero, de timbre elevado, que se encuentra en el repertorio francés. Debe su nombre a Jean Blaise Martín (1768-1837), barítono francés famoso por la gran extensión de voz y por la actuación escénica.
Bajo cantante. Capaz de emitir un fa grave; de carácter lírico; sonoridad en la gama intermedia; notas agudas bien timbradas.
Bajo buffo. Especializado en papeles cómicos, con agilidad en la voz (Rossini, Donizetti...).
Bajo profundo o bajo noble. Voz gruesa, voluminosa, con graves muy sonoros.
Desde el punto de vista fisiológico, las características tímbricas de la voz de cada persona vienen condicionadas por unos procesos hormonales no aclarados completamente.
Los niños y las niñas tienen un timbre de voz parecido al de las sopranos, y sus voces para cantar se clasifican en sopranos o contraltos según la extensión y el timbre más o menos grave.
Al llegar a la pubertad (Wilson, 1985), los chicos, a causa de las influencias hormonales, experimentan un mayor crecimiento de la laringe y, por lo tanto, de las cuerdas vocales, cosa que produce un oscurecimiento del timbre de la voz, volviendose más grave. La mayoría de los chicos serán barítonos, pero hay casos en que este proceso de oscurecimiento de la voz se alarga produciéndose una voz más grave de bajo, o casos en que dicho proceso se para antes, determinando una voz más aguda de tenor.
Las chicas no experimentan unos cambios tan marcados en su laringe durante la pubertad y, por tanto, su proceso vocal es más sencillo. Aunque se produce un aumento de volumen y de extensión de la voz, la mayor parte de las chicas tendrán una voz de soprano. Un número no tan considerable experimentan un oscurecimiento de la voz siendo mezzosopranos, y una minoría se convertirán en contraltos.
Una mayor abundancia de hormonas masculinas durante la pubertad dará voces más graves, y un mayor número de hormonas femeninas, voces más agudas, tanto en uno como en otro sexo.
Dentro de las voces masculinas hay dos tipos de voz que han de estudiarse aparte, la voz de falsetista (que denominamos contratenor) y la voz de castrado.
El contratenor utiliza un tipo especial de emisión vocal. Dentro del final del registro agudo canta con una voz blanca o infantil y de no mucho volumen, que se produce por medio de la vibración de las cuerdas vocales entreabiertas y con una posición alta de la laringe.
La prohibición de la presencia de mujeres en los coros de las iglesias (basada en la frase de san Pablo Que las mujeres callen en la iglesia [1Co14,34]) determina que a partir del siglo VII estén formados por niños y hombres. La voz de falsetista surge como un sustitutivo de las voces infantiles, que son más frágiles y al llegar a la pubertad se pierden.
Durante los siglos XVI y XVII se hace cada vez más habitual la figura del castrado, que la iglesia acepta en el coro a partir de Clemente VII (1523-1534). Es Pablo IV (1555-1559) quien decreta una ley que aparta a los hombres casados de la Capilla pontificia, y favorece, con ello, la presencia de los castrados.
Dentro del teatro también se va introduciendo este tipo de voz, y existen hasta el final del siglo XVIII óperas y oratorios en los cuales la voz de castrado tiene un papel protagonista.
El último castrado conocido murió a principios de nuestro siglo.
La castración (teóricamente prohibida por la iglesia y la ley) se practicó siempre en la clandestinidad. Con esta práctica se impide el desarrollo de la laringe (que se queda de tamaño infantil), mientras que el físico es mayor de lo normal, dándose un gran crecimiento corporal. Esto producía voces potentes y con grandes agudos.
A causa de la importancia que llegaron a tener algunos de estos castrados, fueron muchas las familias humildes que hicieron castrar a sus hijos para darles una situación social mejor.
La clasificación de una voz no se podrá hacer en muchos casos teniendo como referencia la voz hablada. Por una serie de motivos, que estudiaremos a continuación, la voz hablada nos puede dar una información errónea.
Es muy importante que una voz hablada o cantada se desarrolle dentro del registro que corresponde al órgano vocal de cada persona. A veces, en las corales se encuentran chicos que cantan en un registro más grave del que les corresponde; esto normalmente es debido a que, al hacer el cambio de la voz, tienen tendencia a oscurecerla durante el habla para hacerla más varonil. También el hecho de tener dificultades en la producción de las notas agudas hace que se pongan a cantar en registros más graves, que les son más cómodos.
Otra situación comúnmente observada en nuestras corales es que a chicas que tienen una voz más llena en el habla se las hace cantar de contraltos, cuando realmente son sopranos (esto se debe en gran parte al poco número de voces graves femeninas de nuestro país); esta práctica puede, a la larga, provocar problemas vocales importantes. Asimismo, chicas que tienen dificultades en el registro agudo, por comodidad, prefieren cantar en las cuerdas de contralto.
Parece que en nuestra sociedad, y en referencia a las voces habladas, existe una preferencia por las voces más graves (como se observa en muchas locutoras de radio o presentadoras de televisión que oscurecen deliberadamente la voz), porque parecen más autoritarias o porque tienen un atractivo más sensual.
Por tanto, para clasificar una voz cantada tendremos que fijarnos en los siguientes parámetros: el timbre, la tesitura, la extensión y el volumen.
1. Timbre de la voz
El timbre de la voz, más grave o más agudo, es el que nos puede dar de entrada una idea de donde podemos situarla dentro de la clasificación general. Pero ya hemos visto que puede llevarnos a confusión.
2. Tesitura de la voz
Es la zona en la cual la voz se mueve con más facilidad; aunque una voz mal colocada puede inducir a error.
3. La extensión de la voz
La extensión podemos determinarla haciendo vocalizar al individuo, aunque con el trabajo puede sufrir modificaciones, ganando graves y/o agudos; por tanto, tampoco nos da una información definitiva.
4. El volumen de la voz
Nos dará la posibilidad de clasificar la voz como grande o pequeña. El volumen dependerá, en principio, de la constitución física del individuo. El volumen definitivo, como en los casos anteriores, no se podrá fijar hasta después de un tiempo de trabajo, ya que con la mejora de la técnica se obtiene una optimización del uso de los elementos del aparato fonador.
Como vemos, la clasificación depende de muchos factores, pero ninguno de ellos de forma aislada nos resolverá el problema. Cada persona tiene un aparato vocal único e irrepetible, presentando muchas veces características que nos pueden confundir. Con el estudio, las voces se van modificando de manera que una voz que, por su dificultad en producir notas agudas, nos parecía en principio de barítono puede ir ganando extensión hacia la parte alta del registro y pasar a ser una voz de tenor. Del mismo modo una voz femenina que al principio creíamos de soprano puede ganar notas graves y ser finalmente una voz de mezzosoprano.
En general, con el paso de los años las voces tienen tendencia a vol-verse más graves.
Las tres partes del aparato vocal: el fuelle, el vibrador y los resonadores
Una cuestión básica a considerar es que la voz humana es única y es exclusivamente aire, que después de unas modificaciones producidas por nuestro aparato vocal se convierte en un sonido que se propaga a través del espacio.
Si partimos de esta premisa, podemos llegar a concluir que el aparato vocal es como un instrumento musical que funciona gracias al paso del aire. Como un instrumento más, diremos que tiene la facultad de emitir un sonido lo suficientemente fuerte y armónico para hacerse oír solo o en compañía de otros instrumentos.
A causa de la naturaleza de la voz y de su sistema de producción, se ha comparado el aparato vocal con un instrumento de viento. Clásicamente, en él se han descrito las mismas partes principales que en el mecanismo de un órgano. Así, podemos distinguir: el fuelle o aparato productor de aire; la lengüeta, que vibra y nos da la altura del sonido, y el tubo o caja de resonancia, en el que éste se modifica y se amplía.
1. El fuelle
Como el fuelle que suministra el aire en el órgano, el cuerpo humano utiliza los pulmones y los músculos de la respiración para dar el aire necesario para hacer vibrar las cuerdas vocales. Los mismos elementos serán utilizados, con las variaciones técnicas necesarias, por un instrumentista que toque cualquiera de los instrumentos de viento de una orquesta. Para la voz cantada se necesitará más cantidad de aire espirado que para la voz hablada. Será necesario aumentar la duración de la espiración y el control sobre la misma, mientras que la inspiración será lo más rápida posible para no interrumpir, en según qué casos, la melodía.
2. El vibrador
El aparato vibrador, que en el órgano es la lengüeta, en el aparato fonador son las cuerdas vocales. A diferencia de lo que sucede en el órgano, las cuerdas vocales se pueden alargar o acortar a voluntad. Esto determinará que, mediante las órdenes de nuestro cerebro, y en función de la nota que queramos emitir, la tensión y la longitud de las cuerdas vocales se regulen automáticamente.
3. Los resonadores
La caja de resonancia, que en el órgano son los tubos más o menos largos según la nota tocada, en el cuerpo humano la forman todas aquellas cavidades situadas por encima de las cuerdas vocales (faringe, boca y cavidad nasal). Estas estructuras presentan la ventaja, en comparación con los tubos del órgano, de poder cambiar de forma en función del sonido emitido. La cavidad nasal es el único resonador fijo, ya que sus paredes son rígidas y no puede cambiar de volumen y forma, pero esta cavidad será utilizada como resonador de la voz únicamente en determinados sonidos nasales, tanto en el habla como en el canto. La laringe, que contiene las cuerdas vocales, puede desplazarse verticalmente variando, según su posición más alta o más baja, el tamaño y la longitud de la hipofaringe. La posición de la laringe también influirá en la posición de la lengua y, por tanto, en el volumen de la cavidad bucal. La boca, que será el principal resonador de la voz, puede variar su abertura, y por medio de la lengua y los labios el sonido puede modificarse y convertirse en palabras o canto articulado.
Como en el órgano, es necesaria la coordinación de todas las partes para poder hablar o cantar de la manera más correcta posible, evitando todo tipo de tensión que pueda lastimar el aparato fonador.
Tipos de respiración
La respiración es de gran importancia para la emisión de la voz: de ella dependen, en gran parte, la calidad de la voz y la salud vocal en el habla y, principalmente en el canto.
Los antiguos maestros de canto italiano tenían una frase que resume lo que acabamos de decir: Chi sá ben respirare, sá ben cantare. En el habla, la mayoría de los problemas de la voz no parece que sean el resultado directo de la utilización inadecuada del mecanismo respiratorio, pero la mayoría de los pacientes con trastornos de la voz tendrían una fonación mejor si cuidasen la forma de respirar (Boone, 1983).
Como muy bien dice Madeleine Mansion (1956), la respiración es para el cantante lo que el arco es para el violinista. No puede existir un buen violinista sin un buen golpe de arco, y no habrá un buen cantante sin un perfecto control de la respiración.
El control de la respiración es la base principal de cualquier técnica vocal. Por tanto, es necesario conocer cuál es la manera más natural y correcta de respirar para poder emitir fácilmente la voz, tanto en el habla como en el canto.
En general, se describen tres tipos básicos de respiración: la clavicular o torácica superior, la intercostal o torácica intermedia y la diafragmática, que también recibe los nombres de costodiafragmática, abdominal o costoabdominal. De todas ellas, la respiración diafragmática será la que permitirá ejercer un mayor control en la espiración del aire pulmonar, acción de vital importancia para la correcta fonación.
Respiración clavicular
La respiración clavicular es la que se practica levantando los hombros, hinchando sólo la parte superior de los pulmones, hundiendo el abdomen. De esta manera, se impide el descenso del diafragma, y la parte inferior de los pulmones, que es la más grande, no se dilatará, haciéndolo únicamente su parte más craneal y más pequeña. La elevación de los hombros creará tensiones en la musculatura que sujeta la laringe, impidiendo o dificultando la fonación.
Respiración intercostal
La respiración intercostal se practica levantando las costillas inferiores y produciendo un descenso parcial del diafragma. Si bien este tipo de respiración permitirá aumentar la cantidad de aire inspirado respecto a la anterior, al no descender totalmente el diafragma no se aprovecha la capacidad total de los pulmones y la posición poco natural adoptada (que genera diversas tensiones musculares) dificultará la emisión de la voz.
Respiración diafragmática
Esta respiración es la utilizada normalmente durante el sueño.
En la respiración diafragmática se produce un descenso del diafragma que determina una elevación de las costillas y un abombamiento de la parte más craneal de la pared del abdomen. De este modo, se produce la máxima dilatación de los pulmones y las diferentes estructuras se disponen en la posición más correcta para controlar la espiración. Este control sobre la espiración determina que sea la respiración utilizada en el canto. Para cantar será mucho más importante poder realizar una exhalación prolongada y sostenida que obtener una mayor o menor cantidad de aire durante la inspiración. Manuel V. García (Madrid, 1805 -Londres, 1906), mítico profesor de canto, decía: Chi non possiede l’arte di signoreggiare il propio fiato, non potrá mai chiamarsi vero cantante. Creemos que esto puede aplicarse a todas aquellas personas para las cuales la voz es su instrumento de trabajo.