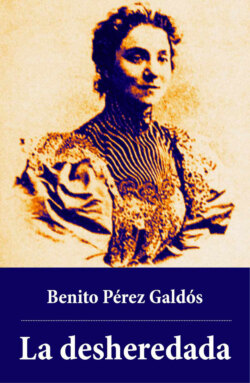Читать книгу La desheredada - Benito Pérez Galdós - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеA la misma hora que esto pasaba, una joven llegó a la puerta del establecimiento. Quería ver al señor Director, al señor facultativo, quería ver a un enfermo, a su señor padre, a un tal don Tomás Rufete; quería entrar aunque se lo vedaran; quería hablar con el señor capellán, con las hermanas, con los loqueros; quería ver el establecimiento; quería entregar una cosa; quería decir otra cosa...
Estos múltiples deseos, que se encerraban en uno solo, fueron expresados atropelladamente y con turbación por la muchacha, que era más que medianamente bonita, no por cierto muy bien vestida ni con gran esmero calzada. Temblaba al hacer sus preguntas y ponía extraordinario ardor en la expresión de su deseo. Sus ojos expresivos habían llorado, y aún lloraban algo todavía. Sus manos algo bastas, sin duda a causa del trabajo, oprimían un lío de ropa seminueva, mal envuelta en un pañuelo rojo. Rojo era también el que ella en su cabeza llevaba, descuidadamente liado debajo de la barba a estilo de Madrid. ¿Con qué prenda se cubría? ¿Sotana, mantón, gabán de hombre? No: era una prenda híbrida, un arreglo del ruso al español, un cubrepersona de corte no muy conforme con el usual patrón. Ello es que su pañuelo rojo, sus lágrimas acabadas de secar, su gabán raído y de muy difícil calificación en indumentaria, su agraciado rostro, su ademán de resignación, sus botas mayores que los pies y ya entradas en días, inspiraban lástima.
No le fue difícil llegar al despacho del señor Director. Al verle y darse a conocer y preguntar por el Sr. Rufete, se le vinieron tantas lágrimas a los ojos y la garganta se le obstruyó de tal modo, que tuvo que callarse. El Director, hombre compasivo, la mandó sentar, rogándole que se calmase.
«Hace tres meses que no se ha pagado la pensión—dijo ella al cabo, metiendo la mano en alguna parte de su extraña vestimenta».
Porque el gabán tenía un bolsillo hondo. Su autora había sido pródiga en esto, presumiendo tener mucho que guardar. De aquel pozo de tela sacó un paquete de papel que parecía contener dinero.
«Luego, luego veremos—dijo el Director, resistiéndose a tomar la suma—. ¡Ah! ¿También trae ropa? Veo que no se descuida usted... Está bien, bien. El pobre D. Tomás tenía ya mucha falta... Déjelo usted ahí. Luego... Siéntese usted y descanse.
—¿Pero no le veré ahora mismo?—preguntó ella con ansiedad.
—No es fácil, no es fácil. Ya sabe usted que se excitan mucho al ver a las personas de su familia. Precisamente el pobre Sr. Rufete está sufriendo ahora una crisis bastante peligrosa».
La del ruso cruzó las manos, y miró al techo.
«El señor facultativo está haciendo ahora la visita... Le hablaremos, veremos lo que dice. Si él consiente... Pero no lo consentirá. No conviene que usted vea a su señor padre ahora. Más tarde... Siéntese usted, tranquilícese. Ya, ya recuerdo cuando vino usted con él hace bastante tiempo. Usted se llama...
—Isidora, para servir a usted... ¡Pobrecito papá! Si no me le dejan ver, dígale usted que estoy aquí, que está aquí su Isidorita, que viene a darle un beso, que mañana traeré a Mariano, mi hermanito... ¡Ah Dios mío!; pero él no entenderá, no entenderá nada. ¡Pobre hombre! ¿Y no hay esperanzas de que vuelva a la razón?».
El Director hizo signos de cabeza y boca sumamente desconsoladores. Parecía empeñado en quitar toda esperanza. Isidora, rendida de cansancio, se sentó en una banqueta. Habiéndole recomendado con frases convencionales, si bien generosas, la resignación y una tranquilidad que era imposible, el Director salió.
No se quedó sola la joven en el despacho. En un ángulo de este había una mesa de escribir. Sentado tras ella, con la espalda a la pared, un hombre escribía, fija la vista en el papel, trazando con seguro pulso esos hermosos caracteres redondos y claros de la caligrafía española. La mesa estaba llena de papeles que parecían estados, listas de nombres, cuentas con infinitas baterías de números. Un alto estante repleto de papeles y libros rayados indicaba que aquel buen señor de pluma y suma ayudaba al Director, cuya mesa no distaba mucho, en la difícil administración del Establecimiento. Era el tipo del funcionario antiguo, del ya fenecido covachuelista, conservado allí cual muestra del metódico, rutinario y honradísimo personal de nuestra primitiva burocracia. Era de edad provecta, pequeño, arrugadito, bastante moreno y totalmente afeitado como un cura. Cubría su cabeza con un bonetillo circular, ni muy nuevo ni muy raído, contemporáneo de los manguitos verdes atados a sus codos. Escribía con trazos tan seguros, uniformes y ordenados, que parecía escribientil máquina. Sin alzar los ojos del papel estiraba de rato en rato toda la piel de la boca, mostraba los dientes blancos, finos y claros, y por entre los huecos de ellos sorbía una gran porción de aire. Isidora, harto ocupada de su dolor, no hacía caso del anciano escribiente; pero este no cesaba de echar ojeadas oblicuas a la joven como buscando un motivo de entablar conversación. Siendo al fin más fuerte que su timidez su apetito de charlar, rompió el silencio de esta manera:
«Señorita, ¿se cansa usted de esperar?... Todo sea por Dios. No hay más remedio que conformarse con su santa voluntad».
A Isidora (¿por qué ocultarlo?) le gustó que la llamaran señorita. Pero como su ánimo no estaba para vanidades, fijó toda su atención en las palabras consoladoras que había oído, contestando a ellas con una mirada y un hondísimo suspiro.
«Esta casa—añadió el amanuense dando a conocer mejor su voz melodiosa y dulce, que llegaba al alma—no es una casa de divertimiento; es un asilo triste y fúnebre, señorita. Yo me hago cargo, sí, señorita, me hago cargo de su dolor de usted...».
Y se envasó en el cuerpo, aspirándola por entre los dientes, otra gran cantidad de aire. Jugaba graciosamente con la pluma, y mojándola y sacudiéndola a golpecitos metódicos, prosiguió así:
«Pero no debe esperarse de este pícaro mundo otra cosa que penas, ¡ay!... penas y amarguras. Usted es joven, usted es una niña, y todavía... vamos, todavía no conoce más que las flores que suelen adornar al principio los bordes del camino; pero cuando usted ande más, más...».
Isidora dio otro suspiro. Grandísimo consuelo le infundían las palabras sensatas y filosóficas de aquel bondadoso sujeto, a quien desde entonces tuvo por sacerdote.
«¿Es usted....por casualidad sacerdote?—le preguntó con timidez.
—No, señora—repuso el otro, escribiendo un poco—. Soy seglar. Hace treinta y dos años que trabajo en esta oficina. Pero, volviendo al asunto, el mundo, señorita, es un valle de lágrimas. Váyase usted acostumbrando a esta idea. Afortunadamente hemos nacido y vivimos en el seno de la religión verdadera, y sabemos que hay un más allá, sabemos que en ese más allá, señorita, nos aguarda el premio de nuestros afanes; sabemos que hemos de volver a ver a los que hemos perdido...».
El anciano se conmovió un poco, Isidora tanto, que volvieron a salir lágrimas de sus ojos. Llevándose a ellos la punta del pañuelo rojo, exclamó:
«¡Mi pobre enfermo!...
—¡Ah!... ¡qué bello es el dolor de una hija!—dijo el bebedor de aire soltando resueltamente la pluma—, ¡cuán meritorio a los ojos de Aquel que todo lo ve, que todo lo pesa, que da a cada uno lo suyo!... Llore usted, llore usted; no seré yo quien trate de combatir su pena con consuelos triviales. Lo único que le diré es que la religión y el tiempo la curarán de este mal: la religión elevando su espíritu y haciéndole ver una segunda vida de premio y descanso donde los que hemos llorado seremos consolados, donde los que tuvimos hambre y sed de justicia seremos hartos; el tiempo, pasando su mano suave, suave, por estas nuestras heridas y cerrándolas poco a poco. Usted es aún muy joven. Puede ser que el Señor le reserve aquí en la tierra algo de lo que, por no tener otra palabra, llamamos felicidades; usted será esposa de algún hombre honrado, madre de familia, dignísima abuela...».
Acababa de liar un cigarrillo, y con mucha finura dijo así:
«¿Le molesta a usted el humo del tabaco?
—¡Oh! no, señor; no, señor.
—Más cómodamente estará usted en el sillón que en ese banco. ¿Por qué no se sienta usted allí?
—No, señor; muchas gracias. Aquí estoy bien».
Isidora estaba encantada. La discreta palabra de aquel buen señor, realzada por un metal de voz muy dulce, su urbanidad sin tacha, un no sé qué de tierno, paternal y simpático que en su semblante había, cautivaban a la dolorida joven, inspirándole tanta admiración como gratitud. El ancianito la miraba como para inundarla, digámoslo así, con las corrientes de bondad que afluían de sus ojos. Había en su mirar tanta compasión, un interés tan puro y cristiano, que la pobre joven se felicitó interiormente de aquella amistad que le deparaba Dios en momentos de aflicción. Pensándolo así y dando gracias a Dios por un socorro moral de tanta valía, se sintió tocada del deseo de confiarse, de abrir un poco su corazón para mostrar sus penas. Era naturalmente expansiva, y las circunstancias la ponían en el caso de serlo más aún que de ordinario.
«¿Conoce usted a mi padre?—preguntó.
—Sí, hija mía, le conozco y me da mucha lástima... Bastante se ha hecho en la casa por aliviar sus penas y combatir sus manías... Pero Dios no ha querido. Contra Él no se puede nada. Consolémonos todos pensando en que la grandiosa armonía del mundo consiste en el cumplimiento de la voluntad soberana».
Esta sentencia afectó a la de Rufete, haciéndole pensar en lo cara que a ella sola le costaba la armonía de todos. Enjugándose otra vez las lágrimas, dijo así:
«¡Y si viera usted qué bueno ha sido siempre!... ¡Cuánto nos quería! No tenía más que un defecto, y es que nunca se contentaba con su suerte, sino que aspiraba a más, a más. Es que el pobrecito tenía talento, se encontraba siempre en último lugar debiendo estar en el primero... ¡Hay en el mundo cada injusticia...! Por eso él no se conformaba nunca, y estaba siempre de mal humor y se enojaba y reñía con mi madre. Como era caballero y sus posibles no le daban para portarse como caballero, padecía lo indecible. Y no es que no trabajase... Iba a la oficina casi todos los días y se pasaba en ella lo menos dos horas. Fue secretario de tres Gobiernos de provincia y no llegó a gobernador por intrigas de los del partido. Mi madre le decía: «¡Ah!, mejor te valdría haber aprendido un oficio que no vivir colgado a los faldones de los ministros, hoy me caigo, hoy me levanto...». ¡Pero quia!; él sabía de oficina más que la Gaceta, y cuando hablaba de las rentas, del presupuesto y de esas cosas de gobernar, todos los que le oían estaban asombrados. Su padre, mi abuelito, había sido también de oficina. El pobre murió de mala manera. ¿Le conoció usted?...
—No, hija mía. Siga usted, que la oigo con mucho interés.
—Fue, en no sé qué tiempo, de la Milicia Nacional, hizo barricadas, hablaba mucho, y para él todos los que gobernaban eran ladrones. Cuando yo era niña jugaba con el morrión de mi abuelo... ¡Qué cosas!... Oiga usted... El que llamo mi padre fue más listo que el que llamo mi abuelo. ¡Oh!, sí, era caballero y tenía talento. En el partido le temían. Él mismo lo decía: «Yo tengo que llegar a donde debo llegar, o me volveré loco...» ¡Pobrecito! Cuando estaba cesante se desesperaba. Iba a las sesiones del Congreso y hacía mucho ruido en la tribuna aplaudiendo a la oposición. Salía de Madrid con recados secretos. No hablaba más que de la que se iba a armar, de una cosa tremenda..., ¿me entiende usted?».
El anciano, después de tragarse la mitad de la atmósfera del cuarto, hizo signos afirmativos, arqueando las cejas y sonriendo como hombre conocedor de las debilidades de sus semejantes.
«La última vez que le dejaron cesante, nos vimos tan mal, tan mal, que no se podía esperar a que le colocaran. Yo trabajaba; mi mamá cayó enferma; mi padre entró de corrector de pruebas en una imprenta donde se hacía un periódico grande, muy grande... Trabajaba todas las noches junto a un quinqué de petróleo que le abrasaba la frente. Se tragaba mil discursos, artículos, sueltos, decretos, y cuando llegaba la mañana (porque el trabajo duraba toda la noche) y volvía a casa, no descansaba, no, señor. ¿Qué creerá usted que hacía? Pues ponerse a escribir. Todos los días entraba con una mano de papel y la llenaba de cabo a rabo. ¿Qué creerá usted que escribía?
—Cartas al Soberano, al Santo Padre, a los embajadores y ministros. Por ahí empiezan muchos.
—¡Quia!; no, señor. Escribía decretos, leyes y reales órdenes. Aunque al salir de su cuarto cerraba siempre, yo hallé una noche medios de abrir, y vimos todo. Mi mamá y yo decíamos: «Quizás esté copiando para traernos algo de comer». ¡Qué chasco nos llevamos!; todo se volvía: Artículo primero, tal cosa; artículo segundo, tal cosa. Y luego: Quedo encargado de la ejecución del presente decreto. Hacía preámbulos atestados de disparates. Conforme llenaba pliegos los iba coleccionando con mucho cuidado, y a cada legajo le ponía un letrero diciendo: Deuda Pública, o Clases Pasivas, Aduanas, Banco, Amillaramientos. También ponía en ciertos paquetes rótulos que no entendíamos, porque eran ya locura manifiesta, y decían: Ruinas, o bien Fanatismo, Barbarie, Urbanización de Envidiópolis, Vidrios rotos, Sobornos, Subvención Personal, y así por este estilo. «¡Ay Dios mío!—dijimos mamá y yo—; ya no tenemos marido, ya no tenemos padre. Este hombre está loco». Estuvimos llorando toda la noche.
—Todo sea por Dios—dijo, con emoción el viejo, al ver que Isidora se interrumpía para llorar—. Pero ¿qué es eso, hija mía, comparado con lo que Cristo padeció por nosotros?
—Mi madre murió en aquellos días—prosiguió Isidora, casi completamente ahogada por el llanto—. Aquel día, ¡oh Dios mío, qué día!, mi padre hizo los disparates más atroces; no lloró, no se afectó nada. Cuando mi madre expiró en mis brazos, él dio dos o tres paseos por el cuarto, y mirándome con unos ojos..., ¡Jesús, qué ojos!..., me dijo: «Se le harán los honores de tenienta generala muerta en campaña...». No puedo recordar estas cosas; me muero de pena. Fue preciso encerrarle aquí. Un pariente bastante acomodado que teníamos en el Tomelloso se condolió de mí y ofreció dar la pensión de segunda. Yo me fui a la Mancha con él, y mi hermanito se quedó aquí con una tía de mi madre. Pasado algún tiempo, mi tío el canónigo se olvidó de pagar la pensión. Es el mejor de los hombres; pero tiene unas rarezas...».
Desde la mitad de esta relación, ya tenía Isidora que beberse las lágrimas entre palabra y palabra. El bendito señor que la oía, enternecido de tanta desdicha, levantose de su asiento y dio algunos pasos para vencer su emoción.
«Todo sea por Dios—dijo liando nerviosamente otro cigarrillo—. Noble criatura, su juventud de usted ha sido muy triste; ha nacido usted en un páramo...
—Y todo cuanto he padecido ha sido injusto—añadió ella prontamente, sorbiendo también una regular porción de aire, porque todo es contagioso en este mundo—. No sé si me explicaré bien; quiero decir que a mí no me correspondía compartir las penas y la miseria de Tomás Rufete, porque aunque le llamo mi padre, y a su mujer mi madre, es porque me criaron, y no porque yo sea verdaderamente su hija. Yo soy...».
Se detuvo bruscamente por temor de que su natural franco y expansivo la llevase, sin pensarlo, a una revelación indiscreta. Pero el escribiente, con esa rapacidad de pensamiento que distingue a los hombres perspicaces, se apoderó de la idea apenas indicada, y dijo así:
«Sí, entiendo, entiendo. Usted por su nacimiento pertenece a otra clase más elevada; sólo que circunstancias largas de referir la hicieron descender... ¡Cosas de Nuestro Padre que está en los Cielos! Él sabrá por qué lo hace. Acatemos sus misterios divinos, que al fin y a la postre, siempre son para nuestro bien. Usted, señorita—añadió tras breve pausa, quitándose cortesanamente la gorra—, no ve, no puede ver en el infelicísimo Rufete más que un padre putativo, tal y como el Santo Patriarca San José lo era de Nuestro Señor Jesucristo».
¡De qué manera tan clara relampagueó el orgullo en el semblante de Isidora al oír aquellas palabras! Su rubor leve pasó pronto. Sus labios vacilaron entre la sonrisa de vanidad y la denegación impuesta por las conveniencias.
«Yo no quisiera hablar de eso—dijo tomando un tonillo enfático de calma y dignidad, que no hacía buena concordancia con su ruso—. ¡Respeto tanto al que llamo mi padre, le quiero tanto, nos quiso él tanto a mí y a mi hermanito!..., ¡fuimos tan mimados cuando éramos niños!... Nos hacía el gusto en todo, y como entonces mandaba el partido y él tenía una buena colocación (porque estaba en Propiedades del Estado), vivíamos muy bien. En aquella época Rufete puso nuestra casa con mucho lujo, con un lujo... ¡Dios de mi vida! Como él no tenía más idea que aparentar, aparentar, y ser persona notable...
—Hija mía—dijo el anciano con vivacidad—, una de las enfermedades del alma que más individuos trae a estas casas es la ambición, el afán de engrandecimiento, la envidia que los bajos tienen de los altos, y eso de querer subir atropellando a los que están arriba, no por la escalera del mérito y del trabajo, sino por la escala suelta de la intriga, o de la violencia, como si dijéramos, empujando, empujando...».
No bien hizo el venerable sujeto esta sustanciosa observación, que indicaba tanto juicio como experiencia, marchó con acompasado y no muy lento andar hacia el rincón opuesto del despacho. Reflexionaba Isidora en aquellas sabias palabras, fijos los ojos en las rayas de la estera de cordoncillo; pero su pena y la situación en que estaba la reclamaron, y volvió a suspirar y a asombrarse de que el Director tardase tanto. Cuando alzó los ojos, el anciano pasaba por delante de ella en dirección de la mesa; en seguida pasaba de nuevo en dirección del ángulo. Sin advertir que el buen señor estaba muy agitado, sin duda por hacerse generosamente partícipe de las penas que había oído referir, Isidora se distraía un poco, pues por grande que sea una desdicha y por mucho que embargue y ahogue, hay momentos en que deja libre el espíritu para que dé un par de vueltas o paseos por el campo de la distracción, y se fortifique antes de volver al martirio. Un dilatado aburrimiento, un largo período de antesala, ayudan este fenómeno del alma.
Como en el despacho aquel reinaban el silencio y la calma; como en el pasar y repasar del anciano escribiente había algo de oscilación de péndulo; como, además, del propio interior de Isidora se derivaba una dulce somnolencia que aletargaba su dolor, la joven se entretuvo, pues, un ratito contemplando la habitación. ¡Qué bonito era el mapa de España, todo lleno de rayas divisorias y compartimientos, de columnas de números que subían creciendo, de rengloncitos estadísticos que bajaban achicándose, de círculos y banderolas señalando pueblos, ciudades y villas! En la región azul que representaba el mar, multitud de barquitos precedidos de flechas marcaban las líneas de navegación, y por la gran viñeta de la cabecera menudeaban las locomotoras, los vapores, los faros, y además muelles llenos de fardos, chimeneas de fábricas, ruedas dentadas, globos geográficos, todo presidido por un melenudo y furioso león y una señora con las carnes bastante más descubiertas de lo que la honestidad exige... ¡Qué silencio tan hondo y suave se aposentaba en la sosegada estancia, y cómo se sentía el ambiente puro del campo! Sólo cuando se abría la puerta entraba un eco lejano y horripilante de risas y gritos que no eran como los gritos y risas del mundo. ¡Y cuántos y cuán bonitos libros encerraba el armario de caoba, sobre el cual gallardeaba un busto de yeso! Aquel señor blanco sin niñas en los ojos, con los hombros desnudos como una dama escotada, debía de ser alguno de los muchos sabios que hubo en tiempos remotos, y en él, en el estante de los libros y en el mapa gráfico—estadístico se cifraba toda la sabiduría de los siglos.
En este reconocimiento del lugar empleó Isidora menos de un minuto. De pronto se fijó en el anciano, que seguía pasando por delante de ella con rapidez creciente, y se asombró de ver la agitación de sus manos, el temblor de sus labios y la vivacidad de sus ojos, apariencias muy distintas de aquella su anterior facha bondadosa y simpática. Parándose ante Isidora, exclamó con palabra torpe y muy conmovida:
«Señora, nunca hubiera creído esto en una persona como usted.
—¡Yo!—murmuró Isidora, llena de espanto.
—¡Sí!—dijo el otro alzando la voz—, usted me está insultando; usted me está insultando».
El disparatado juicio, la voz alterada del viejo, su agitación creciente, fueron un rayo de luz para Isidora. Se levantó buscando la puerta; corrió hacia ella despavorida. El terror le daba alas. Entre tanto el anciano gritaba:
«Insultándome, sí, sin respeto a mis canas, a mis sufrimientos de padre... ¡Oh, Señor! Perdónala, perdónala, Señor, porque no sabe lo que se dice».
Isidora salió al pasillo cuando llegaba el Director, que al instante comprendió la causa de su miedo. Sonriendo, la tomó de la mano para obligarla a entrar.
«El pobre Canencia...—dijo—. Cosa rara... Hace tanto tiempo que está tranquilo... Pero es un ángel, es incapaz de hacer el menor daño».
Ambos le miraron. El semblante del anciano no expresaba ira, sino emoción, y dos lágrimas rodaban por sus mejillas.
«También usted me insulta, señor Director—dijo oprimiéndose el pecho, y con la entonación y los ademanes de un cómico mediano—. No puedo más, no puedo más... ¡Adiós, adiós, ingratos!».
Y salió escapado.
«Eso le pasa pronto—indicó el Director a Isidora, que aún no había vuelto de su espanto—. Es un bendito; hace treinta y dos años que está en la casa y pasa largas temporadas, a veces dos y tres años, sin la más ligera perturbación. Sus accesos no son más que lo que usted ha visto. Principia por decir que tiene dos máquinas eléctricas en la cabeza y luego sale con que le insulto. Echa a correr, da unos cuantos paseos por la huerta, y al cabo de un rato está ya sereno. Trabaja bien, me ayuda mucho, y, como usted habrá visto si le ha oído, es de encargo para dar consejos. Parece un santo y un filósofo. Yo le quiero al pobre Canencia. Vino por cuestiones y pleitos con sus hijos... Historia larga y triste que no es de este lugar. Vamos a la de usted, que tampoco es alegre, y hoy menos que nunca».
El Director dio un gran suspiro, expresión oficial de sus sentimientos compasivos, e Isidora quedose fría, aguardando terribles noticias. ¡Cómo miraba al buen señor, deletreando en su cara, y qué bien le decía esta que no esperara nada bueno!
«Yo quisiera verle...—balbució Isidora.
—Eso es imposible. ¡Verle!, ¿y para qué?... Mal, muy mal está el pobre Rufete—afirmó el Director, moviendo la cabeza—. Llénese usted de paciencia, porque, verdaderamente, si esta enfermedad es incurable, si no cesa de atormentarse el que la padece, mejor es que se vaya a descansar... Yo, lo digo con franqueza, si tuviera alguna persona de mi familia en ese estado, desearía...».
Trabajo le costó a Isidora admitir la funesta verdad que se le quería anunciar con caritativas precauciones, y tragando saliva para deshacer aquel nudo que en su garganta se formaba, habló con medias palabras de esta manera:
«Quién sabe... Todavía... Pero yo quiero verle.
—Vamos, que no... Ya...».
El buen señor estaba impaciente. Tenía que hacer.
«Siéntese usted...—murmuró acercando un sillón—. ¿Quiere usted que le traiga un vaso de agua?».
Isidora no decía nada. Sus ojos, aterrados, se clavaron en el busto de yeso. Lo examinó bien y estúpidamente, viéndole con claridad, por esa atracción rara que en el momento de recibir una noticia grave ejerce sobre los sentidos un objeto material cualquiera, que luego queda por algún tiempo asociado a la noticia misma...