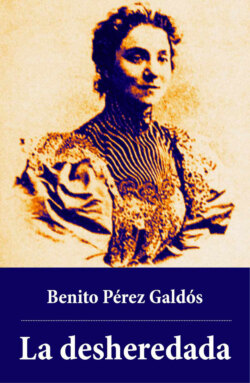Читать книгу La desheredada - Benito Pérez Galdós - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
Оглавление«¿Hay aquí algún torrente?—preguntó a Miquis.
—Sí, torrente hay... de vanidad.
—¡Ah! ¡Coches!...
—Sí, coches... Mucho lujo, mucho tren... Esto es una gloria arrastrada».
Isidora no volvía de su asombro. Era el momento en que la aglomeración de carruajes llegaba a su mayor grado, y se retardaba la fila. La obstrucción del paseo impacientaba a los cocheros, dando algún descanso a los caballos. Miquis veía lo que todo el mundo ve: muchos trenes, algunos muy buenos, otros publicando claramente el quiero y no puedo en la flaqueza de los caballos, vejez de los arneses y en esta tristeza especial que se advierte en el semblante de los cocheros de gente tronada; veía las elegantes damas, los perezosos señores, acomodados en las blanduras de la berlina, alegres mancebos guiando faetones, y mucha sonrisa, vistosa confusión de colores y líneas. Pero Isidora, para quien aquel espectáculo, además de ser enteramente nuevo, tenía particulares seducciones, vio algo más de lo que vemos todos. Era la realización súbita de un presentimiento. Tanta grandeza no le era desconocida. Habíala soñado, la había visto, como ven los místicos el Cielo antes de morirse. Así la realidad se fantaseaba a sus ojos maravillados, tomando dimensiones y formas propias de la fiebre y del arte. La hermosura de los caballos y su grave paso y gallardas cabezadas, eran a sus ojos como a los del artista la inverosímil figura del hipogrifo. Los bustos de las damas, apareciendo entre el desfilar de cocheros tiesos y entre tanta cabeza de caballos, los variados matices de las sombrillas, las libreas, las pieles, producían ante su vista un efecto igual al que en cualquiera de nosotros produciría la contemplación de un magnífico fresco de apoteosis, donde hay ninfas, pegasos, nubes, carros triunfales y flotantes paños.
¡Qué gente aquella tan feliz! ¡Qué envidiable cosa aquel ir y venir en carruaje, viéndose, saludándose y comentándose! Era una gran recepción dentro de una sala de árboles, o un rigodón sobre ruedas. ¡Qué bonito mareo el que producían las dos filas encontradas, y el cruzamiento de perfiles marchando en dirección distinta! Los jinetes y las amazonas alegraban con su rápida aparición el hermoso tumulto; pero de cuando en cuando la presencia de un ridículo simón lo descomponía.
«Debían prohibir—dijo Isidora con toda su alma—que vinieran aquí esos horribles coches de peseta.
—Déjalos... En ellos van quizás algunos prestamistas que vienen a gozarse en las caras aburridas de sus deudores, los de las berlinas. El simón de hoy es el landau de mañana... Esto es una noria; cuando un cangilón se vacía otro se llena».
Apareció un coche de gran lujo, con lacayo y cochero vestidos de rojo.
«El Rey Amadeo—dijo Miquis—El Rey. Mira, mira, Isidora... No me quitaré yo el sombrero como esos tontos.
—Si apenas le saludan...—observó Isidora con lástima—. Pues cuando vuelva a pasar, le hago yo la gran cortesía. Mí tío el Canónigo dice que está excomulgado este buen señor; pero el Rey es Rey».
Pasado su primer arrobamiento, Isidora empezó a ver con ojos de mujer, fijándose en detalles de vestidos, sombreros, adornos y trapos.
«¡Qué variedad de sombreros! ¡Mira este, mira aquel, Miquis!... ¡Vaya un vestidito! Y tú, ¿por qué no montas a caballo, para parecerte a aquel joven?...
—Es un cursi.
—Y tú un veterinario... ¡Qué hermosas son las mantillas blancas! Es moda nueva, quiero decir, moda vieja que han desenterrado ahora... Creo que es cosa de política. Mi tío el Canónigo decía...
—Hazme el favor de no nombrarme más a tu tío el Canónigo, quiero decir, a mi querido tío... Esto de las mantillas blancas es una manifestación, una protesta contra el Rey extranjero.
—¡Qué salado! Si yo tuviera una mantilla blanca también me la pondría.
—Y yo te ahorcaría con ella.
—¡Ordinario!
—Tonta.
—Esta gente—afirmó Isidora con mucho tesón—sabe lo que hace. Es la gente principal del país, la gente fina, decente, rica; la que tiene, la que puede, la que sabe.
—Trampas, fanatismo, ignorancia, presunción.
—¿Pues y tú?..., grosero, salvaje, pedante...
—Isidora, mira que eres mi mujer.
—¿Yo mujer de un albéitar?...
—Isidora, mira que te cojo... y ni tu tío el Canónigo te saca de mis manos.
—Basta de bromas. ¡Vaya, que te tomas unas libertades!... Nuestros gustos son diferentes.
—Su gusto de usted, señora, se amoldará al gusto mío. Eso se lo enseñará a usted mi secretario, que es una vara de fresno.
—¡A mí tú!—exclamó ella con brío, deteniéndose y mirándole.
—No hagas caso... Te quiero como a la Medicina... Haz de mí lo que gustes...
—Eso ya es otra cosa...
—Cuando nos casemos, como yo he de ganar tanto dinero, tendrás tres coches, catorce sombreros y la mar de vestidos...
—¡Si yo no me caso contigo!...»—declaró la joven en un momento de espontaneidad.
Había en su expresión un tonillo de lástima impertinente, que poco más o menos quería decir: «¡Si yo soy mucho para ti, tan pequeño!».
«Falta saberlo. Te casarás por fuerza. Te obligaré. Tú no me conoces. Soy un tirano, un monstruo, un Han de Islandia; beberé tu sangre...
—¿Qué es eso de Han de Islandia?—preguntó ella en su prurito de ilustrarse.
—Han de Islandia es berenjenas. Déjese usted de sabidurías. Coser, planchar y espumar el puchero.
—No espumaré yo el tuyo, paleto.
—¡Marquesa de pañuelo de hierbas!
—Sacamuelas».
Los dos se echaron a reír.
«No te quiero—murmuró Isidora.
—Pues me echo a llorar.
—No te quiero ni pizca, ni esto.
—Pues yo te adoro. Mientras más me desdeñas, más me gustas. Cuando pienso que ya se acerca la hora de separarnos, no sé qué me da... Se me antoja robarte.
—¡Y cuánta gente a pie!—exclamó ella sin hacer caso de las gracias de Augusto.
—Aquí, en días de fiesta, verás a todas las clases sociales. Vienen a observarse, a medirse y a ver las respectivas distancias que hay entre cada una, para asaltarse. El caso es subir al escalón inmediato. Verás muchas familias elegantes que no tienen qué comer. Verás gente dominguera que es la fina crema de la cursilería, reventando por parecer otra cosa. Verás también despreocupados que visten con seis modas de atraso. Verás hasta las patronas de huéspedes disfrazadas de personas, y las costureras queriendo pasar por señoritas. Todos se codean y se toleran todos, porque reina la igualdad. No hay ya envidia de nombres ilustres, sino de comodidades. Como cada cual tiene ganas rabiosas de alcanzar una posición superior, principia por aparentarla. Las improvisaciones estimulan el apetito. Lo que no se tiene se pide, y no hay un solo número uno que no quiera elevarse a la categoría de dos. El dos se quiere hacer pasar por tres; el tres hace creer que es cuatro; el cuatro dice: «Si yo soy cinco», y así sucesivamente.
—Ya se van los coches»—dijo Isidora, que apenas había oído la charla de su amigo.
Era tarde. Llegaba el momento en que, cual si obedeciera a una consigna, los carruajes rompen filas y se dirigen hacía el Prado. Es tan reglamentario el paseo, que todos llegan y se van a la misma hora. Isidora notó la confusión del desfile al galope, tomándose unos a otros la delantera, escurriéndose los más osados entre el tumulto; y oía con delicia el chasquido de látigos, el ¡eh!... de los cocheros, y aquel profundo rumor de tanta y tanta rueda, pautando el suelo húmedo entre los crujidos de la grava. Ella habría deseado correr también. Su corazón, su espíritu, se iban con aquel oleaje. Allá lejos brillaban ya no pocas luces de gas entre el polvo del Prado. Aquella neblina que se forma con el vaho de la población, las evaporaciones del riego y el continuo barrer (de que son escobas las colas de los vestidos), se iban iluminando hasta formar una claridad fantástica, cual irradiación lumínica del suelo mismo. Viendo cómo los coches se perdían en aquel fondo, Isidora apresuró el paso.
«Vámonos por aquí—dijo Miquis, desviándola de los paseos para subir hacia el Saladero y acortar camino.
—¡Jesús!, siempre me llevas por lo más feo, por donde no se encuentran más que tíos. ¿Hay también aquí ventorrillos?
—¿Quieres que comamos juntos? Iremos a una fonda.
—No, no, no. Basta de paseos. Esto no está bien... ¡Qué se dirá de mí! Para calaverada, basta.
—¡Maldita sea la hora en que nací!—gruñó el estudiante—. ¿Dejarte ahora, separarnos?... ¿Vas a tu casa?
—Sí, hombre. ¡Qué dirán!
—¡Oh!, sí, ¡qué dirán los marqueses de Relimpio!
—No son marqueses, pero son personas honradas.
—¿Quieres ir esta noche al Teatro Real?».
¡El teatro Real! Otro golpe mágico en el corazón y en la mente de la sobrina del Canónigo.
«Pero a eso que llamas paraíso, ¿van personas?...
—¿Personas decentes?... Lo más decente de Madrid, la flor y nata».
Como no estaba bien que ella saliese sola con Miquis por la noche, convinieron en que este convidaría también a las niñas de Relimpio. A esto debía anteceder la presentación reglamentaria de Augusto en el domicilio de D.ª Laura, para lo que se acordó, tras cortas vacilaciones, una mentirijilla venial. Isidora diría que al volver a su casa desde la de su tía se había encontrado al joven, amigo íntimo, deudo y aun pariente lejano del señor Canónigo. Era, no ya estudiante, sino médico hecho y derecho, y bien podía prestar servicios tan excelentes como gratuitos a una familia que no gozaba de perfecta salud.
Despidiéronse con fuertes apretones de manos, que a Miquis no le parecían nunca bastante fuertes. Isidora subió sumamente fatigada. Las de Relimpio le dijeron que había venido a visitarla un caballero de muy buen porte. Entró la joven en su cuarto, donde la esperaba una gratísima sorpresa. Sobre la cómoda había una tarjeta con el pico doblado.