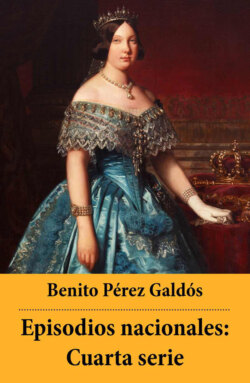Читать книгу Episodios nacionales: Cuarta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 74
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo VI
ОглавлениеÍndice
— ¡Pero usted se burla, Domiciana! -le dijo al fin Lucila cuando el estupor dio paso a la expresión clara del pensamiento-. ¿En serio me aconseja que le cuente esto a la Madre y le pida su protección?
— Seriamente te lo digo… y tan cierto tendrás su divina protección como este es día. Yo la conozco bien. Por grande que sea la culpa de Tomín, si le pides a la Madre el indulto, lo tendrás… Tus planes de escapatoria son desatinados. Si no vas por el camino que te marco, tú y tu capitán estáis perdidos… Fuera de este camino, no veas más que la muerte… ¡y qué muerte, pobrecilla!
— ¡Ay, Domiciana: de una amiga como usted, que me quiere de veras, no esperaba yo ese consejo! -exclamó Cigüela triste, dolorida.
— ¿Dudas que la Madre pueda sacarte de ese Purgatorio? El poder de la Madre es tal, que con escribir su voluntad en un papelito y mandarlo a donde guisan, hace y deshace los acontecimientos, así en lo grande como en lo chico. Y diciendo ella ‘esto quiero’ no valen para impedirlo todos los Narváez del mundo con sus bufidos de mal genio, ni la caterva de monigotes viles que llaman Ministros, los cuales no son más que refrendadores de lo que manda… quien manda. Ya tú me entiendes. Como la Madre diga: ‘Sobreséase la causa del Sr. Tomín, y désele encima jamón en dulce’, ya puede estar tranquilo tu amigo… Los que hoy le persiguen, le ayudarán a ponerse las botas para que se vaya a su casa, y luego, cuando le vean paseándose libre por la calle, le harán mil carantoñas.
— Creo en el poder de la Madre -dijo Lucila-, creo también que sirve, pero no de balde. Si concede un favor a tal o cual persona, es a cambio de otro favor, o de que la adoren como a los santos. Nadie me lo cuenta, Domiciana; lo he probado por mí misma. Cuando empezó este martirio mío, no sabiendo a quien volverme, fui al convento a pedir protección. La Madre no quiso recibirme. Sor Catalina, que siempre fue conmigo muy cariñosa, me dijo que si quería protección para mí, o para persona que me interesara, debía pedirla de rodillas con todas las señales del arrepentimiento, renegando de mi libertad, dejándome encerrar y corregir con remuchísimo aquel de severidad… Buena cosa querían: cogerme, arrancarme el corazón que tengo, y ponerme otro de papel para que con él sintiera lo que ellas sienten: nada… la muerte… ¡Y por casa un sepulcro, y por ocupación el aburrimiento!… Esto no me conviene, esto no es para mí.
— Pero, Lucila -dijo la otra apoderándose de un argumento que creía de grande eficacia-, ¿tú crees que en este mundo se logran nuestros deseos sin algo de sacrificio? ¿Querías tú que la Madre te salvara al hombre por tu linda cara, dejándote en libertad para seguir ofendiendo a Dios?… Ponte en lo razonable, y no esperes que te saquen de este pantano sin que digas: ‘A cambio de la vida y de la libertad de ese hombre, ahí va la libertad mía, ahí va mi amor; doy también mi vida: a Dios me ofrezco toda entera para que Dios, por mediación de sus ministros… o ministras, devuelva la paz a un desgraciado’. Esto es lo meritorio, esto es lo cristiano.
— Eso… -dijo Lucila desdeñosa, disimulando su enojo con una violenta presión de la mano de mortero sobre la pasta-, eso se lo cuenta usted a quien quiera. Lo cristiano es favorecer al prójimo sin pedirle nada.
— Veo que no tienes pizca de trastienda, Lucila; por eso eres tan desgraciada, y lo serás siempre. Si llevas al convento tus cuitas y las cuitas del caballero de los ojos azules, ¿qué ha de pedirte la Madre a trueque de la salvación del sujeto? Pues nada entre dos platos. Te darán cama y comida; te mandarán que confieses, no una vez, sino muchas. Ningún trabajo te cuesta confesar, ni el confesar a menudo con las penitencias consiguientes es para matar a nadie. Te sometes, te santificas, sufres un poquito, trabajas, rezas. De tu aburrimiento y soledad te consuelas pensando que el caballero está en salvo, que la policía no se mete con él, que le dan el ascenso, y vive bueno y sano, engordando y poniéndose cada día más guapetón.
— Domiciana -dijo Lucila traspasando a su amiga con la mirada-, o es usted una hipócrita y me recomienda la hipocresía, o es la mujer sin corazón, la mujer muerta, que así llamo a las que se han dejado secar y amojamar en los conventos, convirtiéndose en animales disecados como los que están en la Historia Natural. Cuando la conocí a usted en Jesús, la tuve yo por mujer viva; pero ahora me habla como las muertas. No sabe lo que es amor, no tiene idea de él; tiene el corazón hecho cecina, y con la uña me ha desgarrado el mío, que vive y sangra… Domiciana, no sea usted cruel, no me martirice…
— Tontuela, yo seré todo lo marchita que tú quieras; pero sé discurrir y veo las cosas con claridad -replicó Domiciana ansiosa de mortificarla-. Para que te salven al caballero ese, tienes que renunciar a él, ser mujer muerta. ¿Pues qué quieres, niña? ¿Que la religión te saque de este mal paso y encima te dé cabello de ángel y tocino del cielo? No puede ser. Si quieres que él viva, es preciso que tú te amojames… Ya sé yo lo que temes… Aunque desconozco el amor, ¡maldito amor!, he calado lo que piensas. Tú dices: ‘¡Pues estaría bueno que mientras yo me estoy aquí, reza que te reza y secándome y acecinándome, mi Tomín, salvado por mí, ande por esos mundos divirtiéndose con otra!’. ¿Acierto?
— Eso he pensado, sí. No quiero, no, venderme a las monjas por la salvación de Tomín.
— Pues mira tú: hay un medio de conciliarlo todo. Te vas a Jesús… haces tu trato con la Madre; te encierras, te dejas disciplinar y penitenciar todo lo que quieran… siempre con la reserva mental de volver a escaparte cuando estés bien segura de que Tomín está en salvo…
— ¡Hipócrita, más que hipócrita!… ¿Y cuánto duraría esa comedia?
— Poco tiempo… quince días, un mes… ¿No tienes confianza en tu Tomín? ¿Dudas que te guarde fidelidad en plazo tan corto?… Si lo dudas, ponle bajo mi custodia en este tiempo. Yo, como mujer muerta y corazón convertido en bacalao, no debo infundirte celos. Yo seré para él como una madre, como una hermana mayor, y le trataré a la baqueta, no le dejaré respirar, leyéndole a todas horas la cartilla: ‘Eh, caballerito, ándese con tiento, que si antes estuvo condenado a muerte, ahora está condenado a fidelidad y gratitud, bajo mi vigilancia. Para salvarle a usted se puso en esclavitud, digamos en rehenes, con Dios, una mujer de tierno corazón. Si usted cumple como caballero, guardándole consecuencia, ella cumplirá como señora, escabulléndose lindamente de su prisión, y así volverán una y otro a juntarse’. Esto le diré, y con mis exhortaciones y el cuidado que he de poner en vigilarle y seguirle los pasos, te le tendré bien sujeto… ¿Qué?… ¿te ríes? ¿No te parece sutil esta combinación?
— Demasiado sutil… -contestó Lucila con graciosa desconfianza.
— ¿No me tienes por buena guardiana?
— No me fío…».
La monja ladina alargaba los morros afectando toda la seriedad del mundo. Mirábala Lucila entre burlona y asustada. En sus labios oscilaba ese mohín del niño, que no sabe si reír porque le entretienen o llorar porque le asustan. Y repitió la frase: «No me fío…». Tras una pausa en la cual Domiciana frunció su tenebroso entrecejo y dio a los morros toda la longitud posible, Cigüela, casi casi compungida, volvió a decir: «No me fío, Domiciana.»
— Pues si soy mujer muerta y corazón disecado, ¿qué temes?
— Por si acaso, Domiciana, por si acaso no fuera usted como yo creo…
— ¿Esta combinación no te peta? Peor para ti… porque no hay otra, Lucila.
— Si para que la Madre me favorezca necesito engañarla, y birlar a la Comunidad, me quedo donde estoy. ¡Pobre Tomín!… Moriremos juntos.
— Sí, sí: a eso vais.
— Ya me dio un vuelco el corazón cuando usted nombró a la Madre. Desde el día en que allí estuve y me despidió Sor Catalina con las despachaderas que usted sabe, no he vuelto a parar mientes en aquella casa. Por la Madre siento respeto; pero nada más que respeto… Cierto que no es una mujer como las naturales… Algo hay en ella que es… de ella nada más; pero nunca he podido quererla…
— Yo sí -dijo Domiciana con firme acento; y la vaguedad de su mirada, perdida y parada como la de los ciegos, indicaba que su mente perseguía las imágenes distantes.
— ¿De veras la quiere? Será porque ha sido buena para usted. ¿Y cree usted en las llagas?
— ¿Cómo he de creer en las llagas, si sé cómo se hacen? Alguna vez ha recurrido a mí para que se las reprodujera cuando se le estaban cicatrizando. Tengo el secreto: la misma monja que reveló a Patrocinio este artificio me lo enseñó a mí, una vieja que murió cuando aún estábamos en el Caballero de Gracia: Sor Aquilina de la Transfiguración, aragonesa ella. Pues sí: sé hacer llagas. Ello es bien fácil. Tengo la clemátide vitalba, que el vulgo llama yerba pordiosera. ¿Quieres probarlo? Verás qué pronto…
— No, gracias. No me llama Dios por ese camino.
— Ni a mí. Por eso jamás me pasó por la cabeza llagarme a mí misma… Las razones que ha tenido Patrocinio para ponerse los estigmas son de un orden superior, y no debemos meternos a decir si hace bien o hace mal… Lo que en ti o en mí, que somos tan poco y no valemos para nada, sería bárbaro, pecaminoso, y hasta sacrílego, en otras personas, llamadas a empresas altas por méritos de su caletre y de su voluntad, puede ser bueno, necesario y hasta indispensable. ¿Qué dices? ¿Que no entiendes esto, bobilla?
— Yo, Domiciana, pienso siempre por derecho: creo que lo que es malo en mí, malo ha de ser en las reinas y emperatrices.
— No estamos conformes. Eres una simplona y no conoces el mundo. Corto tiempo has estado en el Convento, y eso en días en que allí había poco que aprender. Veinte años, los mejores de mi vida, pasé yo en la Comunidad, y en tiempos tales, que entonces fue la casa como un pequeño mundo, dentro del cual el mundo grande de nuestra España estaba como reproducido y encerrado. ¿Me entiendes? Pues yo, por lo que allí he visto, puedo dar fe de las grandes dotes y facultades que el Señor concedió a Patrocinio. No hay mujer como ella. Yo la admiro, por muchas razones; por otras la temo…
— Y por otras la quiere… ha dicho usted que la quiere.
— Y no me vuelvo atrás. Para que te hagas cargo de las razones de este querer mío, así como del admirar y del temer, será preciso que yo te cuente muchas cosas… ¿No te parece que ya hemos trabajado bastante?
— Yo, la verdad, no estoy cansada. Deme otra cosa que majar.
— Antes descansemos y merendemos. Hagamos un alto en nuestros afanes para cobrar fuerzas… No podrás negarme que estás desfallecida… Se te abre la boca y se te caen los párpados. Recógeme todo eso… No: yo lo recogeré mientras tú bajas a la calle, y te traes dos pares de bartolillos de la pastelería de Cosme. Toma los cuartos. Mejor será que traigas media docena: los remojaremos con un rosolí exquisito que me mandaron los de la botillería de la Lechuga, para reparo del estómago en las mañanas y en las tardes frías…».
Salió la moza diligente, y en el rato que estuvo fuera, recogió la ex-monja los ingredientes que en la mesa de trabajo había, ordenándolo todo en otro sitio. Después sacó de un estante la botella de rosolí, y dos copas. Al salir Lucila por los bartolillos, había reparado Domiciana en los rojos zapatos puntiagudos que calzaba su amiga, y cuando la vio entrar fijó más en ellos su atención, diciendo: «Has de contarme de dónde sacaste esos chapines tan majos, y luego trataremos de que me los des a cambio de otro calzado, porque te aseguro que me gustan muchísimo, y quiero ponérmelos y usarlos dentro de casa». Contestó Lucila que dispusiese de aquella prenda y de cuanto ella poseía, y acto continuo se sentaron y cada cual la emprendió con un bartolillo, Domiciana como golosa y Lucila como hambrienta.