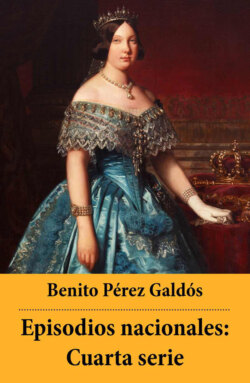Читать книгу Episodios nacionales: Cuarta serie - Benito Pérez Galdós - Страница 77
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo IX
ОглавлениеÍndice
Pasaron días, entre los cuales se deslizaron los de Navidad, confundiendo su barullo con el trajín de los ordinarios; acabose el año 50, y entró su sucesor con fríos crueles, que obligaron al vecindario de Madrid a recogerse al amor de las camillas para sacar los estrechos. ¡Y qué graciosísimos disparates resultaron de aquel juego en algunas casas! Al sacar las papeletas, todo el concurso reventaba de risa. ¡Martínez de la Rosa con la Petra Cámara; el Nuncio con la dentista Doña Polonia Sanz, y la Reina Madre con D. Wenceslao Ayguals de Izco! Entre Navidad y Reyes, hizo Lucila no pocas visitas a Domiciana, encontrando a esta tan magnánima y dadivosa, que parecía constituirse en Providencia nata del pobre Tomín y de su atribulada compañera. Una tarde le dio, envueltos en un papel de seda, dos cigarros puros, que ella misma había comprado. A tan hermoso obsequio, siguieron: ya el cuarto de gallina, ya la perdiz escabechada, bien las lucidas porciones de garbanzos, patatas y otros comestibles. Huevos hubo un día, otro jamón, y nunca faltaban chocolate y pan. Los cuartos y las medias pesetas o pesetas, a veces columnarias, menudeaban que era un gusto, y cuando apretaron las heladas, se descolgó con una buena manta, nuevecita. Lo de menos era la limosna material, que más que esta valían el buen modo y las recomendaciones cariñosas. «¡Ay, hija, evitemos a todo trance que pase frío!… Ten cuidado, por la noche, de que no se ponga a dar manotazos, destapándose… Arrópale bien… Dale la comida con método, sin dejarle que se atraque de lo que más le guste; y el vino con medida… Para cuando pueda salir de casa, le estoy preparando un chaleco de mucho abrigo… Mira: estos cigarros que te doy son para que fume hoy uno y otro mañana. No permitas que se fume los dos en un día».
Y Cigüela, con estas crecientes efusiones caritativas, agradeciendo mucho y recelando más. ¿Pero qué remedio tenía sino tomar lo que le daban, librándose así de la fatigosa y triste correría en busca de socorro? Atenta siempre a los actos y dichos de Domiciana, observó en aquellos días alguna variación en sus hábitos: la que no salía de casa más que para ir a misa a San Justo muy temprano, ausente estaba largas horas en pleno día. Dos veces dijeron a Cigüela en la cerería que la señora había salido, y tuvo que esperarla. Al entrar fatigada, decía la monja que la necesidad de colocar sus drogas la sacaba de su quietud y recogimiento. En todo ello resplandecía la verosimilitud; pero la guapa moza, llevada por su desamparo y la tenacidad de sus desdichas a un horrendo escepticismo, en los hechos más inocentes veía sombrajos o barruntos de nuevas tribulaciones.
Ya iban los Reyes de vuelta para su tierra de Oriente, y llevaban tres días o cuatro de camino, cuando Lucila, al entrar en la cerería, se sorprendió de ver en ella más gente de la que allí solía pasar el rato charlando. Las primeras palabras que oyó hiciéronle comprender que había caído Narváez. Ya era Jefe del Gobierno D. Juan Bravo Murillo. Se alegró de la noticia, pues a Narváez, visto del lado de su particular desventura, le juzgaba como el peor de los gobernantes. «Luciíta -le dijo D. Gabino con la melosa inflexión de voz que para ella reservaba-, pasa al taller, que hoy es día de cera, y allá está mi hija regentando». Corrió la moza a la trastienda, y de allí, por estrecho patinillo en que había un pozo cubierto, ganó la puerta de un aposento ahumado. Salió Domiciana a recibirla con mandilón de arpillera y el cazo en la mano, y a gritos le dijo: «Ven, mujer… Ya te esperaba. Hoy estamos de enhorabuena». No era la primera vez que su amiga la recibía en las funciones del arte de cerero, aplicando a ellas el elemento más varonil de su compleja voluntad. Aquel día la vio Lucila más radiante de absolutismo, más fachendosa y con los morros más prominentes.
— ¿Enhorabuena ha dicho usted?
— ¿Pero no sabes que ha caído ese perro? Tendido le tienes ya en medio de la calle, y no volverá a levantarse, pues… quien yo me sé le pondrá el pie sobre la jeta para que no remusgue. Alégrate, mujer; ya nos ha quitado Dios de en medio al causante de la desgracia de tu pobrecito Tolomín».
No podía la cerera extenderse en mayores comentarios, porque la cera, derritiéndose en la olla puesta al fuego, decía con su hervor que ya estaba en el punto de licuación, y que anhelaba correr sobre los pábilos. A una señal de Domiciana, Ezequiel y Tomás cogieron la olla por sus dos asas y la llevaron al centro de la estancia, junto al arillo, rueda colgada horizontalmente. De la circunferencia de este artefacto pendían los pabilos de algodón e hilaza cortados cuidadosamente por D. Gabino. A plomo bajo el arillo fue puesta la paila, que debía recibir el gotear de la cera. Ezequiel ocupó su sitio, arrimando a su pecho el bañador. Iniciado el girar lento del arillo, a medida que iban llegando frente al operario los pabilos colgantes, aquel derramaba en la cabeza de estos la cera líquida que con un cazo sacaba de la olla. Los pabilos, pasando uno tras otro y repasando en circular procesión de tío-vivo, iban recibiendo la lluvia o baño vertical de cera, que pronto blanqueaba y vestía de carne los esqueletos de algodón. Domiciana no apartaba de su hermano los ojos, vigilando la obra y recomendando que los chorretazos del líquido fueran administrados con esmero, para que todos los hilos se revistiesen por igual, y engrosaran sus cuerpos sin jorobas ni buches… El arillo se aceleraba conducido por Tomás demasiado a prisa, y Ezequiel, que era en sus movimientos muy parsimonioso, dejaba pasar algunos pábilos sin echarles el riego. Pero Domiciana, templando, midiendo y coordinando las dos fuerzas, logró al fin la perfecta armonía, y el trabajo siguió su curso, remedando la eficaz lentitud de las funciones de la Naturaleza.
Lucila seguía con su mirada el paso de los pábilos, como si algo le dijera o expresara la ceremoniosa marcha, y el irse vistiendo unos tras otros, siendo cada cual punto en que concluía y principiaba la operación, imagen de las cosas eternas y del giro del tiempo. Como había entrado de la calle muerta de frío, el calor del taller la confortaba, y hastiado su olfato del tufo de sebo que respiraba en las calles del Sur, el noble olor eclesiástico de la cera le resultó sensación grata, como la de besar el anillo de un señor Obispo a la salida de función solemne. El abrigo del taller y la conversación de Domiciana atrajeron a más de un tertulio de los que tiritaban en la tienda: un señor de mediana edad, vestido con buena ropa de largo uso, con todas las trazas de cesante de cierta categoría, entró de los primeros, y arrimando sus manos al rescoldo de la hornilla donde estuvo la olla, manifestó con gruñidos el regocijo del animal que satisface un apremiante apetito. «Caliéntese aquí, D. Mariano -le dijo la cerera-, y quiera Dios que el sol que ahora sale le caliente más todavía.
— En ello pienso, señora… ¿Sabe usted que en el nuevo Ministerio tenemos a Bertrán de Lis, amigo mío desde que éramos muchachos? Pienso que ahora se ha de reparar la injusticia que hicieron conmigo los hombres del 44».
Sentose junto a Lucila, que le saludó con inclinación de cabeza: le conocía de verle en la tienda. Era D. Mariano Centurión, palaciego cesante, que bebía los vientos por recobrar su plaza.
— Y no se diga de mí -prosiguió-, que soy de los hombre del 40, pues también Bertrán de Lis es del 40, y si me apuran tendré que ponerle entre los del 34, el año de la matazón de frailes… El cambiar de los tiempos me ha traído a mí a un cambio completo de dogmas. Narváez me quitó mi destino sin más fundamento que mi amistad con Olózaga, y hace poco me negó la reposición porque soy amigo de Donoso Cortés. ¿En qué quedamos? ¿A qué santo debe uno encomendarse?
En esto entró un clérigo, que se refregó las manos junto a las brasas diciendo: «Créame el amigo Centurión: son los mismos perritos del 37, con los collares que se pusieron para hacer la del 43… Pero a mí no me la dan. No me trago yo el bolo de que Don Juan Bravo Murillo viene a desembarazarnos de la Constitución y a devolvernos la sencillez clásica del Absolutismo… Para esto necesitaría traer otra gente. A estos hombres no les entra en la cabeza el Gobierno de Cristo. Mírelos usted bien, y verá que por debajo de los faldones de las casacas bordadas se les ve el rabo masónico… ji, ji… No me fío, Sr. D. Mariano; no veo la Moralidad, no veo la Fe…
— ¡Ah! perdone el amigo Codoñera -dijo Centurión con ironía grave-. Lo que darán de sí estos caballeros en política no lo sé… pero en Moralidad han de hacer primores. Como que no vienen a otra cosa. ¡Moralidad y Economías! Y no me negará usted que todos traen divisa blanca, como procedentes de la ganadería de la Honradez.
— Eso sí: y el pueblo, que otra cosa no sabrá, pero a poner motes graciosos y oportunos no hay quien le gane, llama al nuevo Ministerio El honrado concejo de la Mesta».
Los pábilos ya no se veían bajo la vestidura de cera; las velas engordaban a cada revolución del arillo, presentándose a recibir el riego, y siguiendo su paso de baile ceremonioso por todo el circuito. Sin desentenderse de la vigilancia del trabajo, Domiciana llamó junto a sí a Lucila para decirle: «Hoy no podremos charlar: ya ves. Si no estoy encima de esta gente, me harán cualquier chapucería. A mi padre dejé el encargo de darte ocho reales: compra lo que necesites para hoy; no olvides de llevarle a Tomín papeles públicos para que se entere bien de que entran a mandar los Honrados. En confianza te diré que creo en el indulto como si ya lo viéramos en la Gaceta… Oye otra cosa: mientras viene el indulto, convendrá que tengáis un alojamiento más seguro y decoroso, con más comodidades, donde Tomín pueda reponerse y cobrar fuerzas… De eso me encargo yo… Puedes marcharte ya si quieres. Si mañana vienes temprano y no me encuentras aquí, estaré en San Justo».
Echó Lucila la última mirada a las velas, que seguían bañándose en cera y engrosando a cada chorro, y se fue hacia la tienda. Allí le salió al encuentro D. Gabino, y empujándola hacia la rinconada donde tenía el pupitre y el cajón del dinero, le puso en la mano las dos pesetas designadas por su hija, y otra, columnaria, que de tapadillo el buen señor por su cuenta le daba. Le cerró y apretó la mano en que ella las había recibido, y alegrado su rostro con una confianza un tanto picaresca, le dijo: «Luciíta, eres tan guapa, que no está bien andes suelta por el mundo, donde te solicitarán pisaverdes sin juicio y mozuelos de poca pringue. Oye mi consejo: debes tomar estado. Piensa bien lo que haces. Te conviene un marido maduro, un marido sentado… Los hay, yo te lo aseguro; los hay muy respetables, algo añosos; pero que saben cumplir, y bien probado lo tienen… ¿Con que lo pensarás, Luciíta? ¿Me prometes pensarlo?
— Sí, D. Gabino, lo pensaré -replicó Lucila con verdaderas ansias de perder de vista al patriarca fecundo-. Déjeme que lo piense… y muchas gracias».
Otros dos estantiguas, que de mostrador adentro, arrimados a un brasero mustio, rezongaban críticas del honrado Ministerio, la despidieron con amables adioses y sonrisas de bocas desdentadas. Salió Cigüela con el corazón oprimido, no sabiendo si bendecir a Dios por la creciente abundancia de los socorros y dádivas, o maldecir su propia suerte, que la incapacitaba para la debida gratitud… Era media tarde, y vagó largo rato por Madrid haciendo sus compras, y buscando periódicos para que Tomín leyese y juzgase por sí mismo las cosas políticas. Movida de la curiosidad, y andando ya para su casa, parábase a leer algo en los papeles que había comprado, por si alguno hablaba ya de indulto a los militares condenados en Consejo de guerra. Pero nada de esto encontró, sino una palabrería ininteligible sobre la Deuda pública y sus arreglos, y noticias sobre la próxima inauguración del ferrocarril de Madrid al Real Sitio de Aranjuez. Nada le importaba a Lucila la llamada Deuda pública, que no era otra cosa que las trampas del Gobierno, y en cuanto al Camino de Hierro, admitió su utilidad pensando que siempre es bueno llegar pronto a donde se quiere ir.
Con esta idea avivó el paso, sin desviarse del recto camino. Al subir a su camaranchón aéreo, encontró a Tomín levantado, impaciente… Ya podía pasear solo; ya se desvanecían y alejaban, con los dolores de su cuerpo, las sombras de su espíritu… El día era la vida, la noche la esperanza.