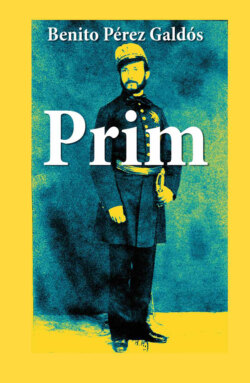Читать книгу Prim - Benito Pérez Galdós - Страница 4
Capítulo I
ОглавлениеEl primogénito de Santiago Ibero y de Gracia, la señorita menor de Castro-Amézaga, fue desde su niñez un caso inaudito de voluntad indómita y de fiera energía. Contaban que a su nodriza no tenía ningún respeto, y que la martirizaba con pellizcos, mordeduras y pataditas; decían también que le destetaron con jamón crudo y vino rancio. Pero estas son necias y vulgares hablillas que la historia recoge, sin otro fin que adornar pintorescamente el fondo de sus cuadros con las tintas chillonas de la opinión. Lo que sí resultaba probado es que en sus primeros juegos de muchacho fue Santiaguito impetuoso y de audaz acometimiento. Si sus padres le retenían en casa, lindamente se escabullía por cualquier ventana o tragaluz, corriendo a la diversión soldadesca con los chicos del pueblo. Capitán era siempre; a todos pegaba; a los más rebeldes metía pronto y duramente dentro del puño de su infantil autoridad. Ante él y la banda que le seguía, temblaban los vecinos en sus casas; temblaba la fruta en el frondoso arbolado de las huertas. La vagancia infantil se engrandecía, se virilizaba, adquiriendo el carácter y honores de bandolerismo.
Desvivíanse los padres por apartar al chico de aquella gandulería desenfrenada, y aplicarle a las enseñanzas que habían de poner en cultivo su salvaje entendimiento; pero a duras penas lograron que aprendiese a leer de corrido, a escribir de plumada gorda, y a contar sin valerse de los dedos. Y aunque en todo estudio manifestaba despejo y fácil asimilación, el apego instintivo a la vida correntona y a los azares de la braveza dificultaba en su rudo caletre la entrada de los conocimientos.
No concordaban los padres en el mejor método para enderezar el alma torcida de Santiago, desacuerdo que provenía de la distinta naturaleza y gustos de uno y otro. Gracia, que en su marido amaba al hombre fuerte y violento, no quería privar al chico de las cualidades más relacionadas con la virilidad. El padre, que amó en su esposa la delicadeza y la ternura, quería que también su hijo fuese tierno y delicado, cualidades que, transmitidas por la madre a la descendencia masculina, habían de ser mansedumbre, sensatez y aplicación a toda suerte de estudios. Más conspicua que los hombres y siempre soberana, la Naturaleza hizo al hijo semejante al padre, que en su mocedad y en aquellos mismos lugares había sido de la piel del demonio. Gracia y la Naturaleza estaban en lo cierto. El hijo segundo, Fernandito, modoso, cosido siempre a las faldas de la mamá, parecía cortadito para la carrera eclesiástica, y la niña Demetria, de opulenta complexión sanguínea, morenucha, saltona, los ojos como centellas, venía sin duda al mundo para dar de sí una vigorosa empolladura de Iberos bien bragados. El genio criador de la raza mira siempre por sus criaturas.
No había cumplido el Ibero pequeño diez y ocho años, cuando fue acometido de terribles calenturas que le pusieron a dos dedos de la muerte. De milagro se salvó, quedando su naturaleza tan destrozada por los efectos del veneno tífico, que se le perdió toda la bravura. Con su voluntad desmayó su memoria, y, olvidado de haber sido león, vegetaba ceñudo y perezoso como un perro inválido que ha olvidado hasta los rudimentos del ladrido. Se pasaba los días enteros sin hablar palabra, y su mirada vagaba incierta por semblantes y cosas, no poniendo más interés en lo vivo que en lo inanimado. Como este lastimoso estupor se prolongara meses después de la convalecencia, y además sobreviniesen estados transitorios de inquietud, en los que el pobre mancebo echaba de su boca expresiones disparatadas e incongruentes, determinaron los padres llamar a consulta a los profesores facultativos de más crédito en aquellos contornos.
El jubileo de médicos animó por cuatro días las calles de Samaniego, y avivó el chismorreo de las ancianas que hilaban a prima noche en los poyos de las cocinas. Los doctores de Oyón y de La Guardia opinaron que Santiaguito estaba tonto, y que para traerle a la discreción no había mejor tratamiento que los baños de mar. Los sabios de Vitoria y Salvatierra calificaron de locura la enfermedad, aconsejando el aislamiento, si no en casa de orates, en un lugar de montaña recogido y salubre. Estos y otros pareceres colmaron las dudas y confusión de los afligidos padres. Por fortuna, se les metió por las puertas, en los días de la consulta, don Tadeo Baranda, eclesiástico, primo carnal de Santiago Ibero por parte de madre, varón sesudo, leído, verboso, que presumía de poseer acción rapidísima para juzgar y resolver todas las dificultades. Si grata era siempre la visita del primo, en aquella sazón vino el tal como caído del cielo; y la solución que propuso a los padres del chico fue tan del gusto de estos, que al punto la hicieron suya, y previnieron lo preciso para realizarla sin demora. Harto sencillo y elemental era el plan curativo de don Tadeo: llevarse consigo al pobre loquinario, tontaina o lo que fuese. Con una temporadita de verano y otoño en la plácida residencia patriarcal que el buen señor poseía en la histórica ciudad de Nájera, quedaría el bobito bien reparado del caletre y con más talento que Salomón.
Era el don Tadeo capellán mayor de Santa María, rico por su casa, como heredero del cura de Paganos, don Matías Baranda. Su vida era honesta y cómoda, feliz aleación de virtudes y riqueza; daba al trato social tanto como a Dios o poco menos; comía casi siempre con amigos; ponía especial esmero en sortear las disputas políticas y religiosas, y con esto y su buena mesa logró ser bienquisto de liberales y estimado de facciosos; salía de caza con buen tiempo, y el malo reservábalo para la lectura; hacía el reparto de estas dos nobles aficiones con tal escrúpulo, que el hombre se ilustraba más cuantos más días de lluvia viniesen en el año. Su biblioteca era escogida, de libros graves y profanos, prevaleciendo los de historia, con algo de poesía, poco de novela, y tal cual centón enciclopédico de los que suministran fáciles toques de sabiduría. Lo primero que hizo con el pobre chico de cuya cura se había encargado fue someterle, por vía de prueba, a las dos aficiones de caza y lectura, para observar cuál de las dos conquistaba más intensamente el ánimo del enfermo.
Empezó Santiaguín por tomar muy a gusto los trajines de caza y pesca. Pero vino temporal frío y húmedo, y don Tadeo metió al sobrino en la biblioteca. Cautivado desde el primer día por la lectura, en ella zambulló su atención tan locamente, que no había medio de sacarle del mar hondo de las letras de molde. Pensó Baranda, viéndole tan aplicado, que por allí vendría la salud de la mollera, y no puso límites al atracón de lectura. Él a echarle libros y más libros, historias y más historias, y el enfermo a devorarlo todo sin hartarse jamás. La Conquista de Méjico, referida con retórica pompa y adorno por Solís, colmó el entusiasmo de Santiaguito, que no contento con leerla una vez, le dio segunda y tercera pasada, y aun se aprendió de memoria alguna de las infladas arengas que en aquel libro, como en otros de su clase y estilo, tanto abundan.
El cerebro del joven, que ya venía recalentado con las Guerras civiles de Granada, de Hita; con la Expedición de catalanes y aragoneses, por Moncada, y otras historias o fábulas de extranjeros y nacionales a cual más seductora, llegó a encenderse hasta el rojo con las increíbles hazañas de Hernán Cortés, y de ensueño en ensueño, o de locura en locura, acabó por la de querer imitarlas o reproducirlas en nuestro tiempo.
Clavose esta idea en el pensamiento de Iberito y su orgullo la remachó. Los extraordinarios sucesos de la Conquista le fueron tan familiares como si los hubiese visto; reproducía los incidentes de la rivalidad con Diego Velázquez, las épicas acciones de guerra en el río de Tabasco, la llegada a San Juan de Ulúa, la quemazón de las naves, la tenaz lucha contra los hombres y la Naturaleza, ya penetrando montes arriba, ya revolviéndose contra Pánfilo Narváez; las guerras y paces con Moctezuma, las peleas en las lagunas, y todo lo demás de aquel poema más hermoso en la realidad que en el espejo que llamamos Historia. Con memoria feliz retenía descripciones, retratos, y hasta las arengas, singularmente aquella con que responde Cortés a la de Moctezuma en este emperifollado estilo académico: «Después, señor, de rendiros las gracias por la suma benignidad con que permitís vuestros oídos a nuestra embajada, debo deciros…» y por aquí seguía endilgando sutiles conceptos, verbigracia: «Mortales somos también los españoles, aunque más valerosos y de mayor entendimiento que vuestros vasallos, por haber nacido en otro clima de más robustas influencias… Los animales que nos obedecen no son como vuestros venados, porque tienen mayor nobleza y ferocidad; brutos inclinados a la guerra, que saben aspirar con alguna especie de ambición a la gloria de su dueño… El fuego de nuestras armas es obra natural de la industria humana, sin que tenga parte alguna en su producción esa facultad que profesan vuestros magos, ciencia entre nosotros abominable, y digna de mayor desprecio que la misma ignorancia…».
Por estos espacios navegaba el buen Santiaguito, cuando una noche del mes de Octubre, en la tertulia de su tío, a que solían concurrir los vecinos más calificados de la población, oyó decir que el Gobierno de Isabel II aprestaba soldados y pertrechos para enviarlos a Méjico, y que aquella brava milicia iría bajo el mando del general Prim, cuyas hazañas se le habían metido en el corazón al pueblo español. Cada uno de aquellos señores conspicuos expresó su parecer sobre la expedición, sin que ninguno acertara con la finalidad de ella, hasta que el insigne don Tadeo, que era el oráculo de Nájera por su ciencia y penetración, y el definidor de todas las cuestiones, soltó una tosecilla, limpió el gaznate, y ante el solemne silencio y expectación de los circunstantes, soltó este sibilítico discurso: «Desde que oí el anuncio del envío de estas tropas y máquinas de guerra a la parte de América que llamamos Nueva España, le calé la intención a O’Donnell, la cual no puede ser otra que emprender la reconquista de aquellos estados de Tierra Firme para volverlos al dominio de nuestra Patria, que así, poquito a poco, a esta quiero, a esta no quiero, será otra vez señora de todas las Américas… Claro que ni O’Donnell ni los ministros dicen que esta encomienda lleva Prim a Méjico: deben callarla, o echar a vuelo cualquier mentira para capotear a las Potencias… que siempre han de salir con algún enredo, metiéndose en lo que no les importa… Este es mi parecer… idea mía, que hemos de ver confirmada si Dios nos da vida y salud… El general Prim llevará, con el mando del ejército, el nombramiento de Adelantado de aquella comarca, para gobernarla conforme la vaya conquistando… ¿No les parece que veo largo? ¿Tengo yo buen ojo, amigos?… Idea que a mí me escarbe entre cejas, no falla…».
La idea de Baranda, admitida y apoyada por los conspicuos, hubo de rematar el disloque de Iberito, que se pasó la noche en vela, voltejeando parte de ella en su cuarto, y el resto, hasta el amanecer, en la huerta, entre perales, cerezos y manzanos. Toda la lógica del mundo se condensaba en este pensamiento: «Es mi deber presentarme al general Prim y pedirle que me lleve como soldado a la conquista de Méjico, o como corneta de órdenes. Lo mismo puedo ir de cocinero que de mozo de acémilas; y una vez en aquella tierra, ya me abriré camino para poner mi nombre a la altura de los que más alto suban al lado del de Prim». Creía que todo el tiempo que tardase en poner en ejecución tan atrevido pensamiento, estarían suspensas o quebrantadas las leyes del universo. Su destino, que hasta entonces había sido un obscuro acertijo, estaba ya bien claro. Dios y la Naturaleza murmuraban en su oído: «Corre; no te detengas… ¿No ves al término de España una llanura sin fin entre azul y verde? Es el Océano ¿No distingues de la otra parte nuevas tierras? Es la inocente América. ¿Ves una figura de matrona que en las rocas traza inseguras rayas con un punzón?… Es la Historia, que ya está aprendiendo a escribir tu nombre». Pensó Iberito al día siguiente que si consultaba sus planes con don Tadeo Baranda y le pedía licencia para realizarlos, el buen cura soltaría la carcajada, y tomaría inmediatamente la llave del desván para encerrarle. No mil veces: a don Tadeo ni palabra. Con la intención tan sólo le diría: Llevad vos la capa al coro; yo el pendón a las batallas.
Dicho y hecho: llegada la noche, aguardó Iberito la hora en que todos dormían, y por la puerta falsa del corral salió a un campo que no era el de Montiel, pero sí pariente suyo. Era el campo de la memorable batalla de Nájera, en que don Pedro I de Castilla derrotó a su hermano don Enrique.