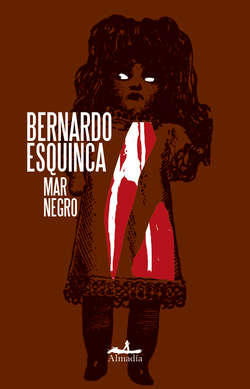Читать книгу Mar negro - Bernardo Esquinca - Страница 9
MAR DE LA TRANQUILIDAD, OCÉANO DE LAS TORMENTAS
ОглавлениеPara Carlos y Jorge, y Jorge y Luis: en la casa de Amado Nervo, cuando la Luna aún era un sueño posible
En mi familia siempre hubo secretos, pero la locura no puede ocultarse. Durante mi infancia y adolescencia observé el comportamiento errático de mi primo Rodolfo sin comprender que lo aquejaba una enfermedad hereditaria. Para mí era el pariente excéntrico que, por si fuera poco, tenía un hermano gemelo. Rodolfo y Ernesto me llevaban quince años; sin embargo, conviví bastante con ellos en las comidas familiares que tenían lugar en casa de la abuela el último domingo de cada mes. Los primos de mi edad jugaban futbol en el patio o se ponían a hojear cómics de El Hombre Araña, pero yo prefería pasar tiempo con esos gemelos que me ponían en contacto con cuestiones misteriosas. Tenían un telescopio que llevaban a casa de la abuela, y en cuanto oscurecía lo subían a la azotea y se turnaban para mirar cosas distintas. Rodolfo tenía una fijación con la Luna, mientras que el objetivo de Ernesto eran las ventanas de los edificios vecinos. Uno me hablaba de cráteres y de los nombres de las zonas lunares; el otro, de mujeres y de lo que podrían estar haciendo tras las cortinas ondulantes.
Todo hombre tiene una obsesión. Así como vi a mis primos entregados a las suyas, yo no tardaría en descubrir la mía: contar las vidas de los otros. Desde muy joven entendí que mi destino estaba en las biografías. En reconstruir tanto las hazañas como los pequeños detalles que hacían a un personaje interesante. Lo que no sabía entonces era que hay que tener cuidado con las obsesiones, porque pueden terminar poseyéndote. No me refiero a mis primos. Ernesto le sacó provecho a la suya: se convirtió en un mujeriego envidiable. Rodolfo no tuvo alternativa: su genética lo condenó a separarse de la realidad. El que comenzó a meterse en dificultades fui yo, cuando dejé de redactar necrologías y me enfoqué en las historias de los vivos. Me convertí en un metiche, en un voyeur de acontecimientos ajenos, y durante cierto tiempo algunas revistas y editoriales me pagaron muy bien por escribir las biografías de los famosos. Sin embargo, lo eché todo a perder. “Siempre es mejor quedarse con los muertos que con los vivos”, decía mi abuela.
Yo no le hice caso, y además traicioné a mi propia sangre.
Un domingo, Rodolfo faltó a la comida familiar. A los pequeños se nos dijo que había sufrido un accidente automovilístico, que se encontraba delicado de salud. Meses después reapareció con muletas. Cuando completó su rehabilitación, caminaba de una forma extraña, como si tuviera una pierna más corta que la otra. Curiosamente, eso ayudó a diferenciarlo más rápido de su hermano, porque en verdad eran idénticos.
Como a muchos gemelos, a Rodolfo y a Ernesto les gustaba hacer bromas a sus parientes y amigos, confundiendo sus identidades. Cuando los primos menores nos hicimos lo suficientemente grandes para cambiar los cómics por ejemplares de Playboy, comenzó a circular un rumor entre nosotros: que Ernesto no se daba abasto con sus conquistas y que algunas veces Rodolfo le ayudaba, haciéndose pasar por él cuando las citas se le juntaban.
–Si eso es cierto –dijo José, el primo más avispado de todos–, entonces sólo puede significar una cosa: que Rodolfo es capaz de disimular su cojera.
Tras el accidente, el comportamiento anormal de Rodolfo fue aumentando hasta evidenciar la fragilidad de su cordura. Pero como la familia se empeñaba en esconder el oscuro secreto, no nos quedó más remedio que buscar nuestras propias y terribles interpretaciones:
–Rodolfo no tuvo ningún accidente: su padre lo arrojó por las escaleras porque no soporta tener un hijo tan raro…
–Él mismo se golpeó las piernas con un martillo para dejar de parecerse a su hermano…
–Lo atropelló una de las mujeres de Ernesto cuando descubrió el engaño…
La verdad, que me fue revelada tiempo después por mi tío Sergio durante una borrachera navideña, era más cruda y delirante: aquejado por las voces que cada vez escuchaba con mayor frecuencia, Rodolfo se arrojó de un puente peatonal con la intención de suicidarse. Sobrevivió, causándose un daño permanente en las piernas. Lo que los primos también ignorábamos era que pasó por el quirófano en numerosas ocasiones, hasta que múltiples clavos y prótesis le permitieron volver a caminar. Para el momento en que mi tío corrió el velo en torno a esa historia, mi primo vivía recluido en su casa, atendido por una enfermera de tiempo completo, y ya todos sabíamos el nombre de su enfermedad: esquizofrenia.
Durante una temporada –cuando empezaba a ganarme la vida haciendo biografías– visité a mi primo en su casa. Vivía en una doble prisión: el cuarto donde estaba confinado, y su mente, entregada por completo a fantasías complejas, delirantes. Sostener una conversación con él era una tarea desgastante. A veces, sin proponérselo, me obsequiaba imágenes de una extraña y siniestra poesía.
–Algo malo va a ocurrir –me dijo una tarde mientras jugábamos ajedrez.
–¿Sí? –respondí, mientras pensaba en cómo quitarme de encima un jaque.
Tras una larga pausa, en la que se escuchó claramente el tictac del reloj de la pared, Rodolfo continuó:
–Estoy completamente seguro de que algo terrible sucederá.
Moví mi caballo para proteger al rey.
–¿Por qué crees eso?
Rodolfo respondió con otra pregunta:
–¿No escuchaste el silencio anoche?
La mayor parte del tiempo, la mente de Rodolfo divagaba hacia tramas enredadas y paranoicas, en las que él siempre tenía un papel protagónico. Una de sus favoritas era aquélla en la que recibía llamadas telefónicas de un informante chino, quien le pasaba datos privilegiados sobre los planes de una inminente invasión a los Estados Unidos. Pero no se trataba de cualquier ataque: los chinos habían perfeccionado una técnica de guerra que consistía en crear fideos-parásitos que –una vez ingeridos a través de la sopa–, se instalaban en el cerebro de las víctimas y dominaban su voluntad. Y si se tomaban en cuenta las miles de sopas de fideo que China exportaba constantemente a los Estados Unidos, la victoria estaba garantizada.
–¿Y por qué te han elegido a ti para informarte? –me atreví a preguntarle una vez.
Su respuesta me sorprendió. No supe si por unos instantes recuperó la lucidez e ironizó sobre su condición o si tan sólo se trataba de una de las tantas manifestaciones de su ego enfebrecido.
–¿A poco no quisieras ser tú el primero en enterarte?
Nada me había preparado para lo que vino después. Fue algo que me dejó inquieto, y supongo que eso hablaba bien mí, pues como me dijo un famoso psiquiatra al que entrevisté en diversas ocasiones mientras escribía su biografía: “Nunca te acostumbres a las locuras de los locos, pues entonces tú también te habrás enfermado”.
Recuerdo que Rodolfo estaba sentado en su mecedora y miraba el jardín a través de la ventana.
–Hoy por la mañana recibí una comunicación de Neil Armstrong –dijo, al tiempo que se pasaba la mano por la barbilla en actitud circunspecta.
Era una fantasía que le escuchaba por primera vez, y me intrigó. A mi mente vinieron el telescopio, las comidas en la casa de la abuela y otros recuerdos de la infancia.
–¿Quieres decir que te llamó por teléfono desde su casa?
Mi primo rio con condescendencia, como si yo fuera un niño que acabara de hacer un chiste ingenuo.
–No –dijo–. Neil Armstrong permanece en la Luna. Nunca regresó de allá.
En los días que siguieron, Rodolfo fue dándole cuerpo a la más singular de las historias que le escuché. Afirmaba que el célebre astronauta se comunicaba con él vía telepática, y que gracias a eso estaba conociendo “la verdad de los acontecimientos de aquel extraño verano de 1969”. Su versión superaba a la famosa teoría de la conspiración –bastante arraigada en la cultura popular– que sostenía que el hombre nunca había pisado la Luna, y que todo fue un montaje perpetrado por la NASA con la ayuda del cineasta Stanley Kubrick.
–Sí fueron a la Luna –afirmó mi primo–. Pero lo que nadie sabe, y que se ha mantenido en secreto hasta hoy, es que, tras dar el primer paso y pronunciar sus famosas palabras, Neil Armstrong se adentró en la superficie de la Luna y desapareció. Jamás pudieron encontrarlo.
De acuerdo con la versión de mi primo, el Apolo 11 regresó sin el astronauta más importante, y desde el primer instante en que la tripulación apareció ante los medios de comunicación para hablar de su hazaña, Armstrong fue sustituido por un doble.
–La NASA no estaba dispuesta a quedar mal ante el mundo si algo no salía bien –dijo Rodolfo–, así que se habían prevenido con un doble de cada astronauta.
Según mi primo, todo eso explicaba muchas de las cosas que aún no se aclaraban en torno a la misión del Apolo 11: ¿por qué no existía ninguna foto de Neil Armstrong sobre la superficie de la Luna? ¿Por qué Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisó el satélite, se volvió un alcohólico tras su retorno? ¿Por qué el supuesto Neil Armstrong vivía recluido en su casa de campo en Ohio y eludía a toda costa las entrevistas? Y, sobre todo, ¿por qué en las pocas ocasiones que aparecía en público, Armstrong era incapaz de explicar una cuestión esencial: ¿qué se siente haber estado en la Luna?
Aquellas dudas existían: lo vi en Internet, donde encontré diversos foros en las que se analizaban con fervor. Eso no comprobaba nada, por supuesto, pero era la única ocasión en que los delirios de mi primo se sostenían en una base de realidad.
–Durante las siguientes cinco misiones –dijo Rodolfo– la prioridad secreta fue buscar a Armstrong. No era que esperaran encontrarlo con vida, pero la recuperación de su cadáver se volvió una obsesión para los dirigentes de la NASA, una especie de revancha ante ese primer fracaso. Cuando se dieron por vencidos, el programa Apolo se canceló y eso marcó el fin de la Era Espacial.
Lo que le sucedió a Armstrong, explicó mi primo, lo experimentaron también los astronautas de las siguientes misiones, sólo que para entonces ya iban preparados. Todos escucharon una música majestuosa e hipnótica, una especie de canto de las sirenas que los atraía hacia el lado oscuro de la Luna. Los que siguieron los pasos del primer astronauta sobrevivieron porque estaban atados al módulo lunar con cuerdas especiales. Desde 1969 a la fecha, Armstrong permanecía “retenido” en la Luna, y utilizaba imágenes psíquicas para comunicarse con la Tierra. Un tipo de comunicación que sólo las mentes “hipersensibles” podían captar. En pocas palabras, el astronauta más célebre de la historia estaba condenado porque sólo los lunáticos podían captar la frecuencia de sus mensajes.
–Recuerda –me dijo Rodolfo– que mientras hace una elipse alrededor de la Tierra, la Luna nunca gira. Siempre muestra la misma cara, por lo que nadie ha visto su lado oscuro.
–¿Y qué es lo que hay ahí? –pregunté– ¿Te lo dijo Armstrong?
–Nosotros somos la plaga –respondió, en tono críptico–. Ellos sólo quieren asegurarse de que nunca salgamos de nuestro planeta.
–¿Quiénes son ellos?
Mi primo volvió a prodigarme su risa bondadosa.
–Jamás lo entenderías. Porque ellos son lo que no somos nosotros.
Antes de que el trabajo comenzara a absorber la mayor parte de mi tiempo, y que dejara de visitar a Rodolfo, mi primo me contó una última historia sobre astronautas. Habló de Alan Bean, quien viajó en el Apolo 12 y se convirtió en el cuarto hombre en pisar la Luna. Tras su regreso, Bean siguió algunos años involucrado con la NASA, y en 1981 se retiró para convertirse en pintor. Y lo único que ha pintado desde entonces son escenas relacionadas con los alunizajes. Un artista obsesionado con el satélite, y con lo que él y sus demás colegas experimentaron en aquel sitio. De hecho, uno de sus cuadros más famosos se titula Esto era lo que se sentía al caminar por la Luna. Lo que se observa en esa pintura es al propio Bean, con su traje de astronauta sobre la superficie lunar, rodeado de una neblina de intensos verdes, dorados y violetas.
–El canto de las sirenas interestelares –dijo Rodolfo–. Se trataba de música con color, pero el único que supo expresarlo fue Bean. Por eso resultaba tan hechizante: era una estela que tenías que seguir, casi como si pudieras palpar las notas.
–Ha de ser escalofriante –intervine– estar a cientos de kilómetros de tu planeta y sentir que una fuerza te quiere alejar aún más de él…
–¿Te digo una cosa? –el tono de mi primo se volvió repentinamente melancólico– Armstrong y yo también nos comunicamos con Bean, sólo que él no es capaz de entender de qué se trata, y entonces lo que hace es interpretar en pinturas la información que le enviamos. Cree que es su imaginación trabajando…
Dejé de escuchar a mi primo. Como Bean aún vivía, se me ocurrió que podría viajar a Estados Unidos y buscarlo para escribir su biografía. De todos los astronautas que pisaron la Luna, me parecía el más interesante. La editorial para la que trabajaba entonces sin duda se interesaría, y me pagaría el traslado y la estancia.
Como si me leyera el pensamiento, Rodolfo dijo:
–Hay un cuadro en particular que tienes que ver. Se llama La Luna vista desde un sueño en la Tierra.
–Un título poético –respondí por decir algo mientras me levantaba y me ponía la chamarra. Ahora tenía un nuevo objetivo: conocer al astronauta-pintor.
Antes de despedirme, mi primo agregó:
–En ese cuadro está la clave de todo.
Por más que lo intenté, el viaje no se dio en ese momento. La editorial tenía otras prioridades y el trabajo se fue acumulando. Dejé de visitar a Rodolfo pero, curiosamente, al que empecé a frecuentar fue a Ernesto. En aquel tiempo, mi primo mujeriego salía con una actriz de mi edad cuya fama comenzaba a despegar. Una revista me pidió que escribiera su historia. Acepté porque resultaría fácil y la paga era buena. Los tres salimos en varias ocasiones a tomar una copa, pero cuando empecé con las entrevistas sólo nos veíamos ella y yo. Se llamaba Patricia. Al principio veía nuestras citas como parte del trabajo, pero al poco tiempo descubrí que estaba obsesionado con ella. Era delgada, de senos puntiagudos; parecía sentirse cómoda con su cuerpo y, sobre todo, con su sonrisa: Patricia sonreía todo el tiempo. Quizá sólo estaba ensayando para las cámaras, pero yo no había conocido a ninguna mujer tan segura de sí misma. Ella me confesó que desde la adolescencia salía con hombres mayores que ella, como era el caso de mi primo, pero que últimamente comenzaba a interesarse por los de su misma edad. “Ya no son tan tontos y tienen mucha más energía.” Lo dijo mirándome a los ojos, en una franca provocación. No lo pensé dos veces y me arrojé al vacío. Los días siguientes fueron un torbellino de moteles, borracheras y discusiones. Cuando pude darme cuenta del error que había cometido, ya era demasiado tarde. Nuestra aventura se hizo pública gracias a una fotografía publicada por un periódico sensacionalista. Ernesto estaba devastado –según me lo confirmó la propia Patricia– y la revista no volvió a contratarme, porque una de sus reglas era que los negocios y el placer no debían mezclarse.
Semanas después, Ernesto me marcó al celular. Mientras el teléfono sonaba y veía su nombre en el identificador de llamadas pensé en mi cobardía, en que debí haberlo buscado para disculparme. Era la primera vez que hablaríamos desde el escándalo y no me quedaba más remedio que enfrentarlo. Contesté, esperando una avalancha de insultos. Pero lo único que Ernesto dijo fue:
–Tienes que venir. Rodolfo se suicidó.
No me atreví a ir al funeral y me pasé toda la tarde pensando en mi primo muerto. En especial, recordé una comida en la casa de la abuela en la que Rodolfo utilizó el telescopio para mostrarme los diferentes accidentes de la Luna. Con mucha paciencia me fue mostrando cada uno y señalándome sus características. Me dijo que para Giovanni Battista Riccioli, quien hizo el Atlas Lunar en 1651, aquellas sombras semejaban mares, y por eso les dio sus peculiares nombres: Mar de la Tranquilidad, Océano de las Tormentas, Lago de los Sueños, Bahía de los Arcoíris…
–El Mar de la Tranquilidad es donde aterrizaron todas las misiones Apolo –me explicó–. Es una zona ideal porque es amplia y llana…
Y luego agregó algo que relacioné con su carácter extraño, pero que ahora entiendo plenamente:
–Por eso hay que buscar siempre el Mar de la Tranquilidad y evitar ahogarse en el Océano de las Tormentas.
Aquella tarde lloré con amargura, porque había perdido para siempre a mis dos primos más queridos. Lo que no sospeché entonces es que aún me esperaba un último encuentro.
Tres años después de la muerte de Rodolfo, me encontraba en Tucson, a las puertas de una galería y centro comercial de recuerdos especiales llamado Novaspace, que exhibía una exposición de Alan Bean. Fui a Arizona para entrevistar a un cazador de serpientes –encargo del periódico sensacionalista que publicó la fotografía en la que salíamos Patricia y yo–, pero tenía la esperanza de que la galería me pusiera en contacto con el astronauta-pintor. Creía que, si conseguía hacer su biografía, las editoriales importantes volverían a interesarse en mi trabajo. Llegué muy temprano al lugar, luego de una noche de insomnio ante la expectativa de mi visita, y aún no abría sus puertas. Por su apariencia y sus colores, Novaspace parecía en realidad una sucursal de Kentucky Fried Chicken. Si algo tienen los gringos, pensé, es que todo lo pueden volver corporativo y anodino. Incluso una galería que exhibe las pinturas de un hombre que pisó la Luna.
Cuando por fin pude entrar, mi cuerpo resintió el golpe del aire acondicionado y me dieron escalofríos. Conforme fui recorriendo los cuadros pintados por Alan Bean, las sienes me palpitaban y sentía una presión en el pecho. No eran cuadros depresivos: tenían colorido, y en ellos los astronautas aparecían haciendo diversas labores sobre la superficie lunar. Sólo había dos pinturas que expresaban sentimientos. Ambas estaban protagonizadas por un solo astronauta en la misma posición: los brazos extendidos y la cabeza levantada. Una se titulaba ¿Hay alguien afuera?, y la otra Hola, Universo. Entonces pensé que mi angustia provenía de algo que los cuadros reflejaban involuntariamente: una absoluta y asfixiante soledad. No la del paisaje lunar, sino la de la Tierra. Y tuve esta certeza: si uno hacía el ejercicio mental y emocional de ponerse en el punto de vista de los astronautas que miraron nuestro planeta desde el satélite, se podía vislumbrar el pánico del abismo interestelar. Allí arriba no había respuestas, y eso se palpaba en las pinturas de Alan Bean.
Sin embargo, uno de los cuadros guardaba una respuesta para mí. Cuando llegué ante él, tardé en descubrirla. Era la pintura a la que mi primo hizo referencia la última vez que lo vi. La Luna vista desde un sueño en la Tierra mostraba un eclipse lunar. No había nada más en ella, y la primera impresión que me provocó fue que se trataba de la menos atractiva de todas. Cuando me fijé en los detalles, mi corazón se aceleró. La clave estaba en la esquina inferior derecha. Ahí descubrí la firma de Alan Bean y una fecha.
El cuadro había sido pintado tan sólo un mes atrás.
Abandoné la galería en busca de aire fresco. La cabeza me daba vueltas, tenía la mirada vidriosa. Me desplomé en una banca y respiré con dificultad. Sentí arcadas, pero logré contenerlas. En ese momento, alguien se acercó a mí. Era una figura familiar. Me tallé los ojos con las manos porque creí soñar. ¿En verdad mi primo Ernesto me había seguido hasta ahí? ¿Era una casualidad o supo del cuadro por boca de su hermano? ¿Acaso esperó pacientemente mi viaje para constatar en persona el triunfo de Rodolfo? Entonces me di cuenta de que estaba equivocado. Como siempre, las revelaciones me llegaban tarde, precipitándome al Océano de las Tormentas.
Mi mirada se aclaró. La figura que se aproximaba dejó de fingir y me condenó con su cojera.