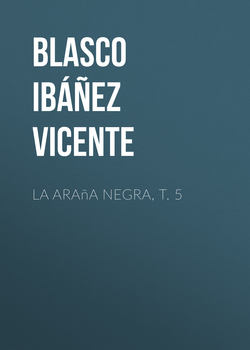Читать книгу La araña negra, t. 5 - Висенте Бласко-Ибаньес, Blasco Ibáñez Vicente - Страница 2
CUARTA PARTE
EL CAPITAN ALVAREZ (CONTINUACIÓN)
XXIX
Los planes de Quirós
ОглавлениеA las diez de la noche salió Joaquinito Quirós del Ministerio de la Gobernación.
Había esperado al ministro más de dos horas, por estar éste reunido con sus compañeros en Palacio, y cuando al fin llegó, retuvo al joven escritor católico otra hora larga, haciéndole que repitiera varias veces la delación, como si temiera que algún detalle importante quedase olvidado.
El alto funcionario despidió por fin a Quirós, a quien había tratado algo en los aristocráticos salones, y le prometió hacer que el Gobierno premiase con largueza sus servicios.
El escritor católico estuvo elocuente. ¡Oh! El no hacía la delación únicamente por ser recompensado, sino que le impulsaban sus principios políticos y religiosos, su afecto inmenso a la virtuosa Reina, su adhesión incondicional al Gobierno, su amor a la causa del orden y del catolicismo, puesta en peligro por los pícaros revolucionarios, su…
Y así siguió el hipócrita agente de los jesuítas, enjaretando mentiras y lugares comunes. Después de dejar sobre la mesa ministerial el papel en que estaban las señas del capitán Alvarez y el domicilio donde se reunían los conspiradores, salió Quirós del despacho, y aún pudo oír, antes de atravesar la sala, cómo el ministro daba órdenes para que fuesen llamados con urgencia su colega en la cantera de la Guerra y el gobernador de Madrid.
Cuando Quirós, pisando la gran acera de la Puerta del Sol, miró el reloj del Ministerio y vió que eran más de las diez, púsose a pensar cómo pasaría la noche.
No estaba de humor para asistir a ninguna reunión aristocrática, pues le faltaba fuerza para vestirse, y prefería pasar la noche de un modo más divertido que bailando con señoritas insufribles, que al fin y al cabo no habían de casarse con un pobre como él, o entreteniendo a las devotas mamás, que le consideraban como un juguete entretenido, con sus puntas y ribetes de preceptor moral.
Ya estaba decidido lo que haría. Hasta media noche se entretendría en un teatrillo por horas, donde se representaban piezas bufas, con gran exhibición de pantorrillas, algunas de las cuales había manoseado con intimidad el escritor católico, y después iría a charlar hasta las primeras horas de la madrugada con los redactores de “La Voz del Catolicismo”, diario en el que publicaba de vez en cuando artículos críticos, y en los cuales magullaba a todos los grandes hombres revolucionarios, aun cuando éstos nunca llegaban a enterarse.
Cuando a media noche salió Quirós del teatro, iba pensativo y malhumorado.
Aquel género escénico, punzante afrodisíaco, que conmovía de lujuria a todo el público culto, sensato y conservador que ocupaba las butacas, no había conseguido divertirle, como en otras noches.
Le preocupaba la idea de que a aquellas horas la autoridad estaba preparando la red para apresar al capitán objeto de su denuncia. Y no es que él experimentase compasión alguna. Lo único que le interesaba era la recompensa que le daría el Gobierno, y le era indiferente que aquel desgraciado militar fuese fusilado, o, cuando menos, saliera para los presidios de Africa; pero no dejaba de causarle cierto escozor la idea de que había contribuído a la eterna ruina de un joven que, como él, era pobre y trabajaba por conquistarse una posición.
El aventurero aristocrático no podía evitar cierta simpatía a favor de aquel desconocido que, audazmente y con riesgo de su vida, buscaba el engrandecerse. Quirós no se sentía capaz de buscar la fortuna de un modo tan franco y peligroso.
Aquella preocupación era, pues, producto del espíritu de clase y de la admiración que le inspiraba el valeroso desconocido.
Absorto en tales pensamientos caminaba Quirós, hasta que una sensación de frío le hizo volver en sí. Soplaba un vientecillo helado que punzaba la cara, y el joven levantóse el cuello del gabán, al mismo tiempo que pensaba en la conveniencia de entrar en el café Suizo, ya que se encontraba frente a él.
Con aquel frío no vendrían mal unas copitas de ron. Además, en aquel café siempre se encontraban algunas tertulias de compañeros, jóvenes periodistas, que, aunque liberales y poco afectos a la hipocresía, eran buenos muchachos, y hacían pasar agradablemente el rato con sus chistes.
Quirós entró en el café, y allí permaneció hasta las dos de la madrugada, hora en que se disolvió la tertulia. Aquella noche no estaban en el Suizo más que unos cuantos escritores de perversas ideas, mordaces hasta la crueldad, que se recrearon “tomándole el pelo” al publicista católico, cuyas verdaderas costumbres conocían al dedillo.
El joven abandonó el café con un humor endiablado. El fastidio le perseguía, y se encaminó a su querida Redacción con la esperanza de pasar allí mejor el rato.
Cuando después de subir casi a tientas la mal alumbrada escalera, tropezando con un aprendiz de la imprenta, que se llevaba el último original, entró en la sala común de la Redacción, vió a sus compañeros enfrascados en una discusión que debía ser violenta, a juzgar por el calor con que se expresaban.
– Aquí está Joaquín – dijo con alegría uno de los redactores, al verle entrar – . Es el amigo de la casa, y podrá ilustrarnos con su opinión mejor que nadie.
– ¿De qué se trata? – preguntó con tono indiferente Quirós, que esperaba ser consultado sobre alguna murmuración del gran mundo.
– Vas a hablarnos con franqueza – continuó el periodista – .¿Cuál es tu opinión verdadera sobre lo del conde de Baselga?
El joven hizo un gesto de extrañeza.
– ¿Y qué es lo que le ha ocurrido al conde?
– Vamos, hombre, no te hagas el lila y contesta. Estos dicen que Baselga se ha matado en un momento de locura, y yo aseguro que ese suicidio ha sido preparado hábilmente por alguien. Es muy raro entrar en un manicomio y matarse inmediatamente.
– ¿Pero el conde de Baselga se ha suicidado?
Quirós dijo esto con tal expresión de sorpresa, que los periodistas se convencieron de que recibía por primera vez la fatal noticia.
¿Conque no lo sabía Joaquín, a pesar de ser íntimo de la familia?
Pues, sí, señor; el conde se había suicidado aún no hacía diez y seis horas, y su hija, la baronesa de Carrillo, había enviado la esquela mortuoria para que la publicasen al día siguiente en la primera plana del periódico, y al mismo tiempo rogaba al director, con una conmovedora cartita, que se ocupara con gran prudencia del suceso y defendiera el honor de la familia, si algún diario indiscreto, a pesar de sus súplicas, se atrevía a decir que el conde habíase suicidado.
Quirós escuchaba con el mayor asombro aquellas noticias que le comunicaban sus amigos.
Su sorpresa no tenía límites, y en su interior surgía una sospecha que, poco a poco, iba adquiriendo certidumbre.
El no quería mediar en la discusión de los periodistas, y se negaba a decir si el suicidio había sido por voluntad propia y espontáneo, o hábilmente preparado por enemigos; pero, en su interior tenía ya la opinión formada, y sentía cierto respetuoso temor al pensar en el padre Claudio. ¡Oh, gigantesco maestro! ¡Y con qué limpieza sabía barrer a un hombre del mundo, cuando le estorbaba!
A Quirós no le cabía duda de que en aquella tragedia había intervenido el diabólico talento del padre Claudio. El no podía precisar la verdadera causa de aquel hábil crimen y los procedimientos de que se había valido el poderoso jesuíta, pero presentía la verdad del hecho y veía el invisible brazo del padre Claudio moviendo la mano del conde, que empuñaba la pistola suicida.
Las sospechas que le habían acometido al saber que a Baselga lo declaraban loco y que iba a ser conducido a un manicomio, volvían a reproducirse ya en su imaginación, como hechos indiscutibles. El tenía la solución del obscuro problema. La Compañía deseaba los millones de los hijos de Baselga, y era capaz el padre Claudio de suprimir a cuantos se interpusieran en su camino.
Sentado junto a la gran mesa de la Redacción, con la cabeza entre las manos, bajo la mancha de amarillenta luz de gas que arrojaba una gran lámpara con colgantes de percalina verde, y dejando vagar su mirada por el montón de periódicos de provincias revueltos con tinteros y plumas, permaneció Quirós mucho tiempo, entregado a sus pensamientos y arrullado por aquella discusión interminable que excitaba la bilis de los periodistas.
¿Qué haría él? Esto era lo que se ocupaba en reflexionar Quirós, pronto siempre a pensar en sus negocios, aun en los momentos más difíciles.
El había tenido ciertos planes en otro tiempo, que después desechó por imposibles. Viviendo el conde, resultaba absurdo abrigar, un pobre como él, ciertas pretensiones acerca de Enriqueta; mas ahora, libre ya de tal estorbo, y quedando la joven bajo la dirección de su hermana, tal vez pudiera lograr algo. El se tenía por el hombre de confianza de la baronesa; sabía que ésta le apreciaba, y no era aventurado esperar algún éxito en sus pretensiones; pero… ¡maldición!, estaba en medio el padre Claudio, aquel diabólico jesuíta, a quien siempre encontraba obstruyéndole el camino y al que eternamente tendría que pedir permiso para intentar el menor avance. ¡No poder él librarse de tal servidumbre! ¡Verse obligado a no trabajar jamás por su cuenta y riesgo!
Pero Quirós no quería dejar pasar aquella ocasión, que parecía venírsele a las manos, con la muerte del conde. Creía él que la fatalidad colaboraba con sus ambiciones, y que sería una necedad imperdonable despreciar sus favores.
Adelante, pues; ya se entendería con el padre Claudio cuando llegase el momento, y buscaría el mejor medio de engañarlo, si es que la baronesa acogía bien su plan. Ahora lo importante era tener de su parte a la hermana de Enriqueta.
Y pensando en esto se le ocurrió a Quirós cuán triste debía ser el estado de ánimo de doña Fernanda a aquellas horas.
Era una verdadera desgracia que él no hubiese tenido antes noticias del triste fin del conde. En aquella casa debía reinar la desolación, y en tales instantes es cuando se conocen los amigos verdaderos. Su puesto, desde aquella tarde, estaba en la casa de Baselga, al lado de la baronesa y de Enriqueta, prodigándolas cristianos consuelos. ¡Diablo! ¿Por qué habían tenido tan oculta aquella noticia?
El era un ser imprescindible en ciertas familias, tanto en las desgracias como en las alegrías. Por cosas menos importantes, por un casamiento o un bautizo, lo llamaban, lo consultaban y encargábanle las invitaciones, las formalidades consiguientes en los Centros públicos, y hasta el arreglo de la mesa; y ¡ahora que se trataba de una familia por la que tanto interés sentía, no encontraba hasta aquel momento una buena alma que le avisara lo sucedido!
¡Cuánta falta haría allá, para aliviar a doña Fernanda de las enojosas tareas de arreglar el entierro y demás formalidades! ¡Cómo hubiera él adquirido nuevo realce a los ojos de la baronesa, que le consultaba continuamente sobre asuntos de las cofradías, encargándose de todas esas comisiones engorrosas que produce la muerte en una familia del gran mundo!
Pero nada se había perdido; aún era tiempo de acudir; y apenas Quirós formuló tal pensamiento en su mente, púsose en pie.
¿Que era tarde? ¿Que resultaría extemporánea su visita? Mejor aún; así podría parecer espontánea e hija del cariño, y doña Fernanda la agradecería más.
Quirós, sin despedirse apenas de sus amigos, abandonó la Redacción, y con paso apresurado dirigióse a la calle de Atocha.
Al llegar frente a la casa de Baselga detúvose algo cohibido al ver la obscura fachada, en la que no se notaba el menor signo de vida interior.
De seguro dormían, y su visita iba a resultar inoportuna en extremo.
Pero en Quirós la duda duraba muy poco y no era hombre capaz de retroceder así que adoptaba una resolución.
Empuñó el pesado aldabón de bronce y dió un golpe, no muy fuerte, como si procurara atenuar su inoportunidad.
– De seguro, no me oyen – pensó Quirós al dar el golpe.
Pero, con gran sorpresa, oyó inmediatamente tardas pisadas en el portal; abrióse el postigo y el obeso portero, sin otro traje que pantalones, camisa y bordados tirantes, apareció con una luz en la mano y tiritando de frío.
– ¡Ah! Es usted, don Joaquín – dijo el portero, después de cerrar el postigo tras el recién llegado – . Hace ya más de una hora que lo espero a usted. Suba usted en seguida; la señora baronesa le espera con gran impaciencia. Hace ya más de una hora que el ayuda de cámara fué a buscarle a su casa. ¡Qué desgracias, Dios mío, qué desgracias! Cuando el diablo se mete en una casa, tarde sale.
Y el obeso portero expresaba con ademanes trágicos su desesperación, mientras subía la escalera, alumbrando a Quirós.
Este se sentía satisfecho y adquiría mayor confianza al saber que la baronesa se había acordado de él mandando que le llamaran. Por esto se felicitaba de su resolución, que resultaba oportuna.
La baronesa recibió a su amigo en un gabinete que servía de antecámara a su dormitorio, y al verla Quirós no pudo reprimir un movimiento de sorpresa.
Doña Fernanda tenía un aspecto de quebrantamiento que, a los ojos del joven escritor, demostraba la cruel y profunda impresión que en ella había producido la muerte de su padre.
Toda la casa estaba en conmoción, pues Quirós, en las habitaciones exteriores, había visto a los criados que, vestidos y prontos a acudir al servicio de la señora, aunque apoyándose en la pared o medio tendidos en los divanes, cabeceaban de vez en cuando, entregándose al sueño.
La baronesa, que contraía su rostro con una mueca natural e indefinible entre el dolor y la rabia, estrechó lánguidamente la mano que le tendía el joven con ceremoniosa aflicción.
– Baronesa, he venido sin perder tiempo, porque en estas ocasiones es cuando se conocen los verdaderos amigos.
– Gracias, Joaquinito. Ya sabrá usted mi desgracia en toda su extensión. En esta casa se repiten los sucesos tristes con una rapidez abrumadora.
– Efectivamente, baronesa. La muerte del conde es una desgracia…
– Pues, ¿y lo otro? – exclamó la baronesa, interrumpiendo a su amigo.
Este hizo un gesto de extrañeza, como preguntando qué era lo otro. La baronesa le comprendió.
– ¡Cómo! ¿Usted no sabe lo ocurrido aquí esta noche? Pero, ¡Dios mío, cuán loca soy! Usted no puede saberlo, pues ninguno de mis amigos, ni aun el padre Claudio, tiene noticia de lo sucedido.
– Pero, ¿qué ocurre, baronesa? ¿Otra desgracia, después de la muerte del conde?
– Sí, Joaquinito. Mi hermana Enriqueta ha huído de casa esta misma noche.
Quirós aún quedó más asombrado al escuchar aquello que al saber el suicidio del conde.
Le resultaba el mayor de los absurdos la fuga de aquella joven tan humilde y recatada, que él consideraba poco menos que tonta.
El inesperado suceso dejó absorto por mucho rato al joven, que vió por el suelo sus más risueñas ilusiones. Después de esto resultaba imposible aquel magnífico proyecto de casamiento que le había de hacer rico y poderoso.
– ¡Pero, baronesa! ¿Cómo ha sido eso? – preguntó Quirós, cuando se repuso de aquella primera impresión.
– ¡Dios mío! ¡Si yo misma no puedo explicármelo! ¿Quién había de esperar semejante cosa de Enriqueta? Yo no puedo comprender qué idea ha enloquecido a esa muchacha hasta el punto de hacerla abandonar su casa.
– ¿Sabe Enriqueta la muerte de su padre?
– No; es decir, yo creo que no, pues nadie en esta casa le ha hecho la menor indicación. Vea usted lo que ha sucedido.
Y la baronesa relató a Quirós la inmensa y dolorosa sorpresa que había producido en la casa la desaparición de Enriqueta.
Justamente a las ocho de la noche había llegado de las posesiones que el conde tenía en Castilla la antigua ama de llaves, Tomasa, a la cual la baronesa seguía profesando un odio irreconciliable. Había hecho el viaje alarmada por cierta carta que una persona de la servidumbre (la doncella de la baronesa) la había enviado, dándola cuenta de la locura del conde y acudía presurosa la sencilla aragonesa, creyendo que con su presencia podía aliviar el triste estado de doña Fernanda.
Cuando Tomasa supo la desgracia que acababa de ocurrir y la habladora doncella le hubo relatado el suicidio con tantos detalles como si lo hubiera presenciado, la pobre mujer, que era ruidosa en extremo, tanto en sus alegrías como en sus tristezas, comenzó a dar alaridos, al mismo tiempo que sus ojos se cubrían de lágrimas.
El único deseo que manifestó, en medio de su dolor, fué ver a su señorita, a su querida Enriqueta; pero la baronesa se lo prohibió, por no querer que su hermana conociera repentinamente el trágico fin de su padre. A la hora de cenar, doña Fernanda no se alteró al ver que su hermana no bajaba, y dió a las once y media orden a toda la servidumbre para que fuera a descansar; pero entonces fué cuando la antigua ama de llaves, antes de ir a recogerse en el cuarto de la doncella, se deslizó hasta la habitación de Enriqueta.
Momentos después volvió asombrada, gritando que en el cuarto no estaba la señorita.
A la baronesa, según sus propias palabras, le dió un vuelco el corazón cuando supo que su hermana no estaba en el cuarto. Corrió a éste, y al verlo vacío se lanzó con presteza por toda la casa, llamando a gritos a Enriqueta.
Nada; el silencio más completo en todas partes; no había ya duda: Enriqueta habíase fugado de la casa paterna.
Cuando la baronesa se convenció de aquella terrible verdad, su indignación no tuvo límites, y deseosa, sin duda, de hacer responsable a alguien de aquel suceso, fijó sus ojos en Tomasa, cuya inesperada aparición ya le resultaba muy extraña.
Aquella mujer tenía, sin duda, su parte en la fuga, y por evitar responsabilidades había ido allí a hacer una comedia, lamentándose de un suceso que con anterioridad conocía.
Doña Fernanda, presa de una terrible indignación, dirigióse contra Tomasa, insultándola con soeces palabras; pero procuró no irse con ella a las manos, como en otras ocasiones había hecho, pues recordaba aún los golpes que recibió el día en que el difunto conde hubo de separarlas a viva fuerza, cuando se tiraban de los pelos por cuestión de los amoríos de Enriqueta.
Tomasa apenas si contestó a los insultos de la baronesa.
La muerte del conde y la fuga de su hija eran terribles noticias que la habían dejado atolondrada, y por esto apenas si desmintió con algunas palabras a la procaz doña Fernanda.
La suerte de Enriqueta era lo que a ella le preocupaba, y únicamente pensaba en encontrarla, aunque para ello tuviera que correr medio Madrid.
De pronto, y cuando la baronesa más recrudecía sus injurias, Tomasa sonrió, como si hubiese visto el cielo abierto. ¡Qué torpe era! ¡No habérsele ocurrido antes dónde podría estar Enriqueta!
Y apenas apareció en su imaginación la figura del amo de su sobrino, salió corriendo para su casa. Era entonces la una de la madrugada.
La baronesa, ante tan rápida fuga, se convenció más aún de que la vieja sirvienta tenía participación en aquel suceso, que ella calificaba de rapto.
Deseosa de vengarse y de evitar el escándalo que produciría la fuga de Enriqueta al hacerse pública, quiso adoptar alguna resolución que hiciera volver a la fugitiva a su hogar antes que amaneciera.
Para doña Fernanda no había duda sobre el lugar donde estaba su hermana. Desde el primer momento había pensado en aquel odiado capitán, cuya correspondencia amorosa tan grande indignación le había producido, y la precipitada fuga de Tomasa había ratificado sus sospechas. Acudir a la policía en demanda de auxilio era el medio más apropiado para que el suceso se hiciera público, y por esto la baronesa pensó en sus amigos más íntimos, para encargarlos de la delicada misión de volver la joven a su casa.
Al principio pensó en el padre Claudio, pero hacer que despertasen a éste a altas horas de la noche, era empresa difícil, pues el poderoso jesuíta daba a los suyos severas órdenes para que no turbasen su descanso, y, al fin, la baronesa pensó que sería mejor llamar en su auxilio al amable Quirós, y envió un criado a su casa.
– Mucho ha tardado usted, Joaquinito – siguió diciendo la baronesa con precipitación – ; pero aún es tiempo. Sobre todo, no se entretenga usted. Piense que la honra de mi hermana va en ello. ¡Dios mío! ¡Cuánto agradeceré a usted cuanto haga en esta ocasión!
Quirós, que aún se sentía turbado por aquella inesperada noticia, no pudo menos de fijarse en lo mucho que aumentaría la simpatía de la baronesa hacia él si lograba devolverle a su hermana.
Además, por egoísmo, le interesaba mezclarse en aquel asunto. Si Enriqueta era de otro, todos sus más hermosos planes, que le hacían entrever un porvenir de grandezas, caerían inmediatamente, faltos de base.
El joven estaba resuelto a hacer cuanto le mandara la baronesa, y así se lo manifestó, con entusiasmo teatral.
– Pues bien – dijo doña Fernanda – , corra usted inmediatamente a casa de ese capitán, donde indudablemente se encuentra mi hermana, y tráigala usted, sin reparar en medios. No vacile usted si ha de emplear la fuerza; ya sabe usted que tenemos buenos amigos.
– Está bien, baronesa. Voy allá inmediatamente. Pero, ¿dónde vive ese capitán?
Doña Fernanda hizo un cómico gesto de admiración.
– ¡Dios mío! ¡Cuán loca soy!.. Pues no lo sé. Olvidaba que ignoro dónde vive el tal capitán.
– Esto no fuera obstáculo si el asunto no fuese tan urgente y tuviéramos más tiempo; pero conviene encontrar a Enriqueta antes del nuevo día, y esto es imposible, no sabiendo el lugar donde se encuentra. ¡Si usted pudiera proporcionarme algún otro detalle! Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de ese capitán?
– ¡Oh, eso sí que lo sé! Permítame que lo recuerde. Le llaman… ¡ah!, ya me acuerdo. Le llaman Esteban Alvarez.
Unicamente por su gran fuerza de voluntad pudo evitar Quirós hacer un movimiento de sorpresa; pero, a pesar de esto, murmuró con extrañeza y admiración:
– ¡Esteban Alvarez!
– Sí, señor; ese es su nombre. Lo recuerdo perfectamente, pues lo leí en varias cartas que él dirigía a mi tonta hermana. Mientras yo estaba de viaje tuvieron ciertas relaciones, de las que Tomasa era cómplice. ¡Cosas de niños! ¡Tonterías ridículas, que yo evité a tiempo!
El joven estaba pensativo. Preocupábale aquella extraña coincidencia. El que había delatado pocas horas antes para lograr un ascenso en su carrera, salíale ahora al paso, como raptor de la mujer en que él cifraba su definitivo engrandecimiento.
Pero una súbita alarma desvaneció inmediatamente sus pensamientos. La policía caería de un momento a otro sobre el domicilio de Alvarez, tal vez estaría ya allí en aquel momento, y Enriqueta sería detenida, haciéndose visible su deshonra y quedando complicada en una causa por conspiración, que seguramente sería ruidosa.
El joven quería evitar tal desgracia, no porque le doliese la deshonra de la joven, sino porque tras un escándalo tan grande era ya imposible que él la hiciese su esposa, quedando dueño de sus millones.
Había que obrar cuanto antes, y por esto Quirós se despidió de la baronesa, diciéndola al salir:
– Descuide usted, antes que sea de día Enriqueta estará aquí. Podrá costarme encontrar el sitio donde se ocultan, pero yo daré con ellos.
– ¡Adiós, Joaquinito! Que Dios le ayude y cuente usted con mi agradecimiento. Estos servicios no se olvidan nunca.
Cuando Quirós se encontró en la calle, el frío viento de la noche pareció refrescar sus ideas, desvaneciendo la preocupación que en él había producido la noticia de aquella fuga.
Subía la calle de Atocha sin tener aún ningún plan formado, y sin otra idea que ir a casa de Alvarez, cuyas señas había dado algunas horas antes en el Ministerio de la Gobernación.
Hacía el joven los mayores esfuerzos intelectuales por encontrar una idea que le gustase, y su cerebro sólo sabía producir disparates, por lo que se indignaba contra sí mismo.
La soledad lóbrega de las calles parecía reinar en su cerebro, y sus pasos, que resonaban con gigantesco eco sobre las desiertas aceras, repercutían en la bóveda de su cráneo, como un taconeo incesante y diabólico.
Urgíale formar un plan antes de llegar al punto donde se dirigía, y su inteligencia, siempre tan pronta a servirle, se mostraba ahora rebelde.
De repente Quirós encontró la solución a aquel conflicto en que se hallaba.
Si avisaba al capitán de la llegada de la policía y le incitaba a huir, fracasaba su plan, pues el Gobierno no le daría recompensa alguna, y si dejaba que Alvarez cayese en poder de la autoridad, se descubriría la falta de Enriqueta, en cuyo caso ésta sería objeto de la maledicencia social, y ningún hombre incapaz de romper con las públicas conveniencias, se atrevería a solicitar su mano.
El había adivinado el medio de salvar aquel conflicto.
– La combinación es infalible – se decía el elegante aventurero, apresurando el paso – . Con tal que llegue antes que la policía, lograré que el amante se escape, dejándome en depósito la dama. Después ya sabré yo arreglarme, y el temor al escándalo hará todo lo demás.
Y Quirós, halagado cada vez más por su plan, que conceptuaba magnífico, corría por las desiertas calles, temeroso de llegar demasiado tarde.
En su interior sentía la sonrisa de la fortuna anhelada, que, aunque tarde, llegaba por fin a favorecerle.