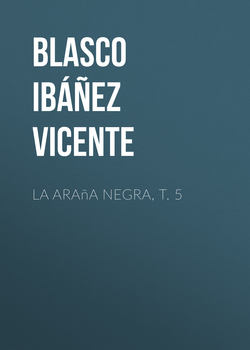Читать книгу La araña negra, t. 5 - Висенте Бласко-Ибаньес, Blasco Ibáñez Vicente - Страница 3
CUARTA PARTE
EL CAPITAN ALVAREZ (CONTINUACIÓN)
XXX
Desenlace inesperado
ОглавлениеLa fiel Tomasa, al encontrarse frente a la casa donde vivía el capitán Alvarez, hubo de sostener una breve discusión con el vigilante de la calle y desprenderse de una peseta para que le abriera el portal, y después pasó más de un cuarto de hora en la escalera, tirando del cordón de la campanilla, sin que ninguno de los durmientes en aquella casa acudiese a su llamamiento.
Por fin, oyó unos pasos pesados con acompañamiento de bostezos, y tras la consiguiente pregunta de “¿quién va?”, dada por una voz soñolienta, abrióse la puerta, apareciendo su sobrino Perico, casi en paños menores, y alumbrándose con una candileja.
La sorpresa que experimentó el muchacho fué grande al ver a su tía, a quien creía lejos de Madrid, a una hora tan intempestiva.
Tomasa entró prontamente en la habitación, preguntando con ansiedad:
– ¿Dónde están ésos?
– ¿Quiénes son ésos, tía?
– ¿Por quién he de preguntar, grandísimo tonto? Por tu señorito y mi señorita Enriqueta.
– ¡Ah! Luego sabe usted… – exclamó con sorpresa el asistente.
– Yo lo sé todo – contestó Tomasa, interrumpiéndole – . Dime al momento dónde están.
– En su cuarto, tía.
– Pues llamémosles inmediatamente.
Y la vieja y su sobrino encamináronse a la habitación del capitán, cuya puerta golpearon repetidas veces.
Reinaba un silencio absoluto en el interior del cuarto, y la mortecina luz del quinqué apenas si lograba disipar la densidad de aquella nebulosa atmósfera que lo envolvía todo en espesa penumbra.
Después de golpear muchas veces la puerta y de llamar Perico a su señor, éste se levantó, abriendo aquélla, aunque cuidándose de obstruir con su cuerpo la entrada.
Al ver el capitán a la vieja aragonesa, experimentó una sorpresa aún mayor que su asistente.
– ¡Tomasa! ¡Usted aquí! – dijo avergonzado.
– Sí; aquí estoy. ¿Dónde está la señorita?
No necesitaba hacer tal pregunta, pues dentro sonó un suspiro ahogado y el ruido de un cuerpo al caer sobre la cama.
– ¡Oh, mi pobre señorita! ¿Qué le sucede? ¡Por Dios! Don Esteban, déjeme usted el paso franco, o no respondo de mí.
Y la enérgica aragonesa, empujando rudamente al capitán, entró en la habitación. Enriqueta estaba allí, tendida sobre la cama, inerte e inanimada como un cadáver.
La pobre joven había despertado de su delirio de amor al oír aquellos golpes en la puerta y notar que su amado se levantaba para abrir.
Cuando la voz de Tomasa llegó a sus oídos, experimentó una emoción sin límites.
Toda la enormidad de la falta cometida aparecióse rápidamente en su imaginación; sintióse arrepentida y avergonzada, y el rubor pudo sobre ella lo que el dolor no logró alcanzar.
Tan vehemente era su deseo de ocultarse a los ojos de todos, tanto temía las acusadoras miradas de aquella antigua y cariñosa doméstica, que, después de incorporarse sobre la cama, cayó nuevamente en ella temblorosa y desalentada, sintiendo que rápidamente perdía la noción de su ser.
Aquel valor que la sostuvo al oír la relación del trágico fin de su padre y que la impulsó a abandonar su casa, faltábale ahora, quebrantada como estaba por la revelación de secretos de la Naturaleza, que hasta poco antes le eran desconocidos y por el remordimiento de su falta. El recuerdo de su padre y la consideración de que estando todavía caliente su cadáver, ella había perdido su honra en los brazos de un hombre, fué lo que produjo aquel desmayo, desvaneciendo los últimos restos de su energía.
Tomasa acudió inmediatamente en auxilio de su señorita, a la que prodigó toda clase de cuidados.
Alvarez, en un extremo de la habitación, permanecía absorto y como avergonzado de su anterior conducta. La presencia de aquella vieja le llenaba de rubor, a pesar de que ésta no le habia dirigido la menor recriminación.
En cuanto al fiel asistente, habia desaparecido para demostrar su discreción, pero andaba por las habitaciones inmediatas, pronto a acudir al menor llamamiento.
Por fin, volvió Enriqueta en si, y al ver junto al lecho a su antigua doméstica, prorrumpió en tristes lamentos y se abrazó a ella llorando copiosamente.
– Vamos; calma, señorita Enriqueta – dijo Tomasa con expresión bonachona – . No se entristezca usted, pues al fin, lo mismo que usted ha hecho, lo hacen otras muchas y con menos motivo. Todo tiene arreglo en este mundo, y no es muy aventurado pensar que dentro de poco, usted podrá pasearse del brazo de ese guapo mozo que ahí está, presentándose en todas partes como su legítima esposa. No se apure usted, señorita, ¡Quién sabe si todo esto que le sucede será por su bien! Tal vez éste sea el único medio de que usted se vea libre de aquella arrastrada baronesa.
Y Tomasa seguía consolando a su señorita, que bien fuese por las palabras de la animosa vieja o porque el dolor moral comenzaba a calmarse naturalmente en ella, recobró un tanto su tranquilidad.
Aquel lecho parecía quemarle, pues le recordaba su reciente deshonra, y pálida, ojerosa y quebrantada, se incorporó, bajando de él apoyada en los hombros de Tomasa.
La embriaguez del amor se había disipado por completo, y tanto Enriqueta como Esteban evitaban mirarse como avergonzados de su falta.
Transcurrió mucho tiempo sin que ninguno de los tres hablara; pero por fin, Tomasa rompió aquel silencio embarazoso:
– ¡Vamos a ver! ¿Y qué piensan hacer ustedes? ¿Vamos a permanecer de este modo hasta el día del juicio? Urge adoptar una resolución, y es preciso que usted, don Esteban, que tanto sabe, nos diga qué será lo más conveniente. Aquella mujer – continuó aludiendo a la baronesa – está hecha una furia, y es muy capaz de llamar a la justicia para que les eche el guante a ustedes, y esto… (y soltó un taco redondo, como era su costumbre cuando se enfadaba), esto no lo puedo yo consentir. ¡Ver yo a mi Enriqueta tratada como una cualquiera! Vamos, don Esteban; diga usted algo; aconséjenos qué es lo que se ha de hacer.
¡Bueno estaba el capitán para dar consejos! Encontrábase aturdido por lo que acababa de sucederle, y los gozados placeres del amor, en vez de halagar su memoria, punzábanle como terribles recuerdos. Sin embargo, tenía que satisfacer las incesantes reclamaciones de Tomasa, y por esto, contestó:
– Yo creo que debíamos aguardar el nuevo día para hacer algo. A la madrugada nos presentaremos a la autoridad y Enriqueta quedará bajo su protección mientras yo sufriré todas las consecuencias. Yo creo que la ley nos apoyará y a su amparo nos uniremos para siempre.
Tomasa aceptó aquella proposición como otra cualquiera, pues con tal de que Enriqueta no volviera a casa de la baronesa, cuyo genio conocía, todo le resultaba perfectamente bien.
Decidióse, pues, entre los tres, dejar que transcurrieran las últimas horas de la noche, y sumidos en un embarazoso silencio, permanecieron cerca de media hora, hasta que algunos vigorosos campanillazos en la puerta de la escalera, los sacaron de su abstracción.
Momentos después, Perico asomó prudentemente la cabeza, y dijo con gran alarma:
– Señorito, salga usted inmediatamente. Ahí fuera le busca un amigo.
Salió el capitán muy extrañado por tal visita, y en el comedor, que era una pieza inmediata, vió a un hombre envuelto en una capa andaluza.
La luz de la lamparilla que el asistente había puesto sobre la mesa, y que apenas si conseguía trazar en aquella sombra un débil círculo de claridad no dejaba ver el rostro del recién llegado, pero éste se adelantó diciendo al capitán:
– Soy yo, Esteban. Vengo de prisa, y únicamente por hacerte un favor.
Alvarez reconoció a su amigo el insustancial alférez Luidoro, vizconde del Pinar. Esto aumentó aún más su sorpresa:
– ¿Qué te trae por aquí a estas horas?
– Tu salvación, desgraciado. Mira, no pierdas tiempo, pues la policía va a llegar de un momento a otro, y si no quieres ir a Melilla o morir fusilado, debes poner inmediatamente pies en polvorosa.
– Pero, ¿qué maldita broma se te ha ocurrido? ¿Qué es eso? ¿Por qué debo huir?
– Ya sabes, Esteban, que te conozco bien, y hace tiempo que noto te encuentras metido en terribles compromisos. Si nada te he dicho, es porque no quería meterme voluntariamente en tus líos; pero ahora, que te veo en peligro, el compañerismo me arrastra a intervenir en tus asuntos; conque escápate sin perder tiempo.
– ¿Pero, por qué? ¡Explícate, con mil demonios!
– Pues bien; tú eres de los que conspiran con Prim, y hasta creo que posees todos los secretos de la conjuración. Esto lo sabe el Gobierno, y a estas horas ya habrá dado orden para que te prendan.
Al capitán Alvarez le pareció que el cielo caía sobre su cabeza, y como si sintiera una necesidad imprescindible de protestar contra los sucesos, lanzó una terrible maldición contra la Providencia, capaz de hacerla palidecer de horror, si es que realmente existiese.
¡Descubrirse sus trabajos revolucionarios, justamente cuando tan comprometido se hallaba en una aventura amorosa! ¡Verse obligado a huir, teniendo a pocos pasos de allí a la desconsolada Enriqueta, que acababa de sacrificarle su honor!
El capitán se llevó las manos a la frente, como si no pudiera con aquella fatalidad que sobre él caía.
El terror que mostraba en su rudo rostro aquel fiel asistente, que mudo y sombrío presenciaba la conversación de los dos militares, demostraba a Alvarez lo terrible de su situación.
Sin embargo, el infeliz capitán, como todos los desgraciados, no se convencía por completo de su infortunio, y se asía a un rayo de esperanza con la tenacidad desesperada del náufrago.
– ¿Pero, cómo sabes tú eso? ¿No te habrán engañado?
– No; ¡mal rayo me parta si lo que te digo es mentira! Aún no hace media hora que, cenando en Fornos con algunos amigos, uno de éstos, que es ayudante del ministro de la Guerra, me ha dicho cómo su superior había conferenciado con el de la Gobernación, ordenando, en vista de pruebas claras y concluyentes, que te detuvieran esta misma noche. Ya ves que la noticia no puede ser más auténtica. Conque no pierdas tiempo y escapa.
Alvarez estaba aturdido por la noticia. La idea de que para salvarse había de abandonar a Enriqueta, le tenía clavado en aquel sitio, y su indecisión parecía molestar mucho al aristocrático alférez.
– Mira, Esteban; yo no voy a estarme aquí como un papanatas, esperando que llegue la Guardia civil y me prenda a mí también, sin tener culpa de tus calaveradas. Ya sabes que mis convicciones de familia y mi posición social me impiden mezclarme en aventuras revolucionarias y que sería para mí un terrible descrédito el aparecer complicado en tu proceso. Ahora ya estás avisado de lo que ocurre, y no puedes decir de mí que he sido un mal amigo. Conque… ¡que Dios te proteja!
Y el vizconde, sin aguardar contestación de su amigo, salió del comedor, y abriendo a tientas la puerta de la habitación, se lanzó en la oscura escalera, bajándola con una rapidez no exenta de peligro en aquellas tinieblas.
Preocupábale la idea de que los agentes del Gobierno le pillasen dentro de aquella casa, y justamente en el instante que más pavor sentía, oyó el ruido producido por la puerta de la calle al ser abierta y en los primeros peldaños tropezó con un individuo que, a juzgar por cierto roce, estaba ocupado en encender un fósforo.
El alférez, creyéndose ya cogido, tuvo un arranque de firmeza, y empujando rudamente al desconocido, pasó adelante y ganó el portal, desapareciendo inmediatamente.
Aquel desconocido quedó por algunos instantes inmóvil y como indeciso, pero por fin encendió el fósforo y continuó subiendo la escalera.
Mientras tanto, el capitán Alvarez seguía en el comedor, absorto, con la cabeza inclinada, y creyendo que aquella calamidad que sobre él caía, por ser tan inmensa, no podía ser real, sino producto de una pesadilla que le dominaba en aquel instante.
– ¿Pero, qué hacemos, mi capitán?
– ¿Qué hacemos? – contestó Alvarez con desesperación – . Pues no lo sé.
– Yo creo que debemos huir inmediatamente.
– ¡Abandonar a Enriqueta!
– ¡Bah! La vida es antes que todo. Piense usted en que si lo cogen, lo fusilan antes de tres días. Bien mirado, esa gente que ahora manda tiene motivos de sobra. Conque… ¿qué es lo que hago?
– Lo que quieras.
– Pues huir. Voy a arreglarlo todo en un momento y usted, entretanto, puede despedirse de la señorita, si es que tiene fuerzas para ello.
Desapareció el asistente, e iba ya a entrar el capitán en la habitación, cuando oyó en la antesala ruido de pasos.
¡La policía! Este fué el pensamiento que se le ocurrió inmediatamente a Alvarez. Ya estaban allí sus aprehensores. Sin duda, el aturdido vizconde había dejado abierta la puerta de la habitación, y la policía entraba encontrando el paso franco.
Entró un hombre en el comedor con el gabán abrochado, y al ver a Alvarez, que vestía de paisano, se quitó cortésmente su sombrero de copa, preguntándole con rapidez:
– ¿Don Esteban Alvarez? ¿Está visible a estas horas?
– Soy yo, caballero; ¿quién es usted?
– Mi nombre es Joaquín Quirós, y soy empleado en el Ministerio de Estado. Vengo aquí comisionado por mi amiga, la baronesa de Carrillo, para buscar a su hermana Enriqueta, y al mismo tiempo, por el deseo de hacer un bien. Si dispusiéramos de más tiempo, le diría los motivos de simpatía que me impulsaron a dar este paso; pero en vista del peligro inmediato que le amenaza, me limito a rogarle que escape usted inmediatamente.
– ¡Escapar! – dijo Alvarez con desesperación – . ¡Y cómo! ¿Voy a dejar abandonada a esa mujer, que está ahí dentro? Eso sería impropio de un caballero.
– Huya usted; todo tiene arreglo en este mundo. Lo que no tendría apaño posible es que usted se dejase prender, pues antes de tres días lo fusilarían. Pero, ¿por qué está usted tan quieto? Piense que la policía va a llegar dentro de poco, tal vez ahora mismo, y que un hombre sólo debe despreciar su vida hasta cierto punto. Usted tendrá papeles comprometedores en su poder, y dejando que caigan en manos de la policía, puede causar la ruina de muchas familias. Vamos, señor Alvarez, más decisión, y a huir inmediatamente.
La consideración de que quedándose en aquel lugar causaba la pérdida de algunos centenares de compañeros, fué lo que hizo salir al capitán de su inercia moral.
– Para huir – dijo mirando con expresión suplicante a aquel desconocido – , necesito que alguien se encargue de Enriqueta. ¡Si yo tuviera un verdadero amigo!
– ¿No me tiene usted a mí? – contestó Quirós como escandalizado de que se dudase de su afecto – . Es verdad que usted no me conoce; pero día llegará en que, modestia aparte, me aprecie usted en lo que valgo. En casa de Enriqueta me conocen bien y saben que me desvivo por servir a todo el mundo. Además, entre jóvenes como nosotros, debe reinar siempre cierta simpática solidaridad. Hoy por ti, mañana por mí. Yo me encargo de todo; pero no perdamos el tiempo y resulte todo esto infructuoso. La policía va a llegar, y no es cosa de que nos pille a todos aquí. ¡Vayamos listos, señor Alvarez!
– ¡Oh! ¡Gracias, gracias! – dijo el capitán enternecido, estrechando con efusión la mano de aquel joven que se le aparecía como un ángel salvador.
Alvarez, decidido ya a escapar, se dirigió a su cuarto; pero en la puerta encontró a Tomasa, que había estado escuchando la conversación.
La llegada del vizconde había excitado ya su curiosidad, y cuando oyó que en el comedor entraba otro hombre, no pudo permanecer sentada por más tiempo, y salió a escuchar.
El capitán la interrogó con la mirada, al mismo tiempo que decía angustiosamente:
– ¿Qué hago, Tomasa?
– Huir sin perder tiempo. La vida es lo primero; después, como ha dicho muy bien el señor Quirós, todo se puede arreglar.
Joaquinito saludó con una ceremoniosa inclinación de cabeza al ama de llaves, a pesar de que ésta siempre lo había mirado con marcada antipatía al verle visitar la casa del conde de Baselga.
Los dos hablaron con gran animación del peligro que amenazaba al capitán, y éste, entretanto, entró en su cuarto, saliendo al poco rato con un abultado fajo de papeles.
– ¿Quién guarda esto? – preguntó – . Es lo más comprometedor que tengo, y en ello va la muerte de muchos pobres infelices. Pueden prenderme en la calle, y no conviene que me encuentren encima tan terribles pruebas.
– Vengan aquí los papeles – dijo Tomasa con energía – . Una mujer, en estos casos, resulta menos sospechosa que un hombre.
– Pero, ¿sabe usted a lo que se expone? – preguntó Alvarez.
– ¡Bah! – contestó la vieja con sencillez heroica – . De cosas más grandes me siento capaz.
El capitán reflexionaba, temeroso de que se le olvidase algún otro documento acusador.
No se había despedido de Enriqueta. ¿Para qué? Sería aumentar su dolor, y ya había sentido honda impresión de tristeza, cuando buscando aquellos papeles, la había visto en un extremo de la habitación, cabizbaja, llorosa y con todo el aspecto de un ser infeliz, sin razón ni voluntad.
No; él no se sentía con fuerzas para decirla que, perseguido por los ideales políticos, huía de ella, tal vez para siempre.
Quirós y la vieja aragonesa, mientras el capitán se arreglaba su traje en desorden y buscaba la capa y el sombrero, poníanse de acuerdo sobre el medio de salir de allí.
Ella iba a ocultar los comprometedores papeles, y saldría sola de allí, para ir a esperarlos a la puerta de la casa de Baselga. El joven la había convencido de la necesidad de que fuese completamente sola, para ser menos notada, encargándose él, por su parte, de conducir a Enriqueta por otras calles a casa de su hermana, en cuya puerta se reunirían los tres.
Tomasa aceptaba el plan, pues estaba tranquila de la fidelidad de aquel beato, al que ella llamaba siempre en sus murmuraciones con la servidumbre, “el perro de la baronesa”.
Acababan los dos de convenirse de este modo, cuando entró Perico, embozado en su bufanda, y llevando en un pequeño fardo el poco dinero y los escasos objetos de algún valor que constituían el tesoro de aquella asociación de amo y criado.
El pobre muchacho tenía en su curtido rostro una expresión de tranquila fiereza. Mientras recogía y empaquetaba efectos, habíase hecho el propósito de morir antes de ver cómo su señorito caía en manos de sus perseguidores.
– ¡Adiós, hijo mío! Sé fiel siempre a tu señorito y no le abandones, ni aun en los mayores peligros.
Algunas lágrimas se le escaparon a la valerosa mujer, y su voz se hizo temblona por la emoción; pero inmediatamente hizo un esfuerzo por recobrar su serenidad, y señalando la puerta de salida, dijo al capitán:
– Huya usted al momento. No perdamos el tiempo tontamente.
Alvarez estrechó nuevamente la mano de Tomasa, y la de aquel útil amigo que tan inesperadamente acababa de presentársele, y encargándoles con entrecortada voz que se interesaran por Enriqueta y la explicasen el motivo de aquella huída, salió de la habitación, seguido de su asistente.
– Ahora, don Joaquín – dijo la enérgica aragonesa, cuando ya los pasos de los fugitivos sonaban en la escalera – , hagamos lo que nos toca. No hay tiempo que perder.
Y seguida de Quirós, entró en el cuarto del capitán.
Enriqueta, al ver al amigo y confidente de su hermana, apenas si hizo el menor ademán de sorpresa.
Estaba tan quebrantada por su dolor y su remordimiento, que ningún suceso podía herir vivamente su inteligencia, que parecía embotada y dormida por la desgracia.
Tomasa, vuelta de espaldas, y mientras se escondía aquel fajo de comprometedores papeles en el pecho, relataba en breves palabras a su señorita el peligro que amenazaba a Alvarez y la necesidad en que éste se había visto de huír, pero la vieja doméstica no estaba muy segura de que Enriqueta la entendiese, según se mostraba de fría e indiferente.
Quirós presenciaba silencioso la escena, y se decía que aquella muchacha era una idiota rematada.
Unicamente cuando Tomasa, acabando de acomodarse los papeles sobre el pecho, le repitió la necesidad que había de huír de allí cuanto antes, aquella mujer, que parecía una muñeca con sus ojazos brillantes y fríos, fijos, sin expresión alguna, en el suelo, dió muestras de pensar y entender, levantándose inmediatamente del asiento y colocándose el velo, que aún estaba sobre una silla, tal como ella lo había dejado algunas horas antes.
– Ya estamos arregladas, don Joaquín – dijo la aragonesa, acabando de cruzarse la mantilla sobre el pecho – . Ahora, en marcha.
– Salga usted antes, señora Tomasa – contestó Quirós – , pues usted es la más comprometida por llevar esos papeles. Ya sabe usted dónde nos juntaremos.
– Hasta luego, señorita – dijo la vieja, besando a Enriqueta – . Tenga usted confianza en don Joaquín, que es un buen amigo, y todo cuanto hace es únicamente en bien de usted y de don Esteban.
Se fué la vieja, y Jos dos jóvenes permanecieron algunos minutos en aquel cuarto, completamente solos y en el más absoluto silencio, hasta que, por fin, dijo Quirós:
– Ahora nos toca a nosotros, ¡Vamos, Enriqueta! Mucho ánimo, y obedézcame en todo, que cuanto haga será por salvarla.
Al pasar por el comedor, agarró Quirós la candileja que había dejado encendida el asistente, y alumbrándose con ella bajó la escalera, precediendo a Enriqueta, que andaba torpemente.
La patrona de la casa de huéspedes no había percibido nada de aquella larga escena, en que tantas personas habían intervenido. Tenía la buena costumbre de no inmiscuirse en las cosas de sus huéspedes, y menos en las del capitán, que era su mejor pupilo. Había oído por dos veces los campanillazos en la puerta de la escalera; pero siguió tranquila en su lecho, pues en las llamadas nocturnas de tal clase se encargaba siempre de acudir el servicial Perico, que tenía el sueño ligero. La pobre mujer estaba muy lejos de pensar que el cuarto del capitán quedaba vacío a aquellas horas, y que dentro de poco rato iba a recibir una desagradable visita.
Al hallarse los dos jóvenes en la calle, Quirós ofreció su brazo a Enriqueta, que se apoyó en él trémula y silenciosa, dejándose llevar con la paciente obediencia de un autómata.
Doblaron la esquina de la calle, y al entrar en otra, encontráronse frente a un grupo de hombres, que marchaban apresuradamente. Iban delante un teniente de la Guardia civil y un caballero con bastón de autoridad, y tras ellos seguían algunos guardias civiles, con su capilla azul y el fusil terciado, y un buen número de agentes de policía, unos con uniforme y otros con descomunales garrotes y gorras de pelo, que aún hacían más horrible su catadura de presidiarios.
Aquel encuentro pareció reanimar y volver en sí a Enriqueta, cuyo brazo tembló convulsivamente.
Pasó la joven pareja junto al grupo, sufriendo las recelosas miradas del oficial y el comisario, y cuando se hubo alejado un poco del armado tropel, Enriqueta dijo con débil voz a su acompañante:
– ¿Son ésos?
– Sí, ésos son. Buscan a Alvarez; pero llegan ya tarde. A no ser por mi aviso, lo pillan, y en tal caso, tal vez pasado mañana lo hubieran fusilado.
– ¡Oh, Dios mío! – exclamó la joven, llevándose una mano a los ojos, aunque sin dejar de andar, como si deseara alejarse lo antes posible de aquel horrible grupo.
– Vamos, Enriqueta; ahora no es momento de llorar. Hay que tener serenidad, y, sobre todo, obedecerme en este trance supremo. Ha de callar usted y aprobar cuanto hago, o, de lo contrario, su suerte y la de Alvarez corren peligro.
– ¿Qué, adonde vamos? – objetó tímidamente la joven.
– Tenga usted en mí confianza; recuerde lo que hace poco le dijo esa vieja criada que tanto la quiere. Vamos a salvar el buen nombre de usted, y a evitar que la situación de Alvarez se empeore. Guárdese usted de no aprobar cuanto yo diga, pues, de lo contrario, sería ya imposible que yo pudiera seguir ejerciendo estas funciones de amigo desinteresado y servicial.
Quirós comprendió que aquella desgraciada criatura estaba dispuesta a obedecerle en todo, y que en su interior sentía un tierno agradecimiento por el interés que la manifestaba a ella y al fugitivo capitán.
Esta convicción hizo asomar al rostro del elegante aventurero una sonrisa de alegría diabólica.
Atravesaron calles y plazas, sin que Enriqueta supiera darse cuenta de dónde estaba. La infeliz parecía en aquellos momentos una idiota, y tal era su decaimiento, no sólo moral, sino físico, que comenzaban ya a flaquearle las piernas, y casi se arrastraba cogida de aquel brazo, que tiraba de ella hacia adelante.
Ella recordaba al día siguiente que se detuvieron frente a una puerta abierta, alumbrada por un farol rojo, y que entraron en un portal, donde, sentados en bancos de madera, estaban soñolientos y silenciosos algunos hombres con uniforme.
Quirós preguntó por el inspector, y Enriqueta se vió sentada en una vieja butaca en el interior de una sala pequeña y fea, alumbrada por amarillenta llama de gas.
Un caballero calvo, de ojazos claros y bigote gris, aparecía sentado tras una gran mesa, teniendo a su lado un joven barbudo, muy entretenido en hacer pasar el contenido de una cafetera por el colador.
Eran el inspector de policía del distrito y un amigo trasnochador, que iba a hacerle compañía.
Quirós estaba de pie junto a la mesa.
– Señor inspector – dijo – ; antes de que mañana se ordene a ustedes nuestra captura, venimos a presentarnos espontáneamente.