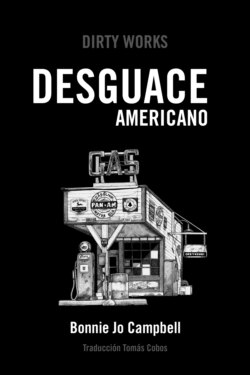Читать книгу Desguace americano - Bonnie Jo Campbell - Страница 9
ОглавлениеEstaba de pie en el barro, apoyado en su pala de punta redondeada, cuando vio la enorme serpiente naranja enroscada sobre las rocas, junto al camino de entrada, tan gruesa como el brazo de su hijastro. Jerry salió a rastras de la zanja que lo cubría hasta la cintura –había estado cavando alrededor del pozo seco– y se desplazó junto al lateral de la casa, caminando hacia las rocas sobre las puntas y los talones de sus botas rebozadas de barro, con pasos sigilosos sobre la hierba descuidada. La serpiente era naranja con trazos rojos y dorados, pero de cerca su piel también emitía destellos verdes y azules –del azul de los ojos de su mujer, curiosamente– y los anillos resplandecientes de la serpiente le recordaron el pelo cobrizo de su mujer.
Jerry ya había visto por allí culebras rayadas, corredoras constrictor y ratoneras. Conservaba una decena de mudas de piel de serpiente, como papel fino, que había encontrado y clavado en la pared del cobertizo número cinco, al que hace poco le había salido una gotera, por lo que tendrían que vaciarlo y quemarlo. Sin embargo, esta serpiente no se parecía a ningún animal que hubiera visto antes. Brillaba tanto como las asclepias naranjas que se habían erguido como llamas en la linde de la finca varias semanas antes. Tenía una cabeza lisa del tamaño de una patata ovalada de la variedad Yukon Gold, y por la forma de la cara se diría que estaba sonriendo a la luz del sol. Cuando Jerry se acercó lo suficiente, estiró lentamente la mano hacia el anillo exterior, para tocarla.
Al oír el chillido, la serpiente se desenroscó y se alejó sobre las rocas, mientras Jerry, al incorporarse, chocaba con la pala, que golpeó la pared de la casa, dejando un tablón mellado. Su mujer, Natalie, se había quedado inmóvil a escasa distancia, en el escalón de cemento, boquiabierta, con los ojos ligeramente salidos de las órbitas. Las llaves que llevaba en la mano tintinearon al caer al suelo.
La serpiente avanzó por la hierba crecida hacia el jardín de flores que había plantado la mujer del viejo Holroyd. Fue Holroyd quien le dijo a Jerry que, seguramente, el pozo seco no era más que un contenedor oxidado con rocas. Estaba enterrado en el exterior de la cocina improvisada de la vieja caseta donde vivía Jerry, que antiguamente alojaba las oficinas de una empresa constructora. Como siempre, Holroyd tenía razón. Quizá era el mismo Holroyd quien lo había enterrado allí veinte años antes.
–¡Jerry! –gritó su mujer–. ¡Haz algo!
Jerry vio cómo desaparecía la parte central de la serpiente, primero bajo las flores de flox, después entre las malvarrosas. Era al menos tan larga como Jerry de alto.
–¡Mátala! –gritó su mujer–. ¡Por favor, Jerry!
Entonces se asomaron a la ventana su hijastro y su hijastra, con cara de asustados, aunque seguramente se debía más a los gritos de su madre que a una serpiente que ni habían visto. Jerry agarró su pala. En vista de que la mujer con la que se había casado hacía un año y medio daba crecientes muestras de descontento con él, Jerry trataba de hacer todo lo que le pidiera. Si le hubiera pedido que lavara los platos en ese mismo instante, se habría limpiado las manos en los pantalones y habría entrado a calentar agua con jabón, pozo seco o no. Persiguió a la serpiente hasta las malvarrosas y, una vez allí, levantó la pala lo suficiente para rebanarle el cuerpo de un tajo. No sabía a ciencia cierta cómo era el interior del cuerpo de una serpiente, pero podía imaginarse a un hombre o un niño cortados por la mitad, con los órganos y los intestinos desparramados. Jerry dudó, perdió de vista a la serpiente en algún escondrijo del terreno, y entonces vio cómo destacaban el naranja y el dorado entre los arbustos floridos. Levantó de nuevo la pala. Podía notar, a su espalda, la mirada atenta de su hijastro de ocho años.
–¡Por amor de Dios, Jerry! –gritó su mujer, como si por todo el terreno a su alrededor se retorcieran decenas de serpientes.
No podía reprochárselo; lo que su mujer sentía era tan natural como el gozo de la serpiente al tomar el sol en las rocas, tan natural como que la serpiente se largara pitando ante el estruendo de los gritos. Jerry levantó la pala y clavó el filo en el suelo, a medio metro de la serpiente, que seguía alejándose, sin intuir siquiera que había estado a punto de morir. Jerry contempló el haz multicolor de la serpiente al pasar sobre una traviesa ferroviaria en el extremo del jardín, en dirección a la hierba alta y frondosa.
–¿La has atrapado? –gritó su mujer, con un puño en alto.
–Natalie, mi amor, escucha…
–Jerry, por favor, por lo menos la podías haber aplastado con la bota.
Dejó la pala de pie y, al regresar junto a ella con las manos vacías, observó que los ojos de su mujer pasaban primero del terror a la desesperación y después a la decepción.
–Mi amor –dijo él–. Era demasiado grande para aplastarla.
–¿Por qué no puedes hacer nada por mí?
–A lo mejor es porque tiene algo especial, cariño. Nunca he visto una serpiente igual.
Quería explicar más, pero, en vista del pavor que sentía su mujer, no le pareció lo más acertado hablar sobre la belleza de la serpiente.
–Oh, Jerry –dijo su mujer, dándole la espalda y hablando hacia el campo de heno–. Lo siento por no poder amar todas las cosas igual que tú. Nunca voy a amar a una serpiente. Ni a un murciélago –dijo con una risita–. Si te digo la verdad, ni siquiera aguanto al viejo Holroyd, que te cae tan bien.
Llevaba el elástico del sujetador muy ceñido contra la carne bajo una camiseta fina y ajustada, tanto que Jerry se preguntó si no le dolería, aunque le gustaba ver los músculos de su mujer flexionados y luego relajados. Le gustaba la forma en que se rizaban en su coleta las serpientes de su pelo, separándose como si trataran de liberarse. En otra ocasión habría salido en defensa de Holroyd.
–Quizá nos haga falta irnos de vacaciones, tú y yo –dijo Jerry al hombro de su mujer. Con el pelo recogido, el cuello de Natalie parecía muy largo, precioso.
–No nos sobra el dinero para vacaciones.
–Tampoco nos sobraba en primavera y llevamos a los niños a Cedar Point.
Aun así, Jerry sabía que Natalie tenía razón. Este año la escuela, donde Jerry se encargaba de tareas de mantenimiento, le había reducido la jornada a tiempo parcial; el recorte en el salario había sido brutal, pero llevaba trabajando diez años en el colegio, desde que acabó allí mismo sus estudios, y todavía no se había decidido a buscar otro trabajo.
–¿Las serpientes viven en esos cobertizos? –preguntó Natalie, mientras se alejaba más de él y señalaba la primera fila de viejas construcciones de madera a noventa metros en dirección norte–. ¿Quizá entre esos montones de chatarra?
–No creo –dijo Jerry–. Creo que las serpientes viven en la tierra.
–Nunca he vivido en un sitio con serpientes, Jerry –dijo ella–. La idea de que se meta una serpiente en la casa me pone de los nervios. Igual que el murciélago que se metió en nuestra habitación.
–Lo sé, lo siento. Voy a tapar los agujeros entre los tablones. Le pregunté a la vieja si pagaría un nuevo revestimiento de vinilo y todavía no ha dicho que no.
Su mujer entró y dejó que la puerta mosquitera se cerrara sola. Aquel sonido metálico le recordó a Jerry que tenía que atornillar mejor el marco de la puerta. Lo había instalado el año anterior, pero aún no se había puesto manos a la obra para acabar el trabajo. La anciana propietaria del lugar a menudo estaba dispuesta a pagar mejoras en la casa, siempre que Jerry se encargara de ejecutarlas. Parecía que la vieja tenía más fe en sus capacidades que él mismo. En la época en que Jerry vivió solo allí, no había sentido ninguna necesidad de preocuparse por esas mejoras. Ahora estaba descubriendo que cada proyecto le llevaba más tiempo del previsto y siempre deseaba haber empezado antes. Volvió a cavar en la zanja.
Cuatro días después, mientras la mujer de Jerry estaba en el lago Campbell con los niños, Holroyd le hizo una visita. Como siempre, llevó su vehículo hasta la parte alta de la finca, más allá de los pinos blancos, en busca del rastro de ciervos –a medida que se acercaba la temporada de caza lo hacía con más frecuencia–, y después regresó, aparcó, bajó la compuerta trasera de su camioneta Ford y se sentó en ella. Jerry había cortado el agua en el baño de arriba y durante dos horas se había quedado mirando las tuberías y los sanitarios sin saber cómo proceder. Nunca había hecho arreglos serios de fontanería y le daba reparo hacer un agujero en la pared. Cuando vio a Holroyd, se rindió y bajó para sentarse al otro lado de la neverita que Holroyd había puesto en el borde de la compuerta. Holroyd le pasó una cerveza; el brazo estirado del hombre temblaba como si tuviera espasmos.
–¿Qué tal vas con las tarjetas de crédito?
–Procuro no pagar nada más con ellas –dijo Jerry.
–Buen chico. Ahora trata de devolver lo que has pagado con ellas. Te llevan a la ruina, las malditas tarjetas.
Jerry no quería ponerse a pensar ahora en tarjetas de crédito, justo cuando estaba planeando un fin de semana de vacaciones con su mujer. De modo que optó por echar la mirada a lo lejos, más allá del terreno cubierto de maleza, langostas y arces, salpicado por cobertizos, moles oxidadas de grúas en desuso, montones de vigas de acero deterioradas y bloques de hormigón. Más allá de los pinos canadienses, donde no alcanzaba la vista, estaba el campo abierto de las colinas repletas de musgo, aves terrestres, ciervos e, incluso, pavos salvajes. Jerry no sacaba el tema de la caza cuando hablaba con el sobrino de la dueña de la finca. Sabía que si la vieja le dejaba la casa gratis era por el seguro; Holroyd le había explicado que si no había nadie para vigilar el lugar, no le hacían un seguro.
–El otro día vi una serpiente de casi dos metros –dijo Jerry–, por lo menos. Roja, naranja y dorada. Nunca he visto nada igual.
Holroyd asintió y respiró con dificultad antes de dar otra calada. Jerry había dejado de fumar antes de casarse, aunque había tenido una breve recaída un mes antes de la boda por la muerte de su viejo perro Blue.
–Quizá era la mascota de alguien, que se ha escapado –dijo Jerry.
–Pensaba que ya no había más –dijo Holroyd mientras exhalaba.
–¿A qué te refieres?
–Ya conoces a Red Hammermill. Bueno, pues cuando él se largó y entré yo, me habló de un tipo de serpientes, me las dibujó y me dijo que tuviera cuidado con ellas. Aunque claro, no te puedes creer ni la mitad de lo que cuenta Red.
–Estaba enroscada en esas rocas –dijo Jerry–. Le dio un susto de muerte a mi pobre mujer.
Holroyd resopló. Jerry sabía que su mujer no era muy del agrado de Holroyd. Bueno, ninguna mujer era de su agrado, la suya incluida. Con todo, Holroyd había sido novio de la madre de Jerry una temporada y había tratado a Jerry mejor que ninguno de los otros hombres que habían salido con su madre.
Holroyd había sido guardés de la finca durante dieciocho años, hasta que se casó con su segunda esposa. Su nueva mujer duró unos seis meses en el sitio antes de largarse. Holroyd aún no tenía claro por qué accedió a irse con ella. Fue hace cinco años. Ahora, cuando Jerry preguntaba: «¿Qué tal el parque de caravanas?», Holroyd respondía: «Pues perros ladrando, mucho niño y comida asquerosa» o algo parecido. Otras veces se quejaba de que «por todos lados te rodea la basura de los demás y te enteras de todas sus mierdas».
Jerry no se atrevía a decirlo, pero Holroyd ya no parecía capaz de hacer el trabajo de guardés, que consistía en algo más que cortar la hierba, podar arbustos y fumigar la hiedra venenosa; a veces Jerry tenía que llenar remolques con piezas de metal para venderlas como chatarra o con hormigón roto para reciclar. El mes pasado Jerry había entregado montones de material de aislamiento a los de residuos peligrosos, y también estaba la tarea de vaciar y quemar los viejos cobertizos cuando ya no eran seguros. Ya no quedaba ni la mitad de las casetas y había unos veinte bloques del hormigón de los cimientos a los que la tierra estaba engullendo. Se suponía que Jerry tenía que segar todo y limpiar alrededor de los cobertizos, pero cada vez le resultaba más difícil por el avance de las plantas y los bichos.
–Red dijo que había al menos una docena de serpientes. Tampoco le hagas mucho caso. Yo nunca vi ninguna, pero tampoco las busqué. Los hombres que trabajaban aquí a veces se encontraban serpientes enroscadas en el motor de la grúa o la topadora por las mañanas.
–¿En el motor? –preguntó Jerry.
–Por el calor.
Al día siguiente, cuando Jerry volvió de trabajar en el colegio, vio que Holroyd había dejado en el zaguán una copia de la guía de campo Michigan sobre reptiles y anfibios con algunas esquinas dobladas. En la primera página se leía con letra abigarrada «R. Hammermill». También junto a la puerta, había un sobre que contenía un cheque con la referencia «Junio – Guardés» por sus diez horas de trabajo el mes pasado. Jerry lamentaba no haber visto a Holroyd, pero no al sobrino de la propietaria. El sobrino solía ponerse traje cuando llevaba el cheque a Jerry e inspeccionaba con aires de inversor las doce hectáreas del terreno que se extendía detrás de la caseta de oficinas de la constructora Mid-American. Jerry imaginaba que, cuando la anciana muriera, el sobrino le vendería el sitio a una inmobiliaria por un dineral y lo limpiarían de edificios y maquinaria en unos meses para construir una urbanización. Jerry dudaba que sobreviviera ninguna serpiente grande.
En lugar de ponerse a arreglar el baño o tapar los agujeros de los tablones en el exterior del dormitorio, se sentó en la compuerta de su camioneta a disfrutar de la tarde brumosa, contemplar los cobertizos –todos pintados de rojo metálico, aunque en algunos la pintura empezaba a desconcharse– y hojear las páginas con ilustraciones a color de serpientes. En la página de las culebras ratoneras había anotaciones semiborradas y alguien había subrayado las palabras «grandes variaciones de colores». Jerry no estaba seguro de la cabeza; aquella patata ovalada sonriente le había parecido distinta, aunque no tan distinta. La longitud máxima de las ratoneras era de dos metros. Jerry pasó las páginas en busca del dibujo que Hammermill le había dado a Holroyd, pero no estaba. Era consciente de que tenía que ponerse a trabajar en el baño, o a podar, pero se dedicó a curiosear por la finca. Caminó alrededor de los cobertizos en busca de serpientes y encontró un par de nidos en una zona cubierta de hierba que no había cortado desde hacía demasiado tiempo. En un nido había tres huevos moteados.
Una semana después, Jerry y su esposa se dirigieron al norte, pese a que no les sobraba el dinero para vacaciones; vieron pinos enormes con forma de palmeras y aves acuáticas en la orilla del estanque desde la ventana del hotel. Jerry podía pasarse todo el rato observando a las aves tomar tierra con las patas colgando por delante. Jerry y su mujer bajaron por el tobogán acuático, y él estrechó sus brazos y piernas contra el cuerpo de ella mientras se deslizaban hacia el agua. Jerry echó de menos a los niños, sobre todo a su hijastro, a quien le habría encantado el tobogán, y le gustó cuando su mujer dijo que tenían que haberlos traído. Las dos noches tomaron más bebidas dulces de la cuenta, se emborracharon demasiado como para hacer el amor y, el domingo por la mañana, cuando a su mujer le dolía la cabeza, Jerry se alegró por tener una excusa para volver pronto a casa.
De camino, a su mujer se le ocurrió que podían esperar hasta por la noche para recoger a los niños de casa de los abuelos maternos. Jerry se acordó de que cuando empezaron a salir juntos, cuando se acababa de sacar el carné, había paseado con ella en su vieja camioneta con la parte trasera descubierta y asiento corrido. Se había sentido muy a gusto acercándola a su cuerpo, pasándole el brazo alrededor de su pelo largo, cuya sensación fresca contra su piel le resultaba agradable en las noches calurosas.
Pararon en una tienda turística antes de volver a la autopista para el último tramo. Él compró tasajo de venado y ella compró lo que después resultó ser un regalo para él, una tableta de chocolate, por lo que lamentó no haber comprado nada especial para ella. Le ofreció la bolsa de plástico con el tasajo, olvidándose de que ella no tocaba el venado, y ella negó con la cabeza, aunque le dedicó una sonrisa.
–Está bien salir de vacaciones –dijo ella–. Aquí el aire parece más fresco.
–¿Qué tal el dolor de cabeza? –preguntó él.
Estaba muy guapa con aquel fondo de montañas boscosas y dos camiones enormes con el motor encendido –por suerte el viento se estaba llevando sus gases en la otra dirección–. Contempló el cabello cobrizo de su mujer y pensó en preguntarle si había algo concreto que recordara de la serpiente, si había pensado en su enorme longitud o en el brillo de sus colores, pero la serpiente era algo de lo que su mujer y él seguramente nunca hablarían.
–El Tylenol ayuda –dijo ella mientras volvía a sonreír, como si por fin estuviera entrando en calor tras un largo periodo de frío.
–Está bien salir de vacaciones y está bien quedarse en casa –dijo Jerry.
Estaba contento por regresar a la casa del solar, a la cama imperial del dormitorio que habían reformado antes de casarse. Su mujer había pintado el suelo alrededor de lo que quedaba de moqueta y había elegido todos los colores y las telas, mientras que él se había encargado de reparar las paredes y cambiar los paneles del techo.
–Perdona que sea tan impaciente contigo, Jerry. Es que vivir en un solar no era mi sueño. Es una ventaja no tener que pagar alquiler, lo sé, pero quizá tengamos que pensar en el futuro.
–Lo sé.
–Si al menos hubiera una valla para no tener que ver esos cobertizos ni los montones de chatarra.
–Puedo pedirle a la vieja que nos ponga una valla.
La noche anterior en el hotel, Jerry había tenido un sueño que no podía contarle, una pesadilla en la que cortaba en dos una serpiente enorme. Había clavado la pala en la tierra y la serpiente se había movido, había introducido su cuerpo ondulado bajo el filo de la pala. Jerry había visto cómo se desparramaban sus órganos, había visto el resplandor de sus entrañas, como yemas de huevo y segmentos de mandarina en un mejunje de sangre oscura. Había partido la serpiente en dos, de manera que la parte trasera era una cola seccionada, muerta, de la que chorreaban tripas, y la parte de la cabeza se retorcía de agonía, con los ojos dorados enloquecidos de dolor. En su sueño, el cuerpo de la serpiente era al principio tan grueso como el tronco de su hijo y después como la cintura de su mujer. Se había despertado envuelto en sudor pese al aire acondicionado del hotel. No había querido molestar a su mujer, de modo que había salido a pasear al aparcamiento, donde oyó el vuelo y el canto de los chotacabras. Como Holroyd le había hablado de estos pájaros, sabía que volaban del crepúsculo al alba sobre la casa y los terrenos del solar a la caza de insectos, con un chillido agudo, aunque no tan alto para oírlo si tenías la tele encendida.
Al entrar por el camino hacia la casa, buscó con la mirada la serpiente naranja. Su mujer estaba tarareando despreocupada –le gustaba oírla tararear, pasando de una canción a otra– y recordó la cercanía de su cuerpo mientras bajaban por el tobogán acuático. Solo llevaron la nevera y el bolso de su mujer hasta la puerta, dejando todo lo demás en el monovolumen. Ella apoyó la cadera contra el marco de la puerta y le dedicó una mirada lánguida mientras introducía la llave en la cerradura. Antes de salir de casa su mujer había insistido en que hicieran la cama, así que, en unos minutos, cuando subieran al dormitorio, sería como estar en la habitación de un motel. Y su mujer se tumbaría en la cama con su pelo cobrizo, fresco, sus muslos suaves y sus brazos tersos, y no habría niños de por medio. Se deslizaría encima y dentro de ella, y la luz del sol se colaría entre las cortinas para jugar con sus cuerpos, dibujando vetas en la piel de Natalie. Aquella calurosa tarde las ardillas rojas dormirían y no se rascarían en el interior de las paredes mientras el pelo de su mujer se enroscaba sobre la almohada. Que las serpientes tomaran el sol sobre las rocas, que las arañas chuparan el jugo de los cuerpos de las moscas capturadas durante la noche y dejaran caer al suelo los cadáveres arrugados como cáscaras de pistachos diminutos. Que los desvencijados cobertizos de madera criaran raíces de malas hierbas entre las grietas de los cimientos. Que toda la naturaleza continuara su desfile mientras él hacía el amor con su mujer, el gran amor de su vida, a quien había perdido en el instituto y reencontrado milagrosamente años después.
La casa olía a salado, o a dulce, cuando entraron. Distinta, en cualquier caso. Jerry se preguntó si se había dejado comida fuera. También Natalie arrugó la nariz. Decidió que el olor era salado y dulce al mismo tiempo.
Cuando su mujer entró en el baño, Jerry abrió la puerta de la cocina y el olor se intensificó. Miró en el fregadero de diseño con el acabado en esmalte que habían pagado sus suegros –la dueña de la casa solo les ofreció el fregadero más barato– y vio que había una capa de siete centímetros de abejas muertas, miles de abejas muertas. ¿Qué habría pasado?
Jerry sabía que su mujer no debía ver las abejas. No lo iba a entender… Aunque tampoco es que él lo entendiera. Comenzó a trasladar los cuerpos amarillos y negros a una bolsa de papel con una taza.
–¿Pero qué estás haciendo? –preguntó ella desde la puerta de la cocina, con voz alarmada.
Tenía razón al echarle la culpa, pensó Jerry. De algún modo, eran sus abejas, aquellos cuerpecitos exánimes eran suyos. Seguramente había sido él quien había matado a las abejas, sin darse cuenta, al igual que podría haber matado sin querer a la serpiente naranja en el jardín de no haber calculado bien las idas y venidas de su cuerpo. Agarró una abeja muerta y la examinó en la palma de la mano, sus franjas amarillas y negras, su cuerpo ligeramente peludo.
–Hay que llamar a un exterminador –dijo ella.
–Es domingo. Y Natalie, cariño, ya están muertas.
Los dos miraron hacia arriba y vieron abejas vivas que zumbaban alrededor del plafón, donde había una grieta en el techo.
–Parecen avispas –dijo ella.
–Estoy seguro de que son abejas –dijo él–. Tampoco creo que haga falta matarlas.
–No voy a vivir con abejas dentro de mi casa.
Natalie tenía cara de desesperación y él comenzó a darse cuenta de que esta vez tenía que ceder. No había matado a la serpiente para ella, así que tenía que ofrecer algún sacrificio. Con el fin de salvar su matrimonio, tendría que envenenar a las abejas vivas.
–A lo mejor han hecho miel en alguna parte de la casa –dijo Jerry–. Sería la bomba.
Le dieron ganas de meter los dedos en el fregadero y sacar un puñado de abejas muertas para enseñárselas a su mujer, pero se conformó con sostener aquella única abeja en la palma de la mano y caminar hacia ella. Quería compartir aquella misteriosa tragedia con Natalie, pero ella se apartó.
–Con todos esos cobertizos abandonados, ¿por qué tienen que venir justo aquí las abejas? Voy a llamar a un exterminador.
–No, cariño. Dame solo un día.
Su mujer fue con los niños a casa de sus padres. A fin de cuentas era verano y nadie tenía que levantarse temprano por las mañanas salvo Jerry, pues tenía que preparar el campo de fútbol para los entrenamientos de agosto. Su mujer solo trabajaba unas cuantas horas a la semana este verano, colaborando con el colegio en las excursiones al parque de los viernes por la tarde –durante el año académico trabajaba media jornada de ayudante de administración en el colegio–.
Jerry se bebió cuatro cervezas aquella noche, pero aguantó sin fumar, aunque le dieron muchas ganas. La mañana siguiente, fue a casa del profesor de biología del instituto, que confirmó que eran abejas productoras de miel, y llamaron a un apicultor. A partir de entonces, todo cobró sentido. Jerry llamaba a su mujer una vez al día y, tras tres días, casi la convenció de que viniera a conocer al apicultor que iba a llevarse las abejas.
–Cariño, son unas abejas muy especiales –le dijo por teléfono el cuarto día–. El apicultor las quiere.
No mencionó que tendría que pagar cincuenta dólares al apicultor para que se las llevase.
–No voy a vivir en una casa con abejas –repitió ella, aunque sonaba más alegre y se quejó de lo pesada que era su madre con la comida de los niños. Antes de colgar, dijo–: Te quiero, Jerry, pero algún día quiero vivir en una casa bonita, que sea fácil de limpiar, con un jardín bonito.
–Voy a seguir arreglando el baño –respondió Jerry.
Entendió el tono en la voz de ella como un mensaje de que le daba otra oportunidad. El día antes de que viniera el apicultor, Jerry fue a comer a casa de sus suegros. A Jerry le gustaba tener un suegro, aunque al hombre no le hacía gracia el trabajo de Jerry, y menos aún desde que el colegio le redujo la jornada. (El primer marido de Natalie trabajaba de informático y afortunadamente los niños aún tenían el seguro médico que le daban por su trabajo.) Al parecer a sus suegros les hacía felices que su única hija y sus nietos estuvieran cerca, pero Jerry se daba cuenta de que su mujer no estaba del todo a gusto allí. Su mujer había tenido una vida muy protegida con sus padres, muy distinta de la de Jerry, pero no era algo que nadie pudiera decidir, en qué tipo de familia creces, como tampoco elegían dónde crecer las colmenas y las serpientes.
Jerry vio a los niños jugar en la hierba tupida del patio vallado y le deprimió la pequeñez de aquel espacio verde. Sus suegros tenían otro terreno al lado, que habría duplicado el tamaño del patio, pero no se habían decidido a quitar la valla para unirlos.
Jerry estrechó la mano del apicultor, un tipo con barba, gorra de camionero y mono, y le invitó a entrar en la casa. Su principal forma de comunicación era un amplio repertorio de gruñidos y Jerry se sintió enseguida a gusto con él, de igual manera que se sentía siempre a gusto con hombres mayores como Holroyd o Red Hammermill –hablar con Red le hacía pensar en lo mucho que le hubiera gustado tener abuelo–.
–¿Podemos hacer un agujero en el suelo o la pared si hace falta? –preguntó el apicultor.
–Claro –dijo Jerry, aunque al subir las escaleras le entraron dudas.
Casi mejor que su mujer no hubiera venido. Tenía que haber envenenado a las abejas, sin duda. ¿Cómo se le había ocurrido aquello? ¿Acaso pensaba que las abejas iban a irse de una en una, colmena y reina incluidas, sin tener que romper nada?
–¿Tiene una cerveza? –preguntó el apicultor.
–¿Para atraer a las abejas?
–Para beber. En casa no bebo, así que me gusta tomarme una cerveza cuando salgo.
Jerry bajó las escaleras y sacó dos de la nevera, aunque solo eran las once de la mañana.
–Tengo que fijarme un rato para ver dónde van –dijo el apicultor.
Se sentaron en la cama sin hacer del dormitorio. Menos mal que su mujer no estaba. Se habría puesto de los nervios al ver a aquel hombre con un mono manchado de grasa sentado en el borde de sus sábanas. Las abejas se metieron, una tras otra, bajo la mesita de noche. Sin hablar, los dos hombres movieron la cama y la mesita de noche y se sentaron en silencio a beber las cervezas y a observar, hasta estar seguros de dónde se metía la fila de abejas: por un hueco detrás del rodapié.
–Es justo aquí –dijo el apicultor. Pasó la mano por la pared–. Se nota el calor.
–Hace unos días estuve tapando unos agujeros en el revestimiento. Se había metido un murciélago en casa y asustó a mi mujer.
Jerry pasó una mano por la pared y le impresionó el calor.
–Seguramente por eso se han quedado atrapadas en la pared.
–Vaya. No se me ocurrió.
Jerry ofreció su taladro al comprobar la lentitud de la sierra de calar del apicultor, pero el hombre dijo que una sierra eléctrica enloquecería a las abejas. El apicultor cortó un rectángulo irregular en el contrachapado, que tenía medio centímetro de grosor; cuando sacó la lámina, estaba repleta de cera y miel. Todas las abejas que habían estado volando a unos centímetros del agujero se precipitaron hacia la miel y se quedaron allí pegadas.
–¿Ve cómo se pegan? –dijo el apicultor, con el pedazo de contrachapado en las manos–. Eso quiere decir que tenemos a la reina. Ahora su trabajo es atrapar con mi aspiradora a todas las que no se hayan quedado pegadas en la colmena.
Casi todas las abejas siguieron al hombre mientras descendía despacio las escaleras –dejando en los escalones goterones de miel–, pero Jerry recorrió toda la habitación, y toda la casa, en busca de cada abeja despistada. La aspiradora estaba modificada para aspirar con suavidad y resultaba un trabajo agradable. Jerry recuperó cientos de abejas en la habitación, decenas en la cocina y unas cuantas en el baño.
–¿Quiere otra cerveza? –preguntó Jerry.
–Mejor no –dijo el hombre–. Será mejor que me lleve las abejas a casa. Por cierto, ¿qué tiene en esos cobertizos?
–Material viejo de obras –dijo Jerry.
–Cuando yo era pequeño, esto aún estaba abierto. ¿Era de Mid-American, no?
Jerry asintió, henchido de un extraño orgullo.
–Oiga, ¿sabe si hay unas serpientes naranjas en esta zona? Naranja con rojo y dorado. Tan largas como un hombre –preguntó Jerry mientras el hombre se metía en la vieja furgoneta con su gorra.
Jerry se dio cuenta de que no quería que el apicultor se fuera. Pensó en Holroyd, con la esperanza de que se pasara pronto para contarle lo de las abejas. Se preguntó si le habría pasado algo, pues no le había visto en un par de semanas. ¿Se le ocurriría a la mujer de Holroyd llamar a Jerry si le pasaba algo? Conocía a Holroyd desde pequeño, desde que Holroyd llevaba a su madre al bar y a veces se quedaba a dormir. Sonaría muy extraño si lo dijera en voz alta, pero Holroyd era lo más parecido a un padre que tenía.
–No, no he visto ninguna así. Cerca de mi casa se ven las típicas hocico de cerdo y una vez vi una serpiente rey, pero ninguna como esa que dice.
–Al parecer antes andaban por este lugar–dijo Jerry–. Hace mucho, y eran importantes para la gente de aquí.
Varios días después de la visita del apicultor, para sorpresa de Jerry, llegó el sobrino con la noticia de que la dueña pagaría un nuevo revestimiento y ventanas. Jerry fue a casa de sus suegros con una página de muestras y animó a su mujer a elegir el revestimiento. Tuvo que ocultar su decepción cuando ella escogió un color blanquecino llamado «Rosa desierto». (Él hubiera querido un verde oscuro.) Hasta la serpiente, con su naranja, su rojo y su dorado, encajaría de alguna manera con los colores naturales, de la misma forma que una mujer guapa como la suya podía tener un aspecto parecido a su, por lo demás, ordinaria familia, pero a Jerry le parecía que aquel tono rosado no pegaba.
Llevaban más de dos semanas viviendo separados, pero Jerry no tenía la sensación de que aquella separación fuera permanente. Su mujer le hablaba con cariño todos los días por teléfono y él le aseguraba todos los días que estaba trabajando mucho. Poner el revestimiento le permitiría escapar temporalmente del baño de arriba, que aún no había empezado a arreglar.
El monovolumen entró por el camino mientras Jerry estaba instalando el revestimiento en la cara oeste del edificio, y los niños salieron de golpe y echaron a correr hacia la casa. Unos minutos después, mientras su mujer estaba bajo la escalera hablando con él, Jerry atisbó una enorme serpiente naranja. Estaba extendida, curvada, como una larga y sosegada lengua de fuego en torno a una traviesa ferroviaria, en el extremo lejano del jardín de la mujer de Holroyd. El mayor deseo de Jerry era bajar de la escalera y acercarse a la criatura. Quería contemplar su vientre, para ver si era negro y blanco como un tablero de damas o jaspeado como el maíz multicolor, o con manchas como la parte superior de la serpiente, pero no se atrevió a mirar de nuevo en aquella dirección por miedo a que la mirada de su mujer siguiera la suya. Su mujer echó hacia atrás unos remolinos pequeños de su pelo cobrizo –más rizado y corto que la última vez que la había visto– y dijo que estaba harta de vivir con sus padres, que estaba todo muy bonito, con las vistas del henar. Preguntó a Jerry si había visto algún ciervo por allí (él respondió que sí) y qué le parecería plantar unos árboles de hoja perenne (él dijo que por supuesto). Sus suegros tenían un seto de tejo y ella pensaba que quedaría muy bien si ponían uno en su casa también.
–Así se verían menos los cobertizos.
Jerry lanzó una mirada furtiva al jardín, pero solo alcanzó a ver una raya de color que desaparecía. Después miró el cuello moreno de su mujer, los hombros, los ojos azules y las orejas pequeñas, la examinó como le gustaría examinar a la serpiente. Cuando estaban en el instituto, solían ir al lago Campbell para tumbarse en la arena, y cuando ella cerraba los ojos para tomar el sol, Jerry se dedicaba a mirar su cuerpo, su vientre, sus pechos, su cuello y aquel pelo luminoso que resplandecía bajo el sol. El verano no era su estación favorita, pero le encantaba verla nadar cuando se tiraba al agua, se ponía boca arriba y le saludaba con la mano. Con el pelo dorado y cobrizo parecía una sirena enmarcada por el bosque de Michigan que se extendía al fondo.
–¿Estás bien? –dijo ella.
–Estoy bien. ¿Por qué lo preguntas?
–No sé –dijo ella–. Pareces preocupado. Y me estás mirando con esa cara de loco.
–Supongo que es porque estoy cansado. Esta mañana estuve en el colegio trabajando –dijo él–. Y aquí ha pegado mucho el sol. ¿Te has cortado el pelo?
–Las puntas y unas capas. Hace demasiado calor para el pelo largo.
–Lo tienes por encima de los hombros.
–¿No te gusta?
–Sí, me gusta.
Si su mujer se iba a la tienda ahora o al menos entraba en casa, podría buscar a la serpiente entre la hierba. Pero Natalie sacó una silla de jardín y un termo del vehículo, se colocó cerca de él y pegó un sorbo de un refresco.
–Hoy era el último día del campamento de los viernes –dijo ella–. Menos mal que ya se ha acabado. Esos niños tienen demasiada energía. Seis padres mandaron a sus niños con pasteles o galletas esta mañana y estaban todos que se subían por las paredes. Bueno, por los árboles, porque estábamos en el parque.
Jerry se sintió culpable por haber deseado que se fuera.
–Estoy muy feliz de que los niños y tú estéis aquí.
–¿Quieres beber? –dijo ella–. No tienes buena cara.
–Estoy bien.
Podía sentir que la serpiente se estaba alejando más todavía, quizá en respuesta a la voz de su mujer.
–Seguramente estás deshidratado. Toma, bebe.
Su mujer le acercó su vaso y lo mantuvo en alto, ofreciéndoselo, hasta que él descendió por la escalera, aceptó el vaso y dio un trago largo. Tenía sed. Limonada y edulcorante artificial, no era su bebida ideal, pero no estaba mal. Una cerveza estaría bien, pero quizá no fuera buena idea mientras estaba trabajando en la escalera.
Ella se echó un poco más del termo, volvió a su silla y se puso las gafas de sol. Él volvió a subir y miró en dirección de la serpiente pero no vio nada. El sol fue avanzando hacia el oeste mientras trabajaba y, por fin, cuando ya no podía levantar los brazos ni una vez más, guardó las herramientas hasta el día siguiente. Los niños parecían contentos de recuperar sus habitaciones tras haber estado como sardinas en lata en casa de los abuelos –no se pelearon ni una vez en toda la tarde– y cuando se fueron a dormir, Jerry y su mujer hicieron el amor por primera vez en más de un mes. Jerry había colocado la mesita de noche contra la pared para ocultar el estropicio que había hecho el apicultor, pero no podía dormir pensando que había un agujero. Durante la noche, tuvo la sensación de que su mujer también lo notaría. Se podía meter cualquier animal y ocultarse allí, al acecho: un murciélago, una ardilla, un insecto o, quizá, alguna parte horrible de su propio ser.
Al día siguiente, mientras su mujer estaba en la playa con los niños, descansó un rato del trabajo en el exterior y utilizó su sierra para cortar un trozo de revestimiento que más o menos cubriera el agujero; tardó casi dos horas en lograrlo, y tuvo que añadir trozos de madera para tener algo donde clavar. Pensó que era una pena no haberle dicho al apicultor que quería recuperar el trozo original de madera. Desafortunadamente, no tenía contrachapado de aquel tipo, así que usó un conglomerado algo más grueso que sobresalía un poco. Cuando ya lo tenía clavado, lamentó no haber pintado el rectángulo antes de colocarlo: ahora no podría hacerlo sin que Natalie oliera la pintura.
En las dos semanas siguientes, puso el aislamiento y el revestimiento en las caras de la casa que daban al sur y al oeste, sustituyó las ventanas y les puso molduras. Una mañana su mujer se levantó y le preparó huevos revueltos de desayuno. Había oído rumores de nuevos recortes de plantilla en el colegio, pero no le preguntó a Natalie si conservaría su puesto en las oficinas, porque no quería reconocer lo mucho que les hacía falta aquel dinero.
–Estoy contenta de estar otra vez contigo aquí, Jerry –le dijo mientras colocaba delante de él los huevos y la tostada ya untada con confitura de uva–. Con el revestimiento parece más un sitio para vivir. El verde queda mejor de lo que pensaba. Quizá a partir de ahora las cosas vayan a mejor.
–Creo que podré acabarlo antes de que empiecen las clases.
Había mentido al decirle a Natalie que la anciana insistió en el revestimiento verde.
El hijastro de Jerry apareció por la puerta, frotándose los ojos.
–Estoy muy feliz de que estés en casa, cariño –le dijo Jerry a su esposa.
La besó en la boca y llamó al niño para darle un abrazo. Oyó pasos de la niña en la habitación de arriba. Cerró los ojos para no quedarse mirando a su mujer con aquella cara que ella odiaba tanto.
Las cosas fueron bastante bien los primeros meses del nuevo año escolar, aunque efectivamente su mujer perdió el trabajo por recortes presupuestarios y tuvieron que pedirle un préstamo a los padres de Natalie para cubrir los gastos de la tarjeta de crédito. El proyecto de ciencias con arañas que hizo el niño recibió una mención honorífica para el primer premio del colegio, aunque solo estaba en tercero. Unos cuantos niños habían elegido polillas, pero nadie había capturado arañas mostrando tan bien las patas. El niño se había frustrado al principio al comprobar que las patas de las arañas a veces se desprendían en el proceso. A Jerry no le parecía que hubiera intervenido en exceso por ayudar al niño a pegar de nuevo las patas con unas pinzas y pegamento, o por atrapar y asfixiar a las arañas.
–Jerry, les han gustado las arañas –susurró el niño durante los anuncios del jurado. Estaban en el gimnasio del colegio–. Sé que mamá las odia, pero al jurado le gustan.
–Hay muchas cosas que a tu madre no le gustan –susurró Jerry.
Le hubiera gustado añadir algo positivo. Lo cierto es que su mujer había hecho un gran esfuerzo para tolerar el proyecto de las arañas, en el que estuvieron ocupados en el cobertizo número dieciocho, el cobertizo en el que había unos cincuenta inodoros viejos apilados. Al parecer la porcelana blanca atraía a las arañas o al menos las hacía más visibles.
–¿Qué quieres decir con eso? –le preguntó Natalie a Jerry. El jurado aún estaba nombrando los premios de las menciones especiales–. ¿Cómo que no me gustan muchas cosas?
–Hablamos de las arañas.
–Las arañas están muy bien fuera, mientras no tenga que verlas, ni estar cerca de ellas, ni que me toquen.
–Las arañas cazan muchas moscas –dijo el niño–. Nos ayudan.
–Eso es lo que diría Jerry. Él ama a todas las criaturas.
Esta respuesta sonó enojada, pero la sonrisa con la que la pronunció le dio un matiz de cariño, y cuando Jerry la besó en un lado de la cabeza, ella soltó una risita.
La siguiente vez que vio a Holroyd, las hojas del sicomoro y el arce despedían brillos naranjas, rojos y dorados. A Holroyd le costó subirse a la compuerta de la camioneta y respiró con dificultad cuando encendió su primer cigarro.
–¿Vamos a pillar un par de ciervos este año? –preguntó Holroyd.
–Claro.
Había ciervos de sobra en la finca, pero Jerry dudaba que Holroyd pudiera apuntar con el rifle con aquel temblor de manos.
–Sabes que Hammermill se ha muerto, ¿no? –dijo Holroyd.
–No.
–Hace tres semanas. Mi mujer vio la esquela en el periódico, pero no fui al funeral. Tenía pensado ir, pero al final no fui.
–Vaya, lo siento.
Jerry disfrutaba con las historias de Red, ciertas o no. A Jerry le pareció que Holroyd tenía los ojos acuosos bajo la espesa mata de pelo blanco.
–Supongo que ahora tú y yo somos los únicos guardeses que quedamos –dijo Holroyd–. Los únicos que conocemos este lugar. Mi mujer no entiende por qué tengo que venir aquí todo el rato. Ella está tan contenta con un jardín del tamaño de un sello, una caravana llena de cachivaches y un ambientador apestoso. Apenas puedo respirar allí.
–A veces se pasa el sobrino de la vieja. –Jerry notó un nudo en la garganta.
–Ah, ese idiota trajeado no tiene ni idea de nada. –Holroyd se encogió de hombros–. Siempre he pensado que me gustaría sacar savia de los arces. Quizá el año que viene deberíamos hacerlo, tú y yo. Recolectamos la savia y preparamos sirope de arce en el cobertizo número cinco. ¿Sigue habiendo un horno de leña allí?
Jerry asintió. No reunió el valor necesario para contarle a Holroyd que la vieja había ordenado que vendieran el horno de leña para hacer chatarra como primer paso para quemar el cobertizo. Así que cambió de tema.
–¿Por qué conserva el sitio la vieja? Podría venderlo por mucha pasta.
–Ya sabes cómo son las mujeres, se aferran a ideas raras y a baratijas –dijo Holroyd, que tenía que apoyar la cerveza en la compuerta cuando hablaba.
–Pero diecisiete casetas y doce hectáreas no son una baratija, ¿no?
Jerry confiaba en que su mujer no volviera enseguida. Si entraba su coche por el camino, Holroyd no tardaría en marcharse.
–Hammermill tenía una teoría –dijo Holroyd–. Decía que, de joven, la vieja trabajaba en la constructora de su abuelo y se enamoró de un supervisor que murió en un accidente. Hammermill solía jurar que la mujer se pasaba a visitarle a veces. A visitarle, ya me entiendes.
–¿Estuvo casada, la vieja?
–Que yo sepa, nunca se casó. Que yo sepa, Hammermill se lo inventó todo.
–Cuando pasó un mes sin que vinieras, me preocupé –dijo Jerry.
–Sí, me arrastraron a un hospital de mierda, los cabrones.
–A lo mejor estaría bien que me dieras tu teléfono.
–No te molestes. Todo el día me están machacando los oídos con los malditos teléfonos en el parque de caravanas. No quiero añadir más ruidos.
–Supongo que cuando la vieja muera, o cuando hayan quemado todos los cobertizos y se hayan llevado todos los materiales, ya no les haré falta –dijo Jerry.
–¿Solo quedan diecisiete?
–Diecisiete más la casa. No sé si sería capaz de hacer lo que tú, mudarme a un parque de caravanas.
–Al final todos hacemos lo que haga falta.
–Fuimos a ver una casa prefabricada en Indiana –dijo Jerry–. Entramos a verla y todo.
–¿De quién fue la idea? –preguntó Holroyd entre risas.
Jerry comprendía por qué su mujer quería vivir en una casa prefabricada. La casa del solar no tenía moqueta y las paredes eran paneles de madera vieja llenos de agujeros en lugar de yeso liso. Para él era más que suficiente, sin duda; de hecho, él prefería una casa destartalada a una bonita donde tuviera que limpiarse los zapatos antes de entrar o incluso quitárselos, como en la de sus suegros.
–Las casas prefabricadas gastan poca energía y son más fáciles de limpiar –dijo Jerry.
Holroyd respondió con un resoplido.
Sentado allí, en la compuerta, Jerry miró alrededor y deseó poder ver algo como unos venados de cola blanca pastando, una madre y un cervatillo con manchas, por ejemplo. La vida siempre estaba allí, lo sabía, pero tendría que quedarse un buen rato en silencio, con los oídos bien abiertos, antes de oír a las criaturas masticar, pisar hojas o bufar, antes de ver moscas devoradas por arañas o una de aquellas enormes serpientes naranjas. Se preguntó si, escuchando con mucha atención, sería posible oír la oxidación de los esqueletos –como dinosaurios– de la maquinaria de construcción abandonada, la putrefacción de los cobertizos de madera, la disolución de las capas de aislamiento, el hundimiento de los inodoros amontonados en la tierra.
–¿Crees que las serpientes naranjas viven en la parte de arriba de la finca? Quizá se alimentan de huevos de pájaros por allí –dijo Jerry.
–Podemos buscarlas cuando cacemos. Hay muchas huellas de ciervos este año, a lo mejor puedes cazar uno tú también. ¿Tienes ya la licencia?
Jerry asintió y se sirvió una segunda cerveza de la nevera de Holroyd. Normalmente Holroyd cazaba dos, uno para cada uno. La puesta de sol era espectacular. Ojalá pudieran quedarse así, todos juntos, eternamente, él de guardés, con su mujer y los niños, y que Holroyd se pasara de vez en cuando. Y las serpientes y las abejas, y los ciervos, las aves terrestres y los chotacabras podían quedarse allí con ellos, y las serpientes no entrarían en el campo de visión de su mujer, y ella se relajaría y comenzaría a amar este lugar, tanto como él.
Y quizá podría haber sucedido. Era uno de los futuros que podrían haberse materializado.
Era una noche de nieve, una semana antes de Navidad, cuando le llamó su mujer al colegio. Jerry estaba trabajando en el turno de tarde, limpiando las taquillas para el nuevo semestre. Era el momento del año en que más dinero iba a ganar, por las horas extraordinarias.
–Jerry, hay una cosa blanca, como un gato, está dentro de casa. –Su voz sonaba muy consternada.
–¿Qué pasa, cariño?
–Que hay un animal blanco aquí dentro.
–¿Será por la nieve? ¿Es un animal cubierto de nieve?
–No, como un gato, solo que no es un gato. Con las patas cortas.
–¿Un perro?
Menos mal que no era una serpiente blanca que se hubiera despertado de la hibernación. Una serpiente blanca habría aterrado a su mujer. Aunque en la guía de reptiles no había ninguna blanca. Esperaba que tampoco fuera un perro, pues había estado tratando de convencer a su mujer de tener uno, y la visita de un perro desconocido echaría al traste el plan.
–Un animal salvaje, Jerry –dijo su mujer con la respiración entrecortada–. Un animal que se ha metido en casa. Estaba en la cocina. He cerrado la puerta de golpe y he salido. Ahora hay un ruido como si estuviera rasgando algo.
–¿Una zarigüeya?
–No se parece nada a una zarigüeya. Jerry, por favor, ven a casa.
–Llego enseguida, cariño.
Dejó el cubo con la fregona en el pasillo y salió corriendo. Casi se olvidó de cerrar la puerta principal del colegio, pero regresó, la cerró y se metió apresuradamente en la camioneta para salir a toda velocidad. Cuando llegó, la puerta de la casa estaba abierta. Corría un viento por la casa como si su mujer se hubiera ido hace tiempo, pero no se había ido; estaba fuera, cargando el monovolumen.
–No quiero despertar a los niños –dijo cuando bajó las escaleras–. Pero no puedo seguir aquí.
–¿Dónde está?
–¿El qué?
–El bicho blanco. El gato.
–Ya te he dicho que no era un gato. Un gato no me habría asustado. Tenía el cuerpo largo y las patas cortas.
–Pero al principio dijiste que era como un gato.
–Que no era un gato.
–¿Dónde está?
–Ahora está fuera. He cerrado la puerta de la cocina, después he dado la vuelta, he abierto la puerta trasera y se ha ido corriendo.
–¿Y qué sería?
–No sé. Pero no quiero vivir con esas cosas. No quiero vivir aquí.
–Pero blanco… ¿Qué tipo de blanco?
–Creo que no me estás escuchando.
–Te estoy escuchando. Es normal que te asustaras. Era blanco y no era un gato. No estaba cubierto de nieve.
–No tenía nieve. Y el cuello era largo.
–¿Qué otros animales hay blancos?
–Era un animal que se supone que no tenía que estar aquí, Jerry. No tenía que estar en una casa. En una casa no deberían entrar cosas así. Pensaba que con el nuevo revestimiento…
Jerry se quedó pensando. ¿Era posible que se colara algo por debajo del revestimiento? Al fin y al cabo, no era albañil y quizá había cometido un error grave durante el proceso. Si se había colado un gato blanco, entonces también podía meterse la serpiente. No había sellado la casa nada bien.
Entró en la cocina y vio que la ventana encima del fregadero estaba abierta cinco centímetros y la nueva mosquitera de polímero reforzado con fibra tenía un roto. A veces su mujer abría la ventana cuando se le quemaba la comida. Justo en el exterior había un enrejado; lo había instalado él mismo para poner rosas después de terminar el trabajo del pozo seco. Le había dado que pensar la delgadez de las mosquiteras de las nuevas ventanas cuando las compró, pero el tipo que se las vendió le aseguró que ya nadie utilizaba mosquiteras metálicas, que todo el mundo utilizaba plásticos reforzados.
–Tiene que haber sido un gato –dijo Jerry–. Si no era una zarigüeya, ¿qué otra cosa va a ser?
–No era un gato –dijo su mujer, con lágrimas en las mejillas–. Fíjate en el olor. ¿Te parece que huele a gato? Deja de decir que era un gato.
–O quizá algún animal albino, quizá un conejo albino –dijo–. ¿Tenía los ojos rojos?
–No era un conejo.
Qué guapa estaba, con esa piel tan tersa como cuando era joven y rompió con él junto a la casa de sus padres; fue diez años antes, se bajó de un salto de la camioneta de Jerry y se casó con otro hombre. Tenía el pelo igual de brillante, aunque se lo había vuelto a cortar en las últimas semanas, de manera que ya no había ningún remolino serpentino. Fue entonces cuando Jerry se fijó en el olor, un olor penetrante de lo que fuera que había estado en la cocina, un olor intenso a almizcle. Un olor que despertaría a un muerto.
Esa noche su mujer metió sus cosas en una maleta y se fue. Volvió a por los niños y a por más cosas al día siguiente. El olor a almizcle de la cocina se disipó, pero Jerry siguió oliéndolo en la cocina durante semanas e incluso después no podía quitárselo de la cabeza. De hecho, llegó un momento en que anheló olerlo de nuevo.
La guía de mamíferos era un libro de referencia, así que solo podía consultarlo en la sala de la biblioteca. Por eso se fue al centro de interpretación y lo compró en la tienda de regalos, pese a que tenía que ahorrar dinero o utilizarlo para amortizar la deuda de las tarjetas de crédito. Cuando volvió a casa, no pudo parar de estudiarlo, de analizar los topos y topillos rojos, las diversas especies de ratones y comadrejas. El animal de marras era un armiño, sin lugar a dudas, con el pelaje enteramente blanco de su fase invernal y su forma de comadreja de rabo corto. Le gustó lo de la «fase invernal», que daba a entender que una criatura podía mutar de aspecto de una estación a otra.
Cuando por fin se presentó Holroyd, era una tarde de finales de enero. Estaba pálido y no mencionó que se habían perdido la temporada de caza, de modo que Jerry no sacó el tema. Esa mañana, Jerry había reducido a cenizas el cobertizo cinco y ahora estaba ocupado con las ascuas. Holroyd reculó con la camioneta a través de la nieve para poder sentarse en la compuerta, observar desde allí el fuego y dejarse acariciar por su calor. Jerry le contó a Holroyd lo del armiño que había entrado en la casa.
–Es una señal, están volviendo. Yo nunca vi ninguno. Hammermill los atrapaba con trampas, atrapaba a todos los bichos con trampas, para vender las pieles. A las mujeres les encanta esa piel de armiño de blanco puro.
–Me hubiera encantado verlo.
Jerry pensó que quizá, de haber estado allí, habría contribuido a que su mujer lo hubiera visto de otra forma, de una forma más positiva. Ver al armiño de la forma correcta podía resultar una bonita sorpresa, como ver a un unicornio cuando lo que esperas es un ciervo.
–¿Ya no fumas? –dijo Jerry.
–No, lo he dejado. –Crispó los dedos en una contracción nerviosa–. Los muy cabrones dicen que me voy a morir si no lo dejo.
–A mí últimamente me ha apetecido fumar –dijo Jerry–. Cuando estoy solo.
–No se te ocurra volver a fumar otra vez, hijo –dijo Holroyd–. Prométemelo.
–No voy a fumar. –A Jerry le escocieron los ojos un momento al oír la palabra «hijo».
–¿Has vuelto a ver tu serpiente? –preguntó Holroyd.
–No, desde que puse el revestimiento no. Pero estás temblando, ¿no quieres que entremos?
–Ná.
–Supongo que una serpiente así estará hibernando ahora –dijo Jerry.
–¿Seguro que no era tu imaginación, que te tomaba el pelo?
–A mi imaginación no se le ocurriría algo tan bonito. ¿Te he contado que de cerca la piel era como un prisma? Y reflejaba más colores, verdes y azules.
–Qué pena que hayas tenido que quemar ese cobertizo –dijo Holroyd–. Ahora solo quedan quince. Supongo que habéis hecho chatarra con el horno.
Holroyd tiró la lata de cerveza a las ascuas y se quedó observando cómo se ennegrecía al contacto con los carbones naranjas.
–Mi mujer va a comprar la casa prefabricada –dijo Jerry–. Sus padres la van a colocar en el terreno que está detrás de su casa. Va a estar bien que los niños puedan estar cerca de sus abuelos.
–¿Estás pensando en mudarte con ella?
–No me lo ha pedido –dijo Jerry.
–No voy a ser yo quien le diga a nadie lo que tiene que hacer o lo que no –dijo Holroyd.
Se manchó de cerveza el bigote y volvió a dejar la lata sin ser capaz de dar un trago. Jerry no podía pensar nada malo sobre su mujer. No estaba seguro de por qué había empezado a enamorarse de ella en el instituto, de por qué seguía enamorado de cada uno de sus movimientos, de cada gesto en su cara… Estaba enamorado, sin más. Con su piel suave y su pelo largo, era un bello misterio, e incluso su miedo al resto de criaturas bellas era algo especial en ella. Tenía una forma única de entender la vida y los niños eran encantadores, los echaba de menos cada día, pero lo cierto es que ella no se sentía a gusto allí, no era su sitio, no había que darle más vueltas. La vida era más relajada ahora, sin tener que preocuparse por arreglar todo, pero eso no impedía que la echara de menos.
–Mi mujer decía que siempre estaba mirándola y que la ponía nerviosa –dijo–. Yo pensaba que era algo normal mirar a tu mujer todo el rato.
Los dos hombres pasaron gran parte de la tarde del sábado sentados en la compuerta. Jerry observó las manos temblorosas del viejo, sus ojos acuosos y una lágrima que corrió por el lateral de su nariz hasta su bigote descuidado. Ahora que la mujer de Jerry se había ido, parecía posible cualquier cosa, cualquier tipo de tristeza.
–Así que la dueña de este sitio aún sigue viva –dijo Holroyd, asintiendo a lo que él mismo decía–. Mi mujer lee las esquelas, se fija a ver si sale.
–Me siguen pagando todos los meses. No es mucho, pero es algo, sobre todo ahora que estoy solo.
Jerry tiró su lata vacía al fuego, aunque aún contenía un diez por ciento de líquido, y contempló cómo se ennegrecía.
–Tendrá unos ochenta o noventa años.
–Espero que dure mucho.
Pero Jerry no estaba pensando en la anciana. Estaba pensando en Holroyd, que era por lo menos diez años más joven que Red Hammermill, pero parecía casi tan viejo, al menos hoy.
–¿Has reducido la deuda de las tarjetas, como decías? –preguntó Holroyd.
–Sí. Y me hice un plan de pagos como dijiste.
–Te llevan a la ruina, las malditas tarjetas.
–Ojalá pudiera ver otra vez a la serpiente –dijo Jerry–. Solo para saber que está bien.
–Quizá puedas tener un perro, ahora que no está tu mujer para impedirlo. No está bien pasar tanto tiempo solo.
–Pero he estado pensando que si tengo un perro seguramente no vuelva a ver a la serpiente. Entre los ladridos y las persecuciones… Quizá será mejor que espere a poder verla una vez más en primavera.
–Un labrador o un perdiguero te darían muy buena compañía, mucho mejor que una serpiente.
–Me pregunto si será la última de su estirpe.
Holroyd le pasó otra cerveza a Jerry y, al abrirla, dijo:
–Venga, salud, por la última de su estirpe.
Jerry imaginaba que la última de las grandes serpientes naranjas estaría escondida como se escondían todas las serpientes en invierno, enroscada bajo la tierra en su piel vieja. En primavera, asomaría la cabeza, sacaría la lengua, olfatearía y sabría que se encontraba en el lugar al que pertenecía. Y entonces podría ponerse manos a la obra, a mudar de piel, a comer, a buscar calor.