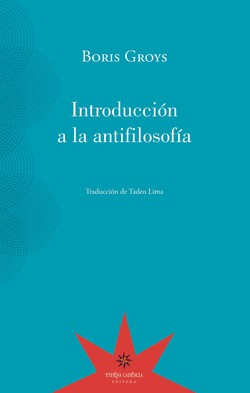Читать книгу Introducción a la antifilosofía - Boris Groys - Страница 5
1. SØREN KIERKEGAARD
ОглавлениеEscribir una introducción al pensamiento de Kierkegaard plantea dificultades de un tipo muy especial. La razón más profunda de estas dificultades ciertamente no radica en que la filosofía de Kierkegaard sea especialmente complicada u oscura, ni tampoco en que su comprensión requiera un entrenamiento filosófico especial, profesional. Muy por el contrario, Kierkegaard insiste constantemente en el carácter privado, diletante y nada pretencioso de su filosofar. Kierkegaard escribe para todos, y el público especializado y erudito tal vez sea al que menos se dirige. Las dificultades surgen más bien del hecho de que la filosofía de Kierkegaard tiene ella misma el carácter de una introducción.
El filosofar de Kierkegaard tiene un carácter introductorio, provisional y preparatorio porque Kierkegaard le deniega a todo texto filosófico, incluidos los suyos propios, el derecho a ser considerado como portador de la verdad. Según su célebre formulación, “la subjetividad, la interioridad es la verdad”.1 Esta no puede ser “expresada”, ni mucho menos impresa como texto filosófico. Se trazan de este modo límites al discurso filosófico, que no puede erigirse ya en portador de la verdad o encarnarla en sí mismo. Un texto se vuelve verdadero solo merced al asentimiento de una subjetividad que dispensa la verdad. Las condiciones, el procedimiento y el carácter de dicho asentimiento, por su parte, solo pueden ser descriptos en un texto filosófico de manera introductoria y provisional. Los textos de Kierkegaard apuntan en definitiva a proveer este tipo de descripción introductoria.
El acto de asentimiento, sin embargo, es para Kierkegaard autónomo y libre, y no puede ser derivado de las descripciones que de este acto se hagan. Un texto filosófico es ante todo una cosa, un objeto entre otros objetos, que en virtud de su objetividad permanece separado por un abismo insalvable de la subjetividad del lector –como también, por lo demás, de la del autor–. El lector tiene que saltar por encima de ese abismo para poder identificarse con el texto, pero nadie ni nada pueden obligarlo a dar ese salto. Este se efectúa en última instancia por la libre voluntad del lector. Es decir que solo una subjetividad viviente, finita, existente, es decir, que se encuentra realmente fuera del texto, es capaz de dar semejante salto; y no la subjetividad abstracta, introducida como mero presupuesto metodológico, que se describe dentro de los textos filosóficos. La filosofía se presenta siempre para la subjetividad viviente y existente como suma de textos, sistemas y métodos que le son externos. Un texto filosófico jamás puede irradiar esa fuerza de verdad inmediatamente convincente, avasallante, con la que soñaron tantos filósofos, y que supuestamente se impondría al lector mediante el mero acto de lectura. Para saltar hacia la identificación con el texto, el lector tiene que llegar a una decisión adecuada, que supone una cierta autosuperación. El acto de lectura está separado del acto de asentimiento por un intervalo temporal de irresolución y de aplazamiento, por más corto que sea. Es en este intervalo que la subjetividad se muestra como existente, ajena al texto, autónomamente decisora, y por eso mismo como algo que no puede ser descripto ni dominado por la filosofía. Esta figura del salto existencial, que se efectúa en el espacio temporal interior de la subjetividad, es central para Kierkegaard. Vale la pena, entonces, demorarse provisoriamente en esta figura.
La principal pregunta que se plantea aquí es por qué Kierkegaard tiene necesidad en general de esta figura del salto existencial. Después de todo, la filosofía anterior se las había arreglado bien sin ella. Para Kierkegaard, la introducción del salto existencial tiene también el significado de un salto fuera de la tradición milenaria de la filosofía occidental. Es también por eso que el tono de sus escritos resulta a veces tan inquieto y tensionado.
Desde sus inicios, la figura fundamental de la tradición filosófica europea fue la confianza en la evidencia inmediata, incluida la evidencia de la palabra verdaderamente filosófica. A partir de Sócrates, la filosofía desconfía de todos los mitos, relatos, autoridades, opiniones tradicionales y revelaciones recibidas; pero tanto más está dispuesto el verdadero filósofo a confiar de un modo incondicional en lo que se le muestra con completa evidencia. Fue así como Platón confió en las Ideas, las cuales se presentaban a su visión interior en una evidencia plena, después de haber rechazado como no evidentes todas las opiniones sobre las cosas del mundo exterior. Descartes, que en los inicios de la modernidad renovó con una radicalidad hasta entonces desconocida la tradición del escepticismo filosófico, sometiendo a una duda radical tanto al conjunto de las opiniones recibidas como a la totalidad de los datos sensoriales originados en la realidad exterior, puso en cambio su confianza en la evidencia interior del cogito ergo sum. Esta confianza en la evidencia, o dicho de otra manera, en la razón, fue celebrada en la tradición filosófica como la libertad suprema del individuo. En la medida en que el hombre obedece a su propia razón, es decir, en la medida en que confía en la evidencia, se libera del poder exterior de la autoridad, la tradición y las instituciones sociales, y gana una verdadera soberanía interior.
Es precisamente esta superstición filosófica la que Kierkegaard somete a una duda nueva y más radical. Pues la liberación de las coacciones y necesidades exteriores solo sirve en la tradición filosófica para someterse de manera incondicional a la necesidad interior, la evidencia interior y la lógica interior de la propia razón, que es tomada erróneamente como expresión auténtica de la propia subjetividad. En realidad, uno se somete allí a una coacción lógica aún más exterior, porque confía en la evidencia de una demostración racional que está construida como un sistema de conclusiones lógicas “objetivas”. La verdadera libertad sería la liberación no solo de las coacciones externas, sino también de las coacciones internas, lógicas, de la razón. Pero para ello es necesario que la evidencia pierda su encanto milenario. Tenemos que aprender a desconfiar también de lo que se nos presenta con completa evidencia. Ahora, para una desconfianza tal no puede aducirse ya ningún fundamento racional, puesto que si aducimos un fundamento de este tipo estamos declarando con ello la confianza en la fuerza evidente de este fundamento aducido. Y quedamos de ese modo nuevamente a merced del poder de la evidencia lógica. Debemos aprender entonces a desconfiar sin fundamento, a reservarnos nuestra libre decisión y diferir el acto de asentimiento también cuando nos sentimos incondicionalmente enamorados de la evidencia lógica de la Idea. De allí resulta la necesidad del salto existencial, que representa un efecto de esa dilación, de ese aplazamiento, y que Kierkegaard quiere enseñarnos porque nos libera de la servidumbre interior bajo el dominio de la evidencia. Es que el salto existencial es necesario cuando la evidencia inmediata ha perdido su poder pero resulta no obstante inevitable adoptar una posición en relación con la realidad.
Indudablemente, no es casualidad que este proyecto kierkegaardiano haya surgido en un tiempo histórico determinado. Por entonces la filosofía hegeliana ejercía en Europa un dominio intelectual casi ilimitado. Y la filosofía hegeliana no es otra cosa que una máquina, de una eficiencia descomunal, para la conversión de las coacciones externas en coacciones internas, lógicas. El lector de la filosofía hegeliana llegaría a entender con total evidencia que todo lo que lo oprime desde fuera es una forma objetivada de la necesidad interna, lógica y racional, a la que el lector –si quiere ser un buen filósofo– no le es lícito oponerse. La narrativa filosófica hegeliana avanza de una superación a otra, es decir, de una evidencia clausurante a otra, hasta que se produce la última evidencia, que clausura toda esa narrativa así como la totalidad de la historia humana que tiene que ser abarcada por ella. Para el hombre que tiene que seguir viviendo en la posthistoria, después de esta evidencia que clausura todo, la realidad exterior en su conjunto se presenta como la viva imagen de la necesidad interna lógicamente evidente. Es posible en ello la victoria final de la filosofía. Pero también es posible en ello una parodia de la filosofía, que traiciona de manera definitiva su aspiración originaria a la soberanía.
La filosofía estaba predestinada desde sus orígenes a semejante traición, ya que en todo momento estuvo preparada para renunciar a su duda en aras de una intelección evidente. La subjetividad libre y soberana se constituye sin embargo mediante la duda. Uno es subjetivo en tanto que duda. En cuanto renuncia a la duda, uno pierde su subjetividad, incluso si el fundamento para ese abandono es interno y subjetivo. Por eso la duda cartesiana resulta siempre insuficiente. Es cierto que fue esa duda la que constituyó la subjetividad de la modernidad, al liberarla de las coacciones externas del pensamiento. Pero Descartes debilitó al mismo tiempo esta subjetividad, condenándola al fracaso, porque introdujo la duda como finita, provisoria y metodológica: esta duda debía en virtud de su propia lógica desembocar en una evidencia. El sistema hegeliano fue solo la consecuencia más radical de esta estrategia autodenegatoria de la subjetividad moderna. De este modo, cuando Kierkegaard quiso sustraerse a las coacciones exteriores de su existencia luego de su interiorización en el sistema hegeliano, se encontró frente a la tarea de inventar una duda nueva, infinita, que se mantuviese inmune contra toda evidencia, tanto lógica como no lógica, y fuese capaz de fundar una subjetividad nueva, infinita, invencible. La duda cartesiana era una introducción a la evidencia infinita. Kierkegaard, por el contrario, busca escribir una introducción concluyente a la duda infinita.
Toda evidencia produce un efecto no solo fascinante, sino también desengañante, racionalizante, trivializante. La comprensión filosófica, en el fondo, es esta fascinación por medio del desengaño. El trabajo de la Ilustración filosófica consistió, como es sabido, en reducir todo lo maravilloso, profundo y extraordinario a lo banal y manifiesto. Allí donde se logró dicha reducción, la Ilustración se consideró exitosa y suspendió cualquier empeño ulterior. Lo banal, lo trivial, lo ya esclarecido y transparentado fue admitido entonces sin ninguna duda adicional tal como se mostraba con evidencia.2 Este es precisamente el lugar en el Kierkegaard aplica ahora su duda radicalizada. Pues lo banal puede ocultar detrás de sí a lo extraordinario de la misma manera como lo extraordinario oculta detrás de sí a lo banal. Con esta suposición se abre el camino a una duda infinita, absoluta, que ya no tiene más límites. Kierkegaard explora con virtuosismo en sus textos las posibilidades de esta duda radicalizada. Cada vez que habla sobre algo que en algún ámbito de la vida reivindica para sí una importancia extraordinaria, Kierkegaard procede como un típico ilustrado, poniendo en duda y riéndose de dicha reivindicación. Pero cuando se trata de algo completamente banal y manifiesto, Kierkegaard sostiene que detrás de ello se oculta lo radicalmente otro, y llama a dar un salto de fe a través de la superficie de las cosas. La subjetividad del autor se vuelve así infinita, porque se mueve en una duda permanente e insuperable.
Sin embargo, la mera constatación de que detrás de lo evidente y banal podría ocultarse algo diferente no resulta suficiente para fundamentar una duda infinita de ese tipo. Es necesario mostrar por añadidura cómo y por qué la evidencia puede ocultar detrás de sí a lo otro. En la articulación que le da Kierkegaard a esta sospecha sin precedentes, el concepto de lo nuevo juega un rol decisivo. En sus Migajas filosóficas, publicadas bajo el seudónimo Johannes Climacus, Kierkegaard muestra que desde Sócrates la evidencia había sido entendida como efecto de la reminiscencia, puesto que el alma solo sería capaz de identificar con evidencia algo que ya ha visto alguna vez. Es por eso que el método de Sócrates no consiste en enseñarle al hombre lo nuevo, sino meramente en reconducirlo hacia sí mismo para que pueda descubrir dentro de sí la verdad que ha estado presente todo el tiempo en su alma. Así Sócrates se niega a sí mismo como maestro porque procura encontrar la verdad junto a sus discípulos. Sócrates se retira entonces a una cuasi inexistencia, borra su existencia viviente en la evidencia hacia la cual conduce a sus discípulos. El tiempo de la propia vida no representa para él más que el tránsito a la eternidad y no tiene por lo tanto ningún valor autónomo, existencial.
Para Platón, el discípulo de Sócrates, el alma reconoce con evidencia las Ideas eternas porque ha visto esas Ideas antes de su nacimiento al mundo. La evidencia se produce por lo tanto siempre a partir de un retorno al origen, al pasado, al recuerdo. La figura de la reminiscencia juega también un rol central en Hegel: la intelección de la racionalidad de la realidad exterior se logra mediante una comparación con las formas históricas que el espíritu absoluto ha acumulado en el transcurso de su historia. Los espacios interiores de las almas son equipados así con imágenes que el alma habría recibido desde su nacimiento como una herencia del más allá o de la historia colectiva de la humanidad. El efecto de la evidencia se produce entonces cuando las experiencias que el alma lleva a cabo en la realidad se corresponden con aquellas imágenes. La pretensión última del sistema hegeliano consiste en que en él se hallarían a disposición exhaustivamente la colección, el museo o el archivo de todas las imágenes que el alma individual necesita para experimentar el mundo con evidencia. Incluso si uno negara esta pretensión y dijese que el sistema hegeliano amerita ser completado, se mantendría atrapado dentro de este. Con ello, solo se postergaría un poco históricamente la victoria teorética de dicho sistema, como sucede en el marxismo.
De este modo, la concepción filosófica tradicional de la evidencia claramente excluye lo radicalmente nuevo. Pues lo nuevo, para Kierkegaard, es solo lo que no tiene ningún modelo, lo que no puede ser identificado a partir de una comparación con el pasado. Si la evidencia, la razón y la lógica no admiten lo nuevo, degradan de esa manera la existencia individual. Pues el individuo existe en el tiempo. Si la verdad es la evidencia y la evidencia es la reminiscencia, eso significa entonces que el individuo vive en vano: nada nuevo puede acontecer en su tiempo, nada que tenga una importancia real. Contra esto Kierkegaard aduce un ejemplo histórico decisivo: el cristianismo.
El cristianismo es un acontecimiento en el tiempo. Y es un acontecimiento que no puede ser identificado por medio de la reminiscencia. Dios se mostró en una forma humana que era banal para su época: la forma humana de un predicador ambulante. Esa forma era también fácil de identificar como tal. Los contemporáneos de Cristo no tenían pues ningún fundamento cognoscible para reconocer a Cristo como Dios. En efecto, al adoptar la forma de Cristo, lo divino no se mostró de una manera que pudiera ser identificada exteriormente con evidencia. No hay ninguna diferencia exterior entre el hombre y un Dios que se ha convertido en hombre. De haber existido una diferencia de ese tipo, pasible de ser constatada con evidencia, el cristianismo hubiera sido un mero asunto filosófico.
La novedad absoluta del cristianismo consiste pues en la banalidad absoluta de la forma de Cristo. Lo radicalmente nuevo se define para Kierkegaard por el hecho de que no acusa marcas exteriores de su unicidad, y por lo tanto no se diferencia exteriormente de lo banal. Si hubieran existido marcas de este tipo, lo nuevo podría haber sido “conocido” o “reconocido” como tal, lo que significa que no habría sido propiamente nuevo. Lo radicalmente nuevo es la diferencia interior y oculta en lo exteriormente idéntico, o, si se quiere, en lo absolutamente banal.
Lo banal puede definirse como la multiplicación inútil y superficial de determinadas imágenes y formas más allá de su evidencia inmediata. Lo que Nietzsche denomina “el tipo del predicador ambulante” ya es bien conocido. Por eso, la profusión de predicadores ambulantes resulta banal y superficial. Es suficiente ya con que el tipo correspondiente se encuentre disponible en la galería de los tipos humanos superados a lo largo de la historia del espíritu. La existencia individual de todo predicador ambulante –en los tiempos de Cristo tanto como ahora– es forzosamente una existencia perdida, ya que resulta completamente banal. Pero dicha existencia recobra sin embargo su significado cuando se puede decir que entre todos los predicadores ambulantes indistinguibles e igual de banales en su apariencia estaría este que es el Dios verdadero. Por lo demás, todos esos predicadores ambulantes de apariencia banal se vuelven con ello interesantes, porque bajo esta nueva presuposición obtienen todos una significación infinita, al menos en tanto chance personal.
Para Kierkegaard, lo radicalmente nuevo es entonces una decisión no fundada en ninguna evidencia adicional en favor del individuo, que es escogido de ese modo entre una masa de lo idéntico, banal e indiferenciable. Se trata de una diferencia absoluta, infinita y oculta, que no puede ya ser reconocida puesto que no se muestra exteriormente de ninguna manera, y que en consecuencia solo puede ser correspondida por medio de una elección que no es racionalmente fundamentable. Se abre de ese modo la posibilidad, por cierto, de que una determinada forma que ya fue superada una vez en la historia del espíritu pueda ser incorporada por segunda vez en su archivo. Aunque ya haya sido incorporada al archivo, puede ser incorporada una segunda vez porque posiblemente oculte detrás de ella algo diferente.
Kierkegaard descubre lo banal, lo serial, lo que se reproduce a sí mismo como lo que oculta y se sustrae al discurso filosófico de la evidencia, pues se trata allí de una multiplicación sin sentido aparente de lo históricamente ya conocido. Pero cuando surge la sospecha de que esta multiplicación banal y reproductiva oculta detrás de sí, por medio precisamente de su banalidad y de su aparente identidad, una diferencia radical, lo banal se vuelve interesante en tanto medio de lo radicalmente nuevo. El discurso de Kierkegaard reacciona ante todo al carácter banal de la modernidad, que a raíz del nuevo dominio de la producción industrial en el siglo XIX había atraído la atención de todos. A través de esa nueva sospecha kierkegaardiana, la existencia moderna banal, superficial y serial adquiere una nueva justificación como lugar de una diferencia invisible, no evidente, y de una nueva duda a la que ninguna evidencia puede poner fin. El tiempo de esta duda, por otro lado, no es más un tiempo histórico, porque ya no exhibe la forma de la reflexión histórico-dialéctica. La multiplicación potencialmente infinita de lo banal más allá de cualquier dialéctica histórica se corresponde con la duda infinita de una subjetividad que se ha vuelto infinita. Esta duda solo puede ser interrumpida mediante un salto, mediante una decisión que sin embargo no la supera de manera definitiva: las evidencias son definitivas, pero las decisiones son revisables. El salto existencial no pone fin a la duda, tan solo la manifiesta.
La sospecha de la diferencia oculta en lo banal abre la posibilidad de una estrategia que compensa sobradamente la célebre pérdida del aura a manos de la reproductibilidad técnica que Benjamin diagnosticaría en su momento. No es casual que Arthur Danto comience su discusión del procedimiento de ready-made, por el que el artista toma un objeto de una serie producida en masa y lo declara como obra de arte, con una referencia a Kierkegaard.3 La decisión de escoger precisamente este objeto como obra de arte resulta tan infundada como la elección de un hombre como Dios en ausencia de una diferencia visible respecto de los otros objetos o seres humanos. Pero en lugar de reaccionar a la aparición de lo banal con resignación, como Hegel, o con desprecio, como Nietzsche más tarde, Kierkegaard intenta encontrar los recursos teóricos para valorizar lo banal como objeto legítimo de la reflexión filosófica.
En efecto, la pregunta por la relación para con la banalidad de la vida moderna se encuentra ya en el centro del primer escrito importante de Kierkegaard, O lo uno o lo otro. Allí se construye la antítesis entre dos posiciones radicales inconciliables: una estética y una ética. El esteta quiere huir de la banalidad de su existencia. Permanentemente cambia de máscaras e identidades culturales. Convierte su vida en un teatro en el que él mismo adopta todos los roles que pone a su disposición la historia de las formas culturales superadas e incorporadas a la literatura y los museos. Kierkegaard describe la figura del esteta con abierta simpatía. El deseo de escapar a la monotonía de la vida en una pequeña ciudad provinciana –como lo era entonces sin lugar a dudas Copenhague– resulta más que comprensible. Y el único lugar donde uno puede huir en esas circunstancias es la propia imaginación, poblada por aquellas formas que han sido tomadas de la historia, la literatura y el arte, y resultan ciertamente más fascinantes que el burgués promedio de Copenhague.
Kierkegaard descubre sin embargo que la verdadera constitución interna del esteta es una profunda desesperación, que describe tanto en la sección “Diapsalmata” como, en colores aún más drásticos, en la titulada “El más desdichado”. El número potencialmente infinito de actitudes, roles e identidades que puede adoptar el esteta evidentemente excede la finitud del tiempo del que, como cualquier otro hombre, dispone para su vida. El esteta descubre su propia existencia en el mundo como limitación, carencia y derrota. De allí surge la desesperación de sí mismo y de su propia finitud, que resulta ser el estado anímico fundamental del esteta. Si bien Kierkegaard retrata esta desesperación autoinfligida del esteta con un dejo de alegría en el mal ajeno, valora la actitud del esteta como un primer paso indispensable –aunque sea bajo una forma negativa– hacia el autodescubrimiento. Cuando el esteta se descubre a sí mismo como su propio límite y desespera de sí, ese descubrimiento abre al mismo tiempo la posibilidad de una posterior valoración positiva. Porque es una desesperación todavía más radical la que conduce a la actitud ética, es decir, a la resolución de aceptar la propia existencia en toda su banalidad.
Kierkegaard parece seguir allí el conocido método de la dialéctica hegeliana: la negación radicalizada se invierte en positividad. La dirección de sus ataques teóricos también parece ser la misma. Kierkegaard argumenta contra el “alma bella” romántica, que se pierde en infinitudes ficticias, instándola a reconocer y aceptar de una vez la realidad. La diferencia con Hegel parece ser mínima en un primer momento.
Pero esta diferencia resulta más tarde decisiva. El hombre ético de Kierkegaard no elige su propia existencia merced a una mejor intelección, ni a partir de un convencimiento, de una necesidad interior o de alguna evidencia descubierta a último momento. El acto de su elección de sí mismo no supera la desesperación interior. El hombre ético de Kierkegaard no se convierte en sí mismo. Más bien se elige a sí mismo como una nueva máscara entre muchas otras. La distancia infinita entre su interioridad y su existencia ética exterior y banal permanece insalvable: no hay ninguna evidencia interior que lo lleve a una síntesis. Más bien puede afirmarse que mediante su elección de sí mismo el hombre ético se coloca a una distancia aún mayor respecto de sí mismo que lo que jamás lo hiciera el esteta.
Esta constatación nos obliga a preguntar con mayor exactitud por la constitución de la elección existencial, es decir, de la elección de sí mismo. Esta elección no significa de ninguna manera un cambio del estado en el que se encuentra permanentemente el que elige. Si se produjera un cambio de ese tipo la elección sería todavía estética. La elección existencial más bien significa una renuncia a la búsqueda de la transformación. Una elección como esta no conduce evidentemente fuera de la interioridad de la desesperación, sino que la radicaliza, dotándolo a uno de la capacidad de observarse y elegirse a sí mismo como una especie de pieza de museo digna de ser conservada.
Así, la existencia promedio de un burgués casado, domesticado y de un comportamiento programáticamente banal –que es como Kierkegaard describe a su hombre ético B.– adquiere una dignidad y un valor infinitos mediante la suposición de que detrás de la máscara de esa existencia banal se oculta la desesperación más profunda que pueda haber existido en toda la historia universal, y que se ha ganado de esa forma su lugar en ella. A diferencia de Hegel, entonces, a Kierkegaard no lo preocupa tanto la realidad exterior. Y cuando menos lo preocupa es precisamente cuando escoge dicha realidad como signo de su desesperación radical. Lo único importante para Kierkegaard es crear la posibilidad, para sí mismo tanto como para sus contemporáneos, de volver a encontrar la entrada a la historia universal del espíritu después de que Hegel fijase sobre su puerta una placa con la inscripción “cerrada para siempre”. Kierkegaard sabía, por supuesto, que su contemporáneo de Copenhague apenas tenía alguna chance de encontrar un lugar en los espacios interiores del espíritu, ya que claramente no era nada especial en comparación con los Platones, Cicerones y Cleopatras. Este contemporáneo tenía, pues, que ser elegido por lo que ocultaba dentro de sí. Y si exteriormente no aparentaba nada determinado, por eso mismo tenía que tener todo oculto dentro de sí.
La elección de sí mismo se efectúa entonces para Kierkegaard desde una distancia interior que hace imposible una identificación consigo mismo: la elección de sí mismo en modo alguno significa una aceptación de o un acuerdo consigo mismo. Al respecto, puede resultar particularmente esclarecedor que en el capítulo de O lo uno o lo otro dedicado a la actitud ética, la situación del hombre ético B., que llega a y relata la elección de sí mismo, es descripta como la situación contraria a aquella en la que se encontraba el propio Kierkegaard en el momento de la redacción del texto. Kierkegaard completó su texto en Berlín, inmediatamente después de haber disuelto, sin ofrecer ninguna razón atendible, su compromiso con Regina Olsen. Kierkegaard había llegado con ello a una decisión que parecía tener también la forma de una elección arbitraria e infundada, pero que al mismo tiempo representaba lo contrario de la elección existencial tal como se la describe en los papeles del hombre ético B. De ninguna manera se trata allí de una autoironía solo accesible para el autor. La ruptura con Regina Olsen había causado sensación precisamente en los círculos sociales de la pequeña ciudad de Copenhague entre los que Kierkegaard podía suponer que se hallarían los lectores de su escrito. El libro estaba, pues, conscientemente dirigido a lectores que sabían muy bien que la figura del hombre ético que se elige a sí mismo casándose e integrándose por completo a la vida familiar no se correspondía en absoluto con la figura real de Kierkegaard. Es decir que no era posible que la elección fuese malinterpretada como una reconciliación de Kierkegaard con el rol social previsto para él. El comportamiento público de Kierkegaard más bien se correspondía con la figura del esteta, descripto en O lo uno o lo otro como un seductor inescrupuloso que juega con los sentimientos de las muchachas inocentes. Y esa es también la forma en la que Kierkegaard se presentó ante Regina Olsen en la escena de su despedida, si cabe confiar en los indicios que ofrece su correspondencia.4
Mucho se ha conjeturado sobre las verdaderas razones detrás de la decisión de Kierkegaard de disolver su compromiso con Regina Olsen. Cualesquiera hayan sido, la decisión parece concebida como una ayuda adicional para que el lector pueda comprender mejor la idea fundamental de O lo uno o lo otro. La discrepancia manifiesta entre la decisión teorética de Kierkegaard a favor de la elección ética y la decisión que tomó en su vida en ese mismo momento muestra que ambas decisiones tienen lugar en dos planos completamente diferentes, separados entre sí por un abismo insalvable.
Por eso los reproches que se formularon luego una y otra vez contra Kierkegaard resultan un poco cortos de vista. La elección de la propia existencia y el salto existencial fueron interpretados muchas veces como figuras de una reconciliación con una realidad viciada, que en cambio debería ser transformada. Hay numerosos ejemplos de este tipo de juicios. Adorno:
Como restricción de la existencia humana, la interioridad se da en una esfera privada que se supone removida del poder de la cosificación. Pero en tanto esfera privada ella misma pertenece al tejido social, aunque sea de una forma polémica. […] Al renegar de la situación social, Kierkegaard queda a merced de su propia posición social.5
Y Sartre introduce el concepto de mauvaise foi [mala fe] para advertir sobre esa elección de la realidad viciada tal como es.6 De lo dicho anteriormente se sigue, sin embargo, que es precisamente en el acto de la elección de la propia realidad donde Kierkegaard se coloca a la mayor distancia posible de esa realidad, donde desespera de ella del modo más radical y declara su no conformidad con ella del modo más consecuente. Si efectivamente Kierkegaard sacrificó su relación con Regina en aras de una mejor comprensión de su libro, después de leer a algunos de sus críticos uno no puede evitar llegar a la conclusión de que dicho sacrificio fue en vano.
Las dificultades a las que se ve confrontado el lector de Kierkegaard resultan en parte del hecho de que, en su búsqueda de la posibilidad de traspasar la clausura dialéctica hegeliana de la historia universal del espíritu, Kierkegaard no acepta ningún compromiso. Hubiera sido mucho más fácil para él tematizar, por ejemplo, su propia identidad danesa, que no había recibido ninguna consideración especial en el sistema hegeliano. Podría haber introducido así post factum y de contrabando esa identidad particular en el museo interior de la historia universal –como se sigue haciendo con éxito hasta nuestros días–. Pero Kierkegaard no sucumbe a esa tentación a la que tantos sucumbieron. Toma la vida danesa de su época en su banalidad y normalidad radicales. Y es precisamente esa banalidad posthistórica –como se dijo– la que quiere sacralizar incorporándola a la historia del espíritu. Queda abierto el interrogante de con qué poder Kierkegaard piensa llevar a cabo esa sacralización.
La capacidad de hablar performativamente se adquiere en virtud de un cargo determinado o a través de una institución. Un rey puede así pronunciar una ley, o un Gobierno efectuar un nombramiento.7 El espíritu absoluto, en Hegel, gobierna en complicidad con la fuerza de lo fáctico: a través de él se institucionaliza solo aquello que ya se ha impuesto siempre de facto. Pero el individuo no es una institución. Las palabras del individuo pueden describir la realidad, pero no pueden crearla. Y el espíritu finito, individual no tiene el poder de imponer sus pronunciamientos. Kierkegaard cae así en una situación que ciertamente no es nueva para la teología protestante, pero que nunca antes había sido sometida a una reflexión y a una descripción de una radicalidad semejante. Para que los espacios interiores del espíritu se reabran a la realidad posthistórica, el individuo tiene que concebirse a sí mismo como una institución a la que le es lícito hablar performativamente. Con ello, sin embargo, la subjetividad finita se enfrenta a la paradoja de la autoinstitucionalización o, si se quiere, del autoempoderamiento. La posibilidad de una elección de sí mismo tiene que estar fundada en la capacidad para una elección de esa naturaleza. Pero esta capacidad resulta paradójica. Kierkegaard, sin embargo, no intenta resolver esa paradoja y fundamentar así la posibilidad de la elección en términos racionalmente inteligibles. Más bien quiere mostrar que toda intelección aparentemente racional tiene en su interioridad la misma constitución paradójica que la elección existencial. En sus escritos posteriores, Kierkegaard pone en práctica con una creciente radicalidad esta estrategia de descubrir la paradoja oculta detrás de la superficie pulida de una demostración racional.
Esto permite explicar también el tono mordaz y en ocasiones deliberadamente hiriente que Kierkegaard fue adoptando progresivamente. Este apunta a provocar al adversario invisible, es decir, al filósofo o teólogo que piensa de modo racionalista, a sacarlo de equilibrio y arrancarle la confesión de que en última instancia su filosofía o teología nunca podrán ser fundamentadas con total evidencia. Kierkegaard se burla de Hegel, que fue capaz de viajar en espíritu a China o a la India para demostrarse a sí mismo y a los otros que sus reflexiones no descuidaron nada esencial, pero no de preguntarse a sí mismo de qué manera hubiera podido apropiarse durante su vida humana finita de una sabiduría infinita del espíritu universal. Y no menos irónica es su reacción a la afirmación de que el cristianismo se hallaría generalmente establecido en su época. Si el cristiano moderno se viera transportado a los tiempos en que vivió Cristo, tendría las mismas dificultades interiores que los hombres de entonces para reconocerlo como Dios. Y ello significa a su vez que el cristiano moderno no se halla en mejores condiciones en relación con su fe de lo que lo estaban los primeros cristianos.
Ni Hegel está en condiciones de afirmar haber conocido la verdad de una manera tan definitiva que las generaciones siguientes no tengan más que recordar su filosofía para entrar en contacto con la verdad, ni los apóstoles están en condiciones de reconocer a Dios en Cristo de una manera tan evidente que alcance luego con repetir su acto de fe para confirmarse como cristiano. Si en sus Migajas filosóficas Kierkegaard esgrime como argumento que el momento de la decisión subjetiva, tal como fue expuesto al comienzo, no puede ser reemplazado por la figura de una reminiscencia de lo originario, en el Postscriptum definitivo no científico a Migajas filosóficas busca demostrar que tampoco el recurso rememorativo a la historia filosófica o religiosa puede eximir de la carga de la decisión individual. Para la subjetividad en cuanto tal no existe ninguna historia, ningún progreso, ninguna acumulación del conocimiento. La subjetividad vive en el tiempo propio ahistórico de la duda infinita. Cuando la subjetividad sale de ese tiempo interior a través del acto de la elección o del salto existencial, se trata de una decisión suya, libre, que no puede serle impuesta por ninguna evidencia, ninguna lógica, ninguna tradición. El tiempo interior nunca es un tiempo del recuerdo; es el tiempo del proyecto, que se dirige al futuro y es capaz de acoger dentro de sí a lo radicalmente nuevo, a lo que tiene carácter de acontecimiento, a lo imprevisto.
Este descubrimiento de un tiempo interior de apertura absoluta al futuro merced a una puesta en duda radical de todo lo que ha sido –un tiempo que se sustrae a la historia de la razón y en el que la subjetividad puede decidir libremente sobre sí misma– causó una profunda impresión en muchos pensadores posteriores a Kierkegaard. En Ser y tiempo de Heidegger, en particular, el lector puede reconocer con facilidad los conceptos fundamentales con los que Kierkegaard describe la situación en la que se encuentra una subjetividad que ha sido emplazada en el mundo: cura, angustia, resolución, ser para la muerte. También otros análisis de Heidegger, como el “Descubrimiento del yo en la dispersión y el aburrimiento”,8 acusan su similitud con los análisis de Kierkegaard, en este caso con los de El concepto de la angustia. Heidegger, sin embargo, interpreta el tiempo interior de la subjetividad como tiempo de la resolución, del ser para la muerte, como tiempo finito de la existencia individual, que en oposición al tiempo presuntamente infinito –y por eso mismo engañoso– de la generalidad, del anónimo “uno” (man), es un tiempo verdadero y auténtico, que abre la verdadera situación ontológica del individuo. Para Kierkegaard, el tiempo interior de la subjetividad es también un tiempo de la resolución individual; pero en cuanto tal, es decir, en tanto condición existencial para la posibilidad de una resolución, es asimismo el tiempo de una irresolución infinita, que trasciende la finitud de las superaciones históricas. La resolución o la elección de la que habla Kierkegaard es precisamente la elección entre las interpretaciones, si se quiere, auténticas e inauténticas de la propia existencia. Esta elección, sin embargo, permanece siempre abierta para Kierkegaard; el autor Kierkegaard se balancea permanentemente entre las alternativas correspondientes, difiere la decisión o la hace paradójica e imposible. De esta manera, Kierkegaard gana siempre de nuevo el tiempo de su existencia interior. Para Heidegger, en cambio, la elección del ser para la muerte finito se ofrece inequívocamente como única elección correcta, de la que uno solo puede intentar escaparse de un modo “inauténtico” (uneigentlich). Pero la angustia que anticipa la muerte fuerza al individuo a esa decisión también sin su consentimiento, y aunque este pase por alto subjetivamente la posibilidad de su muerte. Heidegger concuerda pues en lo esencial con el hombre ético B. de Kierkegaard en su análisis de la existencia auténtica dentro de la banalidad moderna: la tensión de O lo uno o lo otro se resuelve en una intelección determinada aunque tensa, que lleva a que el tiempo de la subjetividad se vuelva nuevamente finito.
En Kierkegaard, por el contrario, la elección ética no pone ningún fin al tiempo infinito de la actitud estética. Antes bien, dicho tiempo se vuelve, si cabe decirlo así, aún más infinito, porque el repertorio del juego con las máscaras de la realidad se amplía con una máscara adicional, a saber, la máscara de la banalidad. Al respecto, resulta particularmente llamativo que en los análisis del salto o de la elección posteriores a O lo uno o lo otro, Kierkegaard ya no habla de la elección de sí mismo. Y cuando habla de la elección de sí mismo se refiere a sí mismo como a aquel que elige a otro. En tanto cristiano, es pues aquel que elige a Cristo como Dios. Esta elección resulta igual de paradójica que la elección de sí mismo. La diferencia radica sin embargo en que la elección de sí mismo como cristiano podía ser considerada banal en el contexto de la sociedad copenhaguense del siglo XIX. Pero, al insistir en que la decisión por el cristianismo en el siglo XIX sigue siendo igual de exótica en el fondo que la elección de los primeros cristianos, Kierkegaard le concede a la subjetividad la capacidad de tomar también decisiones poco comunes, no banales y no auténticas a favor de figuras históricas determinadas –en virtud, por cierto, de lo que estas pueden llegar a ocultar–. Esta estrategia recuerda la disposición posterior de Nietzsche a encontrar nuevamente interesantes a los antiguos griegos precisamente porque la imagen alegre que había quedado grabada de ellos en la historia resultaba engañosa y debía ocultar detrás de sí una tragedia.
De allí resulta para Kierkegaard la posibilidad de duplicar el juego entre lo ético y lo estético, y de acoger siempre de nuevo en los espacios interiores de la subjetividad las mismas formas culturales ya validadas y valorizadas. Se abre así la perspectiva de un proceso de reciclaje potencialmente infinito que sin embargo escapa al carácter no vinculante de la actitud estética. Es cierto que se vuelve a recurrir siempre a las mismas figuras históricas, pero estas reciben en cada caso un significado radicalmente nuevo al interrogárselas por la naturaleza de aquello que ocultan detrás de sí. La pregunta que se plantea allí, sin embargo, es hasta qué punto puede aún subsumirse este secreto interno entre las categorías éticas universalmente reconocidas. Pues todo lo que se oculta da la impresión de ser criminal. El temor a la evidencia puede ser interpretado como un signo de mala conciencia. Si como ilustrado el filósofo es el prototipo del detective moderno, aquel que se oculta de él claramente es un criminal.
Con la imperturbabilidad ante las consecuencias del propio pensamiento que resulta tan típica de él, Kierkegaard recorre también este camino de la reflexión hasta el final. Es este camino el que lo lleva al que probablemente sea su libro más radical: Temor y temblor. Kierkegaard retrata la figura bíblica de Abraham como la de alguien que desde una perspectiva externa acusa todos los rasgos de un criminal, de un asesino común y corriente que a partir de una razón ininteligible se muestra dispuesto a asesinar a su hijo. Kierkegaard subraya allí que este acto criminal no puede entenderse como un sacrificio trágico en el sentido tradicional, puesto que no hay ningún apremio manifiesto que pudiera justificar de una manera inteligible semejante sacrificio. Kierkegaard compara a Abraham con Agamenón, que sacrifica a su hija Ifigenia para poder ganar la guerra de Troya, y muestra que Abraham no actúa como un héroe trágico que sacrifica sus sentimientos privados en aras de su deber para con la comunidad. Antes bien, Abraham obedece a su voz más interior, que reconoce como la voz de Dios, pero de la que no obtiene ninguna razón para el sacrificio que le exige.
Como en los casos del hombre ético B. y de los primeros cristianos, somos confrontados una vez más con una elección que no puede ampararse en ninguna reminiscencia ni encontrar en ella una justificación, ya que no hay diferencia visible entre un crimen cometido por un acceso de crueldad individual y un acto piadoso. El acto de Abraham no es trágico en una forma convencional, tiene la apariencia externa de la banalidad del mal. Como siempre en Kierkegaard, también aquí se trata de una banalidad que oculta detrás de sí la diferencia decisiva. Esta figura ya conocida de un acto más allá de cualquier justificación racional cobra sin embargo una nueva dimensión en Temor y temblor, pues esta vez el acto rompe con toda las convenciones éticas acostumbradas. Abraham prepara un infanticidio sin ser capaz de explicar a los otros su acto, ni de fundamentar en forma inteligible la diferencia decisiva entre un infanticidio simple y un sacrificio sagrado. La imposibilidad de una comunicación con los otros que allí se da no es una mera negativa de Abraham a hablar sobre su resolución. Un acto de ese tipo más bien no puede ser comunicado, porque el lenguaje trabaja solo con las diferencias visibles, articulando esas diferencias. La diferencia invisible es a la vez inarticulable. El hombre ético B. intentaba siempre explicarse, procurando de esa forma mantenerse dentro de la sociedad. Abraham abandona la sociedad mediante su silencio, pues la vida en sociedad es una vida en la comunicación. El acto de Abraham, por el contrario, es discomunicativo. No es casual que Kierkegaard publicara Temor y temblor bajo el seudónimo Johannes de Silentio.
Kierkegaard no vacila pues en aprobar el crimen en Temor y temblor, al abrir la posibilidad de reconocer en el criminal una dimensión de lo sagrado: un tema que más tarde adquiriría un rol central para Bataille, entre otros. Una interpretación del crimen como rechazo de la sociedad, del lenguaje, de la evidencia, como acte gratuit que deja ver la ambivalencia de lo criminal y lo sagrado, es empleada allí para conferirles a los crímenes y guerras exteriormente banales de la modernidad una dimensión más profunda y oculta. En este punto, precisamente, el que constituye el libro más radical de Kierkegaard ofrece sin embargo un indicio sobre cómo podría llegar a darse la reconciliación de su autor con la realidad. Pues Kierkegaard claramente se identifica más con Abraham en su interior que con el hombre ético B. de O lo uno o lo otro. Es evidente que Kierkegaard se ve a sí mismo como un burgués de Copenhague que cultiva en lo esencial el mismo estilo de vida banal que sus contemporáneos. Por eso quiere obtener, tanto para sí mismo como para los otros, un lugar en la historia universal del espíritu para poder escaparle de esa manera al sentimiento de haber vivido en vano. Pero detrás de la superficie de normalidad, el hombre ético B. oculta una distancia infinita respecto de sí mismo. En ese sentido, no podría estar más alejado de una reconciliación con la realidad, aunque esa distancia interior resulte invisible desde fuera y no pueda ser adivinada.
Por el contrario, a través precisamente de la inexplicabilidad manifiesta de su acto, Abraham crea una distancia visible entre sí mismo y todos los otros. Por medio sobre todo de ese silencio al que se ve forzado interiormente se excluye a sí mismo explícitamente de la sociedad de los otros. Abraham manifiesta así de una manera que resulta también experimentable para los otros la distancia interior que lo separa de sí mismo y de los otros. Los paralelos con la situación de Kierkegaard son manifiestos. Mediante su inexplicable ruptura con Regina Olsen, Kierkegaard había salido del clóset –como se dice hoy en día–. La interpretación que se insinúa no es para pasar por alto: Kierkegaard sacrificó a Regina Olsen del modo en que Abraham tenía intenciones de sacrificar a su hijo Isaac. Por medio de este sacrificio que permanece inexplicable, Kierkegaard cayó en un prolongado estado de aislamiento social que nunca intentó superar, ni a través de un nuevo matrimonio, ni mediante la obtención de una posición social sólida. Antes bien, fue adentrándose cada vez más en ese camino de apartamiento social, practicando un estilo de vida solitario y ascético que los otros no podían siquiera imaginarse, mientras seguía escribiendo libros incomprensibles. Kierkegaard fue tematizando y demostrando cada vez más abiertamente, a lo largo de su vida, la distancia interior que lo separaba de sí mismo y de los otros. Este camino no lleva, sin embargo, a una objetivación completa de esa distancia interior.
Cuando Kierkegaard habla de tres actitudes ante la vida, a las que entiende también como sus estadios –las actitudes estética, ética y religiosa–, la actitud religiosa no es otra cosa que una reinterpretación de la actitud estética, así como la actitud ética ante la vida representa una reinterpretación de la normalidad social. La paradoja de lo religioso cumple el rol de una legitimación interior de lo extraordinario que la actitud estética ante la vida no puede proveer por sí sola. Del mismo modo en que lo banal adquiere a través de lo ético una dimensión oculta que le impide seguir apareciendo como unidimensional, así también lo estético adquiere en lo religioso un significado más profundo y oculto. De acuerdo con ello, el afán de lo extraordinario y la huida de la banalidad de la realidad son dictados solo exteriormente por la búsqueda de dispersión, placer y alegrías prohibidas. La misma búsqueda de lo extraordinario puede estar guiada interiormente por un impulso religioso auténtico, y por eso mismo inexplicable. Pero al igual que en el caso de lo ético, esta diferencia entre lo estético y lo religioso permanece oculta. Regina Olsen escribe más tarde que Kierkegaard la sacrificó en aras de Dios,9 pero aunque se la insinúa en repetidas ocasiones –tanto en Temor y temblor como en otros escritos posteriores– esta interpretación no es nunca formulada directamente por el propio Kierkegaard. La explicación “estética” ofrecida por Kierkegaard al despedirse de Regina es indirectamente retractada, pero la ambivalencia y la indecidibilidad permanecen. La tensión se mantendría hasta el final de sus vidas.
Resulta casi imposible resistirse hoy a la impresión de que esta famosa ruptura de compromiso fue una mera estratagema literaria de Kierkegaard, que le permitió embarcarse en la escritura. El intelectual reflexivo proveniente de las clases medias, la muchacha inocente que lo ama, la traición egocéntrica de aquel, de la que más tarde se arrepiente amargamente, forman una constelación que marca toda la literatura del siglo XIX y que podría por ello ser caracterizada sin exageración como mito del siglo XIX. La repetición de este mito le ofreció al escritor, sin tener que esforzarse en la búsqueda de un nuevo tema –lo que hubiera apartado su atención y la del lector de lo esencial–, una oportuna posibilidad para pasar de inmediato a este aspecto esencial, es decir, a las reflexiones filosóficas internas del héroe sobre sus pasiones, sus obligaciones y su culpa. Como es sabido, este procedimiento fue empleado fructíferamente por Dostoievski, que retomaba los temas de la literatura popular para hundir a sus héroes, mediante un rápido procedimiento, en una situación sin salida en la que luego podían filosofar tranquilamente sobre esta durante otras trescientas páginas. También en el carácter de ese filosofar Dostoievski acusa similitudes con Kierkegaard: la misma valorización de la banalidad mediante una tensión que la atraviesa interiormente, la misma cuasicriminalidad que le confiere al héroe una profundidad de espíritu.
Estos paralelos muestran por sí solos cuán profundamente anclada en la imaginación literaria de su siglo está la escritura de Kierkegaard. La diferencia esencial radica sin embargo en que Kierkegaard no solo retoma el tema corriente de la literatura popular, sino que lo escenifica él mismo. Esta estratagema sin duda era posible solamente en una pequeña ciudad como Copenhague, y en el contexto de una literatura también pequeña, como lo era entonces la literatura danesa. Como los lectores de los escritos de Kierkegaard conocían la historia de su vida y podían relacionar su escritura con ese tema, Kierkegaard podía ahorrarse la molestia nada agradable de repetirlo él mismo en sus escritos de manera innecesaria. Kierkegaard se convirtió así en el héroe de su novela, en lugar de ser su autor.
Esta estrategia explica también por qué Kierkegaard necesitó tantos seudónimos. La mayoría de sus escritos fueron publicados bajo esos seudónimos, lo cual le permitió también jugar permanentemente con tomar primero distancia de ellos y darse a conocer más tarde como su verdadero autor. En lugar de crear un héroe y hacer las veces de autor, Kierkegaard inventa los autores que lo describen a él mismo como héroe. Todos estos autores seudónimos contemplan su vida desde perspectivas diferentes y le dan al tema distintas interpretaciones. De esa manera, Kierkegaard construye para sí un escenario, hecho de la variedad de interpretaciones y descripciones de situaciones. Sobre este escenario, densamente poblado de autores inventados, de héroes inventados por estos autores inventados, de figuras históricas reinventadas por estos héroes inventados, etc., Kierkegaard hace luego su aparición como héroe existencial inescrutable. Se reserva así el derecho de dar la aprobación última a todas estas interpretaciones y descripciones, pero sin llegar a ejercerlo nunca realmente.
Desde la propia posición de héroe, Kierkegaard no revela nunca en forma directa a sus autores y a los lectores de estos si las interpretaciones que ofrecen de sus razones internas son correctas o no. Kierkegaard invierte con ello, al menos simbólicamente, la relación acostumbrada entre el autor omnisciente y el héroe escudriñado por su mirada. Si, como afirmó Mijaíl Bajtín, Dostoievski buscaba en sus novelas un equilibrio entre las posiciones del autor y las del héroe de la novela,10 Kierkegaard escenifica el triunfo del héroe sobre el autor: el héroe muere sin que los numerosos autores seudónimos puedan afirmar haber adivinado sus motivos interiores. La aprobación del héroe permanece así como un punto ciego en toda la escenificación literaria de la subjetividad. La acción de la obra permanece inconclusa.
Si el héroe de Kierkegaard se aferra a una duda insuperable sobre si la realidad banal con la que es confrontado tiene o no un sentido más elevado, divino, emplea al mismo tiempo esa duda para hacer de sí mismo un observador externo opaco. El héroe de Kierkegaard no puede ser juzgado o condenado, porque sus motivos permanecen indefinibles. En tanto espectadores de sus actos y oyentes de sus palabras, carecemos de criterios con los cuales juzgar si se guía por motivos estéticos o bajos, o bien por motivos elevados, sagrados. Ni el héroe mismo ni todos los otros pueden llegar, en lo que respecta a esta pregunta, a una evidencia conclusiva. Pero para que pueda producirse esa incertidumbre es necesario todo ese enorme esfuerzo literario que Kierkegaard despliega para ponerse a sí mismo en esa situación de indecidibilidad.
Esta constatación obliga, por otra parte, a una cierta precaución a la hora de valorar los discursos filosóficos posteriores que directa o indirectamente se remiten a Kierkegaard. Ya en el Heidegger tardío, posterior a su famoso viraje, se anuncia un marcado desplazamiento en la recepción de la herencia kierkegaardiana. Mientras que para Kierkegaard la duda infinita tenía su lugar en la subjetividad del individuo, esta recibe en Heidegger, una vez que toma al ser ahí individual como finito, un anclaje ontológico: el Ser se oculta a sí mismo detrás de la superficie visible de lo ente. Y allí donde lo ente se muestra con la mayor claridad, el Ser se oculta de la forma más radical. Esta figura del Ser que se oculta detrás de lo ente remite inequívocamente a los análisis de Kierkegaard. En Kierkegaard esta figura funciona como parte de toda la autoescenificación de la subjetividad. El héroe que no sabe si él mismo permanece sobre la superficie estética de las cosas o si obedece a la voz de Dios que lo llama constituye una figura literaria determinada, que es descripta bajo presupuestos dispares y contradictorios en los distintos textos de autores seudónimos. Este héroe es muy peculiar e idiosincrásico, aun si le da forma y reflexiona sobre la historia de su vida como un tema propio de la literatura popular.
Sería apresurado, de todas formas, caracterizar y generalizar a este héroe como mero “ser humano”, como efectivamente hace Heidegger en sus escritos tardíos al describir al ser humano como aquel que es requerido por el Ser que se oculta.11 Merced a ese tipo de generalización, la iniciativa pasa de hecho del individuo al Ser como tal, a cuya llamada el hombre solamente puede reaccionar. La duda infinita acerca de la accesibilidad del Ser, que constituye la subjetividad del individuo, se convierte en Heidegger en una característica ontológica del Ser como tal con la que la conciencia humana finita es forzosamente confrontada: lo único que le queda a esa conciencia es reaccionar con lucidez a ese ocultamiento ontológico. La subjetividad radicalizada del héroe kierkegaardiano experimenta en la obra de Heidegger una inesperada democratización, universalización y ontologización, en última instancia. Eso que en Kierkegaard era elegido libremente y cuidadosamente escenificado en Heidegger es anclado ontológicamente y adquiere un carácter obligante.
Muchos de los enfoques y teorías más interesantes del pensamiento de los últimos tiempos pueden ser leídos como una continuación directa de esta estrategia de Heidegger. Cuando Derrida, por ejemplo, plantea en su libro La moneda falsa que bajo las condiciones de la convención literaria –que son a su vez las condiciones de la escritura en general– resulta imposible establecer si una moneda de la que trata un texto (en este caso un relato de Baudelaire) es auténtica o falsa, claramente está recurriendo a la figura kierkegaardiana de la imposibilidad de llegar a una decisión clara, evidente, racional sobre la constitución interior del otro.12 Pero, al igual que en Heidegger, tampoco en Derrida se trata de una decisión de la subjetividad de ponerse en una situación dominada por dicha imposibilidad. Esa imposibilidad es más bien descripta como una condición fundamental de la literatura y de la escritura como tal que se impone al individuo y que este solo puede aspirar a dilucidar mediante la reflexión. También Baudrillard tematiza una y otra vez la imposibilidad de adivinar el sentido o la realidad detrás de la superficie de las cosas, subrayando explícitamente que esta imposibilidad es una consecuencia de una estrategia del mundo o del objeto mismo –como lo formula–, que la subjetividad no puede más que recrear.13
Bajo el shock de los análisis kierkegaardianos de la evidencia racional, han surgido pues discursos filosóficos que aplican la paradoja existencial misma como creadora de sistema. El lugar de la duda no es allí el hombre, sino el Ser que duda de sí mismo, el lenguaje que duda de sí mismo, o la escritura que duda de sí misma. Y todos ellos dudan del hombre, que en consecuencia es dotado con el inconsciente, formado por esa duda en el individuo: el hombre ya no puede ver más a través de sí mismo, pero a todos los otros les resulta mucho más sencillo ver a través de él. La subjetividad da la impresión de haber sido despachada de ese modo, porque se la despoja de su principio constitutivo: la duda. Lo único que le es lícito ahora es adherirse a la duda objetiva de los sistemas en ella misma, pues esta duda sistémica es concebida como infinita (como trabajo infinito de la diferencia, juego infinito de signos, deseo infinito, etc.), ante la cual la subjetividad del individuo permanece finita.
Se produce así una situación realmente paradójica: la subjetividad se ve confrontada en el discurso filosófico actual con una descripción de situación que si bien proviene en lo esencial de Kierkegaard es presentada a la manera de Hegel, a saber: como una necesidad que se produce sistémicamente y que al individuo solo le cabe aceptar. Toda la diferencia se reduce a que antes la subjetividad debía adherir a la evidencia interna infinita del sistema, es decir, del espíritu absoluto, mientras que ahora se ve obligada a suscribir la duda interna del sistema en sí mismo, no menos infinita y absoluta. Es por eso que la escritura filosófica de Kierkegaard se lee hoy con sentimientos mezclados. Sus análisis, por un lado, parecen sumamente actuales. Pero, por otro lado, al lector que ha interiorizado los usos lingüísticos actuales, el lenguaje de la filosofía del sujeto empleado por Kierkegaard le resulta anticuado, y casi automáticamente intenta traducirlo al lenguaje de los discursos posestructuralistas, sobre todo porque esa traducción es bastante asequible y ya ha sido realizada varias veces. En esta perspectiva, Kierkegaard obtiene un lugar histórico determinado como aquel que aun en el lenguaje de la filosofía del sujeto ensayó por primera vez un tránsito desde la construcción de las evidencias a su deconstrucción.
De esa manera se pasa por alto, sin embargo, algo que para Kierkegaard tenía una importancia decisiva: su lucha contra la historización del individuo, su intento de abrirle a la subjetividad una puerta de salida de su destino histórico. Para Kierkegaard su propio pensamiento y su propia duda no eran universalizables, ni podían ser objetivados en la forma de un sistema. Hasta su propio nombre suena como uno más en la serie de distintos seudónimos cuando se enumeran sus escritos. Pero es sobre todo al crear esa ambivalencia entre sus roles como autor y como héroe de sus propios textos –ambivalencia que permanece irresoluble– que Kierkegaard escenifica el secreto de su propia subjetividad. Esta novedosa construcción literaria seguramente induce a que se la interprete como una descripción del mundo radicalmente nueva. Pero ese tipo de interpretación olvida que la construcción literaria de Kierkegaard funciona independientemente de con qué descripción del mundo se confronte a su héroe. Ya sea que deba dar su aprobación a las construcciones infinitas de Hegel, o a sus no menos infinitas deconstrucciones, la subjetividad finita del individuo se halla en la misma situación.
El propio Kierkegaard en los últimos años de su vida hizo profesión de una posición “real” en el mundo “real”, trabándose en una contienda abierta con la cristiandad danesa oficial, la cual de manera directa o indirecta domina sus últimos escritos. Kierkegaard pareció haber abandonado con ello el teatro de la subjetividad para trasladarse a la realidad de la fe. Pero en modo alguno “siguió adelante” por eso. Él mismo ironizó sobre una interpretación de este tipo en una de sus cartas:
[…] todo lo moderno sigue adelante… Uno “sigue adelante” como la fe — al sistema, ¡uno asciende! Uno “sigue adelante” como “el individuo” — a la comunidad, ¡uno asciende! Uno “sigue adelante” como la subjetividad — a la objetividad, ¡uno asciende!, y así sucesivamente, y así sucesivamente14
Si Kierkegaard firmó sus textos filosóficos más importantes, Migajas filosóficas y Postscriptum definitivo no científico a Migajas filosóficas, con el seudónimo Johannes Climacus, firmó en cambio La enfermedad mortal. Una exposición cristiano-psicológica para edificar y despertar con el seudónimo Anti-Climacus, con lo cual el lector puede pensar tanto en un movimiento ascendente como en uno descendente. Pero en esa misma carta Kierkegaard agrega: “Climacus = Anti-Climacus, ese sería para mí un epigrama feliz”. Nuevamente surge allí una identidad que oculta y torna irreconocible la diferencia entre lo más alto y lo más bajo. La escritura de Kierkegaard no es pues otra cosa que una introducción a la infinitud de la duda subjetiva, y fue practicada por su autor hasta el final como una escritura provisoria y nunca como descriptiva y conclusiva.
1 Boris Groys, Kierkegaard. Ausgewählt und vorgestellt von Boris Groys, Múnich, Eugen Diederichs, 1996, p. 328.
2 El término Aufklärung, con el que se designa en alemán a la Ilustración, se deriva del verbo aufklären, “esclarecer”. Lo mismo vale para el sustantivo Aufklärer, con el que se designa al integrante o seguidor de dicho movimiento y que vertemos como “ilustrado”. Vale la pena señalar que este último tiene un matiz activo y transitivo imposible de recoger en la traducción [N. del T.].
3 Arthur C. Danto, Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst, Frankfurt, Suhrkamp, 1984, pp. 17 y ss. [La transfiguración del lugar común, Barcelona, Paidós, 2002].
4 Carta a Emil Boesen del primero de enero de 1842, en Søren Kierkegaard, Briefe, Düsseldorf, Eugen Diederichs Verlag, 1955, p. 82.
5 Theodor W. Adorno, Kierkegaard, Frankfurt, Suhrkamp, 1962, p. 70. [Kierkegaard, Caracas, Monte Ávila, 1971].
6 Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant, París, Gallimard, 1943, p. 105. [El ser y la nada, Buenos Aires, Losada, 1966].
7 John Langshaw Austin, Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart, Reclam, 1972. [Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones, Barcelona, Paidós, 1982].
8 Martin Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik, Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1983, pp. 117 y ss. [Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad, Madrid, Alianza, 2007].
9 Regina Olsen, carta a Henrik Lund del 10 de septiembre de 1856, en Søren Kierkegaard, Briefe, ob. cit., p. 278.
10 Michail M. Bachtin, Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur, Frankfurt, Suhrkamp, 1990.
11 “Propiamente consumable es por ello solo lo que ya es. Lo que empero ante todo es es el ser. El pensar consuma la referencia del ser a la esencia del hombre. No hace ni efectúa esta referencia. […] El pensar, por el contrario, se deja requerir por el ser para decir la verdad del ser” (Martin Heidegger, Platos Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den “Humanismus”, Múnich/Berna, Franke, 1975, pp. 53-54 [“Carta sobre el ‘Humanismo’”, en Hitos, Madrid, Alianza, 2000, pp. 259-297]).
12 Jacques Derrida, Falschgeld, Múnich, Wilhelm Fink, 1993, p. 191. [Dar (el) tiempo. 1. La moneda falsa, Barcelona, Paidós, 1995].
13 “No solamente ha desaparecido el mundo del horizonte de la simulación, sino que la pregunta misma sobre su existencia ya no puede ser planteada. Pero tal vez esto sea una astucia del propio mundo” (Jean Baudrillard, Das Perfekte Verbrechen, Múnich, Matthes & Seitz, 1996, p. 16 [El crimen perfecto. Madrid, Anagrama, 1996]).
14 Carta a Rasmus Nielsen del 4 de agosto de 1849, en Søren Kierkegaard, Briefe, ob. cit., p. 218.