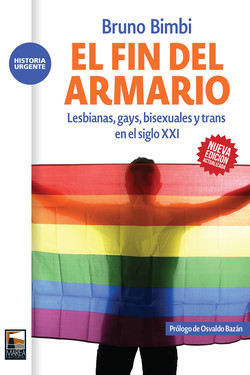Читать книгу El fin del armario - Bruno Bimbi - Страница 9
Оглавление1. GAYKIPEDIA
Los infinitos cajones del armario
¿Quién hace de mujer?
Algunas personas no entienden que a los gays nos gustan los hombres y a las lesbianas, las mujeres. Parece obvio, pero ya me preguntaron muchas veces:
–¿Quién hace de hombre y quién de mujer?
A veces respondo, con cara seria:
–¿Y con tu novia cómo hacen? ¿Ella hace de hombre o vos de mujer?
–¡¿Eh?!
Es que, razonando con la misma lógica, yo debería suponer –porque me gustan los hombres– que la única explicación para que a otro hombre le guste una mujer es que ella haga de hombre. Si no, ¿cómo es posible? Pero hay hombres a los que les gustan las mujeres haciendo de mujeres, sea lo que sea que eso signifique. Aunque usted no lo crea.
Preguntarse quién hace de mujer en una pareja gay es querer interpretarla partiendo de la imposibilidad del deseo homoerótico, como si, para que a un hombre le guste otro hombre, uno de los dos deba ser, de algún modo, femenino. Lo mismo vale para quienes piensen que, en una pareja de lesbianas, una de las dos “hace de hombre”.
De hecho, un repaso rápido por páginas de levante gay sorprendería a muchos: están llenas de anuncios que ponen el acento, a veces estereotipado y machista, en la masculinidad. “Macho busca macho”, “Nada de afeminados”. Lo cierto es que, en una pareja gay, los dos hacen de hombre, sea lo que sea que eso signifique. “Masculino” y “femenino” son dos categorías del lenguaje, como “hétero”, “homo” y “bi”, con las que tratamos de encasillar un universo mucho más complejo, lleno de grises y, sobre todo, de colores. En una relación entre dos hombres, no hay uno que hace de mujer, salvo que se trate de un juego o fantasía sexual, que también puede darse en una cama hétero.
¡Vamos!
Y ya que hablamos de la cama, aclaremos que todo lo anterior no tiene nada que ver con ser “activo” o “pasivo”. Creer que el que penetra es más hombre que el penetrado es, nuevamente, querer entender una relación homosexual como si fuera heterosexual, es decir, con un solo pene y sin imaginación. Los roles en la cama no tienen nada que ver con la identidad de género ni le hacen ganar o perder masculinidad a nadie.
Un amigo mío suele decir: “Yo no soy puto. Yo me cojo a los putos”.
Pero lo dice en joda.
Además, ¿quién dijo que los roles en la cama deben ser fijos y excluyentes? Otra vez: cuando dos hombres se van a la cama, hay dos penes. Y los dos pueden ser usados, de distintas maneras. Suponer que uno debe anular automáticamente su pene para ir a la cama con otro es querer, otra vez, heterosexualizar una relación que no es heterosexual.
Y, ¡vamos!, que entre un hombre y una mujer también pueden pasar muchas otras cosas. Para eso se inventaron los juguetes que se venden en los sex shops y la naturaleza, sabia, nos puso cinco dedos en cada mano. Eso sin tener en cuenta a las trans que no hicieron cirugía de reasignación de sexo, de modo que tienen pene e identidad de género femenina. Y, si no lo sabés, te cuento: la mayoría de los clientes heterosexuales de aquellas que se dedican a la prostitución pide ser penetrado. La sexualidad es más compleja que nuestros diccionarios y las etiquetas no alcanzan para explicarla.
Pero hay una versión más radical de la confusión que tratamos aquí: la de quienes creen que los gays, en el fondo, quieren ser mujeres. Otra vez: no pueden dejar de vernos con anteojos heterosexuales. Como si la única explicación para que nos gustaran los hombres fuera que, de alguna forma, nos imaginemos del sexo opuesto.
Siempre tratando de reconstruir, como sea, el molde chico/chica.
Lamento decepcionarlos. Me gustan los hombres y me gusta ser hombre. No puedo siquiera imaginarme como mujer. Y lo que me gusta de otros hombres es su masculinidad, aunque eso, claro, es una cuestión de gustos. A otros gays les gustan otras cosas.
¿Viste la película La piel que habito, de Pedro Almodóvar? Los hombres que la hayan visto me van a entender. Cuando Antonio Banderas dice “Vaginoplastía”, sentí la misma impresión que ustedes. Casi les diría que me dolió.
Y entre Vera y Vicente, elijo a Vicente, que está que se parte de lindo.
La “opción sexual”
Es muy común que algunos se refieran a la homosexualidad como una “elección” u “opción sexual”. Sin embargo, cualquier persona –sea gay, hétero o bisexual– sabe que no lo eligió: no hubo un momento de la vida en el que, frente a dos caminos posibles, “decidió” que le gusten las mujeres o los varones, luego de pensarlo, consultarlo con el horóscopo o con los amigos, buscar información en Google, probar y ver qué onda, tirar la moneda.
(Seas gay o hétero, preguntate: ¿cuándo lo decidiste?, ¿podrías ser lo contrario? Si te gustan las mujeres, ¿podrías decidir que a partir de mañana te gusten los hombres? Si te gustan los hombres, ¿podrías decidir que a partir de mañana te gusten las mujeres? ¿Te imaginás siendo diferente? ¿No lo supiste, más o menos conscientemente, desde chico?)
Lo curioso es que nadie habla de la heterosexualidad como una “opción”. Nadie se pregunta cuál es la “causa” de la heterosexualidad. Los negros son “personas de color”, los blancos son transparentes. Y los héteros son los blancos de la sexualidad.
Unos y otros somos educados desde niños para ser heterosexuales y todos los moldes que nos enseñan, en casa o en la escuela, vienen en formato chico/chica. Por eso, lo que sí nos pasa a gays y lesbianas es que, en algún momento, nos damos cuenta de que no encajamos en esos moldes. No elegimos, descubrimos. Los heterosexuales no necesitan darse cuenta ni descubrir nada, porque desde chicos les dijeron que, si son varones, algún día empezarán a sentirse atraídos por las mujeres y, si son mujeres, por los varones, y eso se cumple. Así que siguen adelante. A nosotros nos dijeron lo mismo, pero un día nos dimos cuenta de que era mentira: lo que sentimos es diferente de lo que nos habían contado. No podemos, simplemente, seguir adelante; tenemos que ver qué hacemos con eso que “nos pasa”.
Los heterosexuales no sienten que “les pase” nada.
Al empezar a percibir que nuestros sentimientos contradicen las expectativas de los otros, no todos reaccionamos igual. Algunas personas “asumen” su orientación homosexual desde niños o en la adolescencia y otras, en cambio, lo hacen más adelante, inclusive ya muy grandes. Marguerite Yourcenar escribió, en 1929, un hermoso libro titulado Alexis o el tratado del inútil combate, que habla de un hombre que intenta ser lo que no es, hasta que finalmente acepta que no puede y le escribe una carta a su esposa explicándole por qué la deja. Por suerte, a medida que los prejuicios van envejeciendo y muriendo, esos casos son cada vez menos frecuentes, al menos en esta parte del mundo.
Sea a la edad que sea, luego de haber asumido su sexualidad, la mayoría de los gays comienza a recordar cosas que le confirman que, en el fondo, siempre lo supieron. Empiezan a darse cuenta de cómo les gustaba ese chico de la primaria y entienden por qué se pusieron celosos cuando su amigo de la secundaria se puso de novio, o por qué les interesaban tan poco las mujeres cuando sus amigos no hablaban de otra cosa. A las lesbianas les pasa lo mismo. Cuando impide que la homosexualidad sea siquiera mencionada en horario de protección al menor, nuestra sociedad condena a los niños, niñas y adolescentes gay y lesbianas a saltearse una etapa de sus vidas y los priva de experiencias que los demás chicos viven naturalmente durante su crecimiento.
Sí, naturalmente. Cuando un chico de séptimo grado llega a casa y cuenta que tiene novia, lo felicitan. Algunos tienen novia ya en el jardín de infantes. Claro que “tener novia” a esa edad no significa lo mismo que “tener novia” a los quince, o a los treinta, pero aun aquellos primeros “noviazgos” son importantes para madurar. La sexualidad está presente desde siempre en nuestras vidas, pero va atravesando distintas etapas hasta su fase adulta. La sexualidad de los gays y las lesbianas debería poder desarrollarse de la misma manera, atravesando las mismas experiencias, a las mismas edades.
No se elige ser gay o lesbiana, o ser heterosexual, y tampoco se puede cambiar. Ni hace falta: ser gay es tan normal y natural como ser hétero, del mismo modo que ser blanco o negro, tener ojos marrones, verdes o celestes, o ser diestro o zurdo. Aunque, hasta hace no mucho tiempo, a los zurdos los castigaban y los obligaban a escribir con la mano derecha. Preguntale a tu mamá o a tu abuela si no me creés.
Cuando acabemos con los prejuicios que existen sobre las sexualidades “diferentes” (que, en definitiva, son tan diferentes como la heterosexualidad es diferente de las otras orientaciones sexuales), gays y lesbianas podrán comenzar a vivir su sexualidad a la misma edad y de la misma manera que los héteros, sin que eso sea un tema, sin que nadie piense que hay que elegir y que una “elección” es mejor que otra. La idea de “asumirse” o “salir del armario” será entonces un anacronismo.
Del mismo modo que ahora los zurdos aprenden, desde chicos, a escribir con la mano izquierda y a ningún padre o maestro le parece que eso sea anormal. Cuando terminemos de enterrar los prejuicios, la mayoría de los textos de este libro serán incomprensibles, raros, como cuando nos cuentan que, hace no tanto tiempo, las mujeres no podían votar.
El gen gay
En 1992, dos artículos de Associated Press desencadenaron titulares en diarios de todo el mundo anunciando un sorprendente descubrimiento: los científicos Steven Pinker, del MIT, y Myma Gopnik, de la Universidad McGill, habían descubierto el “gen de la gramática”. El primer artículo, de James J. Kilpatrick, aseguraba que Pinker y Gopnik habían logrado, al fin, encontrar al gen culpable por el bajo rendimiento de muchos alumnos en las clases de gramática de las escuelas y aventuraban que, si las investigaciones continuasen, pronto serían descubiertos el gen que nos hace tener buena o mala caligrafía y el que nos impulsa a leer libros. El segundo artículo, de Erma Bombeck, contaba que su marido había sido profesor de inglés en una escuela y proponía, como explicación para su sufrimiento, que sus alumnos debían ser “37 deficientes del gen de la gramática”, ya que no sabían ni usar las comas.
Lo que vino después fue aún peor. La repercusión de la noticia en radio y televisión, dice Pinker en su libro El instinto del lenguaje, fue “una rápida lección de cómo los descubrimientos científicos son desvirtuados por periodistas que trabajan bajo presión”. Lo que realmente había pasado era que, en un evento académico, Gopnik –y no Pinker, que apenas moderaba la mesa y se encargó de presentarla– había expuesto las conclusiones de una investigación sobre el Trastorno Específico del Lenguaje, corroborando la vieja sospecha de que fuese hereditario. Esta lingüista y varios genetistas habían estudiado a una familia inglesa, identificada como los K., en la que el trastorno había pasado de un hombre a cuatro de sus cinco hijos y once de sus veintitrés nietos. Todos ellos tenían resultados normales en la parte no-verbal de los test de inteligencia, pero presentaban dificultades para hablar y lo hacían lentamente, buscando las palabras y cometiendo errores, por ejemplo, en el uso de pronombres, sufijos de plural y terminaciones de los verbos en tiempo pasado. La posibilidad más plausible, según los investigadores, era que el problema fuese causado por un único gen.
Eso no significaba, como había sido publicado en los medios, que se hubiese descubierto el gen que “controla la gramática”, sino apenas que era probable que existiese uno capaz de perjudicar aspectos de su adquisición. Y, claro, no estamos hablando de la gramática que se enseña en la escuela, ni del análisis sintáctico de oraciones, la ortografía o la puntuación cuando se escribe, ni mucho menos de nociones normativas –y equivocadas– sobre “hablar correctamente”, sino de un término técnico de la lingüística que se refiere, dicho de manera simple, a la capacidad de conversar con otra persona en nuestra lengua materna. Nadie había entendido nada.
Algo parecido sucedió a mediados de 2019, amplificado por las redes sociales, con la enorme confusión en torno del “gen gay”, a partir de un trabajo publicado en la revista Science. Todos los artículos y comentarios pusieron el acento en la hipótesis –que el estudio descartaba– de que exista un único gen responsable por la homosexualidad. Y, como si se tratara del trabajo de Myma Gopnik sobre el Trastorno Específico del Lenguaje, muchos parecían estar buscando la causa de un defecto o patología. Así, no solo se equivocaban algunas respuestas, sino principalmente las preguntas que quedaban subentendidas cuando la cuestión se planteaba de esa forma, que sería como preguntarse cuál es el defecto que lleva a los negros a ser negros, en vez de cuáles son las causas de la variación en la pigmentación de la piel en los seres humanos.
Durante mucho tiempo, la homosexualidad fue investigada por la ciencia de ese modo, como algo que estaba mal, un desvío del camino considerado natural. Así, lo que se buscaba era la causa de la homosexualidad, mientras que nadie se preguntaba la causa de la heterosexualidad, que se tenía como algo dado. Las respuestas nacidas de esa perspectiva descartaban, en general, la biología: la psicología freudiana creía que la homosexualidad era causada por traumas infantiles nacidos de la relación con los padres, los psicólogos conductistas creían que era un mal comportamiento aprendido –y que por lo tanto podría desaprenderse y también evitarse– y las iglesias la consideraban una elección voluntaria, consciente y pecaminosa de los individuos, un estilo de vida inmoral, guiado por la maldad de Satanás, que debía ser condenado.
El avance de la ciencia de la sexualidad humana ha descartado todas esas hipótesis contaminadas de prejuicios e ignorancia, sobre las que no existe ninguna evidencia empírica, pero también descartó la pregunta que las guiaba, así resumida por Simon LeVay, uno de los mayores especialistas en el tema: What’s wrong with gay people? Hoy, la ciencia no ve a la homosexualidad como algo que está mal, sino como una de las posibles orientaciones sexuales, y no se pregunta cuál es la causa de la homosexualidad, sino cómo llega cada persona –y también individuos de diferentes especies animales– a tener una orientación sexual, sea cual fuere.
En su libro Gay, Straight and the Reason Why, LeVay resume las respuestas que podemos dar actualmente a esta nueva pregunta, citando para ello decenas de estudios publicados en las últimas décadas por científicos de diversas disciplinas, de universidades y centros de investigación de todo el mundo, cuyas conclusiones parecen apuntar en la misma dirección. No hay una única causa, un único gen, un único evento o característica biológica a la que podamos atribuir la orientación sexual de cada individuo –sea gay, hétero o bi– o por los que podemos preverla, pero la ciencia ya sabe que la orientación sexual es un aspecto del género –nos referimos aquí apenas a la noción biológica de género– que emerge durante nuestro desarrollo prenatal como consecuencia de la diferenciación sexual del cerebro. Si alguien será gay, hétero o bisexual depende en gran medida de ese proceso biológico que ocurre antes de nuestro nacimiento, aún en el útero materno, y en el que intervienen diversos genes, hormonas y el sistema cerebral en desarrollo, influenciado por ambos.
Claro que el lenguaje, en este caso, puede jugarnos una mala pasada, porque cuando decimos que de esos procesos biológicos prenatales dependerá si ese futuro bebé será un adulto “gay, hétero o bi”, no nos referimos al significado social de esas palabras, es decir, a su identidad sexual como un aspecto constitutivo del self, ni a su salida del armario, ni siquiera a su comportamiento sexual efectivo, que dependen de muchos otros factores que no tienen que ver con la biología, sino con la cultura, las relaciones sociales, la religión o la política. Lo que la biología va a determinar es si a esa persona van a gustarle los hombres o las mujeres, si va a sentir atracción sexual y afectiva por personas del mismo o de diferente sexo –y si tendrá otras características de su biología y su personalidad asociadas a ello–, más allá de lo que luego haga con su vida.
Nuestro comportamiento sexual, la vida que elegimos tener y la manera en que nos identificamos socialmente como gays o héteros –con los significados culturales, sociales y políticos que ello tiene– son cuestiones que no dependen de la biología y están condicionadas por nuestra personalidad y por el mundo en el que vivimos, en el que la orientación sexual no es algo trivial. Por eso es importante entender la diferencia entre atracción, deseo, comportamiento e identidad: si pensamos en un taxi boy que tiene relaciones sexuales con hombres por dinero, un preso que lo hace apenas mientras está en la cárcel aunque le gustan las mujeres, un hombre que se siente atraído por hombres pero se casa con una mujer por presión social y vive su homosexualidad a las escondidas u otro que se mete a cura y acepta el celibato –sin tener en cuenta a los que abusan de niños–, estamos ante situaciones que no tienen que ver con los genes, las hormonas ni nada de eso. Tampoco es biológica la rebelión política y social que nos llevó a los homosexuales a ser gays, ni el orgullo, ni la lucha por los derechos civiles, ni la forma en la que vivimos nuestra sexualidad en cada parte del mundo.
Pero la biología sí está por detrás de nuestra atracción sexual y afectiva, que no elegimos ni podemos cambiar y que está presente desde nuestra infancia, pasando por distintas etapas de maduración a medida que crecemos.
Diferentes investigadores estudiaron el papel de diferentes genes en la determinación de la orientación sexual, pero también de otros eventos que no son genéticos, sino ambientales, como la cantidad de testosterona y de otras hormonas que el feto recibe en el útero materno en determinadas semanas del embarazo, o con cuestiones vinculadas con el desarrollo del cerebro, como por ejemplo diferencias en la estructura de un determinado conjunto de células del hipotálamo. Inclusive el orden de nacimiento podría tener una influencia, es decir, el hecho de ser el primero, el segundo o el tercer hijo, por cambios que cada embarazo puede producir en la mujer. Fueron halladas evidencias estadísticamente relevantes del peso de diferentes factores como los anteriores en la definición de la orientación sexual, tanto en humanos como en otras especies, pero no parece que ninguno de ellos la determine por si solo en todos los individuos, sino que puede influenciarla, en interacción con otros, de formas que pueden tener diferente impacto en cada individuo, pero son significativas cuando se analiza una muestra estadística.
Lo que está claro, como decíamos antes, es que la orientación sexual emerge durante el período prenatal, de modo que no depende de la relación con los padres, ni de la educación, ni de la influencia del entorno social, ni de ningún trauma infantil, ni de ninguna elección consciente. Y ser homosexual o heterosexual no significa ser más o menos normal o saludable, porque no hay una orientación sexual sana o correcta, como no hay un color de piel sano o correcto.
No existe desvío, ni anomalía, ni patología, sino diversidad biológica, y lo que la ciencia estudia es por qué tenemos la orientación sexual que tenemos, del mismo modo que estudiamos por qué algunas personas tienen ojos castaños y otras, ojos verdes, o son diestras o zurdas, o por qué existen ciertas diferencias entre hombres y mujeres.
Sabemos, al respecto, que la orientación sexual forma parte de un “paquete” mayor relacionado con el género. Es decir, que la intervención de un determinado gen o de una mayor o menor cantidad de determinada hormona durante el período prenatal no influencia apenas si nos van a gustar los hombres o las mujeres, sino también, por ejemplo, sutiles diferencias en nuestra anatomía, nuestro olfato, nuestra capacidad auditiva, ciertas habilidades específicas y aspectos de nuestra personalidad que no son necesariamente los que identificamos como parte de estereotipos culturales sobre gays y lesbianas.
Las diferencias entre homos y héteros son mucho más amplias que la dirección del deseo sexual y muchas de ellas pueden identificarse –en términos estadísticos, no individuales– tanto en la edad adulta como en la temprana infancia. Todo adulto homosexual fue, antes, un niño o una niña diferente, en diversas cuestiones que pueden relacionarse con el género, pero que también incluyen sutiles aspectos de su anatomía y otras características que no solemos asociar al género. Lo mismo sucede con los adultos y es por ello que, a veces, percibimos que alguien es gay o hétero antes de tener cualquier evidencia de su comportamiento o sus deseos sexuales y sin que esta percepción tenga relación con las nociones populares sobre parecer gay.
Por otra parte, si todo lo anterior no fuese suficiente para entender que no tiene sentido la búsqueda por un único gen de la homosexualidad o la heterosexualidad, aún nos queda otra razón, que LeVay explica en su libro: es muy probable que lo que la ciencia deba buscar –y los resultados de algunas investigaciones parecen confirmarlo– no sea la causa de la heterosexualidad o la homosexualidad, sino de nuestra atracción sexual por hombres o por mujeres. Es probable que, por ejemplo, determinado gen esté presente en mujeres heterosexuales y en hombres gays, u otro en mujeres lesbianas y hombres heterosexuales, porque está asociado no a la homosexualidad o la heterosexualidad, sino a la atracción sexual por hombres o por mujeres. Es decir, no sería un “gen gay”, o hétero, sino un gen ginefílico (de la atracción por mujeres) o androfílico (de la atracción por hombres). Pero es poco probable que sea el único gen responsable por eso, que ese sea su efecto primordial o exclusivo o que su sola presencia sea determinante.
En otro de sus libros, La tabla rasa, Pinker explica que “genes individuales con consecuencias destacadas son los ejemplos más dramáticos de los efectos de los genes sobre la mente, pero no son los ejemplos más representativos. La mayoría de las características psicológicas son producto de muchos genes con efectos diminutos que son modulados por la presencia de otros genes, y no producto de un único gen con un efecto sustancial que se produce en cualquier caso. Es por ello que los estudios de gemelos idénticos (dos personas que tienen en común todos los genes) consistentemente revelan poderosos efectos sobre una característica, aun cuando la búsqueda de un único gen responsable por esa característica fracase”.
Por ello, así como por los otros factores biológicos no genéticos que distintas investigaciones han descubierto, es improbable que exista un único gen heterosexual. Tampoco existe un único gen gay, como todos se preguntan si será posible, ya que, por puro prejuicio, a nadie se le ocurre indagar sobre la causa de la heterosexualidad.
Amor en portugués
La primera vez que me enamoré fue en portugués.
Yo no hablaba ni una palabra, pero fue en portugués.
Nos habíamos conocido en un chat. Yo no frecuentaba los chats y había entrado sin saber por qué. Hacer cosas que no sabía por qué hacía era muy frecuente en esa época, en la que había muchas cosas que no quería saber. Hablamos mucho, largo rato, y me pasó su teléfono, su correo electrónico, su dirección y una foto. Se la habían sacado en su pueblo; estaba sobre un bote de madera en el puerto. Atrás se veía el mar, enorme. Pude ver y tocar ese bote con mis propias manos, pero eso fue más de tres años después. Ese día solamente salí del chat y me olvidé, o quise hacerlo. Quise olvidarme, sí, pero creo que no pude.
Muchas veces me acerqué a esa foto para contemplar la imagen: el bote, el mar. Mis deseos se subieron y navegaron enfrentando una tormenta peligrosa, fuerte, difícil de atravesar. No pude; no quise. Sí quise; no pude. No sabía si quería o podía.
Cuando nos vimos, después de casi un año, me pareció increíble. ¿Era o no era? Sí, no cabía duda, era: esa imagen, durante tanto tiempo pasando por mi cabeza como una brisa fría por la espalda, de esas que se van y no sabés bien qué fue. No podía. Más de una vez empecé a discar el número, llegué hasta los cinco dígitos y corté. Después me olvidaba. Hasta los seis. Volvía a olvidarme. Una vez los marqué todos y me atendió el contestador automático. En portugués, claro. Colgué, agarré la foto y la guardé en el armario con el resto de mis cosas; y me fui, lejos, donde la brisa fría no pudiera alcanzarme. Mi mundo no podía resistir esos vientos.
Tiempo después vino todo lo que vino. Pasó lo que tenía que pasar, más temprano que tarde. Y la imagen, el bote, el mar y el puerto permanecieron guardados. Nadie les avisó, o quizá fue la inercia: el acostumbramiento, un cierto orden de las cosas que llevaba mucho tiempo funcionando y disponía que esa foto permaneciera ahí. No me había dado cuenta: la prohibición seguía vigente como esas leyes derogadas por la costumbre que nadie se acuerda de borrar del cuerpo jurídico.
La señora fortuna me dio una mano. Esa noche había ido allí de casualidad; no lo tenía pensado. Era un sitio raro, bizarro, divertido pero un poco chocante. Ya estaba harto de aquella música mecánica, artificial, compuesta para ser escuchada por computadoras: el cambio de ambiente me aliviaba un poco los oídos. Esos ritmos venían bien; me estaba divirtiendo, pero aun así no terminaba de adaptarme a un sitio que me trataba como sapo de otro pozo. La casualidad –o no– me había llevado hasta allí.
Había ya dejado atrás la idea de que esa noche pudiera sorprenderme, cuando la imagen se me apareció de carne y hueso, y me acordé del bote, el mar, el puerto. No era posible, pero sí: era, no cabía duda. “Le hablo o no le hablo? Ya pasó casi un año y nunca llegamos a vernos ¿se acordará? No, qué se va a acordar… fueron dos horas en un chat, un día cualquiera, y ahí quedó todo”, pensé.
No perdía nada intentándolo.
–Hola –le dije con una timidez que ya había olvidado.
–…
–No sé si te acordarás, pero… –Y le expliqué: le hablé del bote, del chat, de ese día cualquiera, de lo que no podía, de lo que ahora puedo. Por alguna razón nos habíamos vuelto a ver. No: nos habíamos visto por primera vez en persona. Ahora tendríamos que averiguar por qué, para que la historia tuviese sentido.
Dudó un instante. Empezó a decirme que se tenía que ir, que un gusto, nos vemos un día de estos, chau chau, y de repente se quedó como con una duda y me dijo:
–Vení, vamos a tomar algo.
Y yo, que ya estaba preparándome para el golpe, recuperé el aliento a la velocidad de la luz y fuimos, y tomamos algo, y hablamos, y nos conocimos otra vez, y me dijo que nunca había hablado de esa forma, tanto tiempo, con un desconocido por un chat, y por qué no me llamaste…
El boliche cerró y nos fuimos caminando. Era la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil; el consulado abría a las ocho y fuimos juntos. Votó por el candidato que yo quería y llegamos a la parada del colectivo. No me invitó a su casa en ese momento, como yo hubiese querido, pero dejó una puerta abierta:
–Me liga, hein!
Unos días después nos volvimos a ver. Había tenido sexo muchas veces en mi vida: ya había llegado al punto en que no tenés idea de cuántas. Parece una tontería, pero unos años atrás llevaba la cuenta, ¿lo harán todos al principio? Pero esa noche hice el amor por primera vez. Y cuando estábamos en la cama me cantó una canción de Caetano Veloso que todavía me eriza un poco la piel cuando la escucho, y lo hicimos varias veces más, en varias partes de la casa, y cuando le dije que era la cosa más linda que había visto en mi vida me dijo:
–Quem, você?
Y me enamoré en portugués, por primera vez.
Lo que vino después no es parte de esta historia. Tuvo momentos muy lindos y otros muy tristes. Momentos que nunca olvidaré y otros que prefiero no recordar. Después del amor y el desamor, nos quedó una amistad que hasta el día de hoy sigue siendo muy fuerte. Y empecé a escuchar más canciones de Caetano, y de otros. Y un tiempo después fuimos juntos a su pueblo, ya como amigos, y pude tocar ese bote con mis manos, y estaba igual que en la foto: el mar, el puerto, nosotros bajo el sol de ese hermoso país, tomando coco helado y caminando con los pies descalzos.
Volvimos a Buenos Aires y, poco tiempo después, empecé a estudiar portugués. Ahora sé que jamás podría explicar en español quanta saudade tenho desses dias.
Se presume heterosexual
En mi curso de portugués de la Casa do Brasil había cuatro mujeres y tres varones, y enseguida me di cuenta de que uno de ellos era gay. Fui el único que lo notó. Debe ser un sexto sentido, no sé. “Gaydar”, le dicen, como aquella página de contactos que perdió terreno frente a las aplicaciones para celulares.
Era una de las primeras clases y estábamos aprendiendo cómo saludar, presentarse y hacer las preguntas más simples: cómo te llamás, de dónde sos, de qué trabajás, qué estudiás, dónde vivís, casado o soltero, hijos, novi… Y ahí vino la parte confusa, graciosa.
Muito engraçada.
El profesor era muy buen tipo. Lo fui conociendo mejor y terminamos haciéndonos amigos. Es de San Pablo, fue militar –no se le nota– y estudió administración. Es heterosexual y un poco prejuicioso. Un poco, nomás, por desconocimiento, sin mala onda. No es una cuestión de fe y no tiene nada contra los gays. Me contó que leyó Boquitas pintadas, de Manuel Puig, y le encantó. También me recomendó la película brasileña sobre la vida de Cazuza.1 Pero a veces le afloran ciertos prejuicios y siempre hace chistes de putos.
Ni se le iba a ocurrir que en su clase había uno. O dos.
El profesor le preguntó a mi compañero:
–Daniel, você tem namorada?
El chico no notó el detalle: esa a final.
–Sim, eu tenho namorado.
Si no fuera porque en los cursos de idiomas se insiste con esa forma mecánica de repetir frases que nadie usa en la vida real, no habría pasado nada. Nadie respondería, en español: “Sí, yo tengo novio/a”, usando la oración completa. En una situación normal, el chico habría respondido apenas “sí”, o, en portugués, tenho. Todos se rieron, pensaron que era un problema fonético. Todos menos Daniel. Era una de las primeras clases y aún no nos acostumbrábamos a que la letra o al final de una palabra se pronunciara como u, y cosas así. La mayoría creyó que Daniel había pronunciado mal.
El profesor, sin dejar de reírse, insistió:
–Olha só… Daniel, presta atenção: você tem namorada?
–Sim, eu tenho namorado.
Daniel seguía sin entender en qué se había equivocado. Él también pensó que habría fallado en la fonética de alguna palabra, pero ¿cuál? No era un coming out, simplemente había respondido con naturalidad, sin pensarlo, porque el uso de un idioma extranjero al que aún no estaba habituado le había hecho bajar la guardia que le hubiera impuesto el armario ante esa pregunta en su lengua materna. Se había olvidado de mentir.
Todos volvieron a reírse y el profesor insistió:
–Daniel, você está falando errado, me escuta bem: vo-cê-tem-na-mo-ra-da?
El énfasis en la última sílaba hizo que por fin Daniel entendiera.
–Ah, sí… eh… eu tenho namorada –respondió en portuñol, sin convicción y un poco avergonzado.
–Muito bem! –exclamó el profesor y, dirigiéndose a una de las chicas, preguntó:
–E você, Aldana, tem namorado?… ou namorada?
Todos rieron de nuevo.
–Não.
Después de mentir, Daniel no volvió a hablar. No parecía tener ganas de seguir ahí. Era evidente que no había querido decir que tenía novio, simplemente había respondido sin pensar, pero tampoco le había gustado tener que decir, al final, que tenía novia.
Cuando el profesor me preguntó a mí, tuve que contestar la verdad:
–Eu estou sozinho.
Pero me quedé con ganas de mentir y decir que tenía namorado, como Daniel. La cosa quedó flotando y después, a solas, le pregunté:
–Seu namorado é bonito?
Recordé esta historia porque habla de algo que nos pasa cotidianamente. En un librito que leí hace mucho, el autor decía que ningún heterosexual podría entender el esfuerzo mental que demanda esconder lo que uno es, y proponía un ejercicio: que, durante un día entero, el lector heterosexual intentara no hacer ningún comentario, no decir nada, no responder ninguna pregunta, no demostrar nada que, directa o indirectamente, por acción u omisión, revelara su orientación sexual. Es imposible. Y sin embargo, para muchas personas gay y lesbianas es un esfuerzo de todos los días.
Eso es el armario.
Afortunadamente, poco a poco, cada vez menos gente vive ahí dentro.
Quizá un día nadie lo necesite, ojalá.
Daniel no volvió al mes siguiente y yo acabé viviendo diez años en Río de Janeiro. No nos volvimos a ver. El profesor, con el que nos hicimos amigos, me pidió que le recomendara libros de escritores argentinos y, entre otros, le propuse …y un día Nico se fue, de Osvaldo Bazán. Unos meses después de aquella clase hizo un asado en su casa –cada vez más argentinizado– y me invitó. Yo estaba de novio y fui con mi chico. La pasamos muy bien. Estoy seguro de que nunca más corrigió a un alumno por decir que tiene namorado.
Laura pide turno con el ginecólogo. Llega temprano y, cuando la llaman por su apellido, entra al consultorio. Es su primera vez con ese médico, que pregunta:
–¿Vos usás anticonceptivos o tu marido usa preservativo? Oh, no te pregunté si estás casada.
Laura no está casada. Y en la época de la consulta, aunque hubiese tenido una pareja estable, aún no se habría podido casar, porque la ley no lo permitía. Tampoco tomaba anticonceptivos, pero su pareja no hubiera podido embarazarla. El doctor da por sobreentendido que Laura es heterosexual y, por lo tanto, no se le ocurre que pueda necesitar otra forma de cuidarse.
Ella quiere preguntarle al ginecólogo cómo prevenir algunas infecciones de transmisión sexual, hablar sobre el contagio del VIH entre mujeres y preguntarle cómo evitarlo. Pero él sigue hablando sin parar, haciéndole preguntas que no puede responder y sin darle la oportunidad de corregirlo. Piensa en decirle “Espere, doctor. Soy lesbiana”. Pero no lo hace. Se siente incómoda. La última vez fue peor: el doctor con el que había pedido turno (el que figuraba primero en la cartilla de la obra social) se quedó sin palabras cuando ella le habló de su sexualidad. Agachó la cabeza y dijo “Ah, claro”, y apuró la consulta, con una amabilidad forzada. Ella le preguntó por las enfermedades de transmisión sexual y él le contestó que no estaba bien informado y que no sabía qué decirle.
“Muchas mujeres tienen miedo a una reacción hostil cuando dicen que son lesbianas o bisexuales, o temen que otros se enteren, por ejemplo, en pueblos o ciudades pequeñas. Muchas veces no lo dicen y su ginecólogo no les pregunta, perdiendo la oportunidad de que la consulta sirva, por ejemplo, para prevenir una ETS [enfermedad de transmisión sexual], ya que no reciben la información correcta para la prevención”, explica la activista y exdiputada porteña María Rachid. Años atrás, mucho antes de la aprobación del matrimonio igualitario y otros avances civilizatorios, varias organizaciones lésbicas lanzaron una campaña en la que reclamaban que la heterosexualidad de las pacientes dejara de darse por sobreentendida en la consulta ginecológica. Pedían también que la capacitación de los médicos incluyera información sobre la problemática específica de las mujeres lesbianas y bisexuales.
Silvina Ciocale, ginecóloga y obstetra que entrevisté en 2008, me dijo que en toda la carrera de medicina no había pasado por una sola hora de cátedra dedicada a hablar de homosexualidad: “Me recibí a los 24, hice la especialización y nunca me hablaron del tema. Di clases en el hospital Santojanni, donde fui jefa de residentes, y el temario de las clases que me encargaban era tradicional. En la consulta médica el enfoque es organicista y no se habla de sexualidad”. La falta de contenidos sobre homosexualidad en las facultades deja a los médicos sin respuestas, por ejemplo, sobre la prevención de las ETS en las relaciones entre mujeres que practican la sexualidad digital y oral o usan juguetes sexuales.
Según Ciocale, sería necesario explicar a las pacientes cómo higienizar y lubricar los aparatos y qué tipo de protección usar en el sexo oral, así como controlar la serología de infecciones como VIH, sífilis, HPV [Virus de Papiloma Humano] o hepatitis B. Para el HPV, un virus que puede transmitirse de mujer a mujer en la relación sexual, existe una vacuna, pero el principal factor de riesgo es no realizar los exámenes ginecológicos que permitirían la detección temprana. Con respecto al VIH, faltan estadísticas sobre el contagio sexual entre mujeres y la carencia de información hace que muchas piensen que no hay riesgo.
Las organizaciones de lesbianas y bisexuales advierten, por otro lado, que el mercado no ofrece productos para el sexo seguro que sirvan para ellas. El grupo La Fulana realizó años atrás talleres de capacitación en hospitales públicos y con cátedras de la Facultad de Medicina de la UBA dirigidos a médicos y personal de salud de los hospitales Muñiz, Ramos Mejía y Fernández, así como a estudiantes de medicina que realizan las prácticas en esos hospitales. Pero hace falta que las universidades entiendan que esa capacitación debería formar parte de la educación de los médicos.
Entre otras propuestas, la campaña “Cambiemos las preguntas” sugería que se cambiara el protocolo de atención ginecológica, comenzando por la pregunta: “¿Mantiene relaciones sexuales con varones y/o mujeres?”, que puede predisponer a las pacientes a sentirse cómodas y hablar sin miedo con su médico. La campaña proponía también la realización de estudios e investigaciones sobre la salud de lesbianas y mujeres bisexuales, la capacitación de los profesionales de la salud acerca de las medidas de protección posibles para evitar el contagio de ETS en las relaciones entre mujeres y, por supuesto, un trato no sexista ni discriminatorio en el consultorio médico.
Historias en el armario
La noche anterior al cumpleaños de su abuela, Gastón había estado con un flaco. Cenaron juntos y fueron a su casa. Tenía que levantarse temprano al día siguiente, porque la fiesta era al mediodía y había que volver al barrio, así que tuvo que apurarse para no perder el último tren. Se acostó muy tarde. Al otro día, la mesa estaba dispuesta de modo tal que cada uno se sentaba con su novia o novio. A su lado habían puesto una silla que quedó vacía.
Su hermana lo miró y le dijo:
–Quedó una silla para tu pareja.
Esa palabra ambigua le hizo sospechar que su hermana sabía. Ella le confesaría más tarde que lo dijo sin pensar, pero lo cierto es que él nunca le había presentado una novia.
Por la noche, Gastón seguía de cumpleaños, esta vez el de una amiga. Uno de sus hermanos estaba invitado y, prendido a un vaso de vino, no paraba de hablarle. Él se moría de sueño y le dijo que estaba fundido porque la noche anterior se había acostado tardísimo. Su hermano miró alrededor, lleno de chicas, y le preguntó:
–¿Con quién estuviste? ¿Es una de las amigas de Laura? –Pero él no respondió.
Noche siguiente, cumpleaños de su hermana menor; la tercera fiesta en dos días.
–¿Sabías que Matías acaba de salir del armario? –le preguntó su hermano, y agregó–: Vive con otro tipo. Hay que tener huevos para ser puto.
Gastón no supo si era una indirecta o pura casualidad. Respondió cualquier cosa y siguieron conversando, hasta que reapareció la pregunta de la noche anterior:
–¿No me vas a decir con quién estuviste anoche? Nunca me contás nada…
“Esto no da para más”, pensó Gastón. Tomó aire, le dio una palmadita en el hombro a su hermano y respondió:
–Negro, no lo conocés.
Esta historia me la contó Esteban Paulón y sus protagonistas son dos amigos suyos, Marina y Fernando, que se conocieron en la facultad, en Rosario. Ella empezaba su segunda carrera y Fernando recién llegaba de un pueblo del interior santafesino.
Se hicieron amigos muy rápido.
Marina se puso de novia con Gerardo, y al final se fueron a vivir juntos. Fernando hablaba siempre de Diego, con quien compartía departamento. Le había dicho que era un amigo de la secundaria que también había llegado a Rosario para estudiar y dividían gastos porque a ninguno de los dos le daban los números para vivir solo.
Pasó el tiempo, se recibieron, Marina se casó con Gerardo y Fernando seguía viviendo con Diego. Un día, Marina se encontró en la calle con una amiga en común, que le dijo:
–¿Sabés que el otro día conocí al primo de Fernando? Es un chico divino. Estaban haciendo juntos las compras en el supermercado.
–Pero Fernando no vive con el primo –contestó Marina, extrañada–. Vive con Diego, un amigo de su pueblo que vino a estudiar con él cuando recién llegaron a Rosario.
–Él me dijo que era su primo. Y sí, se llama Diego… ¡Qué sé yo! Quizá me dijo que era su primo para no explicar tanto.
Salimos del hotel alojamiento temprano por la mañana. Costó convencerlo de ir, ya que Fede tenía miedo de que alguien lo viera salir o entrar con otro hombre. Desayunamos en el McDonald’s de la esquina y, antes de despedirnos, me dijo:
–Esta noche voy al recital de Mercedes Sosa en el Rosedal.
Yo también tenía pensado ir, así que le propuse que fuéramos juntos.
–No puedo, voy con mis amigos. ¿Entendés?
Los amigos de Fede no sabían. En realidad, nadie sabía. Así que le pregunté qué hacer si, por casualidad, nos cruzábamos:
–Si te veo, ¿te puedo saludar?
–Sí, claro. Pero sos un compañero de la facultad, nada más.
Yo fui con mis amigos y Fede con los suyos. No nos cruzamos en toda la noche. Y ahí estábamos, a pocos metros el uno del otro, en medio de tanta gente, la Negra cantando y nosotros mandándonos mensajes de texto durante todo el recital.
“No decirlo no significa que los demás no lo sepan”, dice Renata y empieza a reírse por la historia que va a contar: “Yo estaba segura de que mi amiga no sabía. Pero no solo sabía, sino que estaba enojada porque yo no confiaba en ella, así que encontró una manera de hacerme hablar. Fue tan original y me hizo reír tanto que se lo dije”.
Estaban conversando sobre campañas gráficas, ya que ambas trabajan en publicidad, y de repente su amiga le dijo:
–¿Viste la nueva publicidad de Exquisita?
–No –respondió Renata.
–Bueno, mírala y después la comentamos.
Una semana después, la vio en la televisión: un grupo de gente cocinaba una torta gigante y la paseaba por todo el barrio. “Me empecé a reír tanto que no podía parar y al otro día, mientras iba manejando por la Panamericana, la llamé al celular y le dije:
–Tengo que contarte algo: me estoy yendo a la casa de mi pareja, que se llama Laura. ¡Y muy buena la propaganda de Exquisita!”.
No fue la única de sus amigas que la empujó a salir del armario. Para otra, la excusa fue su cumpleaños. Renata hacía una fiesta y, luego de pensarlo mucho, no se había animado a invitarla, porque iban a estar su pareja y todas sus amigas del ambiente. Nunca se había animado a contarle a su amiga, pero, si la invitaba a la fiesta, iba a darse cuenta.
Uno de los invitados, cuando llegó, le dijo:
–Tu regalo está en el auto, vení a buscarlo.
“Salí a la calle y en el auto estaba mi amiga, a la que yo no había invitado, disfrazada de regalo de cumpleaños. Me saludó y me dio un sobre con una carta. La leí en el momento y me puse a llorar de la emoción, hasta que ella me dijo:
–Dale, pará de llorar, entremos y presentame a tu novia”.
Mariano y Javier no habían ido nunca juntos a bailar. En realidad, no se llaman así, pero no quieren que revele su identidad. Pese a ser hermanos y a que los dos solían salir cada fin de semana, cada uno lo hacía con sus amigos y nunca se habían cruzado. Mariano tenía ganas de salir con su hermano menor, pero había un problema: no le había contado que era gay. No podía llevarlo a los boliches que frecuentaba, ni presentarle a nadie. Por eso, vivía poniendo excusas, y eso lo hacía sentir mal. “Javier no debe entender por qué nunca lo invito a salir conmigo y va a pensar que no me siento bien con él”, pensaba.
Una noche, su hermano lo dejó sin opción. Cuando se estaba preparando para salir, Javier se acercó y le dijo:
–Esta noche quiero ir con vos, a donde vayas. Sos mi hermano y nunca salimos juntos, así que ya les dije a mis amigos que hoy salgo con vos. –Estaba decidido y si le decía que no, se iba a ofender.
–No hay problema –respondió Mariano, asustado, e, improvisando, le aclaró–: Pero mirá que justo esta noche arreglé con unos amigos que los iba a acompañar a un boliche gay. ¿Estás seguro de que querés venir?
–Sí, vamos –respondió Javier, entusiasmado.
Desde que llegaron, Mariano se moría de miedo. En ese lugar lo conocía mucha gente y su hermano se iba a dar cuenta. Luego de un rato, buscó la forma de perderlo de vista. Un par de horas después, mientras conversaba con un flaco en la barra, lo vio.
Javier estaba en el medio de la pista dándose un beso con otro chico.
“No lo podía creer”, cuenta Mariano, que nunca había sospechado que su hermano menor también era gay. Javier se dio cuenta de que Mariano lo había visto. Volvieron a casa sin decir nada, pero, unos días después, terminaron conversando sobre todo lo que nunca habían hablado. Desde entonces, empezaron a salir juntos cada fin de semana.
El armario interior: Jang era gay y no lo sabía
Hace veinte años, en pleno invierno, Jang Yeong-jin atravesó nadando un río helado y llegó a China, donde pasó más de un año tratando de conseguir una forma de entrar legalmente a Corea del Sur. En el consulado de ese país en Beijing se negaban a atenderlo, le decían que se fuera, que se callara, que no iban a escucharlo, que terminaría siendo arrestado. En Shanghái fue lo mismo, no había salida. Cuando servía en el ejército, en Corea del Norte, Jang había estado cerca de la frontera y escuchaba las transmisiones de radio que llamaban a sus compatriotas a desertar y disfrutar de la libertad que el vecino del sur les prometía, y ahora se sentía traicionado y perdido. Pero no se iba a rendir: cuando vio que sería imposible llegar por las buenas, volvió a Corea del Norte y decidió seguir el camino más difícil: cruzar la frontera hacia el sur de la península, atravesando un bosque y un campo minado y extremamente vigilado de ambos lados. Fue uno de los pocos que consiguió llegar vivo, por lo que su caso salió en los diarios y provocó que el gobierno de Corea del Norte mandara a sus familiares a campos de trabajos forzados, donde al menos siete de ellos murieron, incluyendo a su madre y su hermana.
Desde que llegó a Corea del Sur, la policía lo interrogó durante cinco meses, hasta que lo liberaron a pesar de no haber conseguido que Jang respondiera una pregunta que parecía sencilla: ¿Por qué había arriesgado su vida para cruzar la frontera entre ambos países, enfrentados desde la guerra de Corea? ¿Cuál era ese secreto que no podía contar?
Él mismo no lo sabía; no entendía por qué había tenido que escaparse. No era un perseguido político, ni un activista, pero vivir bajo el régimen fundado por el “líder supremo” y “presidente eterno” Kim Il-sung –el abuelo del actual dictador Kim Jong-un– le resultaba insoportable por otra razón más íntima que no terminaba de comprender: “Me daba mucha vergüenza confesar que había venido hasta acá porque no sentía ningún tipo de atracción sexual por mi esposa”, recordó Jang en una entrevista publicada en 2015 por el New York Times, que contó su historia, también narrada en su novela autobiográfica A Mark of Red Honor (“Una marca de honor rojo”), aún no publicada en español.
Yeong-jin no sabía que era gay. Mejor dicho: Yeong-jin no sabía qué era ser gay. O mejor dicho aún: Yeong-jin nunca había escuchado la palabra “homosexual”. Y tardaría un año más, después de su llegada a Corea del Sur, en conocerla –no escucharla, sino leerla por primera vez– y comenzar a entender por qué de niño sentía esa fascinación por el cuerpo de su maestro Choe Yong-ho, a quien recordaba recostado en la arena de la playa bajo un cielo azul, después de bañarse, con aquel rostro color de bronce, aquella nariz perfecta, los cabellos mojados, el pecho musculoso y masculino, las nalgas firmes. Ese deseo de convertirse en adulto, esa sensación desconocida que lo desconcertaba y hacía temblar el mundo bajo sus pies. La misma atracción que sentiría en la adolescencia por su amigo del alma Seon-chel, de quien tuvo que separarse a los diecisiete cuando ambos entraron al servicio militar obligatorio, que en Corea del Norte dura nada menos que diez años.
Durante ese período, en el que viven encerrados en un ambiente exclusivamente masculino, sin cualquier relación con el sexo opuesto, algunos jóvenes norcoreanos experimentan situaciones de homoerotismo, pasan la noche juntos y se confortan con abrazos o contacto físico, tal vez un beso, desarrollando una forma de afecto especial, sin que eso los lleve a pensar en su sexualidad, cuenta Jang. Él mismo sintió desde el primer día que el trato que le daban algunos superiores y compañeros de armas era especial. El comandante del pelotón, que era soltero, le decía que era lindo y lo besaba en la mejilla. El “comisario político” se metía bajo su manta y lo abrazaba mientras dormía. Algunos soldados le ofrecían una manzana a cambio de que pasara la noche con ellos, apenas abrazados, porque hacía frío. Pero de eso no se hablaba. No existía. No tenía nombre, era apenas “camaradería revolucionaria”. No significaba nada más; nada que pudiera explicarse.
De acuerdo con el periodista norcoreano Joo Sung-ha, que estudió en la Universidad Kim Il-sung en Pyongyang y ahora trabaja en el diario Dong-A Ilbo, en Corea del Sur, en su país ninguna persona corriente comprende conceptualmente qué es la homosexualidad. “En mi universidad, sólo la mitad de los estudiantes quizá haya oído la palabra. Pero inclusive para ellos, siempre fue tratada como una extraña y vaga enfermedad mental que afligía a subhumanos, y sólo se encontraba en el depravado Occidente”, declaró Sung-ha al New York Times. En Corea del Norte no hay leyes que penalicen las relaciones homosexuales, como en otros países, porque no hace falta. Simplemente se las reprime en silencio, de forma implícita, haciendo de cuenta que no existen. Y eso es posible porque, en esa sociedad hermética, aislada del resto del mundo, el gobierno decide lo que está bien y lo que está mal y hasta lo que tiene existencia o puede ser nombrado, en todos los órdenes de la vida. La homosexualidad simplemente no existe, salvo cuando, en declaraciones oficiales más para fuera que para dentro, los voceros del régimen se refieren a esa “enfermedad occidental” para descalificar a sus enemigos, como cuando en 2014 tildaron a Michael Kirby, un exjuez australiano que investigó para la ONU las violaciones a los derechos humanos en el país, de “desagradable viejo libertino con una carrera de más de cuarenta años de homosexualidad”. Pero la mayoría del pueblo no se entera de esas cosas.
Cuando terminó el servicio militar, en 1982, Jang se casó con una mujer, como hacen todos los varones del país, inclusive los homosexuales, la mayoría sin saber que lo son. Fue un matrimonio arreglado, con una profesora de matemáticas, y en la noche de bodas él no sabía qué hacer. Cuando se fueron los invitados y, por primera vez, quedaron a solas y vio su cuerpo desnudo, apagó la luz y comenzó a pensar en la figura de Seon-chel. “Él estaba sonriendo, era una sonrisa brillante”, y Jang no lograba sacársela de la cabeza. Pero al abrir los ojos, quien estaba a su lado era su esposa. Él había aceptado ese matrimonio porque todo hombre debía aceptarlo: la vida era así, como las fórmulas matemáticas que ella enseñaba en la escuela, implacable: un hombre más una mujer era igual a hijos e hijas. Era algo dado, natural, incuestionable; pero él se sentía desesperado. “No conseguía ponerle un dedo encima a mi esposa”, cuenta en su autobiografía.
Como el tiempo pasaba y no tenían hijos, sus familiares comenzaron a presionarlos para que vieran a un médico, tal vez uno de ellos fuese estéril, pero no. Claro que no, ese no era el problema, sino otro: en nueve años nunca habían tenido sexo. Jang pidió el divorcio, pero el gobierno se lo negó, y su esposa le pedía por favor que no la dejara, porque tenía miedo de perder su empleo de profesora si se separaba. Su vida se transformó en una prisión sin barrotes y Jang no entendía, no sabía por qué se sentía así. Cuando su amigo Seon-chel salió del ejército, se reencontraron y comenzaron a visitarse con frecuencia. Él también estaba casado, con una enfermera, y tenía dos hijos pequeños. A veces, cuando las familias se reunían, ellos dormían juntos, sólo dormían; sus esposas lo permitían porque creían que era una costumbre de la infancia. Él no sabía qué era, pero no soportaba más esa vida sin esperanzas para sí y quería librar a su esposa de un matrimonio sin amor.
Por eso escapó, cruzó el río, volvió, atravesó la frontera a pesar de las minas y la vigilancia y los peligros, y soportó cinco meses de interrogatorios de la policía surcoreana hasta que pudo empezar una nueva vida. Y ahora estaba ahí, pero todavía no sabía bien qué significaba todo eso. ¿Para qué estaba ahí? ¿Qué quería?
Todavía no acertaba a ponerle nombre.
Su vida era difícil, como la de cualquier inmigrante pobre: le costó conseguir trabajo y comenzó a ganarse la vida haciendo la limpieza de un edificio en Seúl, doce horas por día, cargando el estigma de los desertores del Norte; pero algo muy importante que no tenía que ver con sus problemas materiales estaba por cambiar. Un día de 1998, finalmente, en una Corea del Sur donde la discriminación contra los homosexuales también es fuerte pero aun así no viven aislados del mundo y rodeados de silencio y prohibiciones, Jang leyó un artículo sobre los derechos de los gays, esa palabra que no conocía. El texto venía con fotos de dos hombres besándose y otros dos desnudos en la cama y revelaba que existían bares gay en Seúl.
Así se llamaba eso que él siempre había sentido.
“Fue como si prendieran la luz –recuerda Jang, y agrega–: Muchos homosexuales viven una vida miserable en Corea del Norte sin entender por qué. ¡Qué tragedia es vivir la vida sin saber quién sos!”. Entonces dejó su trabajo de limpieza para dedicarse a la escritura. Conoció a alguien que lo traicionó y le robó, su nombre terminó en los diarios de nuevo, en una especie de coming out involuntario –pasó a ser conocido como ese desertor gay de Corea del Norte–, escribió su novela autobiográfica y está terminando otra sobre mujeres como su madre y su hermana.
Y finalmente sabe lo que quiere: ser feliz.
El deporte es cosa de machos
Vestido apenas con unas bermudas celestes y llevando una pelota bajo el brazo, el futbolista inglés Matt Jarvis, centrocampista del West Ham United, fue el chico de portada de la edición de febrero de 2013 de la revista gay Attitude, la más vendida del Reino Unido. Jarvis fue el tercer futbolista que aceptó la invitación en diecinueve años, después de David Beckham, en 2002, y de Freddie Ljungberg, en 2006. A los 26, y pese a ser heterosexual y casado, Matt no tuvo problemas en sacarse provocativas fotos para el público gay y animó a sus colegas homosexuales a salir del armario. “Entiendo que puede haber algún alboroto, pero es ridículo, ¿no? Puedo trabajar en el mundo del fútbol, pero vivo en el mismo mundo que los demás, donde todos nos mezclamos. Es simplemente normal”, dijo.
La entrevista, como era de esperar, tuvo como tema principal la homofobia en el fútbol. Jarvis aseguró que, pese a haber jugado en cuatro equipos y tener toda una red de relaciones en ese deporte, no conoce personalmente a ningún jugador que se reconozca gay, o bien que a él le haya parecido que lo sea. “Es simple: de eso no se habla. Nadie pregunta y nadie lo dice”. Don’t ask, don’t tell. Sin embargo, él no tiene dudas: “Estoy seguro de que hay muchos futbolistas gay. Que se decidan a salir del armario y decirlo es otra historia. Seguro que lo han pensado, pero es difícil”, explicó.
–¿Creés que ya es hora? –preguntó el periodista.
–Sí, por supuesto. Es la vida cotidiana. No va a ser un shock.
Tal vez no haya otra profesión con los armarios más cerrados, inclusive más que en la política, sobre cuyos clósets hablé en mi libro Matrimonio igualitario.2 Es obvio que, en el fútbol, como en la medicina, el derecho, el periodismo o el comercio minorista, hay tantos gays como en cualquier otra actividad. Todos conocemos historias de jugadores de primera división, entre ellos, algunos de los más conocidos e idolatrados. Pero “puto” o “maricón”, en la cancha, son los peores insultos de la hinchada. Por eso, son contados los futbolistas que han salido del armario: el estadounidense David Testo, el sueco Anton Hysén, el australiano Jason Ball, el uruguayo Wilson Oliver, el norteamericano Robbie Rogers (del que hablaremos después) y otros menos conocidos. La mayoría, retirados o en clubes de menor importancia.
En 2012, un futbolista gay alemán –que sí juega en un equipo de primera división– aceptó dar una entrevista anónima a la revista Fluter. Dijo que, aunque no se hable del tema en el equipo, todos sus compañeros saben que es gay, y que nunca tuvo problemas con ellos, pero no sale del armario por temor a la reacción de la hinchada: “Si mi sexualidad se hiciera pública, ya no estaría seguro. Tengo que ser un actor día tras día y negarme a mí mismo”, aseguró. Dijo también que conocía a varios jugadores gay de la Bundesliga que ni siquiera se animarían a dar una entrevista anónima y explicó que él quiso hacerlo para dar el primer paso. La prensa es, justamente, otro de sus temores, porque cree que, si se hiciera pública su sexualidad, se hablaría más de lo que hace en la cama que en la cancha. Contó que se muestra con mujeres en público, como otros jugadores gay, pero espera que llegue el día en que pueda ir con su verdadera pareja a un restaurante.
La entrevista tuvo una gran repercusión y la canciller Angela Merkel hizo declaraciones animando a los jugadores gay a salir del armario. “Deben saber que viven en un país donde no tienen nada que temer”, aseguró, aunque su gobierno no hizo nada por los derechos civiles de los gays: Alemania fue uno de los países de Europa Occidental que más demoró en aprobar el matrimonio igualitario, recién a fines de 2017, y la oposición de la propia Merkel fue, en gran medida, responsable por ese atraso incomprensible. El presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, dijo que los clubes están preparados para dar una buena respuesta si un jugador sale del clóset.
Pero no pasó nada.
En el Reino Unido, todos recuerdan a Justin Fashanu, “el primer jugador negro de un millón de libras”, que también fue el primero en declararse gay en una entrevista que le hizo el diario The Sun, en 1990. Muchos aún recuerdan su gol más famoso, en 1980, contra el Liverpool. La carrera de Fashanu se fue a pique desde que se supo que era gay. Y por eso es el primer y el último coming out del fútbol inglés. Fue despreciado en público y en privado por sus compañeros y su familia, y nada volvió a ser como antes. Ocho años después, tras ser acusado de agresión sexual por un joven de diecisiete años en Estados Unidos (acusación que la propia policía archivó por falta de pruebas), Fashanu se suicidó. “No quiero seguir siendo una vergüenza para mis amigos y mi familia. Espero que Jesús me dé la bienvenida y, finalmente, encuentre la paz”, escribió antes de matarse.
Muchas cosas cambiaron desde entonces, pero el tabú de la homosexualidad en el fútbol sobrevive. Recientemente, el presidente del comité directivo de la Asociación de Profesionales del Fútbol de Inglaterra y Gales, Clarke Carlisle, declaró que conoce al menos a siete jugadores gay de la Premier League, con los que conversó sobre el tema. Y todos ellos tienen miedo. “La industria y la sociedad han cambiado y son menos homofóbicas. Pero no podemos garantizarles que no habrá una reacción negativa si salen del armario. No podemos negar que el primero en hacerlo atraerá la intromisión de los medios y creo que eso los intimida: que toda su vida, familia y relaciones estén bajo escrutinio”, dijo Carlisle.
Para Matt Jarvis, el chico de la portada de Attitude, que un jugador gay salga del armario no debería ser un problema, ni siquiera en los vestuarios. En la entrevista para la revista gay, el jugador reconoció que quien dé el primer paso no se librará de comentarios (“Es inútil fingir lo contrario”, dijo), pero cree que, para que la sexualidad de los jugadores deje de ser un problema, habrá que pasar por esa etapa áspera, hasta superar el estigma. Para él, es lógico que un jugador joven que está comenzando su carrera no quiera destacarse por nada que no sea el fútbol, pero aseguró que no cree, hoy en día, que ningún club vaya a dejar de sumar a un jugador por ser gay, si puede reforzar al equipo. Jarvis dice que los tiempos han cambiado y que los jugadores gay que se animen a salir del armario van a tener el apoyo de sus compañeros y de las entidades, como la Professional Footballers’ Association y la Football Association, que años atrás lanzó el programa Opening Doors and Joining In, con el objetivo de combatir la homofobia en el fútbol profesional.
–¿Qué le dirías a un jugador gay que esté leyendo esta nota? –le preguntó la revista.
–Que sea él mismo y sea fiel a lo que cree. Y que se concentre en jugar al fútbol al máximo de su habilidad, despejando su mente de las cosas que le preocupan en la vida.
Si en el mundo son pocos los futbolistas gay que se animaron a hacer su coming out, en Argentina apenas uno: Nicolás Fernández, del Club General Belgrano, a mediados de 2019. Pese a todos los avances de los últimos años (el país tiene, actualmente, la legislación más avanzada del mundo en materia de derechos civiles de la población LGBT), la apertura no termina de llegar al deporte. Y menos al fútbol.
Durante la campaña por el matrimonio igualitario, conseguir el apoyo de jugadores de fútbol era una de las obsesiones de la Federación Argentina LGBT. Actores y actrices como Alfredo Alcón, Ricardo Darín, Norma Aleandro y Cecilia Roth, entre muchos otros, filmaron videos en apoyo a la ley, en los que también participó el cantante Andrés Calamaro. Por su parte, Fito Páez, Pedro Aznar y Vicentico, entre otros músicos, cantaron gratis en un festival a favor de la ley, y hasta los sindicalistas Hugo Moyano y Hugo Yasky, de la CGT y la CTA, hicieron declaraciones a favor, así como decenas de periodistas, escritores, líderes sociales y políticos.
Pero fue imposible conseguir un futbolista.
Durante el mundial de 2010 hablamos con un familiar directo de uno de los jugadores de la selección argentina. Queríamos que el equipo se fotografiara en Sudáfrica con una bandera de apoyo a la ley. En Portugal, Cristiano Ronaldo hizo público su apoyo a la reforma del Código Civil. ¿Por qué no podían hacerlo los jugadores argentinos? No era necesario que nadie saliera del armario, era apenas un gesto político.
Pero fue imposible.
Mientras escribo, recuerdo el relato de un amigo, que me contó la noche en que uno de los mayores ídolos del deporte nacional quiso llevárselo a la cama. Nadie se lo imaginaría, justo él. Fue después de una fiesta de cumpleaños a la que lo invitó el mánager del astro deportivo, conocido en todo el mundo. Cuando salió la primera edición de este libro, en 2017, el único coming out del fútbol argentino había sido uno de pura ficción, en la serie televisiva Botineras, en Telefé.
“La homosexualidad en el fútbol argentino (te diría que en el deporte argentino) es un tabú. Nadie habla”, asegura el periodista deportivo Alejandro Wall, autor de los libros ¡Academia, carajo! y Ahora que somos felices. Wall recuerda cuando Daniel Passarella era técnico de la selección argentina y dijo que no tendría un jugador gay en su equipo: “Esa declaración de homofobia destapó una discusión en su momento, pero todo quedó ahí. Estamos hablando de plena década del 90, cuando ni siquiera se podía pensar en el matrimonio igualitario. Si la sociedad argentina avanzó en ese sentido, el fútbol se quedó estancado, con dirigentes que ocupan sus sillones desde hace más de tres décadas. Alguna vez le leí a Fernández Moores que los gobiernos en Latinoamérica han cambiado, pero la dirigencia del fútbol sigue siendo la misma”, dice.
–¿Por qué el fútbol está tan atrás en este tema? –le pregunté.
–El fútbol no es un reflejo de la sociedad, sino que tiene sus propios tiempos. Es un mundo conservador, donde juega la masculinidad: es machista, homofóbico y misógino. En la tribuna, en la cancha y en los escritorios. Lo saben, por ejemplo, las mujeres que trabajan como periodistas deportivas. O las que son dirigentes, todas siempre resistidas.
–¿Conocés a algún futbolista argentino gay que no se anime a salir del armario?
–No conozco a ninguno, no me consta de nadie, pero sé de psicólogos que han trabajado con futbolistas y equipos de fútbol y han dicho que han conocido a algunos, sin dar nombres. También sé de jugadores que dicen que jamás compartirían vestuario con un gay. Creo que solo una minoría mostraría una cabeza abierta en ese sentido.
En otros países, poco a poco, algunos se animan. También en 2013, en Estados Unidos, el futbolista Robbie Rogers, ex integrante de la selección norteamericana, reveló que es gay, pero al mismo tiempo se retiró del fútbol profesional. Rogers, entonces de 25 años, tenía contrato con el Leeds, de la segunda división inglesa (que lo había cedido el año anterior al Stevenage F.C.), pero había abandonado el club en enero. Antes, había jugado en el Columbus Crew de Ohio, en el Heerenveen de Holanda y en distintos clubes ingleses. Y de repente, sorpresivamente, decidió poner fin a su carrera y, a la vez, salir del armario. O al revés. No deja de ser relevante que una decisión haya venido acompañada por la otra.
En su blog, a la una de la madrugada, en Londres, el jugador explicó que el fútbol era su válvula de escape y que le había servido para esconder su sexualidad, pero ya no daba más. “Es hora de descubrirme lejos del fútbol –explicó–. La vida está llena de cosas increíbles y yo percibí que solo podría aprovecharla de verdad siendo honesto”. A lo largo del post, en el que se desnuda de una manera inédita para un futbolista, Rogers se refiere en varios momentos a su orientación sexual como “mi secreto”.
“Toda mi vida me sentí diferente; diferente de mis compañeros, incluso de mi familia –escribió–. Durante los últimos 25 años tuve miedo de mostrar quién era realmente. Miedo a que el juicio y el rechazo me apartaran de mis sueños y mis aspiraciones, o a que mis seres queridos se alejaran de mí si supieran mi secreto. Miedo de que mi secreto se interpusiera en la realización de mis sueños. Los secretos pueden causar muchos daños internos. Tratá de explicar a tus seres queridos, después de 25 años, que sos gay… Ahora mi secreto se acabó; soy un hombre libre”.
1 Cazuza – O tempo não para, de Sandra Werneck y Walter Carvalho.
2 Bruno Bimbi: Matrimonio igualitario, Buenos Aires, Planeta, 2010.