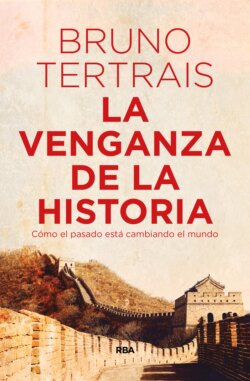Читать книгу La venganza de la historia - Bruno Tertrais - Страница 7
1 CUANDO LA HISTORIA COMIENZA DE NUEVO, EL PASADO RESURGE
ОглавлениеFUKUYAMA 0, HUNTINGTON 1
Si la idea del «fin de la Historia» era ya cuestionable durante el verano de 1989, hoy resulta desfasada en el mejor de los casos. Ya no tenemos en cuenta las objeciones que se le hicieron, pero sigue estando de moda burlarse del autor, Francis Fukuyama, a veces incluso sin haberle leído. Son muchos los retornos de la Historia que se han anunciado al respecto para desmentirle.1 Desde 1991, con la desaparición de la Unión Soviética y el estallido bélico en los Balcanes, «la Historia se ha vuelto a poner en marcha», dijo Pierre Hassner en 1999.2 En efecto así ha sido: en 2001 con los atentados de Nueva York y Washington; en 2011 con las primaveras árabes, seguidas algunos años después de la invasión de Crimea, la irrupción de Dáesh en el escenario iraquí, de la crisis europea y del Brexit. «Vivimos el fin del fin de la Historia», afirmó Alain Finkielkraut en el otoño de 2015,3 y tras la elección de Donald Trump se vio a los comentaristas americanos proclamar «el fin del fin de la Historia» o «la venganza de la Historia», mientras que un periodista de opinión francés remachó: «Hemos entrado de nuevo en la Historia».4
¿Merece Fukuyama semejante escarnio? Nunca pretendió que el fracaso del comunismo (recordemos que el artículo fue escrito en el verano de 1989, poco antes de la caída del Muro de Berlín) supusiera un punto final a la Historia en el sentido de la confrontación de las ideas políticas, de la dialéctica hegeliana o marxista.5 Inspirándose en la propuesta del filósofo Alexandre Kojève, Fukuyama afirmaba que el debate sobre la forma óptima de gobierno podía darse ya por concluido: para él, la democracia liberal y la economía de mercado eran las únicas opciones viables para las sociedades modernas.*
Diez años después, a pesar de la competencia de los modelos ruso, chino e islamista especialmente, el autor mantenía su análisis: la democracia liberal terminará por imponerse: es una cuestión de tiempo.** Y veinte años después seguía insistiendo en hasta qué punto Rusia y China eran incapaces de proponer una alternativa ideológica viable, y el islamismo radical era incapaz, si no de conquistar el poder, al menos de mantenerlo.6
Quizá sea cierto. Estados Unidos es un país en el que la gente confía. Como reza una de las expresiones favoritas de los presidentes americanos, nadie puede ser tildado de estar en «el lado malo de la Historia». Pero, en todo caso, nos encontramos todavía lejos de ese punto.
Tomados en conjunto, el despertar ruso, la irrupción de Dáesh y el voto del Brexit han sido una señal de alarma en Europa. «He tomado conciencia del carácter trágico de la Historia», decía François Hollande en mayo de 2016.7 «Hoy la Historia llama a nuestra puerta», añadía un mes después, cuando conoció los resultados del referéndum británico.8
Habría llegado el momento, de hecho, de tomar conciencia de ello. Porque hace ya varios años que el cuestionamiento del progreso de nuestras sociedades, el desarrollo de la globalización económica y la difusión del mestizaje cultural producen importantes efectos políticos en el mundo occidental. Sin duda, tanto el fenómeno Trump en Estados Unidos como el voto soberanista en Europa, tienen un origen común. Son los síntomas de una revuelta conservadora, una «revuelta del pasado».* El eslogan electoral de Donald Trump fue «Make America Great Again». Lo cual es fácilmente transferible a Make Rusia Great Again! o Make China Great Again! En todas partes se intenta invertir el curso de la Historia. En Oriente Medio, son los movimientos islamistas los que han emprendido desde hace tiempo la contrarrevolución sociocultural. Ahora mismo esta se halla en pleno auge en Rusia, en Europa y en Estados Unidos. Y llega hasta la India, donde el Bharatiya Janata Party pretende imponer las tradiciones hinduistas al conjunto de la nación.
El otro gran metadiscurso de la década de 1990, «el choque de civilizaciones», se impone aquí como un pertinente cuadro de análisis. ¿Choque de civilizaciones? También en esto estamos de acuerdo en mofarnos e incluso en indignarnos. Ante el riesgo de «arrear a un caballo muerto» como dicen en Gran Bretaña, un filósofo francés se aventuró a predecir, en 2015, que finalmente «este no tendrá lugar»9. Me quedo sin palabras ante tanta audacia. Otros incluso se empecinan en demostrar que vivimos en la época de la «fusión» de las civilizaciones.10 Y sin embargo, es precisamente en esos términos en los que algunos de los actores clave de la escena contemporánea ven el mundo de hoy. El yihadismo combatiente libra una guerra de civilización contra Occidente, como también lo hace parte de la élite de la República Islámica de Irán. La clase dirigente rusa actual no tiene ningún problema en asumir esta visión, —a veces de manera explícita— a la vez frente al islam radical y, por suerte, de forma menos violenta, contra el Occidente decadente. En la actual Casa Blanca, esa visión es muy popular. Hay que reconocer que gran parte de los conflictos actuales tienen lugar en las líneas de contacto que el politólogo americano trazó en 1993: en los Balcanes, en el Cáucaso, en África, en Asia. Se le ha reprochado especialmente a Samuel P. Huntington el haber escrito, en la línea de Bernard Lewis, que «las fronteras del islam son sangrientas».* La fórmula era brusca pero describía una cierta realidad.** El cuadro de lectura propuesto por Huntington es al mismo tiempo discutible (los conflictos que tienen lugar en las líneas de fractura cultural no son necesariamente guerras «de» civilización), insuficiente (la mayoría de las zonas en crisis o en conflicto militar no se ajustan al discurso del politólogo) e incoherente (¿por qué una sola «civilización» musulmana, y en cambio tres «civilizaciones» cristianas: la de Occidente, la de Rusia y la de América Latina?). Con todo, sería injusto no reconocerle que en su libro sí contempló el choque «en el interior de las civilizaciones», por ejemplo entre los mundos sunita y chiita.
Las problemáticas planteadas por Fukuyama y Huntington coinciden con los discursos apocalípticos que en la actualidad se escuchan desde Rusia, Estados Unidos y el mundo musulmán. ¿Podemos encontrar más bello fin de la Historia que la tan anunciada batalla final entre el Bien y el Mal? Para quienes se los creen, estos discursos aportan a los acontecimientos históricos un sentido más claro. Pero su confrontación también puede hacer del choque de civilizaciones el paradigma que se cumple. El relato apocalíptico de los yihadistas se acerca al de los evangélicos y, sobre todo, al de los «sionistas cristianos», cuya importancia en Estados Unidos es bien conocida, y cuya influencia dentro del campo republicano dista mucho de ser marginal. Desde la década de 1980 y especialmente desde 2001, los dos discursos se retroalimentan entre sí.* Y con ellos, tenemos el choque de civilizaciones y el fin de la Historia por el mismo precio. ¿La invasión de Irak?, la revancha de la nueva Babilonia (Nueva York) contra la vieja Babilonia (Bagdad), y la invocación de Gog y Magog por ambos lados (por George Bush y por los yihadistas), con himnos y hadices como telón de fondo. Esta es también la visión de Steve Bannon, el asesor de Donald Trump, que ve en la era actual un nuevo ciclo de enfrentamiento secular entre el islam y el mundo judeocristiano, y que dice inspirarse en El desembarco, el libro de título original apocalíptico de Jean Raspail (Le Camp des Saints, 1973).
LA REANUDACIÓN DE LA HISTORIA
Si tuviéramos que escoger una fecha clave para la reanudación de la Historia, no sería el año 1989, sino más bien 1979. Y a partir de ahí, desde el resurgir de las religiones hasta las primaveras árabes, todas las décadas decisivas han sido encrucijadas históricas que llevaban consigo su lote de sorpresas y de rupturas.
El año 1979 marca la entrada en ebullición del triángulo Irán-Pakistán-Afganistán. En febrero, a la salida del sah Mohammad Reza Pahleví de Teherán le siguió el regreso del ayatolá Jomeini, al tiempo que en Islamabad las ordenanzas hudud (los «límites» establecidos por Dios) validaban la deliberada islamización de Pakistán. En julio se llevó a cabo la creación de la «trampa afgana» destinada a empantanar a la Unión Soviética mediante el apoyo a los rebeldes afganos. En septiembre se celebró un gran funeral en Lahore en honor a Abul Ala Maududi, considerado el padre fundador del islamismo moderno. A final de año la Historia se acelera. El 4 de noviembre tiene lugar la toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán, un suceso que abre el segundo acto de la revolución iraní y su radicalización antioccidental. El día 20 se produce una nueva toma de rehenes, la de la Gran Mezquita de La Meca, llevada a cabo por un individuo que se autoproclamaba el Mahdi («Mesías»). Al día siguiente se ataca la embajada de Estados Unidos en Pakistán. Más tarde, el 24 de diciembre, la URSS invade Afganistán. Lo que se anunciaba simbólicamente, incluso si los muyahidines son considerados resistentes antes que militantes, era el enfrentamiento entre dos fuerzas transnacionales, el comunismo y el islamismo, que terminaría con el triunfo de la segunda.
Y mientras que Deng Xiaoping, que había regresado al poder el año anterior se lanzaba a la modernización de la República Popular, la irrupción del ejército chino en Vietnam en 1979 y la de las fuerzas militares iraquíes en Irán el año siguiente darán lugar a la reintroducción de la palabra «geopolítica» en el vocabulario de los comentaristas: ya no es posible explicar las relaciones de poder únicamente con el raso discurso del conflicto Este-Oeste.
El inicio de la década decisiva de 1980 fue testigo también, tras la histórica victoria del Likud en Israel en 1977, de la transformación del proyecto sionista, que pasó de ser una aventura socialista laica a una epopeya político-religiosa reaccionaria, caracterizada fundamentalmente por una afirmación cada vez más clara de las justificaciones históricas sobre la presencia israelí en Cisjordania. Ciertamente, no fue el Likud el que inventó la «colonización», pero sí alentó el carácter mesiánico, que estaba encarnado, no tanto por los haredim (ultraortodoxos) —que por lo general no viven más allá de la Línea Verde establecida 1949 y únicamente por razones económicas—, sino más bien por los «sionistas religiosos» que instalaron sus casas móviles en la cima de las colinas de Samaria y Judea. Al mismo tiempo, Egipto modifica la ecuación estratégica de la región al reconocer la existencia de Israel, lo que galvanizará el campo islamista. Esos mismos años también marcan un tiempo de renovación y de compromiso político del cristianismo: la elección de Jimmy Carter, presidente evangélico en Estados Unidos (1976), la llegada a la cabeza de la Iglesia del papa Juan Pablo II (1978), la creación del movimiento de la Mayoría Moral en 1979 que dará la victoria a Ronald Reagan.* Es el tiempo de la «revancha de Dios», que todavía define a nuestra época.11
La segunda secuencia de esta década decisiva es de similar importancia. En febrero de 1989, en el momento en que la Unión Soviética finaliza su retirada de Afganistán, Irán emite una fetua contra el escritor Salman Rushdie, cuyo libro Los versos satánicos produjo una movilización sin precedentes en el mundo musulmán. En junio, los acontecimientos de la plaza de Tiananmén señalan el renacimiento del nacionalismo en China. Después, el primero de los muchos 11 de septiembre, que es el de la apertura de la frontera austrohúngara, marca el inicio de un proceso que solo concluirá con la disolución de la URSS en 1991. Es también el momento que eligió Slobodan Milošević, el nuevo presidente serbio, para proclamar su campaña nacionalista durante el discurso pronunciado en el monumento de Gazimestán el 28 de junio, con motivo del sexto centenario de la batalla de Kosovo. Este será el punto de partida de la bajada a los infiernos de Yugoslavia. El 2 de agosto de 1990 Saddam Hussein invadió Kuwait, a pocas semanas de la unificación de Alemania, que tuvo lugar el 3 de octubre.
La tercera y cuarta secuencias de esta década decisiva nos son más conocidas: la Guerra de Kosovo, la llegada al poder de Vladímir Putin (1999) y los ataques del 11 de septiembre (2001), una verdadera jornada bélica por su coste humano; la independencia de Kosovo y la respuesta rusa (Georgia), así como el comienzo de la gran crisis financiera mundial (2008) y las primaveras árabes (2011).
A partir de ahí se han multiplicado los acontecimientos clave; crisis del euro, anexión de Crimea por parte de Moscú, surgimiento y expansión del Estado Islámico en Irak y Siria, flujo de inmigrantes hacia Europa, referéndum británico sobre la salida de la Unión Europea, elección de Donald Trump... Cada una de estas crisis ha estado salpicada de referencias a la Historia: a la crisis de 1929, al Acuerdo Sykes-Picot, al Anschluss, a las invasiones bárbaras...
«En política exterior, la historia es una limitación y también una guía. Nutre las percepciones de los actores y hace que sus reacciones sean predecibles», afirma el diplomático francés Gérard Araud.12 Es cierto. Pero es mucho más que eso. El historiador Pierre Grosser, siguiendo la obra de Valérie-Barbara Rosoux, diferencia la Historia como «peso» (una herencia), «ley» (una analogía), «elección» (un instrumento) y «fe» (una anticipación).13 Veremos aquí el pasado en una doble vertiente: por un lado como una explicación y por otro como una inspiración, un revulsivo o una carga.
EL PASADO COMO EXPLICACIÓN
La Historia como instrumento de simplificación
La simplificación de los fenómenos políticos complejos es, a menudo, una cómoda solución para abstenerse de pensar o actuar. La Historia tiene por tanto un buen respaldo para proporcionar un esquema explicativo simple.
Barack Obama hablaba de Oriente Próximo con la misma condescendencia con la que François Mitterrand lo hacía sobre los Balcanes y otros sobre África: territorios de «odios centenarios» y de «conflictos milenarios» entre «etnias» o «tribus». Estas explicaciones esencialistas fueron muy útiles: permitían una exoneración de la culpa ante la inacción. En el complejo Oriente Próximo se imponen algunas ideas simples: la cuestión podría resumirse, desde tiempos inmemoriales, en el enfrentamiento entre suníes y chiíes, o entre árabes y persas. De igual forma, los actores locales señalan al colonizador occidental como el culpable de todos los males. En fin, Rusia y China no van a la zaga: todo es culpa de Estados Unidos.
La idea de un «trauma fundacional» es un modelo de referencia muy popular, ya se trate de la colonización, del desmembramiento de los imperios, del reparto del territorio, el éxodo, la derrota militar, la intervención extranjera o el genocidio. A menudo estos traumas son reales y su evocación legítima, pero también dan lugar a comportamientos victimistas. No obstante, del trauma a la «humillación» solo hay un paso. Los alemanes de anteayer, los serbios de ayer, los árabes, los chinos, los iraníes, los rusos y los turcos de hoy, pueden empecinarse en esa postura en lugar de cuestionarse cuál es su responsabilidad en sus desgracias reales o imaginarias. Conocemos el poder que el resentimiento tiene en la Historia, poder sobre el cual han reflexionado Pierre Hassner y Marc Ferro, cada uno a su manera.14 La humillación histórica se ha convertido en un argumento habitual de las relaciones internacionales, incluso para entender el yihadismo. Lo que no es una razón para rechazarla de entrada: volveremos sobre esto.
La máxima simplificación del tema es la que emerge del discurso religioso en su versión escatológica: vivimos el final de los tiempos que anunciaban los libros sagrados y los profetas. Los estragos que plantean las teorías de la conspiración no están muy alejados de esa idea: para los serbios se trata del complot croata, para los musulmanes (y algunos otros), del complot judío, para los árabes, rusos, chinos (y, muchos otros), del complot americano-occidental.
Pero en la era digital, las metanarrativas que apuntan a una explicación global del mundo son accesibles con un solo clic y la lista de potencias que las ordenan se amplía: América e Israel, los judíos y los masones, el petróleo y las finanzas, el complejo industrial militar, Bilderberg y la Trilateral, los rosacruces, los templarios y los Illuminati, y a veces todos a la vez. El éxito de las grandes conspiraciones, producto de la modernidad y la laicidad, alcanza ahora su punto más álgido, y los que se consideran los damnificados de la Historia son sus más voraces consumidores.
El prurito de la analogía
Otra forma de intentar hacer que el mundo sea inteligible a través de la Historia consiste en recurrir a la analogía en forma de comparación o metáfora. «Obedeciendo a una especie de ley de la mínima acción, una ley reacia a crear, a responder imaginativamente a la originalidad de la situación, el pensamiento vacilante tiende a acercarse al automatismo; exige conocer los hechos precedentes y se libra al espíritu histórico que induce, en primer lugar, a recordar, incluso cuando se trata de enfrentarse a un caso totalmente nuevo», escribió Paul Valéry.15
Desde la caída del Muro de Berlín y desde que Hassner reinventara esta analogía, ¡cuántas veces no hemos entrado en una nueva Edad Media! El tema ha estado en boga durante veinticinco años: debilitamiento de la soberanía de las naciones, un mundo sin reglas, regreso a la barbarie...16 ¿La nueva «Guerra de los Treinta Años» empezó en 2001, tras el 11 de septiembre, o lo hizo en 2011, con la represión en Siria? ¿Son las primaveras árabes el equivalente a las revoluciones de 1848 en Europa? ¿Las rivalidades entre Estados Unidos, Rusia y China se parecen al «Gran Juego» que enfrentó a los imperios británico y ruso? ¿Crimea, Cachemira y Taiwán son los nuevos «Alsacia-Lorena»? ¿Dónde tendrá lugar el próximo «Sarajevo»? ¿La reconciliación turco-rusa es equivalente a un «Rapallo contemporáneo»? ¿Se están preparando nuevas «Yaltas» del siglo XXI, apoyadas sobre las nuevas «doctrinas Monroe»? ¿El destino de Ucrania estará determinado por un nuevo Pacto «Ribbentrop-Mólotov»? ¿Vivimos una «nueva Guerra Fría»?*
Y el acontecimiento que moviliza las analogías puede convertirse en sí mismo en una referencia: John F. Kennedy pensaba en el agosto de 1914 mientras se producían los acontecimientos de Cuba de 1962, convertidos después en una referencia en las relaciones internacionales. Bosnia, Ruanda, Somalia, Afganistán, Irak, Libia: cada crisis se convierte en una metáfora para la siguiente.
EL PASADO COMO INSPIRACIÓN
La Historia es una fuente de motivación para los pueblos y un instrumento de legitimación y de movilización para sus dirigentes.
Esta afirmación es obviamente un clásico, especialmente en los regímenes autoritarios. «La conmemoración del pasado conoció un cénit en la Alemania nazi y la Italia fascista», nos recuerda Jacques Le Goff.17 Mientras el hitlerismo buscaba enraizarse en una cultura germánica mítica y heroica, Mussolini veneraba la antigua Roma. El régimen del Estado francés glorificó a los francos (en la condecoración de la Francisque), a Carlos Martel y a su nieto Carlomagno (en la división de infantería que llevaba ese nombre), y a Juana de Arco. Stalin invocaba a Iván el Terrible y a Pedro el Grande. Y, para responder a Alemania, que por su parte apelaba al espíritu de los caballeros teutónicos, revivió la gesta en la que Alexander Nevski, durante la batalla del lago Peipus en 1242, venció a los caballeros teutónicos. Mao se comparaba con el emperador Qin Shi Huang, que había unificado el Imperio en el siglo III a. C. El sah convocó a las almas de Darío y de Ciro, Saddam Hussein a las de Saladino y Nabucodonosor. Hugo Chávez se veía a sí mismo como el heredero de Simón Bolívar.*
Y sin embargo, este fenómeno rara vez ha estado tan expandido. Se nos recuerda un destino nacional, redescubrimos un pasado mítico, conectado con un vínculo más o menos tenue, para proyectarnos en el futuro. «Glorioso pasado; sombrío presente; brillante futuro», fue el lema de Sukarno, el primer presidente de Indonesia: un lema que bien podrían hacer suyo muchos jefes de Estado actuales. Los albaneses se consideran descendientes de aquellos ilirios que poblaron los Balcanes durante la protohistoria; los iraníes se vinculan a los safávidas; los rusos dicen haber nacido en la Rus de Kiev.* Tenemos tres mil años de historia, afirman los egipcios; nosotros cuatro mil, aumentan los chinos; ¡pero si procedéis de nosotros!, podrían responder los primeros, si hacemos caso a ciertos estudios.18 La Historia «sirve como modelo para el trabajo de restauración de la armonía del pasado».19 El destino de un pueblo se justifica por un texto sagrado: la Biblia para los evangélicos, la Torá para los jaredíes, el Corán para los islamistas.
Conmemoramos acontecimientos antiguos que aparecen como actos fundacionales o como ejemplos a seguir. El Irán revolucionario glorifica cada año la derrota de Kerbala frente los Omeyas en 680. La extrema derecha francesa celebra la batalla de Poitiers (h. 732). Rusia recuerda el bautismo de Vladímir I en Crimea en el año 988. La Escocia actual ve en la victoria de Bannockburn (1314) el símbolo de la independencia del país. Milošević hizo de la conmemoración de la derrota de Kosovo Polje el acto fundacional de su política. Erdoğan conmemora cada año la conquista de Constantinopla en 1453 por los turcos. En Moscú, el aniversario del derrocamiento del invasor polaco en 1612 se ha convertido en el «Día de la Unidad Nacional». Para los catalanes, el 11 de septiembre no hace referencia al terrorismo, sino a la derrota que sufrió Barcelona en 1714. Desde Tirana a Skopje, los albaneses conmemoran con gran pompa el centenario del nacimiento de su Estado (1912).
En estas narrativas nacionales se acumulan los diferentes estratos históricos y terminan por confundirse. El serbio es el chetnik que lucha contra la Ustacha croata y al mismo tiempo el glorioso combatiente del Campo de los Mirlos contra el otomano albanés. Los cadetes rusos se ven tanto como los herederos de la victoria contra la Horda de Oro, como del triunfo contra los nazis. En 2016, un expresidente francés invocaba el lejano recuerdo de la peste negra y la relacionaba con Dáesh, la comparaba con la «peste parda» nazi y conjuraba al mismo tiempo el espectro de la República de Weimar.20 Le dio todos los números de la rifa.*
Se invoca a las llamadas alianzas naturales, que en general no tienen otra justificación que la de una visión romántica del pasado. Para François Mitterrand, no se contemplaba el hacer la guerra a Serbia. Para los neogaullistas y los soberanistas, el eje París-Moscú es evidente. Para una gran parte de la opinión pública, Francia debe ser la «protectora de los cristianos de Oriente». Gran Bretaña eligió naturalmente el «espléndido aislamiento». Grecia es naturalmente la aliada de Rusia, hermana ortodoxa, y es enemiga de Turquía, rival imperialista.
Así recreado e instrumentalizado, el pasado surge de la «memoria muerta» para entrar en una «memoria viva».**
EL PASADO COMO REVULSIVO
A la inversa, el pasado puede actuar como un revulsivo, un precedente trágico del que hay que protegerse para evitar su repetición.
China y Rusia están obsesionadas por las horas oscuras de su historia: es necesario evitar a toda costa el regreso a los «tiempos revueltos», los del colapso, la división o las injerencias externas.
La analogía histórica es una de las armas políticas más poderosas. La elección de una u otra nunca es neutral, aunque rara vez proviene de una inspiración repentina o de una reflexión sensata. Elijan su política o su ideología, y cualquiera de ellas ofrecerá una analogía.* «La historia justifica lo que queramos», decía de hecho Paul Valéry.21
Comiencen una conversación sobre Afganistán, y es apuesta segura el que apenas pasados cinco minutos alguno de los participantes evocará con voz grave un nuevo Gran Juego, mientras que otro se referirá sentenciosamente a este país como la tumba de los imperios.**
Las tragedias del siglo XX son una reserva inagotable de metáforas: el diktat (de Versalles), la pandemia de gripe (de 1918), la Gran Depresión (1929)... Pero es sin duda Múnich la que se lleva la palma. Es el monstruo absoluto, la metáfora política que mata. «Siempre es 1938, y estamos perpetuamente en Múnich», dice un comentarista americano.22 «La palabra “Múnich” parece afectar a un nervio en la región límbica del cerebro, un temor ancestral, incluso si es irreal y peligroso, el pánico a que un rival no pueda ser apaciguado sino a través de una rendición completa e inmediata», añade otro.23 ¿Se sabe que Richard Nixon prohibió a sus asesores el uso de paraguas en público? El paraguas negro, que se asociaba a Neville Chamberlain a su regreso de la Conferencia de Múnich, se había convertido en el símbolo de los manifestantes que le reprocharon su política de «apaciguamiento» en la Unión Soviética o China.
Tanto en Europa como en Oriente Próximo, siempre se es el nazi de alguien. Siria es la nueva guerra española, el contingente ruso es la Legión Cóndor de nuestro tiempo, y Alepo, el Guernica de hoy. Crimea es un nuevo Anschluss. El Holocausto e Hiroshima (y a veces los dos juntos) se evocan por doquier. Y cuántos nuevos Pearl Harbor emergen en los debates estratégicos de Estados Unidos: el espacial, el informático, el electromagnético... Se apela al Gulag, el macartismo, la crisis cubana, los crímenes genocidas de Srebrenica y Ruanda. La referencia a la Guerra de Vietnam se ha convertido en el equivalente a la ley de Godwin en cualquier debate sobre los compromisos militares occidentales: cualquier intervención militar a gran escala resucita el fantasma de Vietnam (y, por lo tanto, de Irak), a los que no faltará contraponer, sistemáticamente, el de... Múnich. Vietnam contra Múnich es el choque de las metáforas. En Oriente Próximo, serán los cruzados contra los nazis.
EL PASADO COMO UNA CARGA
Por último, el pasado puede ser una pesada carga que transportar, de la que a veces hay que liberarse.
Para los responsables políticos, puede tratarse de ser fiel a la memoria o la tradición, o simplemente seguir los hábitos adquiridos sin cuestionamientos, algo que después de todo sucede con bastante frecuencia en la política. Los precedentes históricos pueden crear una reputación que se debe asumir o corregir.
En las democracias, la carga de los errores pasados debe recaer y transmitirse a las generaciones futuras, sin permitir que se supere la sensación de culpa. Es la tradición del arrepentimiento. Es cierto que Europa se ha reconstruido sobre el principio del nunca más, se tomen como referencia el nacionalismo, la guerra, la colonización o la esclavitud. Es preciso no solo recordar, sino también pedir perdón incluso si los hechos son antiguos, de más de ochocientos años, como sucedió en 2004 cuando la Iglesia católica se disculpó por el saqueo de Constantinopla de 1204, y en todo caso, y si es posible, hay que repararlos económicamente.
Por el contrario, también es posible que deseemos eliminar el pasado. Desde la Antigüedad, el conquistador busca borrar las huellas de su predecesor. Los romanos practicaron la damnatio memoriae: el condenado a desaparecer veía cómo su nombre, su vida y sus obras eran borrados de escritos o monumentos. La Inquisición instauró el auto de fe, cuyo significado se ha extendido a las hogueras a las que se arrojaron los libros condenados.* La Revolución francesa destruyó reliquias tan preciadas como la Sagrada Ampolla en 1793. La revolución de Mustafá Kemal Atatürk hizo desaparecer el conjunto del pasado otomano. Durante la independencia de Grecia se borraron todas las trazas de la ocupación romana y turca, tanto en el Partenón como en los libros. Y los yihadistas de Dáesh tienen en común con los nazis el querer trazar una línea que atraviese varios siglos de historia para regresar a un pasado mítico.
Stunde Null, la hora cero (en origen, una expresión militar inglesa), es de hecho un nuevo punto de partida, como lo es el de Alemania en 1945. Esa tentación también puede darse en Francia. Valéry Giscard d’Estaing, que comenzó su gobierno de siete años anunciando una «nueva era», decidió la supresión de la fiesta del 8 de mayo. «¡Conduzcámonos como un pueblo joven y orgulloso, no nos dejemos abrumar por el reumatismo de la Historia!», exhortaba.* Pero es también un principio revolucionario, la tabula rasa proclamada alegremente por la Internacional. El filósofo Walter Benjamin nos recuerda que, a lo largo de la primera noche de la revolución de julio de 1830, se reinició, literalmente, la hora de los relojes. Y para los totalitaristas, la hora cero no solamente es el lanzamiento de una nueva era: es el momento en que se destruye el pasado, o se reescribe, como observamos en el paciente trabajo de Winston Smith, el héroe de 1984, de George Orwell. Porque los totalitarismos tienen como peculiaridad el llevar al extremo al mismo tiempo la conmemoración y la destrucción.24 «Debemos destruir el pasado para evitar que los pueblos piensen», escribió el escritor y exdiplomático Olivier Weber.25 Este es el «año cero» de los Jemeres Rojos. Para impedir que el pueblo pensara, Pol Pot encontró una solución maravillosamente simple: eliminar físicamente a todo aquel que llevara gafas. Bajo Mao, se procedió a hacer una reescritura de los orígenes de China: su cultura sería totalmente autóctona, nació ex nihilo, sin ninguna influencia extranjera. Pero sin duda, esto no era suficiente: también era necesario destruir el patrimonio imperial, lo que se hizo con afán por los guardias rojos durante la Revolución Cultural. La Unión Soviética, por su parte, se convirtió en una maestra en el arte de la condena de la memoria, incluso en su forma fotográfica. En Bucarest, Nicolae Ceaușescu hizo demoler todo el centro histórico de la ciudad para construir su monumental Casa del Pueblo.
En la actualidad, el pasado se asume o se exhuma más que se borra o elimina. Pero la damnatio memoriae se sigue practicando considerablemente, porque es una manera de privilegiar una historia sobre otra: así sucede con el pasado serbio en Kosovo, el pasado judío en Jerusalén, el pasado zoroástrico en Irán, el pasado preislámico en Arabia Saudita, en Afganistán (Budas de Bamiyán), Irak (Museo de Mosul) y Siria (Palmira), o el pasado islámico «no ortodoxo» en Mali (bibliotecas de Tombuctú) y Pakistán (santuarios sufíes).