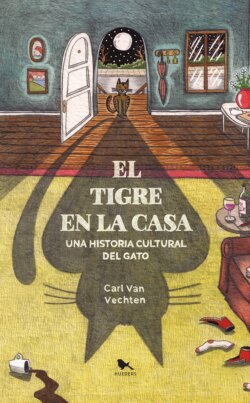Читать книгу El tigre en la casa - Carl Van Vechten - Страница 8
Оглавление2
SOBRE SUS RASGOS
Ahora que he convencido al lector de que los gatos tienen carácter, es momento de afirmar con la misma contundencia que tienen características distintivas. Ningún amante de los gatos estaría dispuesto a negar esta verdad, puesto que son sus características lo que nos hace amarlos. Muchos de estos rasgos nacen de hábitos ferales, de cientos y hasta miles de años de antigüedad. El perro es un animal que en estado salvaje se desplaza en jaurías y sigue a su líder en las expediciones de caza; domesticado, transfiere esta lealtad desde su líder a su amo, porque el humano es literalmente el amo del perro, como lo es del caballo y del asno, y como lo ha sido del sirviente de la casa. En cambio el gato en estado salvaje cazaba y vivía solo, y hoy conserva esos hábitos independientes. Obsérvese, por ejemplo, a un perro comiendo: si una persona u otro perro se le acerca, va a gruñir; tiene por instinto una memoria que lo impulsa a pelear por el mejor bocado, y es ese instinto lo que lo lleva a devorar sus viandas antes de que se las quiten. Un gato por lo general no muestra esa agitación. Acostumbrado a comer tranquilo y en soledad cuando era fiera, el gato domesticado suele alimentarse despacio y con decoro, sin ningún temor instintivo a que le roben la comida.
Del mismo modo, la preocupación por sí mismo es sumamente identificable con una reminiscencia de su vida en el bosque y en los llanos. El gato no persigue a su presa como lo hace el perro; es capaz de correr velozmente distancias cortas, pero correr no es su especialidad. Más bien se tumba a la espera de su presa y se abalanza sobre ella de sopetón. Ahora bien, algunos de los animales más estimados por el gato, gastronómicamente hablando, en particular el ratón, tienen un sentido del olfato más desarrollado que su enemigo, por eso es que el buen gato ratonero se lava y se vuelve a lavar hasta la última mota, tanto el pelaje como los bigotes: para estar desprovisto de olor.
“El amor por la etiqueta es muy marcado en este animal fascinante –escribió Champfleury–; se siente orgulloso del lustre de su pelaje y no puede soportar que un solo pelo esté fuera de lugar. Cuando ha comido, pasa la lengua varias veces por ambos lados del hocico y por sus bigotes con el fin de limpiarlos minuciosamente; mantiene su pelaje impecable con una lengua espinosa que cumple la función de una almohaza; y aunque a pesar de su ductilidad le es difícil alcanzar la parte alta de la cabeza con la lengua, usa una pata humedecida con saliva para pulir esa parte”. Hippolyte Taine ha escrito una encantadora descripción de esta operación:
Su lengua es esponja, cepillo, toalla y almohaza
Y bien que sabe usarla
Mi pobre trapo, más pequeño que un pulgar.
Su nariz toca la espalda, las patas traseras
Cada trozo de piel rastrilla, escarba y allana
¿Acaso ha hecho más Goethe, podría hacer más Voltaire?
Louis Robinson, en Wild Traits in Tame Animals, propone una teoría interesante y creíble según la cual la coloración del gato y su hábito de sisear o de bufar corresponden a mimetismos protectores. El enemigo más agresivo del gato en estado salvaje es el águila. Ahora se sabe que todos los animales (¡excepto quizás el gato!) temen a las serpientes. La coloración más común entre los felinos es la atigrada. Pues bien, si usted observa a un gato atigrado durmiendo, enrollado, la cabeza en el centro del espiral, notará su gran parecido con una serpiente enroscada, un parecido suficiente para engañar a un águila en vuelo. Y suponga que una gata ha escondido sus crías en un árbol hueco; si se aproxima el enemigo comienza a escupir y esta acción emite un sonido muy parecido al siseo de una serpiente. Ningún zorro va a pegar la nariz contra el oscuro hueco de un árbol si oye un siseo venir del interior.
El gato es anarquista, mientras que el perro es socialista. Es un anarquista aristocrático y tiránico, además. “Cruel, pero sereno y templado. Mudo, inescrutable y espléndido. De esta guisa habría sido Tiberio, si Tiberio hubiese sido un gato”, escribió Matthew Arnold en un momento de inspiración. Prefiere texturas delicadas, alimentos sofisticados y todo lo de mejor clase.7
Hay que decir que si el gato tiene un lugar prominente en la casa no es solo por sus gracias de niño malcriado, sus carantoñas encantadoras y el seductor abandono de su indolencia; más que nada es porque exige mucho. Tiene una personalidad fuerte, y sus despertares y sus deseos son impacientes. Se niega a esperar. En esa grácil suavidad hay insistencia y don de mando. Nos defendemos en vano, él es el amo y nosotros su escudo.
Así habla madame Michelet, a quien su marido, el buen Jules, una vez replicó al alarde de que ella había tenido un centenar de gatos: “¡Más bien has tenido cien dueños en forma de gatos!”.
Alguien en The Spectator describe un caso típico:
Hemos visto una gata atigrada de hocico negro que por su insolencia fría, calculada y sin embargo perfectamente educada podría haber dado lecciones a una despreciable duquesa viuda cuya nuera no fuera “uno de los nuestros”. De haber sido un hombre, la grosería desalmada y deliberada de esa gata habría justificado propinarle un tiro al instante. Los cortesanos en el palacio más servil de todo Oriente se rebelarían si recibieran el trato que ella infligía todos los días a quienes tenía a sus pies. Después de que un devoto admirador la buscara sin aliento y sin sombrero por los vastos jardines bajo un sol abrasador, no fuera a ser que la minina se perdiera la hora de comer, y de que la llevara en brazos al comedor, en lugar de mostrar gratitud y correr con alegría al plato preparado para ella se sentó erguida en el otro extremo de la habitación, contemplando la escena con indisimulado desprecio, los ojos entrecerrados con arrogancia y apenas un punto de la lengua roja sobresaliendo entre los dientes. Si la escena no hubiese estado tan bien ejecutada habría sido sencillamente vulgar; pero, así como fue, contó como la más innoble manifestación de brutalidad aristocrática imaginable. Con los comensales completamente desconcertados y mortificados por esta monstruosa exhibición de villanía, la gata en cuestión lentamente se sentó en dos pies y, clavando bien las garras en la alfombra, se estiró y balanceó bostezando al mismo tiempo con desdeñosa autosatisfacción. Después procedió a avanzar por la ruta más tortuosa disponible hacia el plato puesto frente a ella, por supuesto con la intención de dejar bien en claro que su presencia bajo el aparador se debía únicamente a su destreza y premeditación, y que ella en ningún sentido consideraba que tenía obligaciones con nadie.
El gato es el único animal que vive con los humanos en términos de igualdad, si no de superioridad. Se domestica a sí mismo si quiere, pero bajo sus propias condiciones, y nunca renuncia del todo a su libertad, sin importar cuán estrechamente esté confinado. Preserva su independencia en esta lucha desigual incluso a costa de su propia vida. Un gato común y corriente, aunque viva en un hogar humano y esté en los mejores términos con la familia, frecuenta los tejados y las cornisas, es el cabecilla en grescas importantes, abunda en romances y, en suma, se comporta fuera de casa exactamente como lo haría en estado salvaje. De hecho, cuando es abandonado a sus propios recursos, como ocurre no pocas veces tanto en la ciudad como en el campo, es del todo capaz de cuidarse solo y de ajustarse a las nuevas condiciones de vida sin un momento de duda. Esta característica la ha ilustrado admirablemente Charles G.D. Roberts en un relato basado en un hecho real (“How a cat played Robinson Crusoe”, en Neighbours Unknown). Un perro en la misma situación estaría indefenso; el perro, en realidad, al someterse a la esclavitud ha perdido por completo la facultad de cuidarse a sí mismo.
Booth Tarkington se ha divertido pintando en Penrod and Sam el cuadro de un gato así, una prodigiosa bestia larguirucha que
abandona las comodidades de una vida junto a la chimenea y el afecto de una niña por los placeres de la caza y la vida salvaje. Había sido un gatito gordinflón y salpimentado cuyo nombre, Gipsy, le vendría de perillas en esta segunda parte de su carrera. Ya en su juventud comenzó este camino hacia la disipación y se acostumbró a unirse a los gatos callejeros en sus bartoleos nocturnos. El gusto por una vida disoluta aumentó con la edad y una noche, llevándose consigo el bife de la cena, se unió definitivamente a los bajos fondos.
Su extraordinario tamaño, su osadía y su absoluta falta de simpatía pronto lo convirtieron en el líder –y el terror– de todos los gatos sueltos del barrio. No hacía amigos y no tenía confidentes. La policía lo buscaba sin éxito, pues rara vez dormía en el mismo lugar dos veces seguidas. En apariencia no le faltaba distinción, del tipo despreciable; el lento, rítmico y perfectamente controlado vaivén de su cola al caminar le confería un aire incomparablemente siniestro. El paso señorial y peligroso, los bigotes largos y brillantes, las cicatrices, el ojo amarillo, frío como el hielo, ardiente como el fuego, altanero como el ojo de Satán, todo hacía pensar en un mosquetero letal que te retara a duelo. Su alma se manifestaba en ese ojo y ese caminar: el alma de un bravo de la fortuna, uno que vivía de su ingenio y su valor, sin compasión y sin pedir a nadie ningún favor. Intolerante, orgulloso, hosco, pero vigilante y en constante planificación –un militarista, partidario de la matanza como religión y confiado de que el arte, la ciencia, la poesía y toda la bondad del mundo se obtendrían de ese modo–, Gipsy, aunque técnicamente no era un gato salvaje, se había convertido en el gato más indómito del mundo civilizado.
El gato, cuyo retrato pinta Tarkington en estos trazos brillantes, descubre el espinazo de un pescado blanco de kilo y medio a pocos centímetros de la nariz del viejo perro de Penrod, Duke, y Duke despierta ante el aterrador espectáculo del felino sosteniendo el espinazo en la quijada de un modo que producía espanto. “De un lado de su feroz cabeza, y mezclándose con los bigotes, se proyectaba el largo esqueleto hacia el otro lado, donde colgaba la cola del pez, y el efecto ya notable se disparaba hacia lo intolerable con el resplandor de esos ojos amarillos. Ante la mirada de Duke, todavía borrosa por el sueño, esa monstruosidad era una sola pieza”. El perro emitió un alarido de terror, Gipsy también hizo sonar su grito de guerra, que sonó como “el diapasón subterráneo de una demoníaca viola da gamba”, y la masacre comenzó. Enseguida, “sin soltar el espinazo ni por un instante, el gato echó las orejas atrás de un modo escalofriante y comenzó a encogerse como un acordeón, elevando el centro del cuerpo hasta que pareció estar imitando a esa pacífica bestia que es el dromedario. Tras haber alcanzado la mayor altura posible alzó la pata derecha a la manera de un semáforo. Esta pata semáforo permaneció rígida por un segundo, amenazante; luego vibró con una rapidez inconcebible. Era solo un amague, pues fue la traicionera garra izquierda la que realmente hizo daño. Dio a Duke tres palmaditas relámpago sobre la oreja, y el sonido de la garganta del perro anunció que no se trataba de golpecitos cariñosos. Gritó: ‘¡ayuda!’ y ‘¡asesinato sangriento!’… En cuanto a Gipsy, poseía un vocabulario soez ciertamente insuperable fuera de Italia…”. De inmediato, esta vez con la pata derecha, sacó sangre de la nariz de Duke, pero ante la cercanía de Penrod estimó oportuno retirarse, no por miedo, explica Tarkington, sino probablemente porque no podía bufar sin soltar el espinazo y, “como sabe todo gato con la más mínima pretensión de dominar la técnica, no se puede atacar ni producir un buen efecto si no se abre la boca a su máxima capacidad para dejar expuesto el tubo digestivo”.
Gipsy no debe considerarse una excepción en el mundo felino. El gato es el único animal sin medios de sustento establecidos que todavía se las arregla de lo más bien en la ciudad. No quiero decir que todos lo hagan. Tanto en la ciudad como en el campo están a merced de un gran número de enemigos, agresivos o accidentales.8 El niño malvado, el automóvil, el perro, el tranvía y la trampa de conejos acaban con muchos gatitos superfluos, pero es igualmente cierto que la cantidad de gatos que viven una existencia salvaje, sin protección de ningún tipo, es muy grande. Algunos machos se vuelven enormes, gordos y lustrosos; viven del contenido de los tachos de basura de la calle y ocasionalmente roban comida buena a través de una ventana abierta, o atrapan ratones en bodegas y gorriones en los parques. Las hembras también se las arreglan de alguna manera, no solo para cuidar de sí mismas sino para criar a sus familias. El agua limpia es difícil de encontrar a veces, pero los gatos pueden vivir varios días sin agua: su sangre se espesa automáticamente. Una tarde de domingo muy calurosa en pleno verano, subiendo por la Quinta Avenida observé a un atigrado grande, de color naranja, frotándose contra un grifo y maullando. Me detuve a hablar con él, como es mi costumbre, y se acercó un policía irlandés. “Creo que quiere un trago –sugirió este brillante oficial–. Se ha dado cuenta de que a veces sale agua de este grifo”. “Tiene usted razón –respondí–. Démosle pues un trago”. Un gato no va a hacer una excursión solamente porque un hombre quiera compañía; caminar es un hábito humano al que los perros se suman con facilidad pero que el gato considera una forma de ejercitarse de muy mal gusto, a menos que tenga un propósito en mente. Y así fue en este caso. Tanto el policía como yo éramos unos completos extraños para el gato sediento, y sin embargo cuando sugerimos darle un poco de agua caminó tranquilamente detrás de nosotros por la Quinta Avenida. “Creo que Page and Shaw’s está abierto”, dijo el policía. Page and Shaw’s estaba a tres cuadras del grifo, pero el animal nos seguía pegado a los talones. Al llegar le pedí –al gato– que se sentara un momento; el policía entró y volvió a aparecer con un vaso de papel lleno de agua. Nuestro compañero bebió hasta la última gota y luego pidió más. Se le dio otro vaso. Entonces, como ya no le servíamos para algún otro propósito, partió al trote, sin una palabra ni un gesto de despedida.
Un ingenioso amigo de Louis Robinson le insinuó que los gatos posiblemente piensen en los humanos como “una especie de árbol portátil, agradable para frotarse contra él, con ramas inferiores que ofrecen un asiento confortable y otras ramas altas de las que a veces caen trozos de cordero y otros frutos deliciosos”. Hay una buena cantidad de cosas que decir acerca de esta teoría. Aunque se sabe de gatos que han mostrado el afecto más cabal, la mayoría cumple con unos saludos muy amistosos por la mañana y poco más, e incluso hay cierta reserva en estas atenciones, la que aumenta con el paso de las horas. Nada del lengüeteo excesivo tan del gusto de los caninos. Los gatos solo dan amor a quien lo ha merecido, además de aquellas ocasiones en que, por perversidad pura, molestan a un ailurofóbico con sus atenciones. Devolver bien por mal no existe en los mandamientos del gato. Pueden volcarse en un afecto muy profundo y hermoso hacia una persona que merezca su amistad, pero es un proceso que crece lento y que puede interrumpirse en cualquier momento. No tolerarán que los manipulen con brusquedad, ni los golpes ni las burlas. No soportan que se rían de ellos. Quien busca el cariño de un gato debe proceder con cuidado y con el tiempo es posible que reciba algunos de los beneficios de su esmero, pero si ofende a tan sensible criatura todo el trabajo del pasado se habrá deshecho. Los gatos rara vez cometen errores, y nunca el mismo error dos veces. ¡Qué estúpido deben de encontrar a un ser humano que constantemente tropieza con la misma piedra!
Como ya es proverbial, se los puede engañar pero solo una vez en la vida. O, más bien, el celebrado asunto del gato y las castañas es la única ocasión, histórica o fabulosa, en la que se ha engañado a uno de su especie. Louis de Grammont describe un incidente típico sobre este instinto: en cierta casa, donde se usaba gas para cocinar, había una gata con dos hijitos a medio criar. A la hora de la cena estos niños, muy malcriados, tenían la costumbre de saltar a la mesa y zamparse lo que pudieran. Un día, mientras la sirvienta depositaba sobre la mesa unas costillas de carne hubo una pérdida de gas por un descuido de la cocinera y se produjo una pequeña explosión en la cocina. Nadie resultó herido y todos volvieron a sus puestos, excepto los gatitos, que, muy asustados, habían desaparecido. Y no volvieron en varios días. Luego el miedo se disipó y retomaron sus antiguas costumbres. Pero, algunas semanas después, cuando la empleada nuevamente sirvió costillas, ¡los gatos huyeron a perderse!
Acerca de la crueldad gatuna, es cierto que estos animales pueden ser, y la mayoría lo es, muy crueles, pero pienso que es injustificable la hipótesis de George J. Romane de que torturan a los ratones simplemente por el placer de verlos sufrir. Y no digo que a veces no sea cierto. La notable gata del reverendo J.G. Wood, Pret, tenía la costumbre de arrastrar un tembloroso y aterrado ratón bastante vivo a la parte superior de la casa de cinco pisos donde residía, y luego lo dejaba caer por el hueco de la escalera de caracol mientras observaba con ojos ávidos el desenlace desde la barandilla. En su favor debo decir que para mantener en forma los hábitos de caza se requiere de cierta práctica, y la práctica con un animal vivo es mucho mejor que con una pelota o un pedazo de papel arrugado, que son las herramientas con que las crías toman sus primeras lecciones de ataque por sorpresa.9 Es sabido que algunas gatas guardan animalejos levemente heridos como reservas de caza y se los lanzan a sus crías para que jueguen. Pero este instinto sádico también lo tienen ciertos humanos cazadores de gatos que se entregan a masacres innecesarias. También ocurre que algunos gatos llevan su amor por la caza de vida silvestre mucho más allá de lo prudente; y ¿por qué, en el nombre de todo lo que es justo, no deberían hacerlo? Hay quienes protestan contra el instinto asesino de los gatos y no ven el mal en conducir a mansos terneros y corderitos al sacrificio, gente que disfruta de sus langostas sin pensar que se las ha cocinado vivas, que usa en sus coloridos sombreros penachos de aves arrancados del pecho de los pájaros en sus propios nidos, gente que embute una parva de pollitos en una jaula y envía reses vivas en largos y nauseabundos viajes por el océano, tan juntas una de la otra que apenas pueden echarse en el suelo. Gente que disfruta la temporada del zorro saliendo a cazar tres veces por semana objeta que un gato torture a un ratón. (Pero no ve ningún mal en que a los perros se les enseñe a cazar. El crimen del gato es que caza para sí mismo y no para el humano). ¡Hasta dueños de fábricas que se valen del trabajo infantil y críticos teatrales me han dicho que los gatos son crueles!
Recordemos que el gato, al igual que el ser humano, es un animal carnívoro. Y lo es en mayor grado, pues un gato saludable debe alimentarse de animales, mientras que un hombre saludable (véase George Bernard Shaw) puede subsistir con una dieta de frutas y nueces. Solo está siguiendo su instinto al matar pájaros y ratones, y cuando somete a sus presas a cierto grado de tortura lo que está haciendo es simplemente mantenerse en forma. “¿Pero los gatos se parecen a los tigres? ¿Son tigres en miniatura? Bueno, son unas muy lindas miniaturas –escribe Leigh Hunt–. ¿Y qué ha hecho el tigre que no tiene ya derecho a tragar su cena, como Jones?... Prive a Jones de su cena por un día o dos y vea en qué estado lo encuentra”. Naturalmente, se puede poner un cascabel al gato, y me refiero a atarle al cuello una campanilla ruidosa; entonces, cuando corra o salte de golpe el cascabel advertirá al pájaro que vuele y se aleje. Por desgracia para el éxito de esta estratagema, un gato inteligente que sea a la vez un obstinado cazador pronto aprenderá a sostener el cascabel bajo la barbilla de tal manera que no suene.
Los gatos son camorristas natos, pero sus peleas se parecen en una cosa a los torneos de caballería o las riñas de los apaches de París: siempre el motivo es un lío de faldas. Porque el gato es un gran amante. Difícilmente podría sobreestimarse la dosis de instinto amoroso en un macho adulto saludable, y cualquier intento de refrenarlo, aparte de la castración, se verá frustrado. Como ha dicho Remy de Gourmont, en el reino animal la castidad es un ideal quijotesco por el que solo el humano se esfuerza. Es imposible mantener confinado ni siquiera a un sedoso angora cuyos antepasados hayan sido animales domésticos, a menos que se lo haya castrado. Cualquiera que lo intente, después de una semana o algo así, estará encantado de permitir que el gato siga su camino.10 Pero se ha hecho costumbre –excepto para quienes conservan a los reyes con fines de reproducción– operar a los machos de modo que se convierten en animales enormes, perezosos y afectivos, que duermen mucho, comen mucho y resultan pintorescos pero no muy activos. Estos machos alterados suelen ser los favoritos como mascotas. Yo, en cambio, estoy más interesado en aquellos que conservan su fervor natural.
Las hembras pelean de vez en cuando, en especial para proteger a sus crías y cuando están en estro o “llamando” (así se ha denominado poética y literariamente esta fase marcada por suaves arrullos amorosos, casi como los tiernos suspiros de un amante del siglo xviii);11 con un descaro nacido del deseo muerden a los machos en el cuello, generalmente con resultados satisfactorios.
Los machos son luchadores formidables, tanto con su propia especie como con otros animales. Por lo general no se enfrentan con perros a menos que se los arrincone en una esquina, pero hay gatos conocidos por atacarlos sin razón aparente. Muy eficaces en la guerra son sus afiladas garras y flexibles articulaciones, mantenidas en forma por el contacto constante con un árbol o una silla o una mesa o una alfombra donde clavan las zarpas, se estiran y elongan a diario, y esa eficacia se ve incrementada por unas mandíbulas poderosas y unos dientes afilados. Es costumbre en el gato echarse de espaldas cuando pelea, si le es posible, pues de ese modo planta cara con sus mejores talentos y a la vez se protege la columna, que es su punto más vulnerable. Cuando ataca a un perro, suele saltarle sobre el lomo y es capaz de aferrarse y al mismo tiempo desgarrar la cabeza y los ojos de su contrincante. La naturaleza, irónica como de costumbre, permite al águila proceder de la misma manera con el gato. De las más sangrientas refriegas los gatos a menudo salen indemnes, salvo por una oreja rajada o una herida en la cola, pues su pelaje es una capa gruesa y suelta al punto de que pueden tironearla casi hasta la mitad del cuerpo sin desgarrarla. La flexibilidad de la cabeza, por su parte, si bien no alcanza el extremo del búho permite movimientos laterales muy considerables.
Cuando un gato está luchando o en peligro emite los más espeluznantes aullidos; no son llamados de ayuda y por qué lo hace es un misterio, pues en las refriegas entre animales en estado salvaje está solo y en ningún caso puede esperar ayuda de su especie. Perfectamente pueden ser gritos de guerra, para mantener la moral en alto, como hace la división de pífanos y tambores del ejército. Cuando lo golpean o maltratan, en cambio, nunca grita, aunque puede gruñir o bufar.
Los gatos le temen horriblemente a la muerte –escribe Andrew Lang–. Yo tenía un gato viejo y ruin, Gyp, que acostumbraba a abrir la puerta del armario y comer todas las galletas que pudiera. Sufrió un ataque, una parálisis, y pensó que iba a morir. Estaba aterrado: el señor Horace Hutchinson lo observó y dijo que el gato albergaba claras aprensiones de tipo calvinista sobre su recompensa en el otro mundo. Gyp recibió cuidados y recuperó la salud, como pudimos comprobar al divisarlo en el techo de una caseta con un pollo frío en su poder. Nada podría ser más humano.
Se ha dicho que el gato es un ladrón. Y es cierto que no siente respeto alguno por la propiedad ajena, aunque se le puede enseñar a mantenerse fuera de la mesa del comedor mientras haya alguien allí.
Es más fácil enseñarle a no hacer ciertas cosas que a hacerlas. Cuando se le deja solo, sin embargo, es mejor poner bajo llave el pescado y la crema. Hay refranes sobre ello, y no se equivocan. Mi Ariel acostumbraba a esconder carretes de hilo, llaves, bolígrafos, lápices y tijeras bajo la alfombra. No veía motivos para no hacerse del botín, tal como los conquistadores de América no vieron razones para no convertir los bienes de los aborígenes en propiedad suya. Estos primeros colonos consideraban a los indios como seres inferiores sin derechos; el gato tiene la misma opinión sobre los seres humanos.
Pero Walt Whitman se equivocaba cuando dijo de los animales que “ninguno sufre esa manía de poseer cosas”. Los gatos tienen un sentido muy definido del derecho de propiedad tratándose de sus propios bienes, aunque los protegen ellos mismos, nunca llaman a la policía o la milicia. La evidencia de este rasgo es muy fácil de observar. Todos los gatos lo entienden en profundidad, tan en profundidad que solo un gato muy hambriento o muy atrevido intentará introducirse a través de la puerta abierta en la casa de otro. Si lo hace, procede con la mayor cautela, y si llega demasiado lejos habrá una escaramuza.
Estas escenas suelen ser muy cómicas. El señor de la casa se agacha casi hasta pegarse al suelo mientras registra cada movimiento del intruso y su pelaje comienza a erizarse. El extraño entra dando rodeos y aparentando no ser consciente de la presencia del otro. Por lo general bastan unos bufidos y unos pasos de advertencia para asustar al entrometido e invitarlo a retirarse por donde vino. Sin embargo, hay gatos con instintos caritativos que llegan a casa con compañía e invitan a los callejeros a compartir su comida. Ya he mencionado a uno de los gatos de Gautier, Gavroche. Y me han contado de un gato vagabundo, alimentado una vez en una casa de campo, que regresó al día siguiente ¡con veintinueve de sus amigos! Pero ese interés por los forasteros es poco frecuente en los felinos; se les ha acostumbrado a reinar sobre su territorio de caza en solitario y ese instinto salvaje sobrevive.
Los gatos persas lo tienen. No hace mucho traje a casa un gatito naranja muy suave y gentil, un modelo en miniatura de gracia y virtud. La molestia y el enojo de mi Feathers, la reina de la casa, no tardaron en hacerse notar. Un perro casi siempre mostrará signos de celos ante un recién llegado, pero esta emoción era rotundamente ira. Le producía ira que alguien pudiera quizás atreverse a usurpar una parte de su vida, a compartir su comida, posarse en sus cojines, tumbarse en sus rincones bajo el sol.12 Así, con esa paciencia persistente que es tan eficaz como los métodos más inquisitivos, Feathers se dispuso a convencerme de que el proyecto de convivencia era imposible. Durante tres días le hizo la vida imposible al gatito. Si este trataba de dormir, Feathers le mordía la cola; si estaba despierto, le clavaba los ojos de un modo desconcertante antes de saltar sobre su espalda y aterrizar al otro lado, un procedimiento aterrador al que añadía un gruñido y un bufido calculados para producir un escalofrío hasta en la más robusta espina dorsal. Seguía al gatito de habitación en habitación, sin permitirle un segundo de calma o un punto de apoyo en todo el departamento. Es más, su relación conmigo se vio alterada por completo. Ella, que solía ser una gata amable, durante la breve estadía del gatito nunca me permitió alzarla en brazos o hacerle mimos de ninguna manera. Mordió, rasguñó, arqueó la espalda y erizó el pelaje; no pude acercarme a ella en esos tres días sin que me bufara. Como no se me antojaba llevar una vida salvaje en el hogar me rendí ante lo inevitable y me llevé al gatito lejos. De inmediato Feathers se volvió un ser delicioso, toda sonrisas y caricias.
Esta cualidad en los gatos, esta potencialidad incesante de un retorno a la condición salvaje, es muy desconcertante para aquellos que no los comprenden ni son sensibles a sus encantos. Suelen confundirla con “mal carácter”, y de ello deriva la leyenda de que “no se puede confiar en los gatos”. En realidad, no existe otro animal que reaccione con mayor regularidad a ciertos fenómenos. Un gato bien tratado nunca rasguñará a un amigo, excepto por accidente mientras juegan, o bajo la tensión nerviosa de un insulto supremo, por lo que un amigo nunca debería insultar a un gato.
Aprecia mucho su casa y los alrededores, los observa con orgullo y deleite. ¿Cómo se tomaría usted que llegara de pronto un extraño de cualquier sexo a su vivienda, con quien tuviera que compartir comida y cama? ¿Piensa que no es razonable para un gato protestar contra semejante ataque a la libertad personal? A usted no le agradaría; tampoco al gato. Pero como es un ser más independiente, más asertivo, más amante de la libertad que el pusilánime, cobarde y furtivo animal humano, se niega de frente a tolerar intromisiones en su individualidad. Un hombre habría aguantado los inconvenientes; de hecho, a menudo lo hace.
Esta personalidad dual, sus luces y sombras, explican en buena medida la formidable fascinación que produce. Siempre existe la posibilidad de una regresión; la visión de una mosca o una cucaracha, una rata o ratón, otro gato o un perro, puede hacer de un animal domesticado una bestia salvaje en un cuarto de segundo. Más aun, si la naturaleza y el destino así lo disponen, es totalmente posible para el gato vivir en cualquiera de ambos estados por periodos prolongados. Y siempre se ha de tener en cuenta que las relaciones de un gato con un humano, a quien por lo general considerará con cierto divertido desprecio, transcurren en un plano muy diferente de sus relaciones con todos los demás animales.
El amor del gato por el hogar es una exageración propagada por ese tipo de personas poco inteligentes que constantemente hacen observaciones acerca de un animal que ni la persona más brillante osa comprender del todo. Este afecto por el territorio se considera un rasgo prestigioso, moral y satisfactorio cuando se trata del humano, especialmente cuando toma la forma del patriotismo. Pero cuando es el gato el que ama su casa, el pueblo lo mira con horror. La cuestión ha escalado al ámbito internacional e invariablemente se presenta como un subtema en cualquier conversación profana sobre gatos. “Pero el hogar –dice madame Michelet– suele ser más bien un conjunto de objetos que tienen relación con las costumbres, que incluso son uno mismo… El gato es esencialmente conservador. Sin embargo, se aferra menos a las paredes de la casa que a cierta disposición de los objetos, de los muebles, que exhiben más que la casa misma la huella de una personalidad. De modo que lo que es muy antipático para el gato es la fluidez de nuestra vida actual, con su facilidad para los traslados, las circunstancias cambiantes y los gustos inconstantes”.
El gato piensa que lo que ha sido será. Así como espera por su presa, espera por su dueño. Conoce todas las vías de escape por si hay peligro, escoge una silla favorita para dormir y un rincón familiar para estar al acecho; no cede en estas certezas sin cierta objeción. De hecho, si no ha formado un vínculo con ningún miembro de la familia parece absurdo pedirle que renuncie a estas ventajas. El gato se apega a su amo si este lo acaricia, lo alimenta y lo quiere; pero si se lo ignora le importará más la casa que sus moradores. Por encima de todo debe recordarse que el gato ama el orden.
En A Story Teller’s Holiday, George Moore relata cómo, vagando por las ruinas de Dublín después de la rebelión irlandesa, descubrió una pared rota de la que todavía colgaba la repisa de una chimenea.
Me llegó un lastimero miau, y un hermoso persa negro apareció junto a los restos. Los gatos saben ser muy elocuentes, casi articulados, y este me pidió que le explicara el significado de la escena. Había encontrado su vieja chimenea, le dije, y traté de que se fuera conmigo; pero, aunque contento de verme, no se dejó persuadir y permaneció sobre lo que quedaba de su asiento favorito, donde había pasado tantas horas placenteras. Así, reflexionando sobre su fidelidad y su belleza, continué mi búsqueda entre las ruinas. Encontré gatos por todas partes, todos buscando sus casas perdidas entre las cenizas y todos incapaces de comprender la desgracia que se había abatido sobre ellos. Es cierto que los gatos sufren de una manera imprecisa, pero el sufrimiento no es menor porque sea difuso, y pensé que en las primeras edades del mundo, digamos veinte mil años antes de Pompeya y Herculano, los seres humanos andaban a tientas y sufrían ciegamente buscando sus hogares desaparecidos en medio de terremotos incomprensibles, igual que los gatos de Henry Street. Somos parte de la misma sustancia original, me dije, y de pronto comencé a regocijarme en lo inesperado de la naturaleza y su fecundidad. Nunca es un lugar común, solo tenemos que acudir a ella para ser originales, me dije, mientras regresaba por calles silenciosas. Podría haberme imaginado cualquier cosa, el papel mural, las molduras sobre la chimenea y el reloj francés, pero no a los gatos en busca de su hogar entre las ruinas. Tampoco creo que se le hubiera ocurrido a Turguéniev, a Balzac menos.
Pero no todos los gatos sienten aversión a moverse y algunos se mudan por voluntad propia, como hizo el caprichoso Zut de Guy Wetmore Carryl, de quien hablaré más adelante. Andrew Lang creía que había una francmasonería, una suerte de rosacruz de los gatos: tan extraños son sus movimientos, tan inexplicables. Es posible que el aburrimiento sea un motivo para la peregrinación.
La monotonía –escribe Lindsay– como factor de trastorno mental en los animales inferiores está estrechamente asociada a la soledad y el cautiverio. Detestan la vida y las ocupaciones monótonas tanto como los humanos, sufren tanto como ellos por la falta de novedad y variedad, tienen el mismo deseo de diversión, y en muchos de ellos hay una necesidad igual de relajarse y a la vez de sentir entusiasmo y placer. La uniformidad tiene en animales y humanos la misma influencia deprimente, sea de paisajes, del entorno, del aire o de la comida.
Los gatos persas, condenados a pasarse la vida en edificios citadinos, van de uno a otro sin ninguna incomodidad o infelicidad aparente, sin embargo. De vez en cuando un gato que sienta gran pasión por su dueño lo seguirá adonde sea. Pennant registra que el conde de Southampton –el amigo y compañero del conde de Sussex en su insurrección fatal–, confinado en la Torre de Londres, recibió sorprendido la visita de su gato preferido, que se las arregló para llegar a verlo descendiendo por la chimenea de la estancia.
“Los animales son tan buenos amigos porque no hacen preguntas, no presentan quejas”, escribió en alguna parte una poco esclarecida George Eliot. Ciertamente no es el caso de los gatos. Un gatito común y corriente hará más preguntas que un niño de cinco años. Es el más catequista de los animales, con la posible excepción del mono. La curiosidad es uno de sus rasgos predominantes, y el primer deber de un gato que se cambia de casa es explorar cada centímetro cuadrado de sus nuevos dominios; y no solo examina cada rincón del hogar sino que investiga el entorno en varios kilómetros a la redonda. Según Lane, por eso es que puede encontrar el camino de vuelta a casa cuando el paseo ha ido demasiado lejos. Una vez concluida esta ceremonia de iniciación el gato expresa su satisfacción dando vueltas y más vueltas antes de acomodarse para dormir. Hay quienes creen que si untas las patas de un gato con mantequilla o manteca no escapará de un nuevo hogar, y Ernest Thompson Seton usa esa superstición en su relato “The Slum Cat”. La base de esta creencia popular es sensata: un gato se limpiará de inmediato si le engrasan las patas, y casi siempre después del aseo personal viene una siesta; así, si se puede conseguir que concilie el sueño en cierto lugar casi se puede asegurar que se mostrará satisfecho de su nueva vivienda. La curiosidad, naturalmente, es un instinto propio del estado salvaje en el que la exploración era peligrosa pero necesaria, y se sabe que su costumbre de dar vueltas en círculos y más círculos antes de echarse a dormir es un recuerdo vago de los tiempos en que pisaba la hierba alta en busca de madrigueras. Sin embargo, en un gato la curiosidad va más allá del mero instinto de protección. Ninguna caja, ningún paquete, ni una sola bolsa entra en mi casa sin ser examinada por Feathers, y esa es la norma general. Cualquier gaveta abierta o caja nueva les servirá para dormir la siesta. Pero rara vez aceptarán comer de la mano, y si lo hacen será con gran renuencia, vacilación y tacto: así de preciso es el equilibrio entre la curiosidad y la precaución en la mente felina.
También olfatean los objetos, pero con una vez que lo hagan es suficiente; no volverán para asegurarse de nada. Hay quienes afirman que no tienen muy desarrollado el sentido del olfato;13 yo pienso que en gran medida lo sustituye un sistema nervioso de alto voltaje, sumado a la vista, el oído y el tacto (tienen predilección por ciertas texturas; les gusta el papel o cosas ásperas que se rasgan con un ruido). Madame Michelet decidió que el sentido del olfato en un gatito pequeño estaba más desarrollado que en el gato adulto; según ella, despertaba a los cachorros solo poniendo un cuenco de leche bajo sus narices, pero el mismo experimento con gatos crecidos no tenía efectos.
Siempre he pensado que no hay nada más efímero que la ciencia; los libros que más pronto van a parar al desván o al basurero son los libros serios. Cuando tienen algún valor artístico –un libro de Nietzsche, por ejemplo– la cosa es distinta, pero los profundos descubrimientos de un profesor o un científico cualquiera son absolutamente inútiles al poco tiempo. Solo sirven como muestra de los singulares flujos y reflujos del pensamiento humano. El primero en admitirlo, en todo caso, es el propio científico, quien te dice que solo debes trabajar a la luz de los “últimos descubrimientos”. Ahora, estos últimos descubrimientos suelen ser ideas robadas de algún filósofo, hechicero o monje del neolítico. Los grimorios medievales probablemente sean minas de oro en bruto de “nuevos pensamientos”. La filosofía del siglo xviii prefigura a Freud; ni siquiera la ciencia cristiana es nueva. El germen de casi todas las ciencias y de la filosofía se puede encontrar en Aristóteles, en Paracelso o en Mesmer. Los alquimistas estaban familiarizados con las leyes que los científicos han descubierto no hace mucho. Se dice que Aristeo, alquimista filosofal, dio a sus discípulos lo que él llamó la llave de oro de la Gran Obra, que tenía el poder de volver todos los metales transparentes, pero que yo sepa nunca se habla de Aristeo como el inventor de los rayos equis. Y son pocos hoy en día los que se atreverían a recrear las proezas de ingeniería de los egipcios.
Las personas que dedican su vida a la ciencia por lo general no tienen sentido del humor. Aun diría más: a menudo son imbéciles. A.G. Mayer, según John Burroughs, ha demostrado de manera concluyente que la polilla de Prometeo no tiene sentido del color. El macho de esta polilla tiene las alas negruzcas y las hembras son de color pardo rojizo. Mayer pegó las alas del macho a la hembra y viceversa para ver qué pasaba, ¡y descubrió que se aparearon igualmente! Bien, el profesor Mayer podría llegar a la misma brillante conclusión si pinta de negro un gato amarillo y de verde una gata blanca; hay una pequeña razón por la que una hembra puede distinguir a un macho, pero a ningún científico se le ocurriría pensar en eso. Por lo tanto, los trabajos científicos deberían considerarse minucias, por lo general, pues es imposible acercarse a la verdad corriendo ciegamente en una dirección, clausurando todas las visiones y los sonidos distractores sin importar el peso que tengan sobre el tema; y en segundo lugar porque la verdad no existe. Cualquier filósofo místico puede sentir más de lo que un científico puede llegar a aprender en toda su vida.
Ha habido sectas de somatistas que no creen que el gato esté dotado de un alma. Pero esta discusión está pasada de moda porque los humanos ya no están muy interesados en el alma. Ahora es parte de la conversación inteligente hablar sobre el cerebro. Durante el siglo xix, muchos científicos, psicólogos, naturalistas, zoólogos y otra gente así dedicaron todo su tiempo a desmenuzar el problema de si los animales piensan o no. Darwin, por supuesto, en aras de su teoría de la evolución, abrazó con gusto la causa de las bestias pensantes, y Romanes y otros lo han seguido en esa dirección. Otras personas de mayor o menor importancia han mostrado su desacuerdo hablando del “instinto”, etcétera. Hay toda una literatura de libros olvidados y contradictorios sobre el tema, e imagino que cualquier cosa escrita anteayer será igualmente descartada por inútil en el aula de un profesor que se respete. “No hay libro que no desmienta a otro –observa el sumamente sagaz Sylvestre Bonnard–, de modo que cuando se los ha leído todos no se sabe qué pensar”.
El respetable John Burroughs nos informa que cuando él oiga una risa animal creerá que tienen razonamiento. A los humanos se llega por la mente, dice; al animal, solo por los sentidos. Todo el secreto del entrenamiento de animales salvajes está en crearles nuevos hábitos. Pero cualquier capitán de ejército podrá informar al señor Burroughs que ese es también el secreto entre los hombres. Y hay quien contradice a Burroughs. Havelock Ellis dice en Impressions and Comments que “en verdad no hay nada tan primitivo, incluso tan animal, como la razón. Es plausible, aunque suene insano, que sea por sus emociones, no por la razón, que los humanos se diferencian realmente de las bestias. ‘Mi gato –dice Unamuno en Del sentimiento trágico de la vida– nunca se ríe o se lamenta; siempre está razonando’”.
El señor Burroughs también decidió que los animales no pueden pensar porque no tienen un lenguaje y no es posible pensar sin lenguaje. Pero ¿no tienen? El lenguaje vocal de los gatos es extraordinariamente completo, como lo demostraré en otro capítulo. Lo complementa con un lenguaje gestual que, por cierto, solo pueden comprender a cabalidad otros gatos. Está, por ejemplo, el lenguaje de la cola. El gato con una cola en alto como un estandarte es un gato satisfecho, contento, saludable y orgulloso. Una cola horizontal indica sigilo o terror. Y si la tiene enroscada bajo el cuerpo es que está muerto de miedo. El gato ondea la cola cuando está insatisfecho, molesto o de mal humor; encolerizado, la extiende con el pelaje erizado. La estira a modo de látigo en preparación para la batalla, y la enrosca cuando se divierte o siente placer. Y a veces usa su cola como las mujeres con sus boas y sus manguitos: para mantener el calor.
La variedad de maniobras que es capaz de hacer con la pata es aun mayor. Lindsay nos ha dado todo un catálogo:
No es infrecuente que el gato use una pata para tocar el hombro de su amo cuando quiere atraer su atención. Si le gusta algo que va pasando, una mascota felina sentada a la ventana de un carruaje “pone la pata en mi pecho –dice su ama– y hace un ruidito, como si me preguntara si yo lo he visto también”. Otra posaba la pata en los labios de una señora que tenía una tos alarmante, quizás por piedad, quizás en pos de la supresión física de la tos al cerrarle la puerta. Una tercera gata tocaba los labios de quienes silbaban una melodía, “como si estuviera satisfecha con el sonido”.
Los gatos se “abofetean” unos a otros o a sus crías, es decir se dan golpes con las patas y así regañan a los rebeldes o a las crías molestosas. Calientan las patas frente al fuego y las usan para protegerse la cara de las llamas o del sol. Nos contaron de un gato que daba palmaditas a la nariz de un caballo de compañía. Es bien sabido que nuestros gatos domésticos tienen la costumbre de lavarse la cara con las patas, que también usan para cepillarse y limpiarse las sienes y los ojos. La pata delantera sirve para sondear los objetos, para verificar su dureza u otras cualidades, o para medir la altura de los fluidos que un recipiente puede contener. Así, un gato, cuando quería beber agua de un jarro, usaba su pata para confirmar si estaba lo bastante lleno. O toma leche de un pote angosto metiendo la pata, curvándola para saturarla de líquido y luego lamiéndose. En un caso judicial por robo en Birmingham en marzo de 1877, “el demandante declaró que lo había despertado su gato con golpecitos en la cara al descubrir a los asaltantes hurgando en su dormitorio”.
Podría añadirse que el gato con frecuencia rasguña para llamar la atención. También enumerar las incontables maneras en que se sirve de su cabeza, ojos y hasta pelaje para mantener una conversación.
El profesor Edward L. Thorndike se ha dedicado a hacer algunos experimentos extremadamente ingeniosos y sofisticados con gatos y otros animales y ha escrito un libro sobre ellos: Animal Intelligence: Experimental Studies. Los experimentos con gatos se hicieron con “cajas puzle”. Se los dejaba sin comer un buen tiempo y luego se les encerraba en cajas, encima de las cuales se ponía comida. Había varias maneras de abrir las cajas desde adentro, más complicadas o menos; el punto era ver cuánto tiempo le tomaría a un gato salir de la caja y alcanzar la comida. De los resultados que obtuvo el profesor extrajo conclusiones enteramente vacuas. Que los gatos no hayan podido abrir las cajas del doctor no es ningún punto de partida para fundar un sistema de psicología animal. El experimento me pareció análogo a hacer subir a un hambriento y aterrorizado indio cheroqui a un Rolls Royce y pedirle, en un lenguaje extraño para él, que lo echara a andar si quería cenar esa noche.
Uno de los argumentos preferidos de los promotores del instinto infiere el hecho de que los gatos, acostumbrados a enterrar su excremento en estado salvaje, maquinalmente harán el movimiento de cavar la tierra en un piso de mármol o de madera, memoria instintiva de un acto que ya no es necesario y en consecuencia es impropio en un ser pensante. Pero hasta un niño tonto entiende que esta no es una razón. ¿Por qué todavía estrechamos la mano de otra persona para saludar? Ya no es válido el sentido que este acto tenía, que era asegurarse de que el otro no blandía un arma, pero aun así el impropio instinto sobrevive. Para el gato es un asunto de supervivencia. Bien sabe la naturaleza que las circunstancias o el deseo pueden devolverlo a la vida salvaje, y si eso ocurre, estará preparado para ocultar de sus enemigos todas las pruebas de su paradero.
Otros científicos que sostienen la inferioridad de las bestias argumentan que estas siempre hacen las mismas cosas, los mismos movimientos, que no inventan ni progresan. La abeja construye el mismo receptáculo para la miel, la araña teje redes idénticas y la golondrina arma el nido siempre de la misma forma. Se les ha denegado la libertad individual y la espontaneidad, aparentemente, y parecen obedecer a ritmos mecánicos que se transmiten a través de los siglos. ¿Pero quién puede decir que estos ritmos no son leyes morales superiores? ¿Y si las bestias no progresan porque surgieron perfectas en el mundo y no lo necesitan, mientras que el humano tantea, hurga, cambia, destruye y reconstruye sin encontrar estabilidad en la inteligencia, ni fin a su deseo, ni armonía a su forma? No está de más recordar, oh cristiano lector, que fue a dos personas a quienes Dios expulsó del Paraíso, y no a los animales. Además, es absurdo y estúpido sostener que los animales no tienen libertad de pensamiento, que no piensan, que no pueden resolver problemas concretos.
Personalmente estoy convencido de que todos estos científicos y psicólogos quieren decir más o menos lo mismo. Uno quiere decir instinto cuando dice inteligencia y el otro quiere decir inteligencia cuando dice instinto. Un sistema filosófico muy importante, por cierto, se basa en la teoría de que el instinto animal es de mayor utilidad que la inteligencia y pide a los humanos confiar en él tanto como sea posible. Es popular la idea de que las mujeres se guían enteramente por este principio.
En mi opinión, no son mayores las dudas acerca de que los animales piensan, a su manera, que las sospechas de que el humano, por regla general, no piensa absolutamente nada. Los científicos cometen el error de observar muy de cerca y de escribir lo que ellos piensan que han visto. Estas materias deberían tratarse en cambio con cierto distanciamiento místico. “Veo a autores que hablan de los gatos con una familiaridad de lo más repugnante”, escribe Andrew Lang. Los animales no piensan a la manera del humano; sus procesos mentales son muy diferentes. Hay algo de cierto en la teoría de que piensan en abstracciones, frío, calor, etcétera, pero que más tarde no piensan en ellas como abstracciones, como sí lo hacen los humanos. Sin embargo, no veo ninguna ventaja particular en recordar y discutir tales asuntos. Robert Louis Stevenson dijo una vez que los animales nunca usaban verbos: “Es la única forma en que su pensamiento difiere del nuestro”.
Hay un punto, y solo uno, que nos concierne aquí, y es la inteligencia relativa del gato, que muchos consideran mentalmente inferior al perro y al caballo. Creo que la inteligencia de los gatos ha sido enormemente subestimada.14 “No podemos comprender del todo la mente del gato a menos que nos transformemos en uno de ellos”, escribe St. George Mivart. El gato como un individuo piensa de modos muy diferentes de los de sus compañeros humanos, y por lo tanto es difícil obtener pruebas contundentes, sobre todo porque la mayoría de los académicos juzga la inteligencia de un animal por su susceptibilidad a la disciplina, es decir por su capacidad relativa de convertirse voluntariamente en nuestro esclavo. En este tipo de competencia, por supuesto que el perro y el caballo se llevan todos los honores. No creo que porque el gato se rehúse a aceptar el yugo se pueda probar que es un animal sin inteligencia, más bien lo contrario: es demasiado inteligente para andar haciendo trabajo pesado o bufonadas. Este es el consejo del viejo gato perezoso de una fábula de Florian:
El secreto para medrar
No es ser útil sino agradar.
El gato obliga a su amigo humano a aceptarlo en sus propios términos. Los actos de un perro son mucho más imitativos y por lo tanto más aplicables al razonamiento humano. Pero T. Wesley Mills, quien estudió a ambos animales, escribe: “El gato es mucho más avanzado que el perro al ejecutar movimientos coordinados de alta complejidad”. Y, nuevamente: “En cuanto a fuerza de voluntad y capacidad para mantener una existencia independiente, el gato es superior al perro”.
Algunos actos felinos están en plena consonancia con la inteligencia humana. Tienen el poder de hacer inferencias a partir de la observación: aprenden a abrir puertas fácilmente; muchos aprenden a tocar la campanilla para entrar. Con frecuencia responden a las campanillas, sabiendo que el sonido implica que la cena está servida o la llegada de alguien. Feathers no solo va a la puerta cuando suena el timbre, también cuando oye el ascensor. Y corre al teléfono cuando suena. No es que sea fácil enseñar al gato estas destrezas, y otras como recuperar la caza, pero si él cree conveniente adquirirlas, lo hará. Artault de Vevey tenía una gata que era aficionada a visitar amigos en el quinto piso (De Vevey vivía en el primero).15 Llegaba a aullar para que le abrieran; si nadie lo hacía arañaba la puerta, y como último recurso tiraba de la cuerda de la campanilla.
Un redactor del Spectator observó una vez “un gato de gran tamaño que a su vez estaba mirando unos gorriones que se alimentaban en el patio. Cada vez que se abría una puerta trasera los gorriones, perturbados, volaban hasta un seto de hayas que había cerca; el gato lo advirtió, fue a apostarse detrás del seto y esperó. Esta conducta es resultado de la deliberación y el cálculo. Otro gato que acechaba gorriones se ubicó detrás de una hilera de adoquines sueltos tan pronto como vio que me acercaba, y sujetó uno sobre la cabeza. Había visto que era probable que los pájaros fueran empujados en su dirección y actuó en un segundo”. Wynter, en Fruit Between the Leaves, relata un incidente con un macho de Callendar que fue visto llevándose un trozo de carne; el criado que lo seguía lo vio depositar el bocado cerca de una ratonera. Luego se escondió. Poco después salió una rata, y estaba arrastrando la carne cuando el gato se abalanzó sobre ella. El gato de Émile Achard, Matapon, habiendo liquidado a todos los ratones de la casa, partió a matar ratones de campo. Pero era difícil y desagradable en días de lluvia, así que no pasó mucho tiempo antes de que concibiera una idea y la llevara a cabo: repobló la casa con ratones de campo vivos y los dejó dispersarse, estableciendo así una nueva reserva de caza.
Lindsay cita el siguiente ejemplo de Animal World: un gato y un perro eran cómplices en el asalto a una despensa. Un maullido del primero avisaba al segundo de que no había moros en la costa y entonces procedían a hacer estragos. En una ocasión alguien siguió al perro y descubrió al gato subido en un estante, manteniendo la tapa de una fuente medio abierta con una pata y ¡arrojando delicias al perro con la otra! El reverendo J.G. Wood describe a un viejo gato inválido que al parecer había hecho un trato con un animal joven y activo que cazaba ratones para él; el veterano le pagaba al aprendiz con huesos y carne de su ración. Ambas partes respetaron honorablemente el pacto. Una vez que su mascota cayó enferma, la señora Siddons la alimentó con crema y las mejores partes del pollo; desde entonces, el gato de vez en cuando simulaba una cojera.
Eugène Muller, en Animaux célèbres, nos aporta otro ejemplo admirable: un profesor quería demostrar a sus alumnos los usos de una máquina neumática e introdujo a un gato bajo la campana de vidrio. El animal, naturalmente, hizo frenéticos esfuerzos por escapar, pero el vidrio lo tenía prisionero. “Les voy a mostrar cómo –dijo el profesor–, a medida que bombeo, el aire dentro del globo se enrarece; el gato va a respirar cada vez con mayor dificultad y de hecho se asfixiaría si bombeo lo suficiente, pero vamos a concluir el experimento antes de eso, y verán que cuando el aire vuelva a entrar el gato inmediatamente recuperará sus fuerzas”. Tal cual. El hombre bombeó y el gato, jadeante, cayó pensando que le había llegado la hora. Pero en el momento en que el profesor dejó de bombear se recuperó como si nada. Fue liberado y escapó, jurándose a sí mismo que nunca más se dejaría atrapar. Sin embargo, a los pocos días, frente a otro grupo de alumnos, el buen profesor tuvo la ocasión de repetir el experimento. El gato fue capturado de nuevo y el profesor comenzó su explicación mientras bombeaba: “Les voy a mostrar cómo…”. Pero los estudiantes observaron que no ocurría lo anunciado, porque el gato había posado una de sus patas en la abertura a través de la cual debía salir el aire. Y cada vez que quiso repetir el experimento el animal ponía en ejecución el mismo gesto.
Durante la guerra de Crimea, la gata del coronel Stuart Wortley visitó la barraca del médico para que le examinara y vendara una herida de bayoneta en una pata. El coronel la había encontrado herida tras la batalla de Malakoff y durante un tiempo la llevó a diario donde el cirujano del regimiento para que la tratara. Pero cuando él mismo enfermó la gata continuó las visitas al médico sola: iba y se sentaba tranquilamente a esperar su tratamiento. Hay muchos casos registrados de gatas que llevan sus crías a sus señoras para que les den una cura, y es sabido que se proveen asistencia obstétrica unas a otras. En el libro de madame Michelet, el señor Frederick Harrison narra un conmovedor incidente con una gata anciana que había parido recientemente. Ella sintió que moriría antes de destetar a sus gatitos, de modo que, aunque apenas podía caminar, una mañana desapareció llevándose uno y volvió sin él. Al día siguiente, casi exhausta, se llevó a sus otros dos gatitos. Luego murió. Había entregado cada cría a una gata diferente con camada nueva, y todas aceptaron al hijo adoptivo.
Un gato se sentará a limpiarse la cara a cinco centímetros de un perro que puede estar ladrando frenético de ira, si es que está encadenado. El gato sabe que no puede escapar. Además tienen la costumbre de atormentar a los canes echándose en los alféizares con sus patas tentadoramente expuestas pendiendo justo fuera de su alcance. También se sabe lo impertinentes que pueden ser con los perros que están amordazados.
Cualquiera que haya vivido en términos de igualdad con un gato sabe que va a demostrar su inteligencia unas cincuenta veces al día. Sin duda es la inteligencia de la variedad egoísta, y con ello muestra cuánto más fina es que en el resto del mundo animal. Está muy poco dispuesto a realizar hazañas para las cuales no ve una legítima razón, o en las que no obtendrá una satisfacción personal. Si desea un masaje bajo la barbilla, sabe que es muy probable que lo obtenga saltando al regazo de alguien. Si no quiere uno, sabe que la mejor manera de evitarlo es sortear a la persona que insiste en prodigárselo. Se ha dicho que un gato solo responderá a un llamado si es que la cena está a la vista. Bueno, yo hago lo mismo. Me niego a telefonear porque sí, pero a menudo acepto invitaciones a comer.
A pesar de su independencia y su inadaptabilidad a los deseos humanos, el gato puede hacerse útil, lo que es una suerte dado que existen personas para las cuales un animal no vale la pena si no se puede lograr que sirva de alguna manera a ese ser superior llamado humano. En Inglaterra hay gatos que trabajan para el gobierno en oficinas, cuarteles, muelles y talleres. Hay al menos dos mil felinos en nómina, y todos reciben un chelín a la semana para su comida, puesto que los gatos hambrientos no son los mejores cazadores de ratones, al revés de la creencia popular. Benvenuto Cellini tenía razón cuando dijo que “los gatos de buena raza cazan mejor gordos que magros”. Así que limpian eficazmente estos lugares de roedores. La Imprenta Nacional de Francia emplea a un extenso staff de gatos para proteger el papel de ratas y ratones. Viena cuenta con gatos oficiales, y los Ferrocarriles de las Midlands en Inglaterra tienen ocho gatos en sus planillas de personal. En Estados Unidos se mantienen gatos en todas las oficinas de correos y en los polvorines militares. Alguien en The Spectator habla del pesar que se sintió en una gran fábrica de Londres al morir el “mejor gato de la fundición”. Los moldes de arena para hacer piezas en la fundición se mezclan con harina. Los ratones se comen la harina y estropean los moldes, por eso se llevan gatos, para matar a los ratones, pero además deben aprender a no caminar sobre los moldes y a no arañarlos. El gato que había muerto cumplía sus tareas a la perfección.
La cantidad de ratones que un buen gato de caza puede abatir va bastante más allá de lo probable. Lane escribe de una vez en que andaba con su gato Magpie por el establo e irrumpió una turba de ratones; Magpie saltó sobre el grupo y atrapó cuatro al mismo tiempo, dos en las mandíbulas y uno con cada pata delantera. Tamaña destreza no es rara en un buen gato ratonero. Por eso todas las carnicerías y verdulerías, tiendas mayoristas y pequeños comercios, y todos los dueños de papelerías y restaurantes deben tener uno o más gatos. En algunos almacenes tienen uno en la bodega y otro en la tienda. Ya he mencionado a los gatos de frigoríficos. También destruye un gran número de insectos, moscas, cucarachas, saltamontes y mosquitos. Durante la última guerra el gobierno inglés reclutó quinientos mil gatos y a algunos los envió a la mar, a probar los submarinos, y el resto a las trincheras. Salvaron muchas vidas advirtiendo de la aproximación de una nube de gas mucho antes de que cualquier soldado pudiera olerla, e hicieron un buen trabajo librando los fosos de ratas y ratones; probablemente sirvieron también de mascotas a muchos soldados de infantería.
El gato y la mangosta son los únicos animales que no les temen a las serpientes, y pueden enfrentarse con éxito incluso con las variedades más venenosas. J.R. Rengger, que ha escrito sobre los mamíferos del Paraguay, declara que más de una vez ha visto gatos perseguir y matar víboras, incluso serpientes cascabel, en las llanuras arenosas y desprovistas de hierba de esa tierra. “Con su extraordinaria habilidad –escribe– golpean a la culebra con la pata delantera y al mismo tiempo evitan que salte. Si la serpiente se enrosca, no la atacan directamente sino que dan vueltas a su alrededor hasta que se cansa de girar la cabeza vigilando al enemigo; entonces le asestan otro golpe y, si la serpiente comienza a huir, se apoderan de su cola como si fueran a jugar con ella. En virtud de este ataque sin pausa destruyen a su enemigo en menos de una hora; pero nunca comerán de su carne”.
Se ha hecho ficción de este asunto, pero, cuando escribió la siguiente descripción, G.H. Powell sin duda se refería a algo que había observado: “Bien, cuando la dríada, curvada en una S mayúscula, temblorosa y siseante, avanzó por última vez al ataque a través del borde del sofá donde me encuentro, la erecta cabeza de Stoffles desapareció con una celeridad de malabarista que le habría dislocado la clavícula a cualquier otro animal de la creación. De un empeño tan excesivo como ese la serpiente se recuperó con evidente esfuerzo, rápido, sin duda, pero ni de cerca lo suficientemente rápido. Antes de que yo pudiera darme cuenta de que había errado el objetivo, Stoffles saltó como un resorte
liberado y, enterrándole ocho o diez garras en la nuca a su enemiga, la clavó contra el rígido cojín del sofá. La cola del reptil agonizante se irguió violentamente en el aire y golpeó la arqueada espalda de mi tigresa imperturbable. Con calma, Stoffles acercó su bigotudo hocico al cuello de la dríada azul e hincó los dientes una, dos, tres veces, como el gancho y la aguja de una máquina de coser, y cuando, tras una larga deliberación, la soltó, la bestia cayó hecha un nudo fláccido en el suelo”.
Moncrif habla de este especial talento de los gatos. Dice que en la isla de Chipre hay un promontorio conocido como Cabo Gata, infestado de serpientes blanquinegras. Antiguamente había un monasterio allí, y los gatos de los monjes se la pasaban en grande cazando víboras. Sin embargo, cuando sonaba la campana volvían al monasterio a buscar sus platos de comida.
El médico y teniente coronel A. Buchanan está convencido de que la causa de las plagas en la India son las ratas, y que podrían prevenirse si los nativos se acostumbraran a tener gatos.16 En un artículo en el British American Journal mostró estadísticas que parecen probar que las aldeas donde había gatos en cada casa se salvaban de la epidemia del cólera.
En el siglo xvi, un alemán, un tal Cristóbal, de Habsburgo, ideó un plan militar que consistía en atar botes con gases venenosos a la espalda de una cantidad de gatos que luego diseminarían en el campo de batalla. Este joven era oficial de artillería y presentó su estrategia al Concejo de los Veintiuno en Estrasburgo, que no aprobó su uso por verle dificultades prácticas. El dibujo original sigue guardado en la gran biblioteca de la ciudad. Hay otra historia, sin duda apócrifa, que cuenta que en cierta guerra los persas presentaron batalla a los egipcios con gatitos en los brazos: los egipcios se dieron a la fuga para no dañar al animal sagrado.
A veces los gatos traen conejos para sus amos. Pero han cumplido tareas más extrañas también. Un médico me contó de una dama a la que no le bajaba la leche después del parto de una hija. Él le aconsejó que pusiera un animalito en el pezón para estimularlo. Sucedió que la gata de la familia había tenido crías esa misma noche, y así un diminuto mamífero fue sustituido por otro con éxito. La hija y la gatita, por lo tanto, se criaron como soeurs de lait. Al crecer, esta gata adquirió la bonita costumbre de encender el árbol navideño presionando un botón con la pata. Vivió hasta la inusual edad de veintiocho años, y cuando enfermó de cáncer el médico la vendó y la cuidó hasta la víspera de su última Navidad: la gata encendió una vez más el árbol navideño e inmediatamente después se le aplicó cloroformo para terminar con sus sufrimientos.
Sin embargo, a mí me parece que mientras más inútil es el gato tanto más se ha ganado el derecho a la compañía. Hay demasiadas personas “tratando de ser útiles” en este mundo sin la competencia añadida de los gatos. Y aquellos que más se preocupan por el gato nunca piensan en él como un funcionario público de la caza. Un colaborador de The Nation lo dice: “Respetar al gato es el comienzo del sentido estético. En una fase de la cultura en que la utilidad gobierna todos los dictámenes, la humanidad prefiere al perro”. Y continúa:
Para la mente cultivada, el gato tiene el encanto de la exhaustividad, la satisfacción que hace de un soneto algo mejor que una epopeya (…) Los antiguos representaban la eternidad como una serpiente mordiéndose la cola. Ya surgirá el filósofo que concebirá lo Absoluto como un gato gigante y satisfecho de sí mismo en su confortable redondez, que no deja de ronronear mientras abraza su propia perfección y profiere esa frase de Edmund Spenser acerca del cosmos: “Se amaba a sí mismo porque era bueno hacerlo”. Un gato que parpadea a medianoche entre nuestros papeles y libros declara con mayor elocuencia que cualquier calavera la vanidad del conocimiento y la inutilidad del esfuerzo. El gato disfruta la marcha de las estaciones, gira en el espacio con las estrellas y comparte en su quietismo el inevitable devenir del universo. Nosotros, con todos nuestros apuros y carreras, ¿podemos hacer más?
Un distinguido académico de Oxford dijo creer que las personas admiraban a los gatos o a los perros según si eran de naturaleza platónica o aristotélica. “El visionario elige un gato; el hombre concreto, un perro. Hamlet debe de haber tenido un gato. Los platónicos, amantes de los gatos, son marineros, pintores, poetas y pillos carteristas. Los aristotélicos, amantes de los perros, suelen ser soldados, futbolistas o ladrones de casas”. Dice Champfleury que “las naturalezas refinadas y delicadas comprenden al gato. Las mujeres, los poetas y los artistas los tienen en gran estima, pues reconocen la exquisita delicadeza de su sistema nervioso; solo las naturalezas toscas fracasan en apreciar su distinción natural”.
Madame Delphine Gay habla del hombre de índole gatuna: “Al hombre gatuno no se lo puede engañar con ningún truco. No tiene las cualidades del hombre perruno pero disfruta de todas las ventajas que vienen aparejadas a esas cualidades. Es egoísta, malagradecido, tacaño, codicioso, sofisticado, persuasivo, astuto, y dotado de gran inteligencia y poder de fascinación. De un modo refinado adivina lo que no sabe, entiende lo que se le oculta. A esta raza pertenecen los grandes diplomáticos, los galanes exitosos, y en realidad todos los hombres que las mujeres consideran pérfidos”.
Al gato se le admira por su independencia, su valentía, su prudencia, paciencia, naturalidad e ingenio. Esencialmente es, como nos lo recuerda madame Michelet, un animal noble. No hay mezcla en su sangre, se puede nombrar a cualquier miembro de la familia en un pestañeo. El tigre, el león y el gato doméstico difieren más en tamaño que en apariencia; por eso la originalidad del gato consiste en ofrecerse como una exquisita e inofensiva miniatura de sus hermanos salvajes. Vive como un gran señor, no hay nada vulgar en él. Su delicadeza es fascinante; todos nos hemos preguntado alguna vez cómo puede saltar a una mesa llena de objetos frágiles y posarse con firmeza sin romper nada. Y, como ha señalado Philip Gilbert Hamerton, esto no es una prueba de civilización o pusilanimidad sino, una vez más, evidencia de que ha conservado sus hábitos salvajes. “Cuando evita tan cuidadosamente las copas en la mesa, no se está comportando como un subordinado de la civilización humana sino obedeciendo al hábito heredado del cazador furtivo, la máxima precaución, una habilidad natural de su especie. Sabe que no debe moverse una sola rama si no quiere que el pájaro –ya condenado– se le escape, y sus patas son así de silenciosas para que el ratón no se dé cuenta que viene”.
El señor Hamerton ha captado otro rasgo interesante del gato:
Siempre usa la fuerza que se precisa y no más ni menos, mientras que otros animales actúan bruscamente, con toda la potencia de que son capaces, sin tener en cuenta la falta de necesidad. Un día observé a una gata joven jugando con un narciso. Se sentó en sus patas traseras y con las delanteras daba palmaditas a la flor, primero con una pata y luego con la otra. El capullo amarillo pálido se balanceaba de un lado a otro, sin daño alguno en los pétalos o el estambre. Me pareció evidente que se deleitaba precisamente en la delicadeza del ejercicio, mientras que un perro o un caballo no hallan ningún placer en sus propios movimientos y acometen con fuerza cuando son fuertes, sin cálculo ni proporcionalidad. Esta dosificación de la fuerza respecto de la necesidad es muestra de una cultura refinada, en los modales tanto como en las bellas artes. Si los animales pudieran hablar, como en las fábulas, el perro sería un tipo honesto, franco y contundente, pero el gato tendría el raro talento de nunca decir una palabra de más. El suave revestimiento de las garras y la contractilidad de las pupilas son cristalizaciones de ese carácter. Las garras hostiles son invisibles; siempre listas y afiladas, no se muestran si no hay para qué. La pupila estrechada a plena luz del día no recibe más sol que el que es agradable, pero se expande a medida que cae el crepúsculo y una visión clara requiere una superficie más y más grande. Algunas de estas cualidades gatunas son muy deseables en el oficio de la crítica. Las garras de un crítico deben ser muy aguzadas, pero no perpetuamente prominentes, y el ojo debe poder distinguir la esencia de objetos más bien oscuros sin que lo deslumbre la luz del día.
A algunos la apariencia y obras de los felinos adultos les parecen del menor interés, pero son incapaces de resistirse a la fascinación de los gatos recién nacidos. El gatito es ese irresistible atado de pelo animado, pura osadía y ternura, un comediante que corre locamente hacia nada en particular, o avanza a brincos por el sendero del jardín con la espalda arqueada y el gesto afectado de quien está a punto de cometer una infamia, persiguiéndose la cola, intentando en vano capturar y asustar a su propia sombra, contemplando con curiosidad insectos esotéricos o quedando en trance y encantado con una víbora, como el gatito de Cowper,
Quien, no habiendo visto jamás
En el campo o el hogar
Algo similar, sentose quieto y mudo como un ratón
Solo proyectando su carita bigotuda hacia delante
Y preguntó: “¿Quién eres tú?”.
Donde hay pavos reales, es un lindo espectáculo ver a los gatitos sorprendidos ante su soberbia cola desplegada; corren y saltan como locos en torno de la gran ave mientras esta, furiosa, intenta librarse de esos pequeños demonios. Pero es suficiente con verlos sorber la crema de un platito en la mesa del desayuno, inocentes como querubines, o yacer como bolas ronroneantes de pelo tibio en nuestro regazo u hombro. Los gatos chicos, como algunos bebés humanos, pueden perder algo de su encanto cuando crecen, pero como crías son insuperables. Así, es aconsejable seguir la sugerencia de Oliver Herford:
Acoge gatitos mientras puedas
El tiempo solo trae tristes dejos
Y los gatos pequeños de hoy
Mañana serán gatos viejos.
7 Dice Margaret Benson en The Soul of a Cat: “Es rara esa aversión intensa de los gatos a cualquier cosa que uno piense destinar a ellos. Mentu tenía un cesto de su propiedad y un cojín confeccionado por una afectuosa dama, pero si lo metían allí salía saltando como una pelota de caucho. Le gustaba ocupar sillas y sofás, o incluso los tapetes delante de la chimenea. De la misma manera, el gato bien educado demuestra una preferencia inconveniente pero estética por comer en lugares placenteros, incluso si solo estamos ante un té helado y un pan polvoriento con mantequilla en un claro en verano. Los platos no les gustan, el papel de diario menos; lo que quieren es comer pegajosos trozos de carne en una silla mullida o sobre una linda alfombra persa. Sin embargo, si les cediéramos esos objetos para su uso personal se moverían a otro lugar. Por lo tanto la controversia es interminable”.
8 De todos modos, su capacidad para trepar y saltar les da una clara ventaja a la hora de cazar y de escapar de sus enemigos. Es un hecho curioso, sin embargo, que los gatos que trepan hasta alturas considerables con frecuencia se rehúsen a descender de alturas más modestas. El mayido lastimero de un gato en un árbol, adonde ha subido huyendo de un perro, o en una ventana de un segundo piso, es un espectáculo común. A veces, su rescate se convierte en un asunto internacional e incluso se ha considerado conveniente llamar a los bomberos. Recordemos que una caída desde cierta altura es un asunto serio para un gato. A pesar de la superstición popular, no siempre cae parado y es probable que se rompa la espina dorsal.
9 Madame Michelet no es de la opinión de que los juegos del gatito sean todos un aprendizaje para la caza: “Un mundo de ideas, de imágenes, despierta primero en él, imágenes que no son de presas. Eso vendrá, pero más tarde. La primera atracción para los gatos nuevos, como para un bebé, es por aquello que se mueve. Parece que esta vida de los objetos engaña a su inmovilidad. Ambos siguen los movimientos con un ojo al comienzo indeciso, pero pronto cautivado. El bebé quiere aferrar la pelota suspendida sobre su cuna y el gatito persigue a su sombra en la noche. Tigrine mostraba un gusto muy vivo por estas siluetas, que tenían a sus ojos mayor realidad que el objeto mismo”.
10 En la Edad Media, era costumbre atarlos a las ventanas de las viudas que volvían a casarse, para indicar su lascivia. La gata se opone al matrimonio. Aceptará uno, dos, tres amantes, tantos esclavos como sea posible, pero nunca a un tirano.
11 El léxico del criador de gatos es poético. Cuando lleva a una hembra a aparearse con un macho el evento se llama “visita”, y el acto del macho, “firma”.
12 A veces los gatos consideran ciertas sillas como de su propiedad y no permiten que perros ni humanos las usen. He observado a uno pasar por el salón y expulsar a cada ocupante de su silla. Su método era simple. Pesaba seis kilos y se deslizaba hasta posarse entre el respaldo de la silla y la persona sentada.
13 Sin embargo es habitual que se intoxiquen con el olor de la valeriana, y adoran la fragancia de las flores. A veces incluso expresan deleite por los artificios de los perfumes Houbigant, Coty y Bichara. En esto se diferencian de los perros, como nota W.H. Hudson en El diario de un naturalista: “El mimado perro faldero tiene clavada una gran espina en el costado, una perpetua miseria que debe soportar, aun con todas las comodidades en que vive, y son los perfumes que complacen a su dueña. Él también es un poco veneciano a su manera, pero su sofisticación no es la de ella. El baúl de madera de alcanfor en el dormitorio le parece una ofensa; el estuche de fragancias en sus delicados frasquitos de vidrio, una abominación. Ante sus exquisitas fosas nasales todas las flores aromáticas son fétidas, y la madera de sándalo de cajas y ventiladores le hace voltear el rostro con disgusto. Se siente cálido y suave en el regazo de la dama, pero es un dolor incurable tener que estar tan cerca de su pañuelo de bolsillo, saturado de lavanda o rosa blanca. Si es obligación perfumarse con esencias florales, el perro preferiría que ella se bañara en aceite esencial extraído de la magnífica Rafflesia arnoldii de la selva de Borneo, que huele a carne podrida, o incluso de la humilde flor de la carroña que florece más cerca de casa”.
14 Ahora bien, espero ya haber impresionado al lector y haberlo convencido de que no todos los gatos son iguales. He visto gatos tan estúpidos como cualquier pagador de impuestos compulsivo.
15 Esta era la misma Isoline que tomaba baños de tina.
16 Los hindúes, que creen en la doctrina de la metempsicosis, tienen una válida objeción para no quitar la vida. En Bombay existe un hospital para animales enfermos. El profesor Monier Williams, que lo visitó, dijo: “Los animales están bien alimentados y bien atendidos, aunque me pareció que sería más piadoso para la gran mayoría un disparo en la cabeza (…) Incluso se dice que hay hombres pagados para dormir allí, en sucios colchones de lana, para que las repugnantes alimañas con las que están infestados puedan surtir su nocturna necesidad de sangre humana; y los drogan, para que no maten involuntariamente a los bichos durante el sueño”.