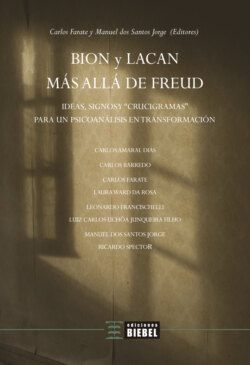Читать книгу Bion y Lacan más allá de Freud - Carlos Amaral Dias - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
Fundamentos epistemológicos en la obra de Bion
ОглавлениеCarlos Amaral Dias
Me gustaría, en primer lugar, recordar a Pedro Luzes cuando en 1968 escribió que fue Bion, después de Freud, el analista que más se preocupó por los procesos de pensamiento y quizás el más fructífero al estudiar los esquemas psicoanalíticos más profundos. También fue, para seguir parafraseando a Luzes, el investigador del psicoanálisis que asumió dentro de la disciplina psicoanalítica una posición semejante a la que los físicos Heisenberg y Planck tuvieron en la Física y el mundo de la ciencia.
Según Luzes (1968, cit. en Amaral Dias & Luzes, 2006, p. 1361) “preveo que con la vuelta a la obra de Bion, como pasó en su momento con la vuelta a la de Freud o a la de Melanie Klein, el debate quedará abierto durante muchos años [...]. Las posibilidades de encarar una gama más abierta de posibilidades interpretativas se darían si abandonáramos cierto ‘realismo psicoanalítico’”.
Pasados ya casi cincuenta años del trabajo de Luzes, se estableció como punto de partida que el campo psicoanalítico se enriqueció y se alteró de una forma exponencial después de Bion. Intentaremos elaborar estos desarrollos en las siguientes líneas, aunque no lo haremos de forma académica sino como reorganización de las teorías bionianas centrales para comprender lo que iremos a explicar.
Comenzaré por describir la función continente (♀) y su relación con el contenido (♂), aunque más no sea por haber dedicado a esta hipótesis de trabajo la mayor parte de un largo artículo publicado en la Revista Francesa de Psicoanálisis en 1994. Lo que me interesó fue la interacción (♀/♂) y su relectura tal como fue propuesta por Bion en el libro Atención e interpretación (1970). En esta obra, Bion nos propone una escucha sin memoria, deseo ni comprensión, o sea, desprovista de realismo en el sentido ingenuo que posee el término.
Epistemológicamente, la propuesta implica renunciar al método científico como forma de conocer la realidad; en este caso la realidad de la mente del analizando. El lector se preguntará: ¿qué pasaría con la epistemología si prescindiéramos del discurso científico? Pregunta que da en el punto más frágil y, al mismo tiempo, más valioso de la obra de Bion, es decir, la dimensión mística subyacente. Alrededor de esta dimensión hubo siempre un mal-entendido, aunque nuestra disciplina, el psicoanálisis, nunca fue construido sobre los bien-entendidos. Basta con leer a Freud para comprenderlo. La dimensión mística es, en sí misma, un mal-entendido. ¿Iría Bion a proponer pura y simplemente una fórmula que negase la regionalidad próxima al pensamiento científico? No. Iba a proponer una forma de escucha que en su génesis se puede inscribir en una discontinuidad esencial.
De hecho, “sin memoria, deseo o comprensión” no puede ser la base de un pensamiento regional, como pasa con toda la démarche científica, sino que se inscribe en un intento de comprensión de la totalidad de la mente del analizando. Es decir, percibimos la inserción de la fórmula de Bion no en las epistemologías de su tiempo sino en la mística. Se vuelve imposible no pensar en la propuesta de San Juan de la Cruz en su libro Subida al Monte Carmelo, ya que lo que nos queda es un acto de fe para permitir la ascensión a O (origen) en el interior del proceso psicoanalítico, es decir, aquello que en San Juan de la Cruz aparece como propuesta subyacente al conocimiento (hacer noche oscura para los sentidos). Las cualidades que derivan de dicha noche parecen eclipsar la conciencia, aunque se limitan a crear sólo de manera paradojal una conciencia máxima del otro. La cantidad objetal y la cantidad digna de respuesta del objeto no se engendran en la fórmula “relación de objeto” pero sí en la comunión, creando el sub-objeto. Esta forma de proceder del analista tendrá consecuencias tanto en la construcción del objeto psicoanalítico como en los sujetos involucrados en el campo psicoanalítico.
Es que, proponer una no actitud donde supuestamente deberíamos hablar de la actitud implica, como en la mística, una disciplina mental necesaria. Esta disciplina debería implicar el abandono de fórmulas infelizmente presentes en la mente del analista, del tipo “el próximo paciente es una mujer deprimida” o “faltan apenas ocho días para salir de vacaciones”. ¿Cuál sería aquí la memoria del analista y la manera como en él influenciaría la escucha? Por ejemplo, a partir de escuchar la fecha fijada para las vacaciones seguramente transforma a nuestros pacientes en perseguidores que no nos dejan gozar de las vacaciones sino de aquí a algún tiempo. ¿Y qué decir de la paciente deprimida que, acostada en el diván, nos cuenta la forma en que fue capaz, la noche pasada, de abrirse al deseo de un hombre?
Todo esto nos conduce a la teoría de los functors, o sea a una función que procura un argumento. Repito, procura pero no contiene. Si pensáramos según los términos propuestos por la Tabla, la mente del analista debería ser capaz de cumplir el precepto freudiano, o sea, la atención fluctuante, la cual no puede ser desviada por pensamientos míticos y oníricos personales. Esto implica propiciar una entrada en la Tabla que emerja catastróficamente (el cambio catastrófico sugerido por Bion y al cual dediqué alguna investigación).
Dicho de una manera epistemológicamente más consciente, “sin memoria, deseo o comprensión” no es una actitud sino una meta-actitud que sostiene una metateoría. Es esta metateoría la que permite considerar las teorías del analizando, es decir sus opiniones y lecturas del sufrimiento psíquico y del espacio de vida que le fue reservado, como capaces de generar la activación de las teorías científicas del analista, las cuales, justamente porque fueron colocadas en la fórmula “sin memoria, deseo o comprensión” emergen en un espacio vacío de expectativas en cierta forma análogas a las preconcepciones de las que Bion habla cuando nos propone la salida que va de las preconcepciones a las concepciones y, finalmente, a los conceptos. Idealmente, y no voy a escapar a mi neoplatonismo, deberíamos ser capaces de pasar de las preconcepciones a los conceptos sin necesitar de las concepciones, de modo de transformar el análisis en un lugar de significaciones, muchas de ellas imposibles de anticipar.
Incluso las características de desintoxicación, metabolizantes, a las que Bion dedicó una atención especial a nivel de la función continente, se encuentran ellas mismas garantizadas por las no-características que caracterizan la función continente. Hablamos, por ejemplo, de los fantasmas de muerte que, al no ser sometidos a hemodiálisis mental, pueden poblar la mente del analizando, o del bebé, impidiendo los procesos de transformación necesarios para el crecimiento mental.
Por otro lado, si el analista escucha de la manera que intentamos definir, opera en α-dream-work. Sólo así se puede transformar en un continente para las palabras, para las no-palabras, para los analizandos silenciosos, para los no-silenciosos y para los no-silencios del analizando, los cuales pueden presentarse como una condensación que ha de ser ampliada por el analista. Es por eso que la libre interpretación asume la forma, dentro del analista, de una asociación libre.
Debemos también percibir que el factor continente, para poder funcionar, implica “la pérdida de las capacidades que obstruyen la intuición” (Bion). Aquellas se presentan como “heridas” en la función α, o sea como obstáculos a la libertad alcanzada por la disciplina que nos permite, paso a paso, abandonar K (conocimiento) para caminar en dirección a O (origen). Cuanto más sea capaz de esa libertad, más confianza puede tener el analista en sus observaciones. El analista ha de ser capaz de tolerar la dispersión (PS), porque al mismo tiempo va sabiendo que la paz de la búsqueda del punto D, es decir de la unidad que emerge con la significación obtenida de este modo, es la trayectoria principal. Se torna evidente, entonces, que al analista sólo le queda la búsqueda siempre efímera de lo que resulta del encuentro psicoanalítico.
Es también verdad que la utilización excesiva de la memoria y del deseo vuelven al analista incapaz de escuchar en el aquí y ahora de la sesión analítica. Por la memoria se aferra el analizando al pasado y es de esa manera que el analista lo posee o, mejor aun, se apropia interiormente de su paciente. Por el deseo, el analizando es lo futuro y podría quedar atrapado en el deseo del analista, aun cuando éste parezca bien fundamentado para el analizando. Por ejemplo, si tuvieras una novia que consiguiese borrar los rastros dejados por una madre tóxica, mejor sería tu porvenir.
La propuesta “obliga” a ver más allá del principio del placer/displacer, facilitando la liberación de pensamientos falsos y de pseudointerpretaciones. Estas últimas, por otra parte, dificultan la aproximación a O (origen) y, sobre todo, al pasaje de K a O.
Es también evidente que la aptitud para el cambio catastrófico y su desencadenante se vuelve de esa manera inmanente/eminente y contribuye así a disminuir las barreras engañosas contra el miedo, la falta y lo desconocido, o incluso, la comunicación de un desacuerdo de la dupla analítica.
Conviene aquí recordar la vida cotidiana del analista, cuando éste se deja atravesar por los estímulos contenidos en la memoria o en el deseo, estímulos éstos que llevan a la creación de -K. Es justamente aquí donde el deseo de cura se ancla, habitualmente a través de imágenes visuales que vuelven puntualmente inaccesibles los objetos psíquicos del paciente, en tanto que aquel se transforma en un objeto peligrosamente accesible.
El insight que se obtiene por esta forma peculiar de escuchar queda próximo a lo que Bion definió como cambio catastrófico, a saber, el conjunto de acontecimientos que ocurren en el momento de surgimiento de una idea nueva. Es por eso que pensar el aforismo, o Koan, “sin memoria, deseo o comprensión”, nunca está demás ya que nunca está demás desconfiar del a priori (ideas viejas). Estas tienen, frecuentemente, la forma de modelos psicoanalíticos que aunque a veces parecen modernos no son más que pensamientos falsos, aunque más no sea por la forma como se presentan, no como preconcepciones activadas por el analizando sino como preconcepciones que obstruyen la función continente.
El ejercicio del psicoanálisis implica siempre la vigilia del psicoanalista, o sea la abstinencia de la simpatía/empatía, la cual debe dar lugar a la verdadera empatía, sobre todo cuando el analista se decide por la interpretación. Es importante saber crear una caesura entre teoría y paciente, aunque sean las teorías las que permitan el conocimiento (por ejemplo, sobre el Edipo, la represión, el inconsciente, etcétera). Designaría la mente del analista que trabaja de esta manera como una mente pre-catastrófica, es decir apta al cambio de sentido, o sea al cambio catastrófico y pos-catastrófico. La actividad del analista debería tener como tela de fondo la exposición permanente a lo desconocido y al encuentro de un estado emocional próximo a lo sin-nombre. Es por eso que la turbulencia genera la ansiedad necesaria al descubrimiento. “Ganar” una sesión, sentimiento que es común a los analistas, implica tolerar la turbulencia de la aproximación, la existencia de una conexión frágil y también la resistencia a una aproximación y a una conexión, ya sea por parte del analizando o por parte del analista. Todo cambio implica dolor psíquico.
Además, la tolerancia al cambio catastrófico es lo que permite a un analista ser un analista (no me refiero, evidentemente, a los criterios burocráticos de la admisión y de pertenencia a sociedades psicoanalíticas). El miedo a la turbulencia asociado a lo que parece científico pero no lo es, da a las discusiones entre los analistas el carácter propio de una conversación entre sordos. Si imaginásemos lo contrario, lo habitual sería la emergencia de ideas nuevas/modelos nuevos, a saber, una catástrofe susceptible de desintegrar la noósfera conceptual. Los analistas se comportan a veces como guardianes del edificio psicoanalítico, en vez de hacerlo crecer.
*
Los caminos espinosos y complejos establecidos por la conexión entre los vínculos (L, H y K) y el trabajo analítico deben estar idealmente en la función continente. Espinosos, porque sabemos cómo se encuentra el empedrado atravesado por –L, es decir cómo se oculta la verdad psíquica, don (terrible don) que busca la mente del analista.
A nivel contratransferencial, la presencia de –L y de –K depende de la conjunción epistemológica y teórica/técnica, o mejor, de su naturaleza. Me refiero, por ejemplo, a la tentación de mantener el psicoanálisis como un mundo aparte dentro del mundo de las ideas, o sea el mundo filosófico. Como afirma Bion, la relación entre filosofía y psicoanálisis es de la misma naturaleza que existe entre matemática pura y matemática aplicada. Claro que en un análisis la interrogación sobre el hombre, el lugar del Homo sapiens-sapiens, es en primer lugar un interrogante sobre un hombre. Aunque sabemos que el encuentro analítico entre el ♀ y el ♂ debe dar lugar a la creación de un tercero, el cual a su vez alimenta a ♀ y ♂ y también lo alimenta a él (mismo). Dicho de otra manera, el conocimiento obtenido en ♀/♂ va a tener influencia en la manera cómo el analista escucha, en la manera como el analizando mira el análisis y, a fortiori, sobre el crecimiento del conocimiento en cuanto tal.
Conviene no olvidar que la mente del analista es análoga a un catalizador y por eso está presente durante la reacción, debiendo evitar, sin embargo, estar presente en el producto final. Sólo así el analista ayuda a crear la tolerancia al cambio catastrófico y también sólo así el analista continúa transformándose como analista. Sabemos que el miedo a las turbulencias asociadas al conocimiento científico acompaña la emergencia de ideas nuevas. Los modelos nuevos son temidos como si ellos pudiesen provocar una catástrofe susceptible de desintegrar nuestra atmósfera conceptual, o incluso hacer desaparecer el edificio psicoanalítico. Felizmente ya Freud, padre del psicoanálisis, antes de Bion, nos había obligado a verificar que sin temor a la pérdida y sin asumir ese temor, no hubiéramos sido capaces de hacer emerger ese mundo oscuro aunque paradojalmente portador de luz, al que Freud llamó el inconsciente y al que Bion añade el O, en tanto realidad última a la que podemos acceder: de una forma O, la forma edípica a través de la cual se deletrea “Yo soy Edipo”, y de la que se puede resumir la frase “Yo soy Dios”. Es decir, el camino hacia O me lleva al camino de Edipo, en tanto el camino a Dios es el camino de la creencia en la omnipotencia y la omnisciencia.
Al colocar su radical analítico en la óptica de ser O, la reflexión bioniana se aparta decididamente del intento adaptativo proveniente de la psicología del Yo, así como las tentaciones paranoides-causalistas. Esta posición es fundamental en la creación de la capacidad de realización negativa. Ahí, de nuevo, el “sin memoria, deseo o comprensión” coloca al analista distante de cualquier militancia y lo aproxima a la dimensión del retículo vacío.
La cultura de lo extraño al interior del ser humano torna posible la propensión a O y también el amor a la verdad, organizador epistémico de las endociencias. Dicho de otra manera, el analista que se afirma en ♀/♂ teme mucho menos al cambio catrastrófico y a las turbulencias. La dispersión pasa a ser parte de la búsqueda del O y de la verdad, aunque sepamos que el ser humano es capaz de la verdad. Sin embargo, los instrumentos que posee (L, K, H) solo permiten transformarla, no permiten conocerla.
El analista que aumenta la tolerancia a la dispersión aumenta también la capacidad de transformación de β en α, de alguna manera las condiciones necesarias al pensar en análisis implican un uso de la dimensión PS⇔D. En otros términos, el analista tiene que ser capaz de dejarse impregnar por la dimensión positiva (el nivel de la identificación proyectiva presente en la comunicación ♀/♂ sin dejar, sin embargo, de descubrir el análisis como realización negativa. Aquí, la función del rêverie es esencial. Identificación proyectiva y función de rêverie constituyen dos polos técnicos de la función α del analista en el análisis. Su utilización es gradual y compuesta, variando de análisis a análisis, de sesión a sesión y, probablemente, de segundo a segundo. Es evidente que los recursos necesarios para la elucidación de la función de rêverie son de un orden completamente diferente de los que están presentes en el contacto con la identificación proyectiva.
La función de rêverie se basa en la función materna de rêverie pero la supera, como ya Green tuvo oportunidad de explicar. La función de rêverie es lo que permite la organización de la dispersión, transformando a ésta en un factor de crecimiento psíquico, apoyando de ese modo la movilización de los procesos mentales del sueño y la continuidad del analista entre PS⇔D.
Vale la pena agregar que el nivel de escucha de esta elocución transforma las dimensiones donde el objeto psicoanalítico se debe desarrollar. Por ejemplo, en el área de la pasión, porque se aparta al paciente de la elaboración depresiva. En el área del mito, es decir de su construcción a partir de los elementos míticos de la historia del analizando, por la interferencia de pensamientos falsos. En la dimensión del sentido común (o sea, entre lo sensorial y la toma de consciencia), porque refuerza las opacidades y, naturalmente, las actitudes proyectivas.
Conviene recordar que la pasión para Bion se localiza en el área transferencial-contratransferencial, que la dimensión mítica es aquella que nos permite “arañar” la historia del analizando y que el sentido común es naturalmente de una importancia enorme en la medida en que permite mantener una relación con la realidad.
Todos estos niveles apoyan el nivel de activación del continente en la relación continente/contenido, así como la capacidad de la mente del analista se mantiene en fluctuación e impregnación reticular, permitiendo el desarrollo de la comunicación sobre la forma de interpretación. Conviene recordar que la interpretación es la forma en que la asociación libre se presenta en la mente del analista. Como ya sugerimos, es la interpretación, entre los procesos mentales del sueño y la escucha del hecho seleccionado, la que permite al analista el desarrollo de la capacidad de soñar despierto. Es decir, una capacidad de rêverie conciliable con lo que podríamos llamar una “ability for logical thought of the mathematical kind” (Bion, 1992). Bion propone también (1975) la alternancia entre los términos paciencia y seguridad. El primero designa la capacidad de la relación entre el analista y lo no conocido, siempre presentes en la comunicación en el análisis. Debe dar origen a la capacidad de recorrer de nuevo los caminos que llevan a la emergencia del modelo emocional subyacente (conjunción constante). Pero es la capacidad de rever, o mejor dicho de ver de otra manera, lo que se espera del analista; para eso el analista debe ser capaz de brindar seguridad (análoga a la posición depresiva). Esta oscilación entre paciencia y seguridad da a PS⇔D la calidad de continencia mental, fuente de crecimiento emocional.
Una vez más, lo que nos interesa es la relación continente/contenido. O mejor aun, la interacción continente/contenido es lo que debe estar en el centro de nuestras reflexiones. La primera interacción que nos interesa se refiere a la importancia de la formulación de la interpretación para el hilo conductor del cual emergen las ideas interpretativas. Este hilo conductor del analista como lugar emergente de nuevos vértices sobre objetos psicoanalíticos, no debe apartarse de la extraordinaria secuencia de los hechos observados, que se evidencian en un trabajo común analista/analizando.
En este sentido la interpretación propiamente dicha debe ser formulada en tanto dimensión de la pasión presente en el acto psicoanalítico. Apartado el vínculo continente/contenido de una formulación cerrada, le queda el abandono de la dimensión lineal causal y racional, asentando una relación que en todo momento se espera que suceda en el análisis, permitiendo así la emergencia del encuentro soi disant mítico, o mejor aún, místico. Es esta dimensión la que nos permite la libertad especial de hacer de nuestros pensamientos un puente de llegada o de partida, en otras palabras, la asociación libre/interpretación va a permitir la existencia de innumerables objetos analíticos en el mismo espacio.
Tengamos en cuenta la función analizante del factor continente. Esta, para poder funcionar, tiene que perder las opacidades que obstruyen los factores, lo que favorecerá la intuición. El analista que está atento a esa forma de obstrucción de la función continente, o que es capaz de poner en funcionamiento la teoría de los functors es quien se acerca a la libertad de encontrar lo fundamental del análisis, una libertad alcanzable por la disciplina. Esta libertad se vuelve, entonces, por lo menos para el analista, la garantía de lo que podríamos llamar la ecuación personal. El carácter efímero del encuentro analítico obliga a la búsqueda de un estado mental determinado, a partir del cual el nivel de interacción y contacto en la experiencia del análisis obliga a construir la fórmula de la experiencia de escuchar.
Finalmente, la anulación de la memoria y del deseo hacen que el analista sea capaz de sentir el “aquí y ahora” en el análisis, y el tiempo presente como fugacidad. Para la memoria, un objeto formando parte del pasado es, por lo tanto, poseído/apropiado internamente. Para el deseo, el objeto está situado en el futuro, dificultando, ya sea por la memoria o por el deseo, que el continente quede fuera del contenido.
El analista debe estar entonces por encima de la sensorialidad y del principio placer/displacer. Es evidente que es ese estado el que aproxima al analista a O (origen), así como el pasaje de K a O. Además evita, tanto como es posible, un estado de la mente saturada por la sensorialidad, impidiendo la creación de pensamientos falsos y de pseudo-interpretaciones/comunicaciones.
Es conveniente, para el analista, escapar a los obstáculos que resultan de la obstrucción de la mente. Esta obstrucción ya es de por sí perturbadora del funcionamiento mental. Si juntáramos la saturación que se encuentra en mayor o menor cantidad en ciertos momentos del análisis y la relación continente/contenido, podríamos percibir que la capacidad de suspender los contenidos, además de que la mayoría de las veces sean difíciles de reconocer, es también un sello de la relación terapéutica.
Es también claro que si en lugar de centrarnos en O lo hiciéramos en K, la única cosa que cambia es el sentido prospectivo de ambas transformaciones (en K y en O). Pero la naturaleza del análisis no cambia. En K hay también fragilidad y dolor, aunque más no sea por el contacto con la condición humana inherente al acto de conocer. Bion afirmó, en Atención e interpretación, el riesgo de la omnisciencia y nos advirtió sobre la convicción de todo saber, muchas veces como forma de lidiar con la intolerancia a la frustración. K es un camino para O y es así que debe ser visto. En ese sentido, K nos reenvía siempre a una expectativa. Expectativa centrada en el vínculo continente/contenido.
Es que, más de lo que pueda pensarse, la calidad de la relación emocional vinculante se expresa tanto en la relación entre K y H-L como en la relación K-O. La no comprensión de esta afirmación conduce a una proliferación de mentiras, frente a lo que debe estar presente en el cambio catastrófico. Se podría imaginar, de alguna manera, la dupla analista y analizando como una comunión capaz de generar nuevos pensamientos. Para eso, la forma como el analista trabaja es siempre de tal manera de garantizar el cambio. El poeta T.S. Eliot formuló así el problema: “para llegar donde no se está / es preciso ir por un camino que lleve a la ignorancia / para poseer lo que no se posee es necesario ir por un camino donde no se está”. Ese camino, para continuar la cita de T.S. Eliot, implica siempre el cambio de sentido.
El carácter sintomático de la escritura de este texto resulta, también, de la catástrofe que ocurre siempre que una acción pública pretende dar cuenta de una acción privada. Espero que el lector no se haya sentido demasiado perturbado con su lectura, ya que sólo pretendíamos efectuar una provocación (en la dosis necesaria) a la lectura y la reflexión.