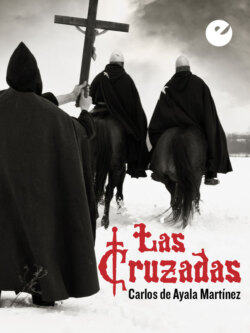Читать книгу Las Cruzadas - Carlos de Ayala Martínez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl mundo mediterráneo en vísperas de las cruzadas
Obviamente la cruzada que Urbano II predicó en Clermont en 1095 no puede entenderse si antes no nos ocupamos, aunque sea con brevedad, de los tres factores que de forma directa o indirecta intervienen en su gestación. En primer lugar el islam, cuyos seguidores, presuntamente fanatizados, habrían puesto en marcha los resortes de la reacción cristiana. En segundo lugar, la cristiandad oriental, cuyo referente político, el imperio bizantino, era responsable no solo de la seguridad de sus amenazadas fronteras sino también protector de las comunidades cristianas que, teóricamente, sufrían la directa y desconsiderada opresión de los infieles. Y finalmente la propia cristiandad occidental, a la que con especial insistencia nos hemos referido en el capítulo precedente, y cuyos intereses espirituales y comerciales podían verse notablemente restringidos por efecto de esa pretendida fanatización de los musulmanes. En seguida veremos que la realidad fue mucho más complicada que todo ello, y por eso mismo es por lo que esa triple ojeada previa se hace imprescindible.
REORDENACIÓN DEL ESCENARIO ISLÁMICO
El islam, en efecto, constituye la razón de ser del movimiento cruzado, la justificación de todo su entramado ideológico y su primer y más patente objetivo de combate. Pero el islam en los años que anteceden a la predicación pontificia de Clermont distaba de ser un fenómeno unitario y de coherente proyección. Estaban muy lejos los días en que la religión predicada por el profeta Muhammad servía de plataforma unificadora para un único califato que se extendía desde el Indo al Atlántico. Tras los primeros califas, los râsidûn, los “bien guiados”, que conocemos como “perfectos” u “ortodoxos”, se sucedieron dos nuevas dinastías califales, la de los omeyas, que gobernarían aún el imperio unido desde Damasco entre mediados del siglo VII y mediados del VIII, y la de los abbasíes, que lo harían a partir de entonces desde Bagdad. Todos ellos se autoproclamaban defensores de la pureza interpretativa del islam, que unía a la palabra de Dios revelada en el Corán el inapreciable valor de la tradición o sunna.
A partir del siglo X el panorama comenzó a cambiar de manera acelerada. Los abbasíes asistieron impotentes a la aparición de alternativas políticas y doctrinales que acabarían formalizando la escisión de la comunidad de los creyentes, la umma, y con ella la del propio imperio árabo-musulmán, unido hasta entonces. A mediados del siglo XI esa división se concreta en la existencia de tres grandes formaciones político-religiosas. La más occidental de todas ellas era el vasto imperio almorávide, cuyos emires, defensores de una ortodoxia rigorista, supieron extenderse desde su lugar de origen a orillas del río Senegal hasta más allá del estrecho de Gibraltar, incorporando buena parte del territorio hispano-musulmán. Más hacia el este, con base en El Cairo, el califato fatimí de Egipto constituye, por su parte, una gran potencia islámica que controlaba las ciudades santas de Arabia e imponía su autoridad en las estratégicas tierras sirio-palestinas del Próximo Oriente; su adscripción ideológica al siísmo la convertía en una amenaza especialmente agresiva frente al califato abbasí. Es éste, o mejor lo que de él quedaba, el tercero de los grandes ámbitos de poder en que se hallaba dividido el islam, aunque, eso sí, un ámbito políticamente desarticulado y controlado, de hecho, por los turcos.
De las tres formaciones aludidas solo nos ocuparemos en el presente capítulo de las dos últimas. Los almorávides, sobre los que habremos de volver más adelante, fueron sin duda motivo de preocupación para el pontificado, pero su alejada posición respecto a Tierra Santa no los convertía en objetivo prioritario de la cruzada.
EL CALIFATO DE LOS FATIMÍES DE EGIPTO
Los fatimíes egipcios sí podían ser considerados como objetivo de cruzada. En torno a 1095, en círculos pontificios, se había elaborado una bula atribuida al papa Sergio IV (1009-1012) concediendo indulgencia plenaria a quien contribuyera a la recuperación del Santo Sepulcro; de este modo, el Papa habría respondido a la sacrílega destrucción de su más preciado santuario ordenada en 1009 por el califa fatimí al-Hâkim (996-1021). Es evidente que en vísperas de Clermont no se había olvidado el ultraje que los cristianos habían recibido más de ochenta años antes por parte de los fatimíes. Pero ¿quiénes eran los fatimíes?
El siísmo ismailí y su radicación en Egipto
Los fatimíes eran los miembros de una secta del siísmo ismailí o septimano. En efecto, el radicalismo legitimista y socialmente revolucionario del siísmo quedó a mediados del siglo VIII dividido en dos grandes bloques. Uno de ellos, el minoritario, es el del ismailismo. Sus miembros creían que Ismâ’îl, séptimo imam descendiente en línea directa de Alí, se había ocultado a los ojos de los hombres para reaparecer al final de los tiempos en forma de mahdi, una especie de mesías escatológico encargado de reconciliar a la humanidad con Dios a través de la restauración final y definitiva de los valores de justicia e igualdad propios del islam. Los ismailíes –los gulat o exagerados, como gustaban calificarlos sus enemigos–, tendieron a una progresiva sectarización de sus adeptos. Una de las sectas en que pronto se dividieron fue la de los fatimíes, especiales reivindicadores de la legitimidad profética a través de la figura de Fátima, única hija superviviente del Profeta y mujer de Alí.
El radicalismo fatimí acentuaba el carácter apocalíptico del movimiento sií, y al tiempo que reivindicaba una mejora social para el conjunto de los musulmanes, mostraba sus contradicciones a la hora de valorar el papel de la mujer en la sociedad: el respeto hacia ella debía manifestarse en la eliminación de todo trato discriminatorio por razón de herencia y también en la evitación de la poligamia, pero como ocurría entre el resto de los musulmanes, y quizá en mayor medida, en ningún caso la mujer podía ejercer el más mínimo protagonismo social fuera del hogar familiar.
Los fatimíes construyeron a principios del siglo X un primer ensayo político de envergadura en las regiones centrales del norte de África, pero muy pronto, antes de finalizar la centuria, se instalaron en Egipto, creando un renovado califato con capital en El Cairo, la ciudad de “la Victoria” –al-Qahira–, levantada entonces junto al viejo emporio de Fustat. Desde un principio el califato fatimí egipcio hizo descansar su compleja arquitectura sobre dos ejes fundamentales: el particular perfil religioso de su califa, y la extraordinaria vocación expansiva del régimen.
Los califas preferían usar el título de imam o líder religioso, y tenían plena autoridad para definir doctrina; a fin de cuentas, eran partícipes de la emanación creadora de Dios. Su poder, por consiguiente, era absoluto, y nada ni nadie podía limitarlo. Tampoco era necesario, porque la chispa divina que se albergaba en el imam y que le convertía en inspirado, le hacía inevitablemente justo e infalible. Ello explica que su acceso al poder fuera exclusiva decisión de su predecesor, que solo revelaba su voluntad en el último minuto, sin que ningún consejo o instancia representativa participara en una formal confirmación. Esta doctrina de Estado –que, aunque desde luego excepcionalmente, llevará a alguno de sus titulares, en concreto al mencionado al-Hâkim, a ser considerado como una auténtica divinidad–, se traducía, como no podía ser de otro modo, en un lujo y un fasto que, influido por la tradicional cultura egipcia, superaba al de los abbasíes.
Otra manifestación de esa misma doctrina es la fuerte centralización administrativa alcanzada, llegando en el terreno económico a un cierto dirigismo, cuyo teórico fin social, en consonancia con los principios ismailitas, era alcanzar cotas de cierta nivelación entre la población. Shaban, por ejemplo, opina que en materia de comercio interior, la sistemática aplicación de tasas y aranceles sobre productos y operaciones mercantiles, tenía este objetivo, ya que al gravarse el gasto y el consumo de quienes estaban en condiciones de llevarlo a cabo, según tarifas meticulosamente establecidas, se obtenían rentas trasvasables a otros sectores menos afortunados.
Hay que decir, por otra parte, que esta teocracia –salvo excepciones que corresponden al divinizado califa al-Hâkim– no se tradujo en políticas excluyentes respecto a súbditos no ismailíes. Conscientes de que gobernaban sobre una población mayoritariamente sunní, los fatimíes ejercieron para con ellos una política de respeto y tolerancia. Ello explica que el mensaje ismailí, reducido a un círculo minoritario de iniciados en sus esotéricas proposiciones, no haya dejado huella duradera en Egipto pese a sus dos siglos de dominación. Tampoco cristianos y judíos fueron por lo general marginados, siendo ampliamente utilizados en la administración, especialmente en la tributaria, lo que acabó generando cierto sentimiento de rechazo popular hacia esas minorías.
También la vocación expansiva fue característica del nuevo régimen. Se encargaba de prepararla un curioso sistema de propaganda misional establecida desde el gobierno, y la posibilitaba la organización de un poderoso ejército, aunque no siempre bien trabado. Pero junto a los factores religioso y militar, la expansión egipcia cuenta con una dimensión comercial de extraordinaria importancia y quizá uno de los elementos más característicos del régimen.
El sistema de propaganda exterior –ya hemos aludido a que en el interior el califato renunció a tareas proselitistas– corría a cargo de una poderosa red de misioneros que, según la tradición ismailí, recibían el nombre de duat [singular: dai]. Su labor propagandista tenía por objeto preparar la conquista egipcia a través de la extensión previa del mensaje ismailí. Los duat, dependientes directamente del Gobierno, recibían su adoctrinamiento en la mezquita cairota de al-Azhar, y desde sus lugares de destino, mantenían una constante comunicación con la capital del califato. Por su parte, el ejército egipcio estaba compuesto por un heterogéneo conjunto de grupos étnicos –bereberes, sudaneses, árabes, cristianos armenios, turcos...– que, pese a conformar un impresionante contingente, acabaría siendo factor de inestabilidad interna. Hasta entonces, la autoridad fatimí –aunque ciertamente de manera no muy sólida– estuvo presente en la franja costera sirio-palestina, y lo haría prácticamente hasta el inicio de las cruzadas.
El Egipto fatimí, además, desarrolla una extraordinaria actividad comercial exterior que se veía facilitada por el control de las rutas transaharianas y la obtención, a través de ellas, de ingentes cantidades de oro sudanés. Fueron ejes de atención fatimí tanto el Mediterráneo como el Mar Rojo. En relación al Mediterráneo, hay que destacar la presencia de mercaderes italianos de Amalfi, Génova y Venecia en El Cairo (cerca de 300 amalfitanos se hallaban ya en la capital poco después de la conquista), en Alejandría y Damietta. Buscaban, entre otros productos, lino, papel, azúcar y el preciado alumbre del sur de Egipto. Llegaban también a los puertos sirios de acceso a Palestina. De sobra conocida es la historia de los comerciantes amalfitanos que hacia 1070 levantaron en Jerusalén un monasterio, el de Santa María La Latina, y un hospial adjunto, que sería núcleo originario de la orden militar de los hospitalarios y que se erigía ahora frente al recién reconstruido templo del Santo Sepulcro, todo ello bajo la protección de las autoridades fatimíes. En cuanto al Mar Rojo, hay que decir que el régimen egipcio se encontró con una coyuntura favorable: el comercio a gran escala abandonaba el Golfo Pérsico y se trasladaba al Mar Rojo, donde a partir de este momento recalará la ruta de conexión con la India. Este trasvase cuenta con dos factores explicativos: por un lado, la decadencia económica de Bagdad y del imperio abbasí, y, por otro lado, la circunstancia fortuita de que un terremoto provocara la ruina irreversible del puerto iraní de Siraf. Gran parte de esta actividad comercial del siglo XI nos es bien conocida gracias al hallazgo en una geniza judía de El Cairo (dependencia de almacenaje aneja a las sinagogas) de una ingente cantidad de documentos comerciales, que los judíos guardaban por llevar impresas en sus encabezamientos las correspondientes invocaciones divinas.
La heterodoxia fatimí: drusos y “asesinos”
Desde un punto de vista estrictamente político, la evolución del régimen egipcio contempla desde fechas tempranas inequívocos síntomas de fragilidad estructural. Dada la extraordinaria carga ideológica del sistema, esos síntomas se expresan en forma de cismas religiosos, pero tras ellos, sin duda, se adivinan complejas y contradictorias realidades de orden político.
El primero de esos cismas es el que dio lugar a un movimiento que todavía existe en la actualidad, el de los drusos, un movimiento desvinculado desde muy pronto de las esencias del islam. El cisma tiene su origen en el califato, que ya conocemos, del polémico al-Hâkim (996-1021). Las fragmentarias fuentes que nos permiten reconstruir la etapa de su gobierno nos lo presentan como un auténtico desequilibrado. Probablemente sería preciso matizar esta aseveración, pero el intermitente fanatismo mostrado por el califa –persecuciones o depuraciones contra cristianos, judíos y sunníes, seguidas de períodos de incomprensible tolerancia–, no ayudan a perfilar su figura; como ya sabemos, él fue el responsable, en 1009, de la demolición del Santo Sepulcro de Jerusalén. Tampoco ayuda a entender el significado de su errática política su escandalosa autorrenuncia a ser considerado imam en 1012.
En estas circunstancias, y parece que al margen del propio califa, se fue extendiendo la idea de que, en realidad, al-Hâkim no era sino la encarnación de Dios en la tierra. Algunos duat extremistas abrazaron la idea apasionadamente, y al frente de ellos se colocó un misionero de origen persa, al-Darâzî, que, ante los excesos, fue posiblemente ejecutado por el propio califa. Cuando en 1021 al-Hâkim desapareció misteriosamente, casi con toda seguridad asesinado, los seguidores de al-Darâzî, los drusos, afirmaron que no había muerto, ya que no podía morir quien era encarnación hipostática de la divinidad. Hubieron de abandonar Egipto y se dispersaron por Siria. La doctrina de los drusos no es fácil de conocer dado su radical esoterismo. Desde mediados del siglo XI renunciaron al proselitismo y prohibieron nuevas conversiones fuera de los círculos y familias ya existentes. Parece que su idea fundamental estriba en la creencia de que el universo se identifica con Dios y en la posibilidad de que el hombre pueda acercarse a esa radical unicidad a través del conocimiento. De hecho, los drusos no solo rompieron con el ismailismo sino con el propio islam, derivando hacia un sincretismo filosófico-religioso al que solo tienen acceso los iniciados. Su libro canónico es el llamado Libro de la Sabiduría, que contiene cartas y comentarios de los fundadores y propagadores del movimiento. No poseen lugares de culto y el Corán no es para ellos un libro especialmente sagrado. Actualmente tienen comunidades de cierta importancia en Siria y Líbano.
El segundo de los cismas que preanuncian la desestructuración del califato fatimí se produce en vísperas de la primera cruzada; es el de los nizaríes cuyos miembros acabarían identificándose con la llamativa secta de los “asesinos”. El nuevo cisma presenta una mayor complejidad en su desarrollo. Nizâr era el primogénito y presunto heredero del califa fatimí al-Mustansir (1036-1094), y fue utilizado como bandera de un movimiento cismático que nunca llegó a apoyar. Éste se articuló en torno a otro dai de origen persa, Hasan al-Sabbâh. Su creciente descontento hacia el gobierno califal se concentró en el hombre fuerte del régimen, Badr al-Yamâlî, un militar armenio, gobernador de Palestina, que puso fin a la crisis que en los años sesenta del siglo XI habían protagonizado las distintas facciones étnicas que componían el ejército. Dueño de la situación, consiguió del agradecido califa al-Mustansir plenos poderes que alcanzaron también al sistema religioso, pasando a controlar la red misionera de los duat. El descontento de éstos no se hizo esperar: era inadmisible que se hubiera despojado de este modo al califa de sus atribuciones. Hasan capitalizó el descontento y, junto con sus seguidores, se hizo en 1090 con el control de la alejada fortaleza de Alamut, al sur del Caspio, un inexpugnable bastión rocoso de los montes Elburz.
A la muerte del califa al-Mustansir (1094), el primogénito Nizâr fue apartado de la sucesión por expreso deseo del hijo del “dictador” Badr, que, habiendo fallecido ya, había conseguido consolidar dinásticamente su poder. El nuevo hombre fuerte de la situación, su hijo al-Afdâl, prefirió situar en el trono egipcio al segundo hijo del califa fallecido por la sencilla razón de que lo había convertido en su yerno. La resistencia de Nizâr fue sofocada y él mismo desapareció en prisión. El grupo de Alamut aprovechó la circunstancia para desligarse de la obediencia al califa de El Cairo y proclamar el imamato de Nizâr, que no habría sino iniciado una fase de ocultamiento. En su nombre actuaría Hasan al-Sabbâh, que, al frente de los nizaríes, se aplicó a poner en práctica un activismo excluyente respecto al resto de los musulmanes en el que el asesinato de oponentes era práctica habitual. En el siglo XII sus seguidores fueron llamados hashishiyun porque, se decía, que los activistas encargados de consumar los actos violentos lo hacían bajo el efecto del hasis. La hipótesis resulta hoy día discutible; lo cierto es que de esa designación deriva la palabra “asesino” utilizada en Occidente. El término hashishiyun, en cualquier caso, se lo daban sus enemigos, ellos se autodenominaban fida’i (“fedayin” = “el que se sacrifica”).
A finales del siglo XI se constituye una nueva rama de la misma secta en territorio sirio, en torno a la fortaleza de Masyaf, bajo el control de un persa llamado Rashid al-Din Sinan, el Sayj al-Yabal o “Viejo de la Montaña”, que llegó a constituir un estado prácticamente independiente junto al futuro condado cristiano de Trípoli, “el País de los Asesinos”, en la región montañosa e inaccesible de Nosairi, cerca de Hama y Homs, y no lejos de Hosn al-Akrad, el famoso “Krak de los Caballeros”.
El cisma nizarí marca, ahora sí, el principio del fin del régimen egipcio de los fatimíes. Estamos en el momento en que el movimiento cruzado acaba de ponerse en marcha, y los francos arribados a Tierra Santa aún habrían de contar con la sombra de poder que los egipcios seguían proyectando sobre el litoral sirio-palestino. Incluso por entonces se detecta una cierta reactivación fatimí: aprovechando los primeros efectos que el “peregrinaje armado” estaba produciendo entre los príncipes turcos que le hacían frente, los egipcios reocuparon Palestina y con ella Jerusalén; de hecho, serían los fatimíes quienes habrían de defender la Ciudad Santa contra los cruzados en 1099.
EL CALIFATO ABBASÍ Y LA HEGEMONÍA TURCA
El proceso de intermitente decadencia que sufre el califato fatimí a partir de las décadas centrales del siglo XI tiene mucho que ver con la pujante y expansiva presencia de los turcos en el ámbito de teórica administración abbasí.
Los turcos y el islam
Ya antes del año 1000 el mundo islámico conocía y se aprovechaba de la mano de obra turca, sobre todo, para nutrir sus unidades militares, pero hasta ese momento entre estos turcos del islam y los otros pueblos nómadas de organización tribal, los turcomanos –como los designaban los cronistas musulmanes contemporáneos para distinguirlos de aquéllos–, existía una frontera geográfica y también cultural que iba de norte a sur desde las tierras esteparias situadas más allá de la Transoxiana hasta el norte del actual Pakistán, pasando por el tercio oriental del también actual Afganistán.
Las zonas más orientales del islam, las que estaban en contacto con este mundo turco –básicamente Transoxiana, Jurasán y, más al sur, la región de Sistán– estaban gobernadas, bajo teórica soberanía abbasí, por emiratos autónomos iraníes desde la primera mitad del siglo IX: tahiríes y saffaríes, en el siglo IX, y samaníes durante todo el siglo X. El papel político de estos emiratos iraníes autónomos era el de contener la presión turcomana de las estepas y filtrar a Bagdad, en forma de tributo, esclavos turcos para alimentar las tropas califales. Desde nuestra perspectiva, además, su papel histórico fue el de conformar la conciencia nacional iraní, haciéndolo desde el islam pero resucitando al mismo tiempo la cultura tradicional persa. Eran regímenes identificados con las aristocracias locales de mawali –los antiguos conversos persas convertidos en séquitos clientelares de los grandes linajes árabes–, y contribuyeron, especialmente los samaníes a través de sus ricas actividades comerciales con el mundo de las estepas rusas, a desarrollar grandes emporios urbanos, como las ciudades casi legendarias de Bujara y Samarcanda, en la Transoxiana.
Hacia el año 1000 se produce un desplazamiento histórico. Los samaníes son sustituidos en el poder por los turcos, creándose a partir de aquel momento el primer gran estado turco islámico en el flanco oriental del mundo musulmán. Establecieron su capital en la ciudad afgana de Gazna; de ahí el nombre de la primera dinastía turca convertida al islam sunní, los gaznavíes, responsables de un curioso ensayo político basado en la lógica de la expansión militar y en los lucrativos beneficios del botín, y cimentado en un inestable equilibrio cultural en que los elementos iraníes acabarían dando paso a un indiscutible predominio indio, y es que, desplazados de Irán por otras tribus turcas, harían del oriente de Afganistán y del noroeste de la India su principal base de referencia.
Los selyúcidas
En realidad, esas otras tribus turcas habían iniciado su particular proceso de penetración violenta en el mundo islámico poco después del año 1000, y lo habían hecho a través de la estratégica región de la Transoxiana. No se trataba ya de turcos islamizados que se hacían con el poder de emiratos autónomos, sino de pueblos enteros que, probablemente presionados por los mongoles esteparios, penetraban directamente en la meseta iraní. De entre todas las tribus turcas que inician su marcha hacia el oeste destaca la de los Guzz u Oguz, dirigida por el clan de Selyuq, un converso al islam de la segunda mitad del siglo X. Desde la Transoxiana ocuparon el Jurasán y concretamente el territorio en torno a Merv. De allí expulsaron a los gaznavíes y solicitaron el reconocimiento abbasí de su dominio en la zona hacia 1040. Su caudillo, Tugrul Beg, decidió continuar sus conquistas hacia el oeste llegando en 1055 a Bagdad, y allí desplazó del poder a los buyíes, una dinastía de origen iraní y adscripción religiosa sií que durante un siglo había ejercido la autoridad en el califato abbasí con la obligada aquiescencia de sus titulares. Para éstos, en efecto, la presencia de los selyúcidas supuso un esperanzador elemento de renovación que llegaron a interpretar en clave liberadora, si bien es cierto que los califas ya nunca más recuperarían el poder efectivo. De hecho, y de manera inmediata, los príncipes selyúcidas recibieron del soberano de Bagdad el título de sultán, que precisamente a partir de entonces pasa de significar “poder” o “autoridad” en abstracto a designar la persona apta para ejercerlos. Más aun, los nuevos sultanes recibieron un segundo título más significativo si cabe: emires de oriente y occidente, o lo que es lo mismo, recibieron la capacidad para gobernar de manera efectiva el antiguo califato abbasí, cuyo titular quedaba definitivamente relegado a ser una autoridad formal de proyección exclusivamente religiosa. Precisamente esta circunstancia, la de la autoridad religiosa y la defensa de la ortodoxia, fue la gran baza legitimadora de los turcos que profesaban el sunnismo y que, teóricamente, recibieron el poder de manos del califa para proceder a extirpar la herejía en el ámbito del imperio, y especialmente en Egipto.
Fresco del siglo XIII. (Detalle) Un guerrero musulmán derribado por una lanza. Se aprecia la gran belleza de las gualdrapas del caballo
Y muy pronto hubieron de estrenarse en su cometido neutralizando una seria contraofensiva fatimí: un golpe de Estado protagonizado por un general turco aunque dirigido por el régimen egipcio, convirtió en prisionero al califa abbasí en 1059, pero la rápida intervención de los selyúcidas neutralizó el golpe y el califa de Bagdad fue restituido en el trono bajo la atenta y protectora mirada de los nuevos amos de la situación.
Los gobiernos de los sucesores de Tugrul, su sobrino Alp Arslam (1063-1077) y el hijo de éste, Malik Shâh (1072-1092), no hicieron sino afianzar el régimen selyúcida. Así, mientras el primero iniciaba la imparable penetración turca en Anatolia venciendo a las tropas bizantinas en la conocida batalla de Manzikert (1071) y poniendo las bases de la futura “Turquía”, el segundo se aplicó a la neutralización del poder fatimí en Siria incorporando su territorio del norte, incluido Damasco.
En este momento el nuevo sultanato turco, apoyado en el protagonismo militar de su eficaz caballería, logra su máxima extensión territorial; es el llamado “gran imperio selyúcida” que, en nombre del teórico poder del califa de Bagdad, controlaba Jurasán, Irán, Iraq, buena parte de Siria y el oriente de Asia Menor. Pero ya antes de que se produjera la muerte de Malik Shâh en 1092, se dieron los primeros pasos conducentes a la fragmentación del poder político, intrínseco a la idiosincrasia tribal de los turcos, a la compleja realidad geo-política de los territorios ocupados y a la heterogeneidad de sus respectivas señas de identidad cultural. Dos instituciones, una presente ya en la tradición islámica, la feudalizante iqtâ, y otra de importación turca, la figura del atabeg, darán cobertura al proceso de fragmentación.
Sabemos que la iqtâ es una especie de enfeudación de los tributos de un determinado territorio que realiza el Estado a favor de un beneficiario, que solo está obligado a pagar el diezmo correspondiente de los mismos. Se trata de un viejo sistema de concesiones temporales que no privaba al poder público del dominio eminente de las tierras entregadas ni a los campesinos que las trabajaban del dominio útil sobre ellas; tampoco comportaba en principio ningún tipo de gravamen o prestación laboral por parte de dichos campesinos. Con el tiempo, sin embargo, las concesiones de iqtâ se fueron haciendo vitalicias e incluso hereditarias, y sus beneficiarios acabaron arrogándose derechos sobre los campesinos, que poco a poco eran apartados de la comunicación directa con el Estado. Pues bien, los turcos contribuyeron de manera decisiva a la extensión del sistema y a su “feudalizante” evolución en beneficio fundamentalmente de la clase militar.
Por otra parte, el atabeg era, en un contexto como el turco que concebía el poder como algo consustancial al clan, el tutor que el sultán selyúcida asignaba a cada uno de sus hijos u otros príncipes selyúcidas en tanto fueran menores de edad, un tutor que tenía derecho a casar con la madre del pupilo en caso de enviudar. En la práctica, los sultanes selyúcidas utilizaron la fórmula como mecanismo de legitimación a favor de sus propios hombres fuertes, que, en teoría, debían ejercer el poder en nombre de un menor de la dinastía selyúcida, al que invariablemente acababan desplazando; de este modo instauraban en beneficio propio un sistema hereditario que solo en el plano formal seguía ligado al poder selyúcida.
Como ya hemos indicado, el proceso de fragmentación comenzó a producirse antes de la desaparición de Malik Shâh, y lo hizo tanto en Anatolia como en Siria, aunque en la primera no tanto mediante el sistema de atabegs como a través de sultanes y emires de amplias atribuciones. En efecto, antes de 1090 Anatolia estaba ya controlada por los turcos y dividida de hecho en dos grandes territorios: el sultanato de Rum –mitad occidental de Anatolia– con capital primero en Nicea y muy pronto en Iconion –hoy Konia–, cuyo titular era miembro de la dinastía selyúcida, y el emirato de Danishmend, príncipe turco creador de toda una dinastía que llegó a controlar el centro y el norte de la península. En Siria, en cambio, sí triunfó propiamente el régimen de atabegs, destacando los de Alepo y Damasco. Otras regiones del interior persa, como Mosul, fueron asimismo sede de gobiernos provinciales hereditarios bajo la administración de atabegs autónomos.
Resumiendo mucho, podemos decir que en el momento en que el movimiento cruzado se pone en marcha, el Próximo Oriente islámico se halla profundamente dividido. Existían dos grandes potencias, el Egipto fatimí en clara decadencia y el antiguo califato abbasí controlado por los turcos selyúcidas en trance ya de desarticulación territorial. Ambas potencias, no siempre obedeciendo a impulsos unitarios sino en el marco de la lógica que preside la galopante multiplicación de poderes locales, pugnan por el control de la estratégica región sirio-palestina donde se halla ubicada la Tierra Santa cristiana. Los cruzados, por tanto, habrán de entrar en contacto con una realidad islámica muy compleja que, en líneas generales, no fue un obstáculo para su avance sino que más bien lo facilitó.
BIZANCIO Y LAS COMUNIDADES CRISTIANAS DE ORIENTE
CRISIS DEL IMPERIO
Las provincias orientales del antiguo Imperio Romano, las que sobrevivieron al hundimiento occidental del siglo V y que la historiografía conoce como Bizancio, presentan una trayectoria irregular y profundamente condicionada por momentos críticos que en más de una ocasión parecieron augurar su próximo fin. Uno de esos momentos lo constituyen los cuarenta años que anteceden a la llegada de los cruzados de Occidente a tierras bizantinas.
El origen de esta larga crisis coincide con el fin del período macedónico, que, pese a no ser ajeno en sus últimos años a la inestabilidad, había conocido la esplendorosa época expansiva de Basilio II (976-1025), el “matador de búlgaros”, quien había devuelto al imperio gran parte de sus antiguas fronteras y, sobre todo, su dignidad. Bizancio vivió algún tiempo de sus rentas, pero hacia mediados del siglo XI viejos problemas internos y nuevos enemigos exteriores se combinaron en una demoledora crisis que a punto estuvo de acabar con su existencia.
El enfrentamiento partidario
En el interior se acrecentó una antigua pugna que enfrentaba ambiciones personales y familiares pero que, sobre todo, manifestaba la contradicción entre dos modelos distintos de entender el poder y cimentar sus interesados apoyos. Por un lado, crecía cada vez con mayor pujanza una especie de partido cortesano de naturaleza burocrática que pugnaba, desde el indiscutible protagonismo de la capital del imperio, por la imposición de una sólida administración civil, firmemente apuntalada por ciertos círculos intelectuales y por la poderosa iglesia patriarcal; la familia Ducas representaba bien este entramado de intereses. Por otro lado, un segundo “partido” lo integraban quienes desde las siempre amenazadas provincias orientales veían peligrar sus extensos patrimonios fundiarios por una política insensible ante la necesidad militar de la defensa; algunos miembros de esa aristocracia rural eran ellos mismos representantes de la clase militar, que, en cualquier caso, veía con recelo y escasa simpatía la actuación prioritaria que, en detrimento de gastos militares, el Gobierno y los sectores burocráticos concedían a una desmesurada administración civil; una de las familias que más cercana se hallaba a esta sensibilidad aristocrático-militar era la de los Comneno.
El reinado de Constantino X Ducas (1059-1067) constituye un momento especialmente delicado en el enfrentamiento partidario por el que discurre la lógica interna de Bizancio en aquellos años. El emperador era un fiel representante del partido cortesano y burocrático que prácticamente ignoró las demandas del ejército en un momento en que los turcos empezaban a asfixiar al imperio, tanto los pechenegos y uzos en las fronteras balcánicas como, sobre todo, los selyúcidas en las provincias orientales; a ellas se dirigió el sultán Alp Arslan tomando Armenia y su capital Ani en 1064 y procediendo después a la ocupación de Capadocia, cuya capital, Cesarea, fue cruelmente saqueada, sin que se viera libre de la violencia turca esa seña de identidad capadocia que era el santuario de San Basilio el Grande.
Las cosas habían ido demasiado lejos, y algunos miembros del propio partido cortesano reconocieron la necesidad de permitir un cambio en el gobierno. Así, a la muerte de Constantino X, subió al trono un arquetipo de emperador-soldado, Romano IV Diógenes (1068-1071). El nuevo responsable de la política bizantina era un hombre capaz y valeroso al que, desde luego, no le acompañó la fortuna. Nada más hacerse con el control de la situación, dirigió algunas campañas victoriosas contra los selyúcidas intentando neutralizar su avance por Anatolia. Pero no eran los turcos sus únicos enemigos. En los aledaños mismos del trono, el antiguo partido cortesano esperaba hacer de cualquier fallo del emperador un motivo para la discordia, y por otra parte, la política llevada hasta ese momento había convertido al ejército en una indisciplinada mezcolanza de mercenarios mal armados. Nada parecía actuar a favor del buen ánimo del nuevo emperador. En estas circunstancias se produjo la dramática y decisiva jornada de Manzikert –verano de 1071–, donde el imperio se jugó y perdió algo más que su control sobre Anatolia.
El desastre de Manzikert y sus consecuencias
La de Manzikert es una extraña batalla. En realidad, la plaza fuerte de tal nombre, situada al noroeste del lejano lago Van, había sido tomada por el emperador, y el turco Alp Arslan solicitó entonces negociaciones que probablemente hubieran devuelto a Bizancio parte de las conquistas de los turcos, y habrían permitido a éstos reorientar sus energías contra quienes entonces se presentaban como su peor enemigo: los fatimíes de Egipto. Romano IV no aceptó las negociaciones porque deseaba una solución definitivamente favorable para Anatolia al tiempo que, mediante una victoria, reforzaría su precaria posición política frente al partido cortesano de Constantinopla. Lo cierto es que se trató de una solución fatal para su propio futuro y el de su imperio. Empeñado en buscar a los turcos en campo abierto, Romano puso en marcha su ejército, un ejército muy numeroso pero que, además de ser mayoritariamente mercenario, estaba en parte inexplicablemente comandado por enemigos políticos del emperador: los arqueros y la caballería turcos se mostraron eficaces, el resto lo hicieron las deserciones producidas entre los bizantinos. Romano IV, prácticamente abandonado, cayó prisionero, y mientras negociaba con Alp Arslan una liberación que permitiera a Bizancio no perderlo todo, en Constantinopla un golpe de Estado le privaba del trono y situaba al frente del Estado a un nuevo representante del partido cortesano, Miguel VII Ducas (1071-1078), hijo de Constantino X.
Fue a partir de este momento cuando las consecuencias de la derrota de Manzikert cobraron todo su significado: con Romano IV cruelmente retirado de la escena –murió como consecuencia de la brutal extracción ocular a que fue sometido por los responsables del nuevo gobierno bizantino–, Alp Arslan se consideró libre de los compromisos contraídos con aquél, y aprovechó para invadir la práctica totalidad de Asia Menor. Pero no era éste el único frente abierto al que debía atender el inestable gobierno bizantino. Aquel mismo año de Manzikert esos mercenarios normandos liderados por Roberto Guiscardo, que mantenían una equívoca posición respecto al papado pero que muy pronto actuarían bajo su protección, habían ocupado Bari tras tres años de asedio. Era el fin de la dominación bizantina sobre el sur de Italia y el comienzo de una ofensiva en toda regla que muy pronto se fijaría en el territorio bizantino de la costa adriática de los Balcanes. Y por si todo ello fuera poco, nuevamente pechenegos y uzos mostraban intenciones más que intranquilizadoras en la desarticulada frontera danubiana.
En medio de este panorama, el restaurado régimen burocrático de Miguel VII se mostraba impotente para resolver el problema militar, y tampoco daba con la fórmula adecuada para superar la insostenible crisis económica: la corrosiva ironía del pueblo de Constantinopla no tardó en apodar al emperador como Parapinakes, “el menos de un cuarto”, y es que la carestía era tal que con una moneda de oro ni siquiera se podía comprar una fanega entera de trigo. En estas circunstancias, no sorprende que el gobierno optara por la única salida que parecía tener: planificar toda una ofensiva diplomática que le proporcionara algún balón de oxígeno.
Es significativo que el primer destinatario de la ofensiva diplomática fuera el papa Gregorio VII. Su preocupante y ambigua conexión con los normandos aniquiladores de la soberanía bizantina en Italia y, quizá sobre todo, su obsesiva preocupación por la unidad de las Iglesias lo convertían en un buen objetivo político. La Iglesia bizantina estaba formalmente separada de la romana desde el cisma protagonizado en 1054 por el papa León IX y el patriarca Miguel Cerulario. La recuperación de la unidad pasaba por que las autoridades bizantinas quisieran “sugerirla” a sus prelados, y si el imperio desaparecía, la dispersión y el acorralamiento de las comunidades cristianas la harían prácticamente imposible. El papa era el primer interesado en sostener el tambaleante trono de Miguel VII. No es de extrañar por ello que, en lo que se conoce, la embajada que en 1073 enviaba el pontífice a Constantinopla, en respuesta de la que a su vez el emperador bizantino había remitido a Roma, no se hablara más que de la necesidad de superar el cisma. Sin embargo, no parece creíble que en ella no hubiera también algunas palabras acerca de la ofensiva normanda en Italia y, sobre todo, acerca de la presión que los selyúcidas ejercían en Oriente. De otro modo no es fácil explicar los llamamientos a una auténtica guerra santa que Gregorio VII realiza en los primeros meses de 1074. A través de ella, se trataba de someter a los normandos entregados a un pillaje contrario a los intereses de la Sede Apostólica, y después de conseguido este objetivo, de marchar a Constantinopla “para auxiliar a los cristianos que piden nuestra ayuda porque están continuamente expuestos a los embates de los sarracenos”; el papa convocaba a los cristianos a un auténtico sacrificio “por nuestros hermanos” del que, como ya sabemos, no se excluía personalmente, ya que preveía liderar el ejército liberador que, en realidad, nunca llegó a movilizarse. Tampoco se materializó un proyecto del emperador Miguel VII consistente en emparentar con los normandos de Italia propiciando el matrimonio de su heredero con una hija de Roberto Guiscardo. Lo que sí hizo, en cambio, fue casar a su hermana con el dux de Venecia, que muy pronto se mostraría irreconciliable enemigo de los normandos.
Una febril actividad diplomática que se mostró, en último término, inútil. El emperador, desbordado por la crisis bélica y los numerosos golpes internos propiciados por el partido de la aristocracia militar, acabó abandonando el trono para convertirse en un monje. A partir de entonces, y durante tres años, Bizancio fue presa de una imparable carrera de descontrol y violencia que, finalmente en 1081, pudo superar un joven general, Alejo Comneno, bien visto por los círculos militaristas de los terratenientes provinciales y que, además, por su matrimonio con una representante de la familia Ducas, supo granjearse el apoyo del viejo partido cortesano, hasta ese momento cegado por torpes prejuicios antimilitaristas.
La restauración Comneno
Alejo I (1081-1118) inaugura el gobierno de una nueva dinastía restauradora, y él mismo se mostraría extraordinariamente eficaz en la resolución de los inmediatos problemas militares. La ocupación selyúcida de Anatolia, desde luego, no parecía tener solución, pero el emperador dejó inteligentemente abierta la puerta a una futura recuperación firmando pactos de cesión con las autoridades turcas que, en último término, mostraban con claridad quién era el soberano del territorio.
Mucho más agudo se presentaba el problema normando. Roberto Guiscardo, tras apodearse de la Italia bizantina y no ajeno a la fascinación de su cultura, concibió la posibilidad de hacerse con el control de todo el imperio romano-oriental. En esa perspectiva había aceptado gustoso el matrimonio del heredero bizantino con una de sus hijas, matrimonio que, como ya sabemos, nunca llegó a producirse. Por ahora su objetivo era menos ambicioso: se trataba de dar el salto desde Bari a la costa bizantina del Adriático, haciéndose con el control del estratégico puerto de Dyrrachium, el actual Durazzo; de él partía la vieja calzada Ignatia, camino de peregrinos y más tarde también de cruzados, que unía el enclave portuario con la propia Constantinopla.
Los normandos habían cumplido su primer objetivo antes de finalizar el año 1081, y a partir de Durazzo se extendieron sin grandes dificultades por tierras tesalónicas y macedónicas. Alejo I no permaneció impasible y su contraofensiva constituyó todo un éxito. Esa contraofensiva se apoyó en dos iniciativas sin duda eficaces: la desestabilización de los territorios normandos de Italia y la conclusión de una decisiva alianza con la república veneciana. En efecto, y gracias a complejas gestiones diplomáticas que necesariamente incluían sustanciosos sobornos, Alejo I conseguía el apoyo del emperador alemán Enrique IV para poner en pie de guerra Apulia y Calabria y presionar al papa en la propia ciudad de Roma: a fin de cuentas los normandos, aunque díscolos, eran vasallos de la Sede Apostólica y nada podía satisfacer más al monarca germánico que su peor enemigo, el papa Gregorio VII, se viera en dificultades. Lo cierto es que, ante la gravedad de los sucesos y la propia llamada del pontífice, Roberto Guiscardo regresó a Italia dejando en los Balcanes a su hijo Bohemundo, el futuro protagonista de la primera cruzada. Por otra parte, no le fue difícil al emperador bizantino atraerse hacia sí el poder naval veneciano: si algo no interesaba a su dux era que los normandos extendieran su poder a un lado y otro del Adriático, lo que obviamente les dificultaría en gran medida el tránsito comercial por la zona. En consecuencia, los venecianos ayudaron a los bizantinos a recuperar Durazzo y a neutralizar la presencia normanda en la costa adriática del emperador, pero el precio fue muy elevado: el acuerdo bizantino-veneciano de 1082 establecía franquicia para los comerciantes venecianos en toda la jurisdicción del imperio, un privilegio que los situaba por delante, incluso, de los propios súbditos bizantinos. Era una jugada maestra del emperador Alejo, pero una jugada que suponía el definitivo reconocimiento por su parte de la pérdida bizantina de la hegemonía naval en el Mediterráneo.
La contraofensiva dio sus frutos, pero apenas neutralizado el peligro normando –a ello contribuyó decisivamente la muerte de Roberto Guiscardo en 1085–, el emperador hubo de hacer frente al último y más violento ataque de los pechenegos. Dos circunstancias lo hicieron entonces especialmente peligroso: el apoyo recibido de los paulicianos y su estratégica alianza con los turcos de Asia Menor. Los paulicianos constituían una secta maniquea –creían en la existencia contradictoria de dos principios divinos, el del bien y el del mal– radicada en las regiones centrales de Anatolia hasta que la política de deportaciones del gobierno bizantino decidió trasladarlos en oleadas sucesivas a la expuesta zona fronteriza de los Balcanes. Allí, en tierras búlgaras, experimentaron a lo largo del siglo X un proceso de regeneración gracias a las predicaciones de un pope llamado Bogomila. Por eso recibieron desde entonces el nombre de bogomilos, al tiempo que se identificaban cada vez más con el espíritu de resistencia nacional eslavo contrario al autocrático centralismo bizantino. En su lucha contra él, en aquella ocasión no dudaron en apoyar abiertamente a los pechenegos. Bárbaros y bogomilos llegaron a las puertas mismas de Constantinopla, cuyo puerto, gracias a la flota de los turcos de Esmirna, coaligada con ellos, quedó bloqueado en el invierno de 1090-1091. El colapso de la capital presagiaba el del conjunto del imperio, pero en esta ocasión Alejo I también supo reaccionar a tiempo y lo hizo uniendo a su insuficiente ejército el de un aliado ocasional, los cumanos, otro pueblo bárbaro no especialmente bien dispuesto hacia Bizancio pero convenientemente comprado para la ocasión. Su aportación fue efectiva pero probablemente añadió más violencia y brutalidad al aplastamiento definitivo de los pechenegos y sus aliados en la sangrienta jornada de Lebunio en la primavera de 1091. La hija del emperador Alejo, la princesa Ana Comneno, cronista excepcional del reinado de su padre, lo refleja con toda claridad en su Alexiada: “todo un pueblo, si no infinito, al menos superior a todo número, fue aniquilado en aquella jornada sin perdonar ni a sus mujeres ni a sus niños” (VIII.v.8).
En los años inmediatamente posteriores el emperador no cesó en sus iniciativas de estabilización militar y política: con los Balcanes sosegados y sus fronteras orientales en la tranquilidad que proporcionaba la división de los turcos, Alejo pudo empezar a respirar con algo más de sosiego e incluso pudo empezar a planificar una eventual recuperación de Anatolia. Es entonces, hacia finales de 1094, cuando la realidad del Occidente latino reclama nuevamente su atención.
Alejo I y el Occidente latino
Como ya sabemos, no era la primera vez que la diplomacia del emperador Alejo se veía obligada a mirar a Occidente. Cuando lo hizo a comienzos de su reinado, las difíciles circunstancias de la invasión normanda no habían hecho sino tensar más el recíproco malestar entre Bizancio y Roma. Gregorio VII se había mostrado siempre inflexible con el “cismático” que se sentaba en el trono de Constantinopla, y después de excomulgarlo, nada bueno podía esperar de él el emperador Alejo. La muerte del papa, que coincidió con el fin del problema normando, trajo un nuevo clima de distensión en las relaciones del imperio con Roma. Ese nuevo clima fue especialmente impulsado por el papa Urbano II (1088-1099) que, nada más acceder al trono pontificio, empezó por levantar la excomunión de Alejo en el concilio de Melfi de 1089, al que habían acudido invitados sus embajadores. Al año siguiente otra embajada bizantina expresaba al papa su cordial y flexible disponibilidad de ánimo respecto al cisma abierto en la Iglesia y que, en realidad, no respondía a cuestiones teológicas de fondo. Por eso, la nueva invitación del papa para que el emperador estuviera presente a través de sus representantes en el magno concilio que la Iglesia católica iba a celebrar en Piacenza en marzo de 1095 y en el que se abordaría el tema de la unión de las iglesias, no sorprendió realmente a nadie, como tampoco lo hizo la favorable respuesta de Alejo.
¿Qué había detrás de este acercamiento tan evidente de posiciones entre el papa y el emperador? La cuestión no resulta difícil de responder. Urbano II, aunque abandonando los agresivos planteamientos de Gregorio VII, no fue menos firme que éste en la defensa de los postulados reformistas de la Iglesia. Aunque volvamos sobre el tema en el próximo capítulo, baste indicar ahora que el reformismo, abordado con tesón a lo largo de todo el rosario de concilios provinciales que jalonan el pontificado de Urbano II, hacía de la afirmación de la autoridad del primado apostólico la clave de su programa. Esa autoridad se extendía al conjunto de la cristiandad, por lo que la eliminación de los obstáculos que llevaba consigo el cisma y la consecución de la unidad de las iglesias se presentaban como tareas prioritarias. Pero la vuelta a la unidad –ya hemos tenido oportunidad de indicarlo– no era posible sin un acercamiento real a las autoridades bizantinas, cuyas tendencias cesaropapistas mantenían a la Iglesia del imperio en un marco de dependencia relativamente estrecho. La actitud del papa era en este sentido clara y coherente.
¿Y la de el emperador? ¿Qué perseguía Alejo con este acercamiento a Occidente a través del papa? Es obvio que no los mismos fines que éste. Al emperador no le interesaba una unión que alejara a la iglesia bizantina de su control. Lo que Alejo I buscaba era el apoyo de Occidente y de su líder espiritual, el papa, para afrontar con éxito la definitiva recuperación del imperio y la proyectada reintegración de las provincias orientales. El emperador interpretaba esa ayuda en forma de mercenarios o incluso de combatientes voluntarios que, en cualquier caso, habrían de estar convenientemente sujetos a su autoridad, y el papa, la persona moralmente más influyente de Occidente era quien, a través de sus predicaciones e iniciativas, podría proporcionárselos.
Alejo I apreciaba mucho a los guerreros occidentales. Desde hacía tiempo ya combatían en las filas del ejército bizantino especializados cuerpos de soldados normandos de origen escandinavo –la guardia varega– y también mercenarios anglosajones huidos de Inglaterra a raíz de la invasión normanda de 1066. Concretamente Alejo también disponía a su servicio de 500 caballeros flamencos dirigidos por su amigo el conde Roberto el Frisón, al que había conocido cuando éste regresaba de una peregrinación a Tierra Santa; de hecho, los efectivos flamencos habían participado a favor del emperador en las difíciles circunstancias de 1091 cuando Bizancio luchaba por su supervivencia frente a pechenegos y turcos. Y es que ciertamente al emperador le agradaba el apoyo de unos soldados militarmente eficaces y cuya lejanía respecto a las tierras y pueblos en que se desarrollaban sus operaciones los situaba al margen de las habituales tentaciones de deslealtad o deserción.
Por eso, y porque Alejo I necesitaba del apoyo de soldados occidentales para reorganizar y reforzar su ejército con vistas a una previsible reconquista de Anatolia, en Piacenza los embajadores bizantinos no dudaron en presentar un panorama sombrío de la situación, más sombrío de lo que realmente se correspondía con las circunstancias del momento, haciendo hincapié en los aspectos que más podían tocar la fibra sensible del papa y de su Iglesia: la resistencia del imperio no tardaría en ceder ante el empuje de los turcos y con su desaparición la opresión que ya sufrían las comunidades cristianas bajo el yugo de los infieles, se tornaría sencillamente insoportable.
No hace falta decir que la proclama de los embajadores bizantinos era exagerada. Por un lado, en 1095 la situación del imperio distaba de ser agobiante: todo lo contrario, el gobierno de Constantinopla planeaba tomar la iniciativa contra los turcos. Por otro lado, y aunque es cierto que tras la conquista de Jerusalén y la incorporación de la región palestina a los turcos en torno a 1076 la situación de los cristianos –o al menos de algunos de ellos– pudo empeorar, en vísperas de las cruzadas esa situación no era peor que quince años antes y, desde luego, no tan trágica como para justificar un llamamiento a la solidaridad así de dramático. Es evidente, que las reglas de una llamativa propaganda se impusieron, y también lo es que dicha propaganda, que tanto influyó en el papa y su entorno episcopal, acabó revolviéndose contra el emperador: éste esperaba de Occidente un buen número de disciplinados mercenarios, y se acabó encontrando con una masiva e incontralable presencia de cruzados.
HETEROGÉNEA REALIDAD DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS DE ORIENTE
Cuando en el concilio de Piacenza de 1095 se hablaba de cristianos oprimidos por el turco, ¿de qué cristianos se estaba realmente hablando? Claude Cahen distingue oportunamente entre tres categorías de cristianos: los que habitaban Asia Menor y ahora se hallaban bajo control de los turcos, los de los antiguos países musulmanes gobernados en este momento o bien por los propios turcos o por los fatimíes, y los peregrinos occidentales que arribaban a Tierra Santa. Las dos primeras categorías se corresponden con las comunidades cristianas orientales que, ante todo, presentan una extraordinaria diversidad doctrinal, al tiempo que situaciones sensiblemente distintas respecto a las autoridades islámicas. Detengámonos, aunque sea brevemente, en esta heterogénea realidad del cristianismo oriental.
Cuando los árabes invadieron las provincias orientales de Bizancio en el siglo VII, el imperio era ya un complejo mosaico de diversas Iglesias cristianas fruto de los conflictos doctrinales de carácter cristológico que se habían producido desde el siglo V. Ese mosaico, que, en líneas generales, se mantuvo intacto hasta el primer siglo de las cruzadas, lo componían principalmente seis Iglesias. La primera y más importante era la Iglesia imperial o melquita, también llamada ortodoxa o calcedoniana por haber aceptado en su integridad las proposiciones dogmáticas del trascendente concilio de Calcedonia de 451. Era la Iglesia gobernada por el patriarca de Constantinopla en sintonía con el gobierno imperial, y mayoritaria tanto en tierras balcánicas como en buena parte de Asia Menor, pero también con importantísimas comunidades dependientes de los patriarcados siriopalestinos de Antioquía y Jerusalén y del egipcio de Alejandría.
La segunda de las Iglesias que vamos a destacar es la Iglesia armenia. Los armenios constituyen un viejo pueblo muy tempranamente cristianizado que se extendía de modo difuso por un amplio territorio situado al noreste de Asia Menor, zona fronteriza cercana al Caúcaso y al lago Van y que presenció, por tanto, la desastrosa derrota bizantina de Manzikert. La Iglesia armenia, desarrollada doctrinalmente al margen del concilio de Calcedonia, no tardaría en asumir el monofisismo: una sola naturaleza divina en la persona de Cristo. Lo haría en 491, además de como explicación cristológica de su esencia religiosa, como expresión de especificidad “nacional” frente a la ortoxia melkita y las presiones centralizadoras del gobierno bizantino. Por lo demás, cuando los selyúcidas hicieron su aparición en tierras armenias poco antes de Manzikert, muchos de sus habitantes decidieron trasladarse a Cilicia y allí, parapetados por el Taurus, acabarían creando el reino cristiano de la Pequeña Armenia, poniéndolo al margen tanto de la soberanía turca como bizantina. A él habremos de referirnos más adelante, pues jugará un interesante papel en el período propiamente cruzado.
La tercera de las Iglesias es también precaldedonense, es decir, separada de la comunión de la “gran Iglesia” con anterioridad a la celebración del concilio de Calcedonia. Es la llamada Iglesia sirio-oriental, asiria, caldea o nestoriana, que por todos esos nombres se la conoce. Agrupaba a la inmensa mayoría de los cristianos que habitaban en el antiguo imperio persa, es decir, en los territorios islámicos de Iraq e Irán, y tenía su centro en la mesopotámica sede patriarcal de Seleucia-Ctesifonte, junto a Bagdad. Toda esta amplia zona había recibido la evangelización del primitivo núcleo cristiano de Edesa, aquél que, a su vez, una viejísima tradición asociaba a la presencia de Tadeo, el discípulo de Jesús, cuyo nombre traducido al siríaco es Addai. La doctrina oficialmente defendida por la Iglesia asiria desde el siglo V era la nestoriana, la cual, siendo muy cercana a la ortodoxa, apostaba por una radical separación de naturalezas en Cristo y rechazaba el título de Madre de Dios para la Virgen.
La cuarta es la Iglesia sirio-occidental o jacobita. Vinculada también a la vieja tradición cristiana de Antioquía-Edesa, se extendía por casi toda la región de la antigua Siria y de Palestina, siendo sus referencias de irradiación doctrinal, además de Antioquía y Edesa, la ciudad mesopotámica de Takrit. El monofisismo es su seña de identidad, y el nombre de jacobita proviene del obispo de Edesa, Jacobo el Pordiosero –Baradai en siríaco–, quien, a mediados del siglo VI, reorganizó e impulsó extraordinariamente el credo monofisita en toda la región sirio-palestina.
Dentro de la compleja realidad asiática del Próximo Oriente nos queda por mencionar una Iglesia relativamente pequeña respecto a las anteriores y circunscrita al área libanesa. Nos referimos a la Iglesia maronita. Sus oscuros orígenes se remontan a la existencia de un centro religioso de especial pujanza evangelizadora, el monasterio erigido en memoria de san Marón, un popular eremita muerto a comienzos del siglo V. El monasterio se hallaba situado junto al Orontes, cerca de la Apamea siria, y tradicionalmente se asocia con una inquebrantable adhesión a los postulados cristológicos definidos en el concilio de Calcedonia. La indiscutible ortodoxia de los seguidores de los monjes de San Marón se vio empañada por su no menor lealtad al emperador Heraclio, quien en la última fase de su reinado –década de 630– impulsó e intentó imponer una doctrina cristológica conciliadora entre las facciones en pugna, el monotelismo –las dos naturalezas de Cristo estarían gobernadas por una única voluntad–, que muy pronto sería condenada por Roma. Los maronitas quedaron de este modo vinculados a esa corriente heterodoxa, cuando lo que realmente defendían era la figura de su emperador. La inmediata ocupación del territorio sirio por parte de los árabes les obligó a replegarse hacia el sur sobre la zona montañosa del Líbano, donde han permanecido hasta nuestros días haciendo gala de posiciones doctrinales siempre identificables o al menos muy cercanas a los postulados de la Iglesia romana.
Nos encontramos finalmente con la Iglesia copta. Se trata de la “Iglesia nacional egipcia”. La propia palabra “copto” es una arabización de la palabra aigyptios. A raíz de Calcedonia se formalizó su adscripción al monofisismo. De su extraordinaria centralización, apoyada en una compleja y extensísima red monástica, nos habla su único obispado-patriarcado, el de Alejandría, que muy significativamente fue trasladado a la ciudad de El Cairo a mediados del siglo XI.
¿Cuál era la situación de este complejo y heterogéneo colectivo de cristianos en vísperas de las cruzadas? ¿Sufrían realmente la opresión de que hablaban los representantes del emperador Alejo I en el concilio de Piacenza de 1095 y que sirvió, en buena medida, de factor justificativo para la intervención de los cruzados? Desde luego, antes de la dominación turca, es decir, con anterioridad a mediados del siglo XI, por regla general las relaciones de las autoridades islámicas con las comunidades cristianas fueron pacíficas y tolerantes, en línea con lo que en el siglo IX el patriarca Teodosio de Jerusalén comunicaba a Ignacio, titular del de Constantinopla: las autoridades musulmanas “son justas y no nos hacen ningún daño ni nos muestran ninguna violencia”. De hecho, los episodios en que ese espíritu de respeto se interrumpe fueron puntuales y normalmente obedecían a causas graves que los dirigentes islámicos identificaban con traiciones manifiestas. A mediados del siglo X, por ejemplo, uno de los sucesores del mencionado Teodosio de Jerusalén, el patriarca Juan, fue detenido y cruelmente linchado por la población musulmana: era la respuesta a la invitación que el eclesiástico había realizado para que el emperador Nicéforo Focas no tardara en liberar Palestina de la dominación islámica. Hubo también violencias totalmente injustificadas, como lo fueron las derivadas del desequilibrado califa fatimí al-Hâkim, quien, antes de destruir el Santo Sepulcro, confiscó todos los bienes de los monasterios egipcios, hizo desaparecer en ellos las cruces o cualquier otro signo distintivo cristiano, prohibió el comercio del vino, impidiendo las celebraciones eucarísticas, y lo que es peor, obligó a todos los cristianos a llevar un humillante y pesado elemento identificativo: una cruz de cinco libras de peso colgada del cuello. Pero la locura de al-Hâkim acabó cuando lo hizo su gobierno, y el Egipto fatimí restauró sus tradicionalmente buenas relaciones con la Iglesia copta que, en general cercana al poder, a mediados del siglo XI decidió trasladar, como ya sabemos, su sede patriarcal de Alejandría a El Cairo, la capital política del califato.
¿En qué medida cambió la situación cuando los turcos se hicieron con el control del califato abbasí? En general puede decirse que la situación no varió sustancialmente. Es cierto que el momento mismo en que se produjeron las oleadas de penetración turca no fue fácil en general para los cristianos, como tampoco lo fue para los musulmanes, pero la pronta estabilización del nuevo régimen, profundamente respetuoso con la tradición sunní y por tanto también con sus manifestaciones de tolerancia, devolvió pronto la tranquilidad a la situación. También es cierto que si la presión pudo ser mayor sobre la comunidad melkita, lo fue por motivos de estricta estrategia política, y es que aquélla era expresión religiosa del propio imperio bizantino y de su resistencia armada; no es extraño por ello que su jerarquía, pero solo ella, se replegara hacia zonas griegas. No se puede decir lo mismo en relación con otras confesiones cristianas cuya convivencia con los turcos fue bastante más distendida. Atzig, el conquistador turco de Jerusalén, nombró inicialmente a un cristiano jacobita como gobernador de la ciudad, y cuando en 1076 reprimió con dureza una importante revuelta en ella, libró del castigo a los cristianos y permitió que el patriarca permaneciera en su puesto. Claude Cahen ha subrayado en relación con el gobierno de Malik Shâh (1072-1092) que algunos destacados jerarcas cristianos como el patriarca jacobita de Antioquía, Miguel el Sirio, o el nestoriano Amr bar Sliba coinciden en alabar la gestión del régimen selyúcida y la justicia de trato para con todas las confesiones religiosas. Y lo que desde luego también es cierto es que a ningún responsable cristiano que no fuera melkita se le ocurrió nunca hacer llamamiento alguno de auxilio a Occidente, antes al contrario, era frecuente que se interpretara la dominación musulmana en clave liberadora: el citado Miguel el Sirio, cuyos escritos son de la segunda mitad del siglo XII, ya en pleno ambiente cruzado, no dudaba en testimoniar que “el dios de la venganza [...] hizo surgir del sur a los hijos de Ismael para libranos, gracias a ellos, del poder de los romanos”.
Desde luego, la situación de las comunidades cristianas bajo dominación turca no responde a la propaganda que las autoridades bizantinas deseaban transmitir a Occidente, pero ¿y la de los peregrinos que arribaban a Tierra Santa? La cuestión nos lleva a plantearnos en conjunto el problema de la presencia occidental en el Próximo Oriente precruzado.
PRESENCIA DEL OCCIDENTE LATINO EN EL MEDITERRÁNEO
En efecto, la presencia de los latino-occidentales en el escenario de la inminente cruzada cuenta con dos manifestaciones de larga tradición: el peregrinaje y el comercio; a ellas y a los eventuales efectos que pudieron sufrir a raíz de la dominación selyúcida dedicaremos las últimas líneas del presente capítulo.
PEREGRINAJE
El peregrinaje es, sin duda, una realidad consustancial a la dimensión emocional y religiosa del ser humano. Desde muy temprano –siglo III– hay testimonios de desplazamientos de cristianos a las referencias sagradas de Palestina, pero el comienzo de la “era de las peregrinaciones” a Tierra Santa estaba todavía lejos de producirse. El siglo X puede señalarse como un momento de importante dinamización. En su día Runciman señaló algunos de los factores que explican esta favorable inflexión: cese de la piratería sarracena en el Mediterráneo, recuperación del control bizantino del mar, respaldo ideológico de Cluny, progresiva consideración del peregrinaje como medio especialmente meritorio para la redención penitencial, abaratamiento de costes a partir de las rutas terrestres de la recién cristianizada Hungría... A todos estos factores y otros muchos más que podrían añadirse, hay que sumar al menos otros dos: la receptividad de las autoridades musulmanas, abbasíes o fatimíes, que valoraban de manera muy positiva los efectos económicos del fenómeno, y el creciente tráfico de reliquias entre Oriente y Occidente, que sin duda contribuyó decisivamente a generar el necesario ambiente de emotividad mistérica.
Naturalmente el hecho de que el panorama fuera, en líneas generales, favorable a las peregrinaciones no quiere decir que fuera fácil llevarlas a cabo. Los costes, incomodidades y peligros eran evidentes, y por ello muchos peregrinos optaron por sumarse a las comitivas, a veces auténticas expediciones fuertemente armadas, de los poderosos. En el siglo XI, concretamente antes de la dominación selyúcida, se produjeron dos de características muy llamativas: la que en 1026-1027, encabezada por un abad francés, reunió a unos setecientos peregrinos protegidos por caballeros normandos, y, sobre todo, la que en 1064 organizó el obispo alemán Gunther de Bamberg quien condujo probablemente a más de 7.000 peregrinos hasta Jerusalén atravesando Asia Menor.
Esta tendencia a organizar y proteger militarmente el peregrinaje, aunque desde luego no excluyó las “formas tradicionales” de los pacíficos e indefensos penitentes, debió consolidarse con la instalación de los turcos en el Próximo Oriente. La razón no es su mayor intransigencia o falta de receptividad, sino sencillamente el desbarajuste militar y la tensión política que acompañó aquella instalación de selyúcidas y turcos en general. Está claro que los caminos terrestres que desde Constantinopla atravesaban Asia Menor hasta Palestina quedaron inhabilitados, pero no por ello se detuvo el flujo de peregrinos por vía marítima. Ya fuera desde Constantinopla, en especial los provenientes de Escandinavia, Alemania y Centroeuropa, o desde Venecia o los puertos meridionales de Italia, los de origen occidental, lo cierto es que las visitas no cesaron pese al complejo e inestable panorama político. Ni siquiera lo hicieron en los años inmediatamente anteriores a la predicación de la primera cruzada. Condes como Conrado de Luxemburgo o Roberto de Flandes, y obispos como los de Verdún, Toul, Autún, Le Puy –el futuro líder cruzado Ademar de Monteil– o el sueco Roeskild viajaron a Tierra Santa en los años ochenta del siglo XI, y al final de esa década, el 1 de julio de 1089 concretamente, el papa de la cruzada, Urbano II, disuadía a los condes, obispos, nobles y simples clérigos y laicos de la provincia tarraconense de que peregrinaran a Jerusalén ya fuera por devoción o por penitencia, exhortándoles, en cambio, a invertir los costes correspondientes en la restauración de la iglesia de Tarragona, y es que tampoco era infrecuente la presencia de españoles en los lugares santos de Palestina.
Por supuesto que este flujo viajero exigía el funcionamiento de instituciones hospitalarias capaces de albergar y atender a los peregrinos, en especial a aquellos cuya capacidad económica resultaba insuficiente para llevar a buen término su esforzado compromiso religioso. Este tipo de instituciones se documentan a lo largo de todas las rutas posibles; pensemos, por ejemplo, en el albergue del monasterio austriaco de Melk o en el de Sansón de Constantinopla. Pero naturalmente existían también en los distintos lugares de destino, siendo el hospital de San Juan, germen de la futura orden militar de San Juan de Jerusalén, el más conocido de todos. Ya sabemos que fueron unos comerciantes italianos provenientes de Amalfi los que lo levantaron frente a la iglesia del Santo Sepulcro, agregándolo a un complejo monástico previo compuesto de dos conventos, masculino y femenino, que precisamente en vísperas de la primera cruzada resultaba ya insuficiente para albergar a los numerosos peregrinos que seguían acudiendo a Jerusalén.
CONTACTOS COMERCIALES
El peregrinaje, desde luego, no es ajeno a las actividades comerciales que Occidente mantenía con la realidad próximo-oriental. Acabamos de citar el caso de los mercaderes amalfitanos que quisieron complementar sus beneficios comerciales con la inversión espiritual que supuso el hospital de peregrinos. Por eso, porque no se trataba de dos actividades ajenas entre sí, es por lo que, siguiendo a Cahen, no es posible creer que hubiera importantes relaciones directas entre el Occidente latino y el Oriente musulmán antes de finalizar el siglo X. De hecho, buena parte de las circunstancias que favorecieron el peregrinaje a partir de entonces, dinamizaron también el ritmo propio de las actividades comerciales.
Estas actividades básicamente recayeron en las iniciativas de algunas importantes ciudades italianas. El citado caso de Amalfi es un típico ejemplo de rentabilidad comercial derivada de vínculos políticos. Amalfi, al sur de Nápoles, se mantuvo bajo control bizantino hasta 1073 y ello propició su presencia en el ámbito de influencia del imperio, pero no solo en él: antes de finalizar el siglo X Amalfi, considerada por los comerciantes de Bagdad como la ciudad más importante de Italia, contaba –ya hemos aludido a ello– con una colonia permanente en El Cairo, capital del califato fatimí de Egipto, que estaba integrada por unas trescientas personas. La ocupación del sur de Italia, y por tanto de Amalfi, por los normandos de Roberto Guiscardo cercenó las posibilidades de sus comerciantes, y en cierto modo su hegemonía quedó transferida a Venecia, otra ciudad vinculada políticamente a Bizancio y cuya especial ubicación estratégica la había convertido ya en el siglo IX en un punto esencial en las relaciones comerciales del Mediterráneo: eso es lo que permitió hacia 828 que dos comerciantes venecianos, haciendo posible el cumplimiento de una vieja profecía, transportaran a su ciudad desde el puerto egipcio de Alejandría las reliquias de san Marcos. Ahora, 250 años después, cuando los normandos quisieron dar el salto de Italia a los Balcanes, el gobierno bizantino de Alejo I Comneno decidió sacrificar la estructura comercial de su propio imperio concediendo a los venecianos el impresionante privilegio de 1082 que los convertía en beneficiarios de un auténtico monopolio mercantil y que, sin duda, condicionará el futuro protagonismo de la república adriática en el desarrollo de las cruzadas.
Otras ciudades italianas como Génova y Pisa también comenzaron a destacar, pero lo hicieron solo a partir del siglo XI y como consecuencia de sus victoriosas intervenciones militares contra la piratería musulmana. Genoveses y pisanos contribuyeron decisivamente a “reconquistar” Córcega y Cerdeña de manos musulmanas ya en 1015-1016, y años después sus naves tomaban parte en la acción sobre Mahdia, en tierras de la actual Tunicia, que en 1087 había bendecido el papa Víctor III. Desde luego, antes de la primera cruzada Génova ya poseía colonias permanentes en Constantinopla, Antioquía y Jerusalén.
Cabe decir, a modo de conclusión, que la implicación de las ciudades italianas en el Meditarráneo oriental con anterioridad a la primera cruzada fue tal que, como afirma J.R.S. Phillips, las hazañas de los caballeros occidentales en Tierra Santa no debieron ser interpretadas por los comerciantes italianos “como una bendición absoluta”.