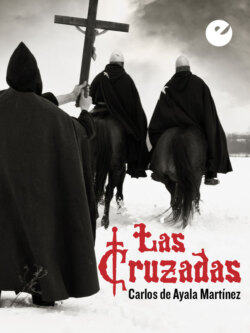Читать книгу Las Cruzadas - Carlos de Ayala Martínez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGuerras santas y cruzadas
SACRALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA VIOLENCIA: DE LAS GUERRAS DE LOS DIOSES A LA GUERRA POR DIOS
La guerra, a lo largo de la historia, se ha visto siempre asistida por elementos sacralizadores tendentes a justificarla. Todos los pueblos de la Antigüedad combatían en nombre de sus dioses, a ellos consultaban el inicio de las campañas y a ellos les dedicaban sus frutos. Las guerras eran las de los dioses que presidían la vida religiosa de los pueblos que las protagonizaban. A los más poderosos de entre éstos correspondían divinidades igualmente poderosas que, así, se sobreimponían a otras más débiles, y cuando se producía una conquista, el panteón de las divinidades conquistadoras veía cómo se enriquecían los graneros de sus templos con los bienes y tributos de los vencidos.
Israel, por tantos motivos arsenal de justificaciones político-ideológicas para el Occidente medieval, no introdujo grandes modificaciones en su esquema de hacer y justificar la guerra. Todo lo más fue adaptando al Dios celoso de su progresivo monoteísmo una vieja institución religiosomilitar que, probablemente desde antes del siglo IX a.C., compartía con otros pueblos de la zona como los moabitas. Nos referimos al herem o anatema, consistente en la separación de todo o una parte del botín de guerra, hombres vencidos incluidos, y su consagración a la divinidad mediante su aniquilamiento purificador. No pocos historiadores han querido ver en esta radical expresión de la violencia sagrada el más claro exponente de la antigua guerra santa.
De todas formas, la guerra de los israelitas responde al mismo concepto que preside la de los pueblos de la Antigüedad que le preceden o que le son contemporáneos. Es la guerra de los dioses, que se ejecuta por su mandato, o al menos con su aprobación, pero que no corresponde ni a su defensa ni a la extensión de su credo. En este sentido, y como afirma R. de Vaux, estaríamos ante guerras santas pero no ante las guerras de religión que buscan defender, consolidar y extender sus principios. En consecuencia, estaríamos aún lejos del momento en que la guerra santa adopta la forma novedosa de una guerra por Dios.
El cambio se produce hacia el año 100 a.C. y también en ambientes hebreos, concretamente en aquellos que pugnaban por defender el credo y las costumbres religiosas del judaísmo frente al helenismo política y culturalmente imperante. Los tardíos libros bíblicos primero y segundo de Macabeos, redactados hacia aquella fecha, reflejan muy bien este cambio. El sometimiento del pueblo de Israel al control político de los seléucidas se traduce, durante el reinado de Antíoco IV Epífanes (175-164 a.C.), en una insufrible persecución religiosa. La sublevación de Matatías y sus hijos, entre ellos el primero y más conocido Judas el Martillo o Macabeo, fue la cristalización de la defensa religiosa del judaísmo amenazado por los seléucidas y sus partidarios los judíos filohelenistas.
En la llamada guerra de los Macabeos, narrada por la Biblia, se dan ya muchos de los elementos que aparecerán desarrollados posteriormente en las nuevas guerras por Dios: defensa de la fe mediante voluntarios animados por una legítima y santa ira, solidaridad con correligionarios oprimidos por sus creencias en tierras extrañas, búsqueda de la gloria y fama eternas, ritualización de la guerra mediante liturgias previas a la entrada en combate e, incluso, aparición, en momentos de máximo apuro, de aliados celestes en forma de caballeros vestidos de blanco y blandiendo armas de oro (2 Mac 10,29 y 11,8).
También en el seno del judaísmo, pero al margen de la tradición bíblica, podemos rastrear algún otro signo de este cambio de mentalidad bélico-religiosa que tiende a identificar la guerra santa con la propia causa de Dios. En torno a los comienzos mismos de nuestra era las comunidades esenias de Qumrán manejaban un manuscrito, la conocida como Regla de la guerra, en que, en términos apocalípticos, se narra el plan de campaña y distribución de las fuerzas de los hijos de la luz, que, guiados por los ángeles Miguel, Rafael y Sariel, harán realidad la victoria escatológica del bien sobre los hijos de las tinieblas liderados por Belial.
A través de estos ejemplos, por tanto, no es difícil rastrear la forja de la nueva concepción de una guerra santa al servicio de la causa de Dios. Será el cristianismo el que acabará dándole forma, aunque, como veremos en seguida, no antes del siglo IV.
IGLESIA Y VIOLENCIA
Postura del cristianismo inicial ante el ejército
Se ha dicho con frecuencia que en sus trescientos primeros años de historia los cristianos asumieron y defendieron, en ocasiones con vehemencia, los postulados propios del pacifismo que, en líneas generales, viene a caracterizar los textos del Nuevo Testamento y muy especialmente los evangelios canónicos. Desde hace algún tiempo, sin embargo, un sector representativo de especialistas tiende a matizar este reduccionista e idealizado panorama. De los datos de que disponemos nada autoriza a pensar que por parte de la Iglesia pudiera existir un rechazo generalizado, y mucho menos oficial, hacia la prestación del servicio militar. De hecho, los primitivos apologistas de la nueva religión se esforzaban en presentarla como una opción respetuosa con el orden establecido y digna, por tanto, de ser ella misma respetada, por lo que en nada hubiera ayudado a sus propósitos condenar el oficio de las armas que autoridades y el propio consenso social consideraban como una cívica y desde luego legítima exigencia por parte del Estado.
Es más, todo apunta a una activa aunque no numerosa presencia de cristianos en las filas de las legiones romanas desde por lo menos las últimas décadas del siglo II. La leyenda del milagro de la lluvia asociado a la legio XII fulminata puede resultar ilustrativo. Parece ser que dicha legión, movilizada por el emperador Marco Aurelio (161-180) para neutralizar la presión de los bárbaros en la frontera danubiana, estaba integrada en una proporción importante por cristianos. Pues bien, en un momento en que los legionarios se hallaban en situación de franca inferioridad, sin víveres y torturados por la sed, sus oraciones al Dios de los cristianos provocaron una abundante y reparadora lluvia para ellos, convertida en amenazadores rayos para sus enemigos. En realidad, no sabemos si los datos que ilustran el portento, incluida la propia presencia de la legio XII en el Danubio y el carácter cristiano y la proporción de sus componentes, son ciertos o no. Lo que nos interesa es que el relato nos ha sido transmitido, en buena parte, por autores cristianos cercanos a los hechos que no sólo no se asombran de la participación de sus correligionarios en las tropas imperiales sino que aplauden su ejemplar comportamiento militar.
Ese ejemplar comportamiento está también presente en los soldados relativamente numerosos que han pasado al santoral de los cristianos como consecuencia, sobre todo, de sus actitudes testimoniales frente a las últimas persecuciones de finales del siglo III y comienzos del IV. Sus passiones e incluso su propia identidad pueden, en algún caso, cuestionarse, pero su expreso reconocimiento de ejemplaridad en momentos todavía cercanos a su existencia real o imaginaria nos habla de conformidad eclesiástica con su dedicación militar. En casi todos los casos –pensemos, por ejemplo, en santos tan populares como Sebastián o Sergio– nos hallamos ante oficiales del ejército de modélica trayectoria profesional –como suelen subrayar las fuentes hagiográficas– que en un momento dado se negaron a prestar explícitos juramentos de fidelidad que supusieran sometimiento idolátrico al emperador, o que sencillamente rechazaron la exigencia oficial de realizar sacrificios rituales a las distintas divinidades, al igual que lo hacía el resto de los cristianos represaliados. Fue éste el gran problema que los cristianos hubieron de arrostrar en la Roma pagana y que llevó a muchos de ellos al martirio. Los soldados no fueron en ello una excepción. Pero no estamos ante una objeción de conciencia militar sino meramente religiosa y cultual.
Es verdad, sin embargo, que hubo ciertas tendencias de pacifismo cristiano que, en ocasiones, adoptaron formas de notable radicalidad, pero esas tendencias fueron fundamentalmente patrimonio de grupos sectarios, muchos de coloración gnóstica, que la Gran Iglesia, calificándolos de heterodoxos, iría marginando de su propia estructura. Por su parte, esta última, lentamente conformada a partir de movimientos cristianos muy diversos, y cincelada en la moderación del acercamiento estratégico al Estado, no adoptó hasta el siglo IV ninguna postura oficial respecto al tema del ejército y sus funciones, y se mostraba, en todo caso, comprensiva con sus fieles comprometidos con la milicia, siempre y cuando, eso sí, el servicio de armas no les reportara determinadas obligaciones cultuales que, por otra parte solo ocasionalmente, el Gobierno exigía. Así ocurrió, por ejemplo, cuando hacia 300, en vísperas de la gran persecución dioclecianea, se produjo una generalizada depuración entre la tropa: se obligaba a sus miembros a elegir entre el sacrificio a los dioses o sencillamente el abandono de la milicia. Fue en este contexto en el que se produjeron renombrados casos de martirio entre los soldados romanos, pero siempre por objeción religiosa y no militar.
El “giro constantiniano”
El primer pronunciamiento formal de la Iglesia en relación con el ejército data de 314, cuando los obispos reunidos en el concilio de Arlés condenaron abiertamente la deserción de cuantos fieles cristianos formaran parte de la milicia. La condena implicaba la pena máxima de la excomunión. Es decir, que la primera vez que la Iglesia afronta oficialmente el tema del ejército lo hace no para condenar su actividad sino para legitimarla protegiéndola.
Desde luego no estamos ante la legitimación del ejército como instrumento al servicio del concepto de guerra por Dios que siglos atrás se había forjado en la mentalidad judía. La mayoría de los cristianos, a lo largo de trescientos años, había intentado disipar las dudas que la sociedad romana en su conjunto proyectaba sobre su lealtad al Imperio y a sus proyectos expansivos, y por eso no dudó a la hora de apoyar a su ejército y dirigir sus oraciones a propiciar el auxilio divino hacia él y hacia el emperador, legítima autoridad del Estado según la propia tradición paulina. Pero ese ejército era el del emperador y no el de Dios. Dios deseaba la estabilidad del Estado y sus instituciones, pero ni uno ni otras se identificaban con sus planes: la causa de Dios no era la del Imperio.
Cuando los obispos reunidos en Arlés se pronuncian, la situación ciertamente había comenzado a cambiar. Aunque no sepamos con exactitud qué es lo que pasó por la mente de Constantino en octubre de 312, en vísperas de la batalla de Puente Milvio frente a Majencio, lo cierto es que aquella victoria, que le dio el control de Roma y de todo el occidente del Imperio, fue vivida y sentida por el propio emperador como un signo de la aprobación del Dios de los cristianos. En aquella ocasión había hecho grabar en los escudos de sus soldados el labarum o monograma de Cristo que acabaría convirtiéndose en el símbolo del futuro Imperio cristiano, y apenas unos meses después, de común acuerdo con el emperador de Oriente, Licinio, decidía reconocer en todo el ámbito del Imperio la libertad de culto para los seguidores de Cristo. De este modo, el llamado con no mucha propiedad Edicto de Milán de 313 era el reconocimiento agradecido del emperador al Dios que le había ayudado, y aunque Constantino todavía durante algunos años se seguiría mostrando ambiguo en sus convicciones religiosas, comenzó ya desde entonces a favorecer a la Iglesia. Desde luego, su política en esta materia era ya inequívoca cuando en 325 hizo reunir el primer concilio ecuménico de la historia, el de Nicea, en el que inevitablemente se pusieron las bases de la nueva Iglesia imperial.
Fue a partir de entonces cuando el emperador intensifica su más que significativo programa de construcción de iglesias. A la primitiva basílica de San Pedro de Roma hay que añadir, sobre todo, el complejo constructivo del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde según una antiquísima tradición, que se remonta a los días de san Ambrosio, la emperatriz Elena, madre de Constantino, habría hallado la Vera Cruz. Otras iglesias, la de la Ascensión situada en el Monte de los Olivos y la de la Natividad de Belén, fueron generosamente dotadas por el emperador, constituyendo todas ellas el foco dinamizador del peregrinaje cristiano que muy pronto empezaría a ser una realidad.
La imagen que la propaganda oficial, cincelada en la nueva teología política constantiniana, deseaba dar del Imperio acabaría también impregnando el ámbito de lo militar. Por eso no es de extrañar que podamos encontrar ya por entonces algún ejemplo de algo semejante a una guerra por Dios. Al menos, el ideólogo del emperador, el obispo Eusebio de Cesarea, proyecta esta caracterización sobre la campaña que al final de su vida, en 337, Constantino concibió llevar a cabo en defensa de los cristianos persas que tan cruelmente perseguía el emperador sasánida Sapor II (309-379). Este mismo emperador es el inspirador de una leyenda recogida por un tratadista del siglo V, Teodoreto, que él fecha a mediados del anterior, durante el gobierno de Constancio, hijo de Constantino. Según su relato, el obispo Santiago de Nísibe habría vencido el bloqueo persa de su ciudad invocando el auxilio divino y propiciando, por este medio, que una nube de mosquitos taponara las trompas de los elefantes enemigos e impidiera el avance de sus caballos. Sucesos de naturaleza no muy distinta inundarían siglos después los relatos de los esforzados cruzados en Tierra Santa. La sacralización de la guerra como expresión de una voluntad divina favorecedora de sus planes empezaba a tomar carta de naturaleza entre los cristianos. Faltaban las formulaciones doctrinales, y éstas no tardarían en llegar de la mano de alguno de los más significados Padres de la Iglesia.
Adaptación de la espiritualidad a los nuevos retos: justificaciones doctrinales y manifestaciones prácticas
La guerra santa entendida como formulación cristiana de la guerra por Dios inicia su desarrollo doctrinal en el siglo IV pero no adquirirá plena fuerza hasta por lo menos el IX. Como veremos, son varias las circunstancias que condicionan un proceso tan lento, y entre ellas no ocupa un lugar secundario el mantenimiento en el seno de la Iglesia de una cierta conciencia pacifista que, enrocada en posiciones heterodoxas, aflora tímidamente, aunque con persistencia, en el campo de las regulaciones canónico-normativas.
Primeras justificaciones doctrinales: san Agustín
Las primeras formulaciones doctrinales de la guerra santa cristiana llamadas a una larga existencia legitimadora se basaron en el concepto de “guerra justa”, presente en la cultura clásica romana y de modo especial en el pensamiento ciceroniano. Para Cicerón, ya en el siglo I a.C., la guerra justa era aquella que declaraba una autoridad legítima, que obedecía a una causa moralmente aceptable, que por consiguiente no podía ser evitada y que se llevaba a cabo mediante procedimientos lícitos. A esa guerra justa se aludirá, siglos después, en el frontispicio del arco de Constantino que, situado junto al Coliseo romano, conmemora la victoria del emperador cristiano frente a Majencio en Puente Milvio.
Es san Ambrosio en el último tercio del siglo IV el que de manera más clara asume el pensamiento ciceroniano intentando adecuarlo a parámetros bíblicos. Si las guerras de Moisés y David fueron justas es porque, siguiendo la voluntad de Dios, se acomodaron a criterios de defensa, necesidad y mesura. Pero será un aventajado admirador de la elocuencia ambrosiana, san Agustín, obispo africano de Hipona, quien, en las primeras décadas del siglo V, desarrollará estas mismas ideas aunque con matizaciones de hondo significado. Asume, desde luego, las premisas ciceronianas de la guerra justa, pero explicita que para que realmente sea tal, su declaración debe partir del mismo Dios a través de sus legítimos representantes, de modo que su carácter necesario respecto a la paz quebrantada y reparador de injusticias flagrantes, es su consecuencia natural. De este modo, no caben motivaciones inconfesables como la mera expansión territorial o la apropiación de nuevas riquezas, sino solo la recta intención; y tampoco es contemplable ninguna acción bélica concreta que no esté dictada por el deber de la moral cristiana. La corrección reparadora es, pues, el objetivo de unas guerras que solo pueden ser justas cuando constituyen auténticos actos de amor. Quedaba así perfilada en sus trazos esenciales la doctrina cristiana de la guerra santa.
La guerra santa en Bizancio
Pero esa doctrina tardaría en calar en el ánimo de los príncipes y guerreros cristianos. Desde luego era totalmente ajena a las provincias orientales del antiguo Imperio Romano cuando en 571 los cristianos armenios, sojuzgados por los persas sasánidas, apelaron al emperador cristiano de Bizancio, Justino II, para que los liberara de la opresión pagana; era la excusa que los griegos necesitaban para intervenir en la estratégica Armenia, y la guerra debió adquirir pronto una coloración sagrada, a la que sin duda ayudó la firme actitud de dos mil jóvenes cautivas sirias que, según se cuenta, prefirieron inmolarse ahogadas en el río Tigris a soportar la pérdida de su fe y de su virginidad bajo el dominio persa. Medio siglo después, otro emperador bizantino, el gran Heraclio (610-641), protagonizó también contra los persas lo que muchos autores no dudan en calificar de auténtica guerra santa y algunos pocos, incluso, de cruzada. Por supuesto que tampoco en este caso es probable la directa influencia occidental de la doctrina agustiniana, pero en la acción llevada a cabo por Heraclio nos encontramos con circunstancias y justificaciones que nos recuerdan las posteriores guerras santas de connotaciones cruzadas. Para empezar, casi al mismo tiempo que Heraclio asumía por la fuerza de un golpe de Estado la corona, los persas iniciaban una ofensiva territorial que supuso la amputación de más de dos tercios del Imperio Bizantino: toda Siria, incluida Palestina, y el granero egipcio se rindieron a la soberanía persa, en tanto lo poco que quedaba en pie del régimen amenazaba con derrumbarse como consecuencia de una crisis política y económica sin precedentes. En este ambiente de anarquía, las tropas persas, con la activa colaboración de la colonia judía, saquearon cruelmente Jerusalén en 614, tras un asedio de más de veinte días. Fue ésta una fecha muy triste para el imperio cristiano. Las fuentes cercanas a los acontecimientos hablan de los persas como de “bestias furiosas” entregadas al pillaje y a la sistemática destrucción de los santuarios cristianos, y entre ellos el más importante y emblemático de todos, el del Santo Sepulcro erigido por Constantino. Algunos hablaron de 60.000 cristianos muertos, pero había algo que, para la conciencia de muchos, era todavía casi peor: los invasores se llevaron consigo a Ctesifonte como botín de su sacrílega victoria las preciosas reliquias de la cruz de Cristo, la lanza del centurión romano que atrevesó su cuerpo y la esponja con que se intentó aliviar su sed. Al sufrimiento de la guerra y a sus funestas consecuencias humanas y materiales, había que unir la humillación inferida al mismo Dios que, sin dudarlo, los cristianos debían reparar. No conocemos bien todos los extremos de la propaganda oficial bizantina, pero es más que probable que la contraofensiva esgrimiera como argumento clave la reconquista cristiana y la restitución del propio honor de Dios. Por lo pronto, el emperador, que decidió acaudillar personalmente a sus tropas, dispuso de todo el caudal económico que pudo movilizar a su favor el patriarca de Constantinopla, y no olvidemos que la Iglesia bizantina era extraordinariamente rica. Este hecho, desde luego, influyó en el éxito de las operaciones. Lo cierto es que seis años después de iniciadas, en 628, Heraclio obtenía un rotundo éxito frente a los persas que obligó a éstos, sumidos en una honda crisis política, a negociar una paz que contemplaba expresamente la devolución de la Vera Cruz y del resto de las reliquias de la crucifixión, junto naturalmente a los territorios ocupados. La restitución de los símbolos de la cristiandad a la Ciudad Santa supuso el fin de esta guerra de profundo significado religioso, aunque muy pronto el emperador victorioso volvería a ver sus provincias orientales nuevamente sumidas en la dominación de otro enemigo extranjero llamado a catalizar en el futuro el más genuino espíritu de cruzada, los musulmanes.
La “guerra misionera” en Occidente
Con todo, la guerra santa cristiana, guerra por Dios en defensa de sus fieles, tardaría aún en asumir las connotaciones propias de la cruzada. Hasta que lo hiciera, al menos en Occidente, la guerra santa más bien obedeció a un supuesto legitimador ajeno al pensamiento agustiniano, el de la extensión misionera del cristianismo entre los paganos. La campaña llevada a cabo por Carlomagno contra los sajones constituye un buen ejemplo al respecto. Según los Anales reales, la campaña tenía por objeto la victoria y el sometimiento de los sajones a la religión cristiana o sencillamente su destrucción. La crueldad de tan sagrado objetivo se manifestó con especial crudeza en 782, cuando un alzamiento del líder sajón Widukin acabó con el exterminio de 4.500 personas degolladas en Verden, según un procedimiento que recuerda modelos veterotestamentarios de venganza, modelos que sirvieron siempre de referencia a un monarca que hizo de su identificación con el bíblico David la clave de su propia legitimación. Que estamos ante una manifestación de la “guerra santa misionera” lo subrayan dos circunstancias. Por un lado, las condiciones impuestas a los vencidos y que, según el cronista Eginhardo, se reducen fundamentalmente a dos: el abandono del culto a los demonios y otras ceremonias paganas, y la adopción de los sacramentos de la fe y la religión cristiana. Por otro lado, también lo demuestra el cruel contenido de la Capitulare de Partibus Saxonie, impuesta a los vencidos, que aplicaba el mismo castigo –pena de muerte– para quien no aceptara el bautismo y para quien no observara el ayuno cuaresmal.
Defensa de Roma y perdón de los pecados
De todas formas, sería en Occidente y bajo la cobertura ideológica de la guerra justa tal y como la concebía san Agustín donde poco a poco iría abriéndose paso la idea de cruzada. Desde el siglo IX tenemos ya ejemplos de lo que algunos especialistas consideran como antecedentes serios de las cruzadas venideras. No es un tema que suscite plena unanimidad, pero es evidente que a mediados de aquella centuria un obispo de Roma, el papa León IV (847-855), aquel que fortificó la basílica de San Pedro creando la llamada “ciudad leonina”, se aplicó a la defensa de la Ciudad Eterna, peligrosamente amenazada por los ataques piráticos de los musulmanes, y lo hizo garantizando que quien muriera en tal empresa lo haría por la verdadera fe, la salvación de la “patria” y la defensa de los cristianos que en ella habitaban. Independientemente que podamos empezar ya a considerar la identificación de Roma con la patria de la cristiandad, lo cierto es que por vez primera un papa asumía decididamente el tema de la sacralización de la guerra como un medio de salvación. Estos dos aspectos se encuentran mucho más claramente desarrollados en el interesante pontificado de uno de sus inmediatos sucesores, concretamente en el de Juan VIII (872-882). En efecto, cuando en 877 se dirigía al emperador de los francos, Carlos el Calvo, para defender Roma del asalto de los sarracenos, ésta aparece a sus ojos como la simbólica patria de todos los cristianos que el carolingio tiene el deber de defender; pero es más, un año después, en otra carta dirigida en este caso a contestar dudas planteadas por los obispos francos, el papa asegura que quienes cayeran en el campo de batalla luchando con valor contra paganos e infieles serían acreedores del perdón de sus pecados y, en consecuencia, merecedores de la vida eterna.
Es posible que sea exagerado afirmar que nos encontramos aquí con la primera concesión de indulgencia o remisión de los efectos del pecado al estilo de las futuras bulas de cruzada. Como en seguida veremos, hasta mediados del siglo XI el ejercicio de las armas, incluso en el contexto de una guerra justa y santa, comportaba penas espirituales, y por tanto, en línea con la interpretación de Jean Flori, es más que probable que el papa Juan VIII únicamente estuviera suspendiendo la aplicación de tales penas, y no, como se hará más adelante, ofreciendo la participación en la guerra santa como una vía de salvación en sí misma. Pero, en cualquier caso, no cabe duda de que estamos ante un paso más, y un paso decisivo, en la carrera sacralizadora de la guerra justa por Dios: el hecho de morir en ella se equiparaba al martirio y, por consiguiente, a la acción purificadora y salvífica de la penitencia.
Rescoldos del pacifismo cristiano
Faltaba, por tanto, dar un paso más, el de la santificación de la violencia en sí misma como medio lícito de alcanzar la salvación. Aún se tardaría un poco en llegar a ello. ¿Qué es lo que estaba ralentizando de manera tan patente el proceso que, en último término, permitiría alumbrar las primeras auténticas cruzadas? Un poco más arriba aludíamos a una cierta vena pacifista que la Iglesia tardaría mucho en acallar. Es cierto que el pacifismo de esa vena corría con más fluidez entre cristianos tachados de heterodoxos que en el interior de la Gran Iglesia, pero tampoco ésta fue del todo inmune a ella. El indicador más significativo al respecto no es tanto la condena del hecho militar, que en realidad nunca llegó a producirse, como la prevención canónica a la participación en él de los cristianos.
En relación con los consagrados, la postura oficial es clara y se mantendría inalterada durante siglos. Ya el concilio de Roma de 386 prohibía la ordenación sacerdotal de quienes hubieran ejercido la profesión militar, y el canon ocho del primer concilio de Toledo se mostraba taxativo en el año 400: “si alguno después del bautismo se alistase en el ejército y vistiese la clámide y cinto militar, aunque no haya cometido pecados graves, si fuere admitido al clero, no recibirá la dignidad del diaconado”. Pronunciamientos conciliares y papales se sucederán en esta misma línea hasta mucho tiempo después. Una capitular carolingia de 769, que recogía prescripciones conciliares anteriores, reiteraba la prohibición que tenían los clérigos de pertenecer a la militia e ir a la guerra, salvo en el caso de que, en calidad de capellanes, hubieran de ir a ella para celebrar misa y portar las reliquias correspondientes. Un siglo después el papa Nicolás I (858-867) hacía una clara y clásica distinción entre los milites Christi, es decir los clérigos, y los milites saeculi o laicos: los primeros en ningún caso debían portar armas ni acudir a la guerra, aunque ésta fuera defensiva y contra infieles. En realidad, la posición de la Iglesia en este punto no llegaría a cambiar nunca: la pureza ritual del clérigo no podía verse en ningún supuesto teñida de sangre; cuestión distinta es la de las numerosas excepciones que ya entonces y desde mucho tiempo atrás venían produciéndose.
Pero lo que realmente nos interesa es saber qué efectos tenía en el cristiano laico el uso legítimo de las armas, que desde luego la Iglesia no condenaba. A mediados del siglo IV, todo un padre de la Iglesia de la talla humana de Basilio de Cesarea recomendaba a quienes hubieran participado en una guerra, por justa y asumible que fuera, que se vieran privados de la comunión durante un período de tres años, y el papa Inocencio I (401-417), mucho más radical, no dudaba en negar el bautismo a quienes lo solicitaran ejerciendo la carrera militar, y en imponerles nada menos que trece años de penitencia si, después de abandonar el ejército y recibir el bautismo, se reincorporaban a la vida castrense. Para el papa era claro que empuñar las armas era un ejercicio indispensable y desde luego legítimo, pero resultaba incompatible con la limpieza espiritual que garantizaba la salvación. Es evidente que la Iglesia vivía en este punto en una casi esquizofrénica contradicción, que intentaría resolverse mediante las prescripciones tarifadas de los llamados penitenciales. Como es sabido, entre los siglos VII y XI, todos los pecados posibles se hallaban relacionados en libros que incluían la correspondiente penitencia que debían satisfacer. Existían muchos y muy diversos “manuales de confesión” de este tipo, y en ellos las penas previstas podían variar, pero no era infrecuente que el homicidio en contexto de guerra legítima comportara una penitencia mínima de cuarenta días de ayuno.
Mientras la lógica que presidía estos penitenciales estuvo vigente, y lo estuvo hasta bien avanzado el siglo XI, no era fácil que se impusiera un auténtico espíritu de cruzada. En esta superación de las antiguas “rémoras pacifistas”, el siglo X y la primera mitad del XI jugaron un papel decisivo; en el transcurso de esos ciento cincuenta años se acabó imponiendo la aceptación de la guerra, no solo como el mal inevitable y por consiguiente legítimo, sino como una posible vía de salvación.
Guerra como vía de salvación
La “inversión de valores” que supone el tránsito de la guerra santa por ser necesaria y ajustada a los designios de Dios e intereses de los cristianos, a la guerra santa como vía de salvación y expresión loable de una nueva espiritualidad, es un fenómeno complejo, plagado de contradicciones, no siempre lineal en su desarrollo y al que, desde luego, contribuyeron factores de lo más diverso cuyo despliegue cronológico, como ya hemos apuntado, se sitúa en un amplio período que cubre buena parte de los siglos X y XI. Naturalmente ese proceso transicional se consumará definitivamente a raíz de la predicación y el desarrollo de la primera cruzada a partir de 1095. Fijémonos en este apartado en algunos de esos elementos previos que nos ayudarán a entenderlo.
En primer lugar era necesario, en la medida de lo posible, liberar el uso de las armas del tabú de impureza que recaía sobre ellas, en otras palabras, era preciso santificar el oficio de la guerra haciendo extensiva la militia Dei no solo a los que se consagraban a Dios mediante la oración, sino también a quienes defendían su causa mediante el uso de las armas, es decir, a los caballeros.
Pero naturalmente no todo uso de las armas resultaba moralmente aceptable y mucho menos digno de ejemplaridad edificante. La violencia contraria a los valores defendidos por la Iglesia debía ser literalmente extirpada de la sociedad. A ello va destinado el complejo movimiento de la paz y tregua de Dios, y a ello también va dirigido el esfuerzo eclesiástico por arrogarse, en último término, el monopolio de la violencia legítima y su capacidad de administrarlo en beneficio de la defensa de la expansión de la cristiandad y de cuantos príncipes fieles a ella contribuyeran al mantenimiento de la fe.
Sacralización de la caballería
Una manera efectiva de sacralizar el uso de las armas fue, sin duda, el de atribuirlo a esos modelos de vida cristiana que eran los santos. El desarrollo y la difusión del culto a viejos y nuevos santos guerreros era un buen mecanismo legitimador; lo sería aún mayor la santificación de ciertos personajes como consecuencia precisamente de su actividad militar.
La tipología de los santos guerreros es de lo más variado. Algunos eran antiguos soldados romanos que, en época de persecución, sufrieron martirio por negarse a sacrificar a los dioses y, sobre todo, a levantar sus armas contra los cristianos. Uno de los más conocidos por la extraordinaria difusión de su culto tanto en Oriente como en Occidente es san Jorge. Desde el siglo VIII era el protector del Imperio bizantino y algún tiempo después santo patrono de su ejército. Para entonces era ya conocido en Occidente, concretamente en el sur de Italia, antiguo territorio bizantino, donde, según la tradición, en 1063, en Cerami, ayudaba a los normandos en su ocupación de Sicilia frente a los musulmanes, y lo hacía en persona, vestido de blanco sobre un caballo del mismo color, que también era el del estandarte que enarbolaba.
Otros santos constituyen estrictas creaciones legendarias de cuño bíblico. Es el caso de san Miguel, el arcángel que acaudilla las legiones celestiales y cuya imagen ya decoraba el estandarte de los reyes germánicos en sus campañas contra los magiares de la primera mitad del siglo X: a su ayuda atribuye la tradición la espectacular y decisiva victoria frente a ellos que Otón I obtuvo en Lechfeld en 955. Años más tarde, a mediados del siglo XI, un cronista benedictino, Andrés de Fleury, contaba una curiosa historia de intervenciones celestiales con motivo de una incursión contra musulmanes llevada a cabo por cuatro condes catalanes. Según el monje, uno de esos condes, Bernardo de Besalù, prometió a sus compañeros de campaña que sus exiguas fuerzas –500 guerreros– obtendrían la victoria frente a los 20.000 hombres con los que habrían de enfrentarse gracias a la intervención de san Miguel, ya que él solo se encargaría de derribar a 5.000 enemigos, pero es que, además, en aquella ocasión no actuaría en solitario: la Virgen María en persona se encargaría de eliminar otros 5.000, e igual número sería neutralizado por el apóstol san Pedro. Ante tal coalición, la victoria cristiana estaba garantizada y, de hecho, así le fue comunicado a un clérigo del santuario siciliano de San Miguel, en Monte Gargano, por la propia Virgen María.
Miniatura con un enfrentamiento entre caballeros cristianos y el ejército musulman. Destacan las imponentes armaduras de los cristianos frente a la pobreza del armamento musulmán
Santiago, el apóstol de España, es otra figura celestial de fundamento bíblico que podría encuadrarse en la categoría de santos guerreros a la que pertenece san Miguel. Su “actividad militar” es, sin embargo, algo posterior a la de este último, escapando en parte a la cronología que estamos ahora estimando. Es cierto que desde muy antiguo –pensemos en el himno de Mauregato de finales del siglo VIII– se le invocaba como santo protector de la monarquía asturiana, pero esas invocaciones no se transforman hasta comienzos del siglo XII en milagrosas apariciones sobre blanco corcel para apoyar la acción de los monarcas. Así ocurre, por vez primera, en la Crónica Silense, que al narrar la toma de Coimbra por Fernando I en 1064, informa de los ruegos del monarca al apóstol –al que el texto define ya como miles Christi– y de su aparición sobre caballo blanco anunciando la caída de la ciudad en manos cristianas. Con todo, todavía entonces Santiago no hacía patentes sus cualidades guerreras. Habrá que esperar a la conocida falsificación del Privilegio de los Votos, no anterior a mediados del siglo XII, para que aparezca la clásica y combativa evocación de Santiago junto a las fuerzas del rey Ramiro I en la legendaria batalla de Clavijo. A partir de entonces comenzaría su representación iconográfica, como la pionera del relieve de la catedral compostelana, en ningún caso fechable con anterioridad a la segunda mitad del siglo XII.
Un tercer grupo de santos guerreros lo constituyen esforzados y belicosos príncipes que no tardarían en ser canonizados tras su desaparición. Es cierto que algunos de ellos no murieron con las armas en la mano, pero en vida fueron indiscutibles campeones armados de la fe. Como tal, la hagiografía de finales del siglo X nos presenta al joven y valeroso rey anglosajón Edmundo, que en 870 murió martirizado a manos de los daneses paganos por no renegar de su fe. Otros monarcas, en cambio, no solo habrían hecho de su vida militar un testimonio de fe cristiana, sino que alcanzaron la muerte precisamente guerreando contra el infiel, constituyendo este acto en sí mismo la prueba martirial que confirma su subida a los altares. Es un paso más en el proceso de sacralización del uso de las armas, que con anterioridad a 1050 cuenta ya con algún interesante ejemplo. Paradigmático es el caso de Olav II de Noruega; miembro de la familia real, se hizo con el trono de su reino tras recibir el bautismo hacia 1015 y contribuyó de manera decisiva a la cristianización de su país, lo cual unido a la fuerte centralización política que llevó a cabo, favoreció un amplio movimiento opositor liderado por la aristocracia pagana y animado por el rey danés Knut el Grande, que acabó destronándolo en 1028. Fue precisamente al intentar recuperar su trono cuando Olav pereció en la batalla de Stiklarstajir en 1030: la iglesia noruega lo proclamó santo, en medio de una creciente fama milagrera, apenas transcurrido un año.
En efecto, a mediados del siglo XI el uso de las armas, lejos de ser un serio obstáculo para alcanzar la perfección cristiana, podía en determinados supuestos ser un mérito para ello. En este sentido, y precisamente en las décadas centrales de aquella centuria, el cronista francés Raúl Glaber nos narra un curioso episodio sobre el que pocos autores han reparado y que se sitúa cronológicamente muy poco antes del año 1000, en el momento en que la amenaza de Almanzor sumía en el desconcierto a la España cristiana y generaba intentos de desesperada reacción entre sus reyes. Uno de ellos, Bermudo II de León (984-999), procuró neutralizar la amenaza incrementando sus efectivos con milicias de fuera del reino, incluso de más allá de los Pirineos. Pues bien, el cronista nos dice que entre los participantes extrapeninsulares presentes en el ejército del rey leonés se pudo observar la presencia en cierta ocasión de unos monjes gascones que, respondiendo no tanto a la llamada de la gloria militar como al amor hacia sus hermanos cristianos, empuñaron las armas y murieron en el combate; más tarde una milagrosa aparición en su monasterio de procedencia certificaba el carácter de mártires santos que habían adquirido dadas las circunstancias de su muerte. No cabe mayor identificación entre uso de las armas y consagración religiosa. Estamos ante un temprano ejemplo, ciertamente aún anacrónico, de “monje-guerrero” que el espíritu cruzado tardará aún más de setenta años en “inventar”, pero que nos descubre ya cómo el divorcio entre protagonismo militar activo y edificante vida religiosa comienza claramente a superarse ante el nacimiento de una nueva espiritualidad que no excluye el uso de las armas.
El conocimiento y la generalización del culto a santos guerreros fue un medio efectivo, sin duda el más contundente, para afianzar esa nueva espiritualidad. Pero cabe aludir a un segundo cauce, en realidad íntimamente ligado al anterior. Nos referimos a las ceremonias litúrgicas de bendición de armas y de los estandartes –vexilla– bajo los que eran desplegadas. El tema es más complejo de lo que parece a simple vista y se relaciona con el problema de la protección de las iglesias y monasterios en un contexto de clara desarticulación social y desorden público como es precisamente el del período del que ahora nos estamos ocupando, es decir, los más de 150 años que transcurren entre finales del siglo IX y mediados del XI. Lo que algunos han llamado la “anarquía feudal”, fruto del paulatino deterioro de las pocas instituciones públicas que sobrevivieron en Occidente a la desaparición del Imperio Carolingio, es un período de extraordinaria violencia en el que la depredación y obtención de botín se convierten en forma y medio de vida para quienes estaban en posesión de un mínimo equipo militar de caballero. La sociedad se vio, de este modo, sometida a la extorsión y la violencia por parte de esa militia mundi que, en ciertos medios eclesiásticos, llegaría a ser identificada como la militia diaboli. No hace falta decir que nos hallamos ante el reverso de los santos guerreros, aquellos que precisamente debían servir de modelo alternativo para el desarrollo de una militia Christi secular y, por consiguiente, desvinculada de la heroicidad contemplativa del monje y de la vida de sus claustros.
Pues bien, son dependencias monásticas, iglesias y los bienes que unas y otras atesoraban el objetivo prioritario de los violentos y su mundanizada caballería. Clérigos y monjes acudieron entonces a sus santos patronos para que les protegieran, unos santos que cada vez más coincidían con las advocaciones belicosas a las que hemos aludido un poco más arriba. Pero las intervenciones milagrosas de los santos no siempre se producían, y desde iglesias y monasterios surgió la idea de crear pequeños ejércitos con que proteger sus bienes y, naturalmente, a ellos mismos. Quienes ingresaban en estos grupos armados lo hacían, a su vez, bajo la protección del titular de la correspondiente iglesia, y sus armas, así como el estandarte que los identificaba, eran bendecidas de modo que su uso no solo se convertía en legítimo sino incluso en santo, porque santo era el fin que lo determinaba, el de la defensa de personas y bienes eclesiásticos. A cambio, estos milites ecclesiae recibían tierras y otras retribuciones temporales por parte de sus protegidos. Con cierta frecuencia esas “mesnadas sacralizadas” no eran sino los hombres dependientes de ciertos caballeros especialmente destacados cuyos señoríos se hallaban ubicados en las cercanías de la institución que debían proteger. Se trataba de los advocati, una especie de representantes judiciales de los intereses de la institución protegida a la que, naturalmente, defendían con el uso de las armas. Estos advocati, cuando ellos mismos no acababan convirtiéndose en los primeros extorsionadores de los bienes que debían preservar, se erigían en auténticos milites Christi de reconocida ejemplaridad.
A través de esta vía, la del loable oficio de quienes defendían con las armas bendecidas los santuarios de Dios, la sociedad empezó a acostumbrarse a no ver en cualquier acción militar un hecho cuanto menos impuro que exigía compensación satisfactoria: aplicar la violencia a la causa justa de Dios podía ser un ejercicio de santificación.
De entre todas las iglesias de Occidente, sin duda era la de Roma la que encerraba mayores riquezas y por tanto la más codiciada para los depredadores. También ella quiso organizar su propia militia bajo la advocación y el estandarte de san Pedro. En realidad, desde mediados del siglo X, Roma poseía ya un advocatus en la persona del titular del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no siempre la armonía presidía las relaciones entre ambas entidades y más aun cuando, conforme avanza el siglo XI, las ansias reformistas del pontificado se empiezan a mostrar incompatibles con el intervencionismo cesaropapista de los emperadores. Por ello, los papas, sin prescindir mientras pudieron hacerlo de tropas germánicas, procuraron ir organizando su propio ejército, al que acudían voluntarios pero también, y sobre todo, mercenarios. Con una tropa de estas características el papa León IX intentó en 1053 neutralizar la amenazadora anarquía en que se había convertido la presencia normanda en el sur de Italia. La campaña, dirigida por el propio pontífice, fue un fracaso y los milites sancti Petri fueron literalmente barridos junto a Cività-al-Mare y el papa “retenido” durante nueve meses en sus posesiones de Benevento. Los cronistas no tardarían en designar a las víctimas de la derrota como milites Christi inmolados en el martirio de una causa justa y santa.
Monopolio eclesiástico de la violencia legítima
La Iglesia, además de arbitrar medidas concretas que, en determinados supuestos, permitiesen convertir la guerra en un loable ejercicio de santificación, estuvo profundamente interesada en evitar la violencia que consideraba ilegítima, y para ello procuró dosificar, en la medida de lo posible, una actividad que, desde luego en los siglos X y XI, era imposible de erradicar por completo. En efecto, en el ambiente de anarquía que hemos descrito un poco más arriba, y que de modo particular afectaba a extensas áreas de la Francia meridional y Cataluña, surge el llamado movimiento de la Paz de Dios. Obispos de estas regiones, normalmente conectados con las tendencias renovadoras del monacato cluniacense, son sus protagonistas. Entre 990 y 1020 convocaron y presidieron concilios provinciales constituidos en auténticas asambleas de paz en las que se exigía de nobles armados y caballeros que respetasen las personas y bienes de las iglesias y que se abstuvieran de cualquier extorsión contra campesinos o pacíficos comerciantes. La violencia de los señores de la guerra era moralmente inaceptable y debía ser castigada no solo con las penas espirituales del anatema sino también con una legítima defensa que, en ocasiones, adoptó la inquietante forma de tumultuosas acciones de campesinos armados y dirigidos por clérigos y monjes comprometidos con el movimiento de la Paz de Dios. Algunos denunciaron a la Iglesia como responsable moral de iniciativas subversivas que harían peligrar la paz social tanto o más que la violencia señorial. Pero lo cierto es que la Iglesia estaba decidida a imponer, de un modo u otro, su propio criterio a la hora de valorar tipos de violencia y de impedir todo aquel brote que no contara con su bendición. Por ello, entre 1037 y 1041, y a través de sendos concilios celebrados en Arlés, los responsables del movimiento de la paz de Dios dieron con otra fórmula aun más drástica: ningún caballero podría practicar la violencia de su oficio entre la tarde del miércoles y la madrugada del lunes. Es lo que se conoce como tregua de Dios, un período que se correspondía con los días de la semana especialmente vinculados a las prácticas devocionales de la fe cristiana y que, bajo ningún concepto, podía verse turbado por la insensata violencia de la militia mundi.
Es evidente que las instituciones eclesiásticas de paz y tregua no fueron siempre respetadas, pero es cierto, sin embargo, que ayudaron a generar un clima social que demandaba como deseable el nuevo orden que la Iglesia se esforzaba en imponer. Fijémonos solo en un ejemplo cercano: entre 1064 y 1068 son los propios condes de Barcelona, Ramón Berenguer I y Almodis, los que convocan y presiden en Barcelona y Gerona sendas asambleas de paz en que adoptan forma jurídica algunos de estos planteamientos eclesiásticos; es más, en opinión de Pierre Bonassie, el hecho de que los acuerdos de entonces fueran más adelante agregados al corpus jurídico de los Usatges de Barcelona muestra a las claras que recibieron la consideración de auténticas “leyes de la tierra”.
¿Qué perseguía realmente la Iglesia con todo ello? Evidentemente hay un deseo sincero de garantizar el orden social y la paz pública: todos sufrían los efectos de su ruptura, aunque de modo especial los más desfavorecidos y, por supuesto también, los propios establecimientos religiosos. Hay asimismo una firme voluntad de hacer del discernimiento de los distintos tipos de violencia un monopolio eclesiástico, de inestimable valor a la hora de imponer un controlado programa de sacralización en el uso de las armas. Y hay también, y quizá de manera especial, toda una pedagogía de la conversión que, privando al caballero de su mundanizado oficio, lo llegara a transformar en válido instrumento de la Iglesia. En efecto, no se insistirá bastante en que el “movimieto de la paz y tregua de Dios” constituye una suerte de redentora purificación penitencial: privándoles del uso de la violencia, los caballeros se veían impedidos de practicar algo que no solo les proporcionaba placer sino que, en cierto modo, era su cauce de subsistencia; la abstención de hacer la guerra se sitúa en el plano de la penitencia colectiva que alejando el pecado permite atisbar la imposición de un orden justo, pero es también el procedimiento que, mediante el ahorro de energía bélica, posibilitaría su ulterior canalización hacia los propios objetivos de la Iglesia. Estamos en la antesala –una más– de la cruzada. No conviene olvidar que la asamblea de Clermont de 1095 en que Urbano II predicaría la primera de ellas no fue más que un concilio reformador cuyo primer capítulo fue consagrado a la ratificación formal de la tregua de Dios.
GUERRAS SANTAS PONTIFICIAS
Como hemos visto, la guerra santa no fue ajena al ideario del cristianismo en su primer milenio de existencia, incluso, y sobre todo a partir del siglo X, arbitrará las justificaciones necesarias para hacer de ella un adecuado medio de salvación personal. Sin embargo, con anterioridad al siglo XI, no son muy abundantes las ocasiones en que encontramos al frente de concretas manifestaciones de guerra santa a la jerarquía eclesiástica, y menos todavía al papa de Roma. Sin duda había obispos que colaboraban en ellas, y lo hicieron muy activamente, pero con frecuencia sosteniendo acciones cuyo liderazgo último correspondía a los poderes seculares. También es verdad que algunos papas de la segunda mitad del siglo IX, en torno al impulso centralizador del gran pontificado de Nicolás I (858-867), hicieron llamamientos en defensa de una Roma que se adivinaba ya como concreción sintetizadora de la cristiandad; estamos, ciertamente, ante una excepción, y, pese a todo, esos llamamientos meramente defensivos se dirigían sobre todo a las autoridades carolingias responsables últimas de la defensa del Patrimonium Petri.
Y es que eran los poderes seculares, y no los eclesiásticos, los que por regla general venían asumiendo el liderazgo de la guerra santa y sus diversas manifestaciones, todas ellas, hasta por lo menos el siglo XI, cinceladas en modelos de guerra religiosa no totalmente clericalizados. Es decir, no es la Iglesia la que impone las pautas para su convocatoria y desarrollo, sino que son los poderes civiles los que se encargan de hacerlo. Éstos se hallan envueltos en un aura sacral que los legitima para el ejercicio del poder y para desarrollar su labor protectora sobre la Iglesia. Ésta se encuentra sometida a ellos, asumiendo un papel subsidiario que la convierte en mera entidad sancionadora de las iniciativas regias y que, ante todo, pone de manifiesto su extraordinaria debilidad.
La situación cambia de manera radical a partir del siglo XI. Es el momento de la reforma gregoriana, cuando la Iglesia consigue emanciparse del poder secular creando un modelo propio de sociedad a cuyo frente se sitúa el pontificado romano. Es un modelo lógicamente clericalizado en el que la fuente última de autoridad corresponde al papa. “Sólo él puede usar las insignias imperiales”, según reza el Dictatus Papae de 1075, y por consiguiente solo él puede convocar y dirigir la guerra santa. Ésta, expresión de su poder y materialización de su renovado programa expansivo, es arrebatada a reyes y emperadores y esencialmente eclesializada. Por eso, cuando en 1074 el papa Gregorio VII decide intervenir a favor del Imperio Bizantino, seriamente amenazado por los turcos, y lo quiere hacer poniéndose personalmente al frente de un ejército de 50.000 hombres, se dirige al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV, para que, en su ausencia, se encargue de la defensa de la Iglesia occidental. Se han invertido totalmente los términos.
Desarrollo de la doctrina de la retribución
Esta eclesialización de la guerra santa la aparta de la espontaneidad con que se había manifestado hasta entonces y la comienza a perfeccionar mediante su formalización canónica. A ella aludiremos un poco más adelante. Baste recordar ahora que comienzan a recogerse elementos hasta entonces solo parcial o esporádicamente presentes en las anteriores guerras santas, entre ellos, el más importante el de su carácter retributivo y salvífico: a quien participe en ella, respondiendo de este modo al llamamiento papal, y tenga la suerte de sobrevivir, se le concede la indulgencia, es decir la remisión de todos sus pecados –o mejor dicho, de las penas temporales por la comisión de sus pecados–, pero si muere, se le garantiza la inmediata entrada en la vida eterna, reservada a mártires y santos.
En realidad la compleja doctrina sobre las indulgencias no empezará a tomar forma jurídica hasta fechas tardías –no antes de mediados del siglo XII–, pero el carácter retributivo de la guerra santa no es ciertamente una novedad. Lo hallamos, aunque de manera incompleta y solo embrionariamente apuntado, en tardíos textos bíblicos de influjo helenístico como el Segundo Libro de los Macabeos (2 Mac 12,45), y de forma mucho más explícita y acabada en el libro sagrado de los musulmanes: “Borraré las malas acciones de quienes emigraron y fueron expulsados de sus hogares, de quienes padecieron por causa mía, de quienes combatieron y fueron muertos, y, a título de recompensa de Dios, les introduciré en jardines por donde corren arroyos” (Corán 3,195). El Imperio Bizantino tampoco desconocía la doctrina de la retribución martirial como consecuencia de la guerra, aunque su iglesia fue reacia a consagrarla cuando así lo solicitó el emperador Nicéforo Focas (963-969), empeñado como estaba en la reconquista de los Santos Lugares que ocupaban los musulmanes. Por lo demás, poco antes, y si hemos de creer al obispo Thietmar de Merseburgo, cuya crónica data de los primeros años del siglo XI, el rey alemán Otón I habría prometido recompensas celestiales a los caballeros que murieran en la batalla de Lechfeld de 955.
El problema es saber cuándo la Iglesia romana asumió en plenitud la doctrina de la retribución porque, en buena medida, la guerra santa pontificia habrá de descansar sobre ella. Y no es fácil determinarlo. El antecedente del papa Juan VIII que ya conocemos es digno de consideración, pero conviene también tener presentes las matizaciones a las que en su momento aludíamos. No parece digno de crédito, en cambio, el llamamiento que en 1010 habría hecho el papa Sergio IV (1009-1012) para vengar el ultraje cometido poco antes por el califa fatimí al-Hakam contra el Santo Sepulcro, un llamamiento que habría incluido la concesión de indulgencia para quienes murieran en la loable empresa de su recuperación. La mayor parte de los especialistas atribuye la presunta iniciativa papal a una tardía elaboración contemporánea a la convocatoria de la primera cruzada, es decir, no anterior a 1095.
Sin embargo, sí son anteriores a esa fecha otros episodios que no pueden ser vinculados con la figura del obispo de Roma. Pensemos en el que nos narra Raúl Glaber a propósito de unos monjes guerreros muertos como mártires en España, y al que ya hemos aludido; también es previo el que, antes de 1020, recoge el cronista Bernado de Angers en relación con un prior de Conques que consideraba aun más digna de recompensa martirial la muerte en defensa de su monasterio frente a los depredadores que la que pudiera producirse en combate con los infieles. Más interés tiene para nosotros un conocido y temprano texto literario que recoge con mayor fidelidad que muchos otros la doctrina de la retribución. Nos referimos a la Chanson de Roland. Su autor muy posiblemente es un clérigo de origen normando, Turoldo de Fécamp, un hombre vinculado a Guillermo el Conquistador, que combatió junto a él en la batalla de Hastings de 1066 y se estableció definitivamente en Inglaterra tras la conquista; allí probablemente escribió la Chanson siendo ya titular de la abadía-fortaleza de Peterborough después de 1070. Pues bien, en dicha obra Turoldo pone en boca del belicoso arzobispo Turpín, el fiel colaborador del emperador Carlos y proyección de la propia personalidad del autor, una soflama cruzadista que no tiene desperdicio:
“Señores barones, Carlos nos ha dejado aquí, debemos morir por nuestro señor. ¡Ayudad a mantener la cristiandad!; sabed que habrá una batalla, pues teneis a los sarracenos ante vuestros ojos. Proclamad vuestros pecados, pedid perdón a Dios. Os daré la absolución para salvar vuestras almas. Si morís, sereís santos mártires y tendréis un sitio en lo más alto del paraíso”.
Los franceses desmontan y se ponen en tierra y el arzobispo les bendice [en nombre] de Dios; como penitencia les ordena atacar [vv. 1124-1138].
Estamos lejos ya, aunque desde luego no en el tiempo, de las imposiciones de penitencia por haber participado en una guerra por justa y santa que fuera. Para el clérigo normando autor de la Chanson está claro que la participación en la guerra santa era en sí penitencia purificadora. Ya se había pronunciado con anterioridad el papado cuando Alejandro II en 1064 promulgó indulgencia para los participantes de la cruzada que, en España, devolvería Barbastro por poco tiempo al poder de los cristianos. Así ocurriría también cuando el papa Víctor III (1086-1087) decidiese perdonar sus pecados a cuantos italianos acudieran bajo el vexillum sancti Petri a combatir a los sarracenos en Tunicia. De modo no muy distinto a como lo hicieron el novelado arzobispo Turpín o los papas Alejandro II y Víctor III, harán expresarse a Urbano II los cronistas que a principios del siglo XII ponen en su boca el discurso de convocatoria de la primera cruzada, un discurso que, si no fue pronunciado en estos términos, bien lo podría haber sido:
“Quien sucumbiere en esa expedición por amor de Dios y de sus hermanos, no dude en modo alguno de que hallará perdón de sus pecados, y participará de la vida eterna, gracias a la clementísima misericordia de nuestro Dios”.
Se puede afirmar, por tanto, que, aunque desde luego no por primera vez, es con motivo de la primera cruzada cuando el pontificado asume plena y definitivamente la doctrina de la retribución, una doctrina que supone legitimación potenciadora de las guerras santas convocadas o animadas por él. Ahora bien, no pensemos que se halla claramente explicitada en todas ellas. Y aunque no sea éste el criterio que nos permite hacer una distinción entre unas y otras, conviene advertir que la guerra santa pontificia adoptó dos modelos distintos de presentación, ambos formulados consecutivamente en la segunda mitad del siglo XI. El primero fue el de la reconquista cristiana y el segundo el de la cruzada propiamente dicha; como en seguida veremos, será en esta última donde las connotaciones específicas de la guerra santa pontificia llegarán a su más explícita manifestación.
Reconquista cristiana: características y modalidades
La reconquista pontificia, como forma de guerra santa, fue una realidad concebida por el papa Alejandro II (1061-1073) y puesta en práctica fundamentalmente por él y por sus sucesores Gregorio VII (1073-1085) y, en menor medida, Víctor III (1086-1087). Sus características esenciales son básicamente tres:
Se trata, en primer lugar, de una guerra promovida por el papa, en cuanto obispo de Roma y responsable del Patrimonium Petri, para la restauración de la soberanía pontificia sobre todos los dominios que le habían sido arrebatados en Occidente o en los que se desoía la voz de su autoridad. El origen último de esa soberanía hay que situarlo en la Donación de Constantino, en virtud de la cual el papa accedía, por presunta cesión del primer emperador cristiano, a la titularidad del imperio y al directo control de sus provincias occidentales. Éstas se hallaban parceladas en reinos cuyos titulares debían vasallaje, por este motivo, a la sede de san Pedro. Aunque la Donación de Constantino era un documento espurio elaborado en medios curiales en torno al año 800, su falsedad no fue demostrada hasta el siglo XV, por lo que en el momento que analizamos tenía plena vigencia.
Estamos, en segundo lugar, ante una guerra dirigida contra los infieles que hayan podido ocupar estos territorios supuestamente pontificios, y también contra aquellos cristianos que no reconozcan la soberanía papal o la autoridad del obispo de Roma. En cualquier caso, se trata de operaciones parciales, no concebidas como defensa del conjunto de la cristiandad.
Finalmente, en tercer lugar, hablamos de movilizaciones realizadas a base de convocatorias dirigidas a los milites sancti Petri, es decir, a aquellos que se encuentran formalmente ligados al papa mediante lazos de vasallaje o expresos compromisos de dependencia. La guerra así entendida tiene, por tanto, connotaciones claramente feudales.
Son muchos los ejemplos de reconquista cristiana que nos ofrecen los aludidos pontificados de Alejandro II, Gregorio VII y Víctor III. Cabe presentarlos según tres modalidades distintas:
La primera de estas modalidades obedece a un objetivo de reconquista pura y simple que permite restaurar la soberanía pontificia en un territorio ilegítimamente ocupado. Es el caso de la invasión normanda del sur de Italia y Sicilia consumada en el último cuarto del siglo XI. Roberto Guiscardo, reconocido como duque de Apulia y Calabria por el papa y aceptando una formal dependencia respecto a éste, expulsó a los bizantinos del sur de Italia y diseñó el plan de ocupación de la Sicilia musulmana, todo ello sirviendo al vexillum sancti Petri, bajo la soberanía pontificia y, según vimos en su momento, con la inapreciable y milagrosa ayuda de san Jorge. Las operaciones, iniciadas bajo el pontificado de Alejandro II no concluyeron hasta 1091. Pues bien, pocos años antes, en 1087 concretamente, el vexillum sancti Petri había sido confiado, en esta ocasión por Víctor III, a genoveses y pisanos, que en aquella fecha y en nombre del papa ocupaban la plaza norteafricana de Mahdia en tierras de la actual Tunicia; parte del inmenso botín obtenido entonces fue invertido en la construcción de la catedral de Pisa.
La segunda modalidad de reconquista cristiana es la que tiene por objeto no tanto la conquista de un territorio como la mera restauración de la autoridad eclesiástica del papa en él. Cabe situar en esta perspectiva la invasión normanda de Inglaterra por Guillermo el Conquistador en 1066. Guillermo fue el medio utilizado por el papa para introducir la reforma pontificia en una Inglaterra de tibia cristianización y refractaria al centralismo papal. Pues bien, parece que el vexillum sancti Petri fue también en esta ocasión enarbolado.
Una última modalidad, la más compleja, es la que pretende combinar la reconquista material con vistas al restablecimiento de la soberanía papal con estrategias destinadas a la normalización de la autoridad eclesiástica en la zona. Un primer ejemplo podría ser el de la fugaz toma de Barbastro de 1064. Se trata, como sabemos, de una expedición que contaba con todas las bendiciones del papa Alejandro II y que no pocos historiadores han considerado una auténtica cruzada, quizá la primera propiamente dicha de la historia. El tema es discutible, lo que no lo es, en cambio, es la participación en la ofensiva de nobles aragoneses y catalanes a los que se sumaron numerosos caballeros francos provenientes de Aquitania, Normandía, Champaña y Borgoña. El objetivo último de la expedición era consolidar el debilitado reino de Aragón y a su titular Sancho Ramírez, pero la factura del papa no tardaría en materializarse: en 1068 el monarca aragonés entregaba su reino a la Sede Apostólica recibiéndolo, a cambio, en calidad de feudo, y solo dos años después, en 1070, el nuevo vasallo pontificio autorizaba la introducción del rito romano en sus dominios.
El ejemplo más claro de esta última modalidad es, sin embargo, el de la ambigua guerra santa decretada en 1073 por el papa Gregorio VII en territorios castellano-leoneses y nunca llevada a cabo. La documentación sobre el particular, dirigida a los nobles francos, pone de relieve cuatro hechos de sumo interés:
– Lo que el papa denomina como regnum Hyspanie era propiedad de la Sede Apostólica y ahora se hallaba ocupado por los musulmanes.
– La dirección de la empresa era entregada a un noble muy cercano a la curia, el conde Ebles de Roucy, yerno de Roberto Guiscardo y cuñado y primo del rey Sancho Ramírez, vasallo del papa, como acabamos de ver, desde 1068.
– La empresa se halla vinculada a la legación de un representante papal de significado curriculum reformista, el cardenal Hugo Cándido, responsable de la introducción del rito romano en la Península.
– Todo este plan se verifica de espaldas al rey Alfonso VI, reticente a los objetivos normalizadores del papa –aunque no a la introducción de la liturgia romana– y, sobre todo, contradictor de la soberanía pontificia sobre la Península.
Cruzada
La cruzada, como hemos indicado, es una forma evolucionada de guerra santa pontificia, distinta de la modalidad de reconquista cristiana. Debemos fundamentalmente a Jean Flori la perfecta delimitación conceptual entre ambas y una acabada caracterización de la segunda. Dicha caracterización pasa por la existencia de tres elementos novedosos respecto a la reconquista cristiana.
La cruzada, en primer lugar, es una guerra promovida por el papa, no en cuanto obispo de Roma y responsable del Patrimonium Petri, sino como cabeza de la cristiandad. El objetivo de la cruzada no es defender sus propios intereses o los de la Iglesia de Roma en cuanto tal, sino que se orienta a la defensa de la cristiandad en su conjunto, y es a toda ella a la que, en nombre de Dios, se destina su convocatoria y no solo a los vasallos de san Pedro.
La cruzada, en segundo lugar, se dirige a la liberación de Jerusalén y de cuantos símbolos de la Tierra Santa cristiana han sido mancillados por el infiel. La recuperación de los Lugares Santos, objetivo prioritario y concreto de la cruzada, es condición necesaria para la rehabilitación del honor de Dios, y también para el perdón de los hombres cuyos pecados no son ajenos a la desastrosa amenaza que sufre la cristiandad. Por ello, la cruzada debe entenderse como una forma de peregrinaje redentor, un peregrinaje armado que, en el esfuerzo penitencial, encuentra la salvación de quienes lo asumen.
La cruzada, en tercer lugar y quizá sobre todo, posee una dimensión esencialmente escatológica. De un modo u otro se vincula a la venganza definitiva de Dios, que erradicará la increencia, derrocará al Anticristo y establecerá el definitivo reinado de Dios sobre la tierra. Pero todo ello ha de ocurrir al final de los tiempos, cuando el poder de Dios haga coincidir la Jerusalén terrestre con la Jerusalén bajada del cielo, en la que, según el Apocalipsis, “no entrará nada manchado” (Ap 21,27). Por eso el acceso a ella debe ir precedido por la purificadora experiencia del peregrinaje liberador. Esta dimensión escatológica, como veremos muy pronto, está sin duda presente entre los seguidores de la cruzada popular de Pedro el Ermitaño, pero con toda probabilidad lo estuvo también de modo específico en la convocatoria papal de Urbano II.
RECONVERSIÓN DEL CONCEPTO PONTIFICIO DE CRUZADA
Es precisamente el incumplimiento de esta importante dimensión escatológica la que obligó a redefinir de una forma inmediata el sentido y la naturaleza originarias de la cruzada. Ésta siguió respondiendo al llamamiento universal del papa en tanto responsable del conjunto de la cristiandad y siguió haciendo de la recuperación definitiva de la Tierra Santa su principal preocupación, pero obviamente su carácter absoluto en cuanto campaña única y definitiva que daba cumplimiento a la historia se relativizó: la cruzada se reinstaló en la historia, se aplicó a realidades espaciales desvinculadas de Jerusalén, se acomodó al realismo juridicista de los cánones y, sobre todo, redefinió sus planteamientos.
Universalización del fenómeno cruzado
En efecto, como tendremos ocasión de ver con más calma, a partir del mismo momento de la toma de Jerusalén en 1099 el movimiento cruzado tendió a universalizar sus objetivos. La conquista de la Ciudad Santa hizo despertar de sus ensoñaciones a los cristianos descubriendo a sus ojos que no se hallaban ante el receptáculo mismo del Reino de Dios sino ante las fauces de un peligroso enemigo, el islam, cuyos tentáculos rodeaban una buena parte de las costas mediterráneas y amenazaban en sus propias bases la seguridad misma de la cristiandad. La virulencia con que al otro lado del Mediterráneo, en la Península Ibérica, se mostraba entonces el movimiento integrista de los almorávides norteafricanos lo ponía crudamente de manifiesto.
Por ello no es extraño que desde muy pronto se empezaran a realizar las primeras equiparaciones entre la cruzada palestina y la guerra reconquistadora que se desarrollaba en la Península Ibérica. A decir verdad, y de modo absolutamente excepcional, esas equiparaciones, tal y como tendremos ocasión de ver más adelante, se encuentran ya en la documentación de Urbano II posterior a la convocatoria de Clermont, y las reitera Pascual II en 1100 y 1101, pero sería un poco más adelante, en 1123, cuando el I Concilio Lateranense indentificará plena y canónicamente la cruzada jerosolimitana con la hispánica; incluso el componente de iter o peregrinaje redentor sería considerado común a los objetivos de las dos realidades geográficas. De hecho, el PseudoTurpín, una antigua crónica atribuida al legendario arzobispo de la Chanson de Roland, al que ya conocemos, no duda en presentar la intervención de Carlomagno en España como la respuesta del emperador a una invitación del apóstol Santiago a que verificase un peregrinaje militar que liberaría su tumba de los invasores sarracenos y que le garantizaría la corona de los santos.
Plena canonización de la cruzada
La desaparición del señuelo escatológico obligó también a las autoridades eclesiásticas a practicar un notable ejercicio de realismo jurídico haciendo fondear el movimiento cruzado sobre las seguras aguas del derecho canónico. No se trataba de algo nuevo. De hecho, después de todo lo que venimos apuntando en páginas anteriores, no cabe duda de que las cruzadas son una manifestación más, la más espectacular, del rearme que para el pontificado supuso la llamada reforma gregoriana. La larga carrera de la Sede Apostólica por afirmar su autoridad en Occidente y proyectarse como referente soberano sobre el conjunto de la cristiandad va acompañada de todo un armazón jurídico que favorece la centralización romana y del que ésta se vale para imponer sus criterios. Ese armazón, al sostener la acción de los papas y sus objetivos, constituye igualmente la base del movimiento cruzado.
La cuestión tiene hondas raíces. No es casual que cuando a mediados del siglo IX el pontificado empiece a dar muestras de una vocación claramente centralizadora y, en consonancia, se atreva a hacer llamamientos para la defensa de esa patria de la cristiandad que era Roma, nos encontremos ya con el respaldo jurídico de las llamadas Falsas Decretales o Decretales Pseudoisidorianas, un primer compendio de derecho canónico atribuido a san Isidoro de Sevilla pero realmente compuesto en medios curiales en torno a 850, y del que se valió el enérgico Nicolás I (858-867) para hacer valer en el conjunto de la Iglesia una autoridad, la suya propia, que él consideraba inapelable.
Siglos después otro papa enérgico y centralista, Gregorio VII (1073-1085), epicentro del reformismo que lleva su nombre, forjador de la guerra santa cristiana y precursor de las cruzadas, encargaba al canonista Anselmo de Lucca la confección de una nueva compilación jurídica, la Collectio Canonum o Apologeticum, compuesta en 1083 y que constituye todo un monumento en defensa del primado de la Iglesia de Roma, en el que, no en vano, se recogen específicamente cuantas citas patrísticas, y en especial de san Agustín, pudieran justificar el uso de la guerra desde una óptica cristiana.
Pero la vinculación del movimiento cruzado con el juridicismo centralizador de Roma no solo no acaba aquí, sino que se potencia de manera extraordinaria tras la primera cruzada, y ahí está para demostrarlo el Decretum, la mayor compilación canónica hasta la fecha, obra realizada por un monje camaldulense llamado Graciano que probablemente la confeccionó hacia 1140 en el monasterio de San Félix de Bolonia. Un buen especialista, como James A. Brundage, ha estudiado de manera particular las desviaciones justificadoras que para el encauzamiento de la violencia cristiana tuvo la labor de Graciano y los llamados decretistas. Para empezar, a ellos debemos una elaborada clasificación terminológico-conceptual que perfila con claridad algunas de las categorías que hemos tenido ocasión de ir analizando en páginas anteriores. Distinguían, en primer lugar, entre violencia privada y pública. Esta última, a su vez, podía ser profana o sagrada. La violencia pública sagrada se correspondía con la guerra justa, que podía practicarse tanto en defensa del reino, de la familia y de la legítima propiedad, como en defensa de la Iglesia y de la religión cristiana. En este último caso, nos encontramos con la guerra santa, de la que la cruzada no es más que una manifestación.
En efecto, eran posibles diversas modalidades de guerra santa. Para que una cruzada fuera canónicamente reconocida como tal, pasaba por presentar las siguientes características:
– A diferencia de otras guerras santas que podían ser predicadas por los obispos en virtud del ius gladii que poseían, la cruzada solo podía ser proclamada por el papa.
– Solo a él correspondía, además, autorizar la concesión de indulgencia plenaria.
– Los cruzados, y no otros participantes en guerras santas, se juramentaban mediante la emisión de votos.
– Gozaban, además, mientras duraba la cruzada, de determinados privilegios temporales: protección sobre sus personas, familia y propiedades, inmunidades semejantes a las de los clérigos y ciertas exenciones fiscales.
– Solo los cruzados podían combatir bajo la enseña de la cruz, como símbolo y manifestación de su específico status.
La cruzada entraba así en la vía de la formalización jurídica derivando hacia la cristalización canónica de algunas de sus más características instituciones. Los restos de espontaneidad que aún podían quedarle al movimiento desaparecían por completo.
Redefinición de Planteamientos. Las cruzadas y su diversidad tipológica
Al tiempo que, a raíz de la conquista de Jerusalén, el marco geográfico del movimiento cruzado se amplía y se va perfilando su definitiva caracterización jurídico-formal, también la definición de sus planteamientos experimenta importantes transformaciones que afectan a su propia naturaleza originaria. La defensa de la cristiandad sigue siendo el valor supremo, pero esa cristiandad, por obra de la teocracia pontificia, cada vez se identifica más con la Iglesia. La defensa de la Iglesia respecto a la agresión de los infieles, la provocación de los paganos y la desestabilización de los herejes se convierten ahora en el objetivo múltiple de la cruzada. A esos mismos enemigos de la Iglesia –los infieles musulmanes de Tierra Santa y de España, los paganos eslavos de Prusia y el Báltico, los cismáticos griegos y los herejes diseminados por toda la cristiandad– se refiere en el siglo XIII un hombre que sabía mucho de cruzadas, Jacobo de Vitry, obispo franco de San Juan de Acre, participante activo en la quinta cruzada y cardenal de la curia romana, donde murió en 1240.
A partir del siglo XII, en efecto, las cruzadas, con independencia del destino liberador de Tierra Santa y, por tanto, del marco geográfico en donde se produjeran, se relacionan con uno de estos tres grandes grupos que responden, a su vez, a la naturaleza del enemigo a abatir. Lógicamente los musulmanes seguirán manteniendo la primacía en la contraimagen del cruzadismo, pero como veremos en próximos capítulos, su protagonismo será compartido ocasionalmente por paganos centroeuropeos o cristianos heterodoxos.
También veremos más adelante cómo desde mediados del siglo XII los reyes empiezan a pensar en una instrumentación de la cruzada referida al ámbito de sus respectivos reinos. No se trata de una revitalización de la antigua guerra santa secular, aún no clericalizada, sino una adaptación de la cruzada a los intereses de la monarquía: ya que cruzada es defensa de la Iglesia, y ésta, debidamente parcelada, se integra poco a poco en la estructura política de los reinos, es a sus titulares y no al papa a quien corresponde responsabilizarse de su defensa. De este modo, la cruzada se convierte en instrumento de sujeción de la propia estructura eclesiástica, y por ello en mecanismo de reforzamiento del poder real. Esta tendencia se verá muy claramente ejemplificada en la Península Ibérica, pero no solo en ella. De todo ello tendremos ocasión de hablar en próximos capítulos. Ahora nos interesa detenernos con detalle en la primera y arquetipo, pese a su especificidad, de todas las demás, la predicada por Urbano II en Clermont en 1095.