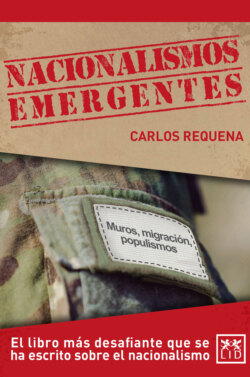Читать книгу Nacionalismos emergentes - Salvador Cárdenas, Carlos Requena - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl mundo está cambiando
Parece que el mundo está cambiando con tal intensidad y velocidad que se hace necesario detener un momento nuestra atención y pensar estos cambios, tratarlos de comprender o, como lo propone Moisés Naím en uno de sus más recientes libros, pararnos a repensarlo para tratar de descifrar sus nuevos paradigmas.
Con la finalidad de contribuir a esas ideas he escrito estas páginas, en las que recojo la opinión y la información de otros autores para incorporarla a mi propia reflexión y compartirla. No lo hago por un impulso básico de comunicación que tenemos todos los seres humanos, sino con un afán solidario de colaborar en su comprensión y en el reforzamiento de nuestra propia conciencia nacional en un mundo que nos condiciona.
El nacionalismo: un medio para comunicar el poder
En un interesante libro acerca del poder, Moisés Naím[1] apunta que este se ejerce de cuatro maneras distintas: la primera y más común es el recurso a la fuerza para someter a los demás; la segunda se refiere a un acuerdo plasmado en un código de conducta; la tercera emplea mensajes para comunicarse como, por ejemplo, imágenes simbólicas en la propaganda política; y en cuarto lugar está la relación que se establece entre el que manda y el que obedece basada en la promesa de una recompensa.
Pues bien, los nacionalismos actuales no son únicamente un resurgimiento de los Estados nación de los siglos XIX y XX, donde predominaban mensajes que seducían al pueblo y se exaltaban los sentimientos de adhesión por medio de símbolos (himnos, banderas, insignias, etcétera). Son fenómenos de una mayor complejidad; tanta como la que caracteriza a los medios de los que dispone la sociedad actualmente para comunicarse. Pues el poder es precisamente eso, un fenómeno comunicativo. El efecto de la expresión del poder puede ser la adhesión voluntaria, la obediencia ciega, el sometimiento forzado o un poco de cada una. Si asumimos que se trata de un fenómeno comunicativo en el que hay un emisor (quien posee el poder, es decir, la capacidad de hacerse obedecer) y un receptor (quien obedece), debemos identificar el tercer elemento que conlleva todo proceso de comunicación humana: el medio, que como dice Naím, puede ser la fuerza, un código, un mensaje o la promesa de una recompensa. Elementos todos que se expresan en el nacionalismo actual.
Uno de los problemas que de inmediato se manifiesta cuando abrimos las páginas de un periódico impreso o electrónico, o cuando encendemos la televisión para ver los noticieros es que en muchas ocasiones dan una interpretación sesgada al nacionalismo, considerándolo como un fenómeno de barbarie que recurre a la violencia o, como suele decirse hoy, al lenguaje del odio. Lo cual es tanto como reducirlo a uno solo de sus usos en la comunicación del poder.
El nacionalismo como vehículo para transmitir una orden y ser obedecido no es un recurso demagógico o contrario a la democracia; tampoco es un medio violento para orillar al receptor o destinatario del poder a someterse sin hacer un uso real de su libertad de crítica y decisión. El nacionalismo es un fenómeno propio del poder, como la uña a la carne. Si hablamos de un nacionalismo cultural no podemos separarlo del nacionalismo político; son dos conceptos cuyos linderos se pierden en el horizonte de la realidad.
Por qué escribir ahora sobre nacionalismos
Pero ¿por qué escribir sobre un tema como el nacionalismo político y su intrínseca relación con el poder en un mundo dominado por realidades cosmopolitas como los macrodatos (big data) o los acuerdos internacionales de intercambio comercial? La pregunta es pertinente, pues la cultura en la que nacen y respiran las nuevas generaciones (los milenials, por ejemplo) tiene poco que ver con ideas y sentimientos sociales de patriotismo. Crecen sabiéndose ciudadanos de la red (netcitizens) antes que miembros de una nación, una etnia o un grupo con un pasado común. Las banderas, los himnos nacionales, los redobles de una banda de guerra, tienen poco que ver con el ciberespacio, donde viven buena parte del día, o con los intereses cosmopolitas del capitalismo global que alimentan su mundo de representaciones culturales y de valores.
El cosmopolitismo impulsado por el capitalismo global es poco acorde con los sentimientos colectivos, que exige y reclama para sí el patriotismo de los dos siglos anteriores. Las personas en el siglo XXI no se disciplinan si no es con un fin útil claramente previsto por un programa realizado con mentalidad de cálculo, de previsiones, de rentabilidad. ¿Por qué un joven, al salir de la universidad, habría de sentirse obligado a sacrificar parte de su vida en aras del fortalecimiento de unos nexos que a ciencia cierta no entiende o no le interesan?
Tal como lo explicaremos en las siguientes páginas la generación emergente, comúnmente llamada milenial, posee un sentido de la existencia poco apto para asumir un ideal nacionalista, o quizá debería decir poco apto para asumir una función en la colectividad que no implique un extremo respeto a su individualidad y a la esfera de protección jurídica de esta. ¿Egoísmo?, ¿falta de solidaridad?, ¿falta de conciencia social? Me niego a emplear esos calificativos que, si bien nos ahorraría tinta, papel y críticas de ciertos sectores nacionalistas, resultan demasiado apresurados y quizá injustos para definir la postura de la nueva generación frente a un mundo de ideales nacionalistas y patrióticos.
Ni aun la generación anterior a la que pertenecemos los que nacimos entre 1961 y 1981, a quienes se nos denominó la generación X, puede dar razón de un tipo de nacionalismo como el que vemos surgir y que no conocíamos más que en los libros de historia.
El nacionalismo que conocimos los que pertenecemos a esa generación era difuso. En México llegamos a escuchar un discurso sobre el nacionalismo revolucionario que no comprendíamos porque desconocíamos si aquella revolución a la que se referían los presidentes de la República, como José López Portillo o Miguel de la Madrid, había sido tan exitosa como se afirmaba en los libros de historia, pues lo que veíamos en nuestro entorno, no era sino un país depauperado por una reforma agraria inviable y por una práctica de corrupción cada vez más clamorosa, aunque se guardaran las apariencias bastante mejor que ahora.
En nuestro entorno internacional tampoco experimentamos o vimos el tipo de nacionalismo que ahora parece reconquistar fueros perdidos. Crecimos en un mundo polarizado entre dos grandes Estados que incorporaban a sus respectivos bloques, países a los que poco importaba el valor de lo nacional si la posición geoestratégica era lo primordial. En el bloque soviético, inspirado por un universalismo revolucionario del proletariado internacional, el nacionalismo se convirtió en una palabra impronunciable, en una postura sospechosa de alta traición. Se domesticó el nacionalismo imponiendo una lengua, borrando del mapa fronteras y sustituyendo banderas y símbolos patrios por la hoz y el martillo.
En Occidente no se llegó a ese nivel de fusión de antiguas naciones, pero tampoco se reafirmaron valores propios, sino occidentales, capitalistas o de lealtad a la otan. En América Latina los nacionalismos tuvieron muy mal cartel hasta hace unos cuantos años, pues los partidos de izquierda los vieron como expresión de valores poco solidarios con el ideal de unión del proletariado y, en su mayor parte, los de derecha acudieron al nacionalismo para dar golpes de Estado en nombre del interés de la nación frente a enemigos del exterior. Solo es necesario pensar, por ejemplo, en la más absurda de las guerras que presenciamos: la de las Malvinas, declarada en nombre de la defensa del territorio nacional argentino, pero que en realidad fue un pretexto para fortalecer el gobierno militar de Galtieri.
Así pues, ni los milenial ni los de la generación X hemos tenido la experiencia de sentimientos nacionalistas. Nada hubo para nosotros más lejano e incomprensible que los honores a la bandera o el juramento de lealtad que nos hacía repetir palabras ininteligibles: bandera de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos (…). Nuestro patriotismo era como nuestro civismo: formal, aparente, y sin convicción. En una palabra, políticamente correcto.
Los capítulos 7 y 8 están dedicados específicamente a los retos que esa emergencia del nacionalismo supone para México. Planteo algunas interrogantes acerca de nuestro patriotismo, de nuestro modo particular de entender lo propio y lo ajeno, y nuestra manera de vivirlo. Pero no me conformo con generar inquietudes; me he propuesto en este libro sondear posibles respuestas a los desafíos del nacionalismo en un mundo de neonacionalismos. Por obvias razones, me he planteado esos desafíos y he reflexionado sobre posibles respuestas en el marco de un antimexicanismo que parece amenazarnos a raíz del triunfo del conservador, nacionalista y populista Donald Trump. Pero no quisiera que mi reflexión fuera únicamente de reacción. Me parece que el momento presente es ideal para reinventar nuestro nacionalismo, superar ciertos traumas históricos y presentarnos al mundo con un rostro nacional más humano y positivo.
No puedo dejar de mencionar en esta introducción la influencia que he recibido de mis maestros de la Universidad Panamericana, así como de un sinfín de lecturas en torno al fenómeno que me ocupa en el presente estudio. Pero mi aportación está quizá más allá de la academia, es una reflexión derivada también de mis años de experiencia profesional como abogado, en los que he aprendido a gozar con los éxitos de mi país y a compadecer sus sufrimientos e injusticias.