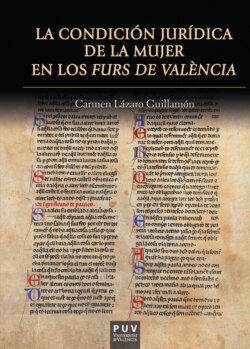Читать книгу La condición jurídica de la mujer en los Furs de València - Carmen Lázaro Guillamón - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MUJER EN LA NORMA JURÍDICA: CAPACIDAD JURÍDICA, CAPACIDAD DE OBRAR Y CAPACIDAD PROCESAL
Comenzamos este capítulo, en la línea de lo expuesto en la introducción, advirtiendo de que, en el tratamiento de las capacidades de la mujer, la comparación con el varón debe considerarse exclusivamente una necesidad argumentativa; así, y por lo que respecta al uso del lenguaje, la norma foral aclara que las locuciones indefinidas en masculino abarcan tanto a varones como a féminas, esto se concreta en el Fur IX-XV-2 (Iacobus I, rex): «En aquesta paraula, ço és a saber, alcun, és entès hom o fembra»,1 donde se explica y aclara que el determinante alcun –si quis– alude y engloba tanto a varones como a mujeres.2 Se trata, además, de una reproducción literal de D.50.16.1, texto ubicado en el título XVI del libro L del Digesto de verborum significatione.
Desde un punto de vista general, la posición de debilidad de la mujer, la flaqueza de su sexo, en palabras textuales la «fragilitat de les fembres», a la que alude el Fur IV-XIX-28,3 justifica que la ley arbitre disposiciones protectoras. En efecto, esta inferioridad natural o biológica atribuida al sexo femenino está perfectamente recogida el Fur VI-XI-1 cuando afirma que «la natura de la fembra és pus flacca que la de l’hom», debilidad que se amplía, según López Elum y Rodrigo Lizondo,4 por la alta tasa de fallecimientos provocados por el parto. A decir de Colon y Garcia,5 este último fuero alude a la regla que se debe tener en cuenta en el supuesto de conmoriencia del marido y de la mujer, de forma que se considera que, en dicho caso, la mujer falleció antes, teoría coherente desde un punto de vista sistemático dado que el Fur VI-XI-1 se integra en la rúbrica De coses dubtoses.
Los textos de los Furs refieren determinadas limitaciones intelectuales del sexo femenino dado que la mujer, en principio, tiene vetado el acceso a la cultura, únicamente los conventos concedían esta posibilidad. Muestra paradigmática constituye el hecho de que las mujeres «no saben dret». Así se recoge en Fur I-XI-3 (Iacobus I, rex):
Jasie ço que a fembres nogue error, con no saben dret sobre aqueles coses a demanar, que no seran estades lurs, e per aqueles novellament a guanyar pledejaran, aço no ha loch en aqueles que són menors de XX ans, car menors de XX ans si bé·s pledejen d’aquela cosa que no serà lur mas de novell la volen guanyar error, car no saben dret, no·ls ten dan que no o pusquen demanar.
Afirma el texto que «a fembres» se las exime de responsabilidad si pleitean por desconocimiento reclamando algo que no les pertenece aunque, en puridad, solo exime a las de menor edad –20 años–; no en vano el texto del fuero es un desarrollo de C.1.18.11,6 donde se afirma que en caso de lucro se auxilia a las mujeres que ignoran el derecho, pero solo se auxilia a las que tienen menor edad.
Se recoge el principio general enunciado en D.50.17.2pr7 relativo a la incapacidad de las mujeres para los oficios civiles.8 En particular, la prohibición de que la mujer pueda ser albacea o ejecutor testamentario se dispone en el texto siguiente (Fur VI-IV-21 [Iacobus I, rex]): «Fembra no pot haver ni usar d’offici de marmessor, ne pot ésser eleta en marmessor en testament. E si serà feyta marmessor en testament, valla aytant com si no era feyta marmessor». Parece que la mujer no podrá ser designada depositaria de testamentos; en principio, se prefiere al varón, tal y como se recoge en Fur VI-III-13 (Iacobus I, rex):
Si alcú farà testament e en aquell establirà e farà II hereus o més, e serà contençó entre ells, qual d’aquels hereus deje tenir aquel testament, aquel qui serà entre ells mellor e pus feel e pus digne tingue aquel testament; en aytal manera que·n faça còpia, ço és, que do translat d’aquel e·l mostre als altres hereus e a aquels a qui seran feites lexes en aquel testament, quan o volrran. E si en aquel testament seran establits hereus hom e fembra, e serà entre·lls contençó qui dege tenir aquel testament, l’ome tingue lo testament si serà persona discreta e assenada.
Como se observa en el texto in fine, no se verifica una auténtica prohibición en cuanto a que la mujer sea depositaria del testamento, sino que se prefiere al varón si este es persona discreta. Dicha preferencia se repite en el fuero siguiente, cuyo tenor reproducimos (Fur VI-III-149 [Iacobus I, rex]):
Si serà pleit o contençò a qui deja ésser comanat lo testament, deïm que a aquel qui serà de més dies, sia comanat e no a aquell qui serà de menys dies; e a aquel qui serà de mayor honrament e no a aquel qui serà de menor honrament; e enans sia comanat a hom que a fembra.
Parece que simplemente se establece preferencia en cuanto a que el depósito del testamento, en caso de pleito sobre este, recaiga tanto en varón como en mujer (al igual que se prefiere que el depositario tenga más edad o dignidad).
Aparentemente sí que pueden ser tutoras, aunque solo en supuestos específicos, tal y como se desprende del Fur V-VI-3310 (Iacobus I, rex): «Si alcunes fembres hauran aministrades les coses d’alcun pubil axí com a tudors, sien tengudes de retre comte de aquela aministració».
Como se observa, el texto determina que las mujeres que han administrado las cosas de su pupilo están obligadas a rendir cuentas; sin embargo, la expresión retre comte se refiere exclusivamente al caso especial que regula el texto, dado que la rendición general de cuentas de la tutela es la regulada en los fueros II-XIII-17 y 18.11 En efecto, el Fur V-VI-33 aparentemente presenta una antinomia con lo contenido en el Fur V-VI-6. Vayamos al texto (Fur V-VI-612 [Iacobus I, rex]): «Fembres no poden ésser donades tudorius, encara si ho demanaran al príncep, specialment que sien tudories de lurs fills».
Parece que la norma reproduce literalmente D.26.1.1813 con la variante etiamsi (en el texto romance encara) en lugar de nisi y que afirma tajantemente que las mujeres no pueden ser tutoras. En cualquier caso, esta antinomia se supera con la explicación ofrecida por el fuero siguiente del rey Martín del año 1403 cuyo objeto es corregir la incongruencia (Fur V-VI-7 [Martinus, rex. Anno MCCCCIII. Valentiae]):
Més avant enadín al Fur antich posat sots la dita rúbrica «De tudoria», lo capítol qui comença: «Fembres no podem ésser donades &c.», ordenam que si alcun en testament o en altra derrera voluntat donarà tudriu o curadriu a sos fills, mare o àvia de aquells, que valla tal dació de tutella o cura. Mas altres fembres no puxen ésser dades en tudrius o curadrius en testament o altra derrera voluntat. Declarants que si la mare o àvia pendrà marit que sia finida la tutella o cura.
A decir de Colon y Garcia,14 el Fur antich es el precedente (Fur V-VI-6), esto es, la mujer solo podrá ser tutora si fue nombrada por el padre en testamento o acto de última voluntad, siendo aquella la madre o abuela –«altres fembres no puxen ésser dades en tudrius o curadrius en testament o altra darrera voluntat»– de los que serían sus pupilos. Esta tutora cesaría en la tutela si contrajera ulterior matrimonio. Este régimen jurídico de la tutela ejercida por mujeres hay que interpretarlo en concordancia con lo dispuesto en el Fur V-II-10 (Iacobus I, rex): «Can lo pare serà mort, los fils romanguen en poder de la mare, e can la mare serà morta, los fils romanguen en poder del pare. Si, emperò, lo pare pendrà muller o la mare pendrà marit, los fils no sien en poder d’aquels si aquels fils o pruïxmes d’aquels fils o volrran», esto es, la mujer puede ejercer patria potestad –«en poder de la mare»–, dato que recoge la tradición hispano-medieval de ejercicio de la patria potestad por la madre con antecedente inmediato en el Fuero Juzgo IV.III.3,15 cuya teoría, además, se enraíza en C.5.49.1.16 La pérdida de la patria potestad del padre o de la madre en caso de segundas nupcias, así como la intervención del resto de parientes, tienen los mismos antecedentes. Con este fuero (Fur V-II-10) concuerda el apenas revisado Fur V-VI-7 del año 1403, cuya redacción, como hemos visto, se dirige a evitar la antinomia con el Fur V-VI-6.17
En clara congruencia con la posibilidad de que las mujeres ejerzan la patria potestad sobre los hijos, las mujeres pueden adoptar, aunque fuera de la regla general dispuesta por el Fur VIII-VI-4, en concreto:
Si alcun volrrà a altre affillar, que o pusque fer, si aquell qui afillarà haurà complida edat de XX ans a ensús. Però si alcú volrrà altre affillar, e serà en tan gran edat que d’aquí enant engenrrar no poria, pusque encara affillar aquell qui·s volrrà; car pus rahonable cosa és que aquell pusque altre affillar que si altres estrayns succehien en los seus béns. E si alcú volrrà altre affillar, no o pusque fer per procuradors, mas que ell e aquell qui affillarà sien presents. E açò s’entene en aquells qui affillaran en les maneres desús dites, que fills no han ne hauran aprés l’afillament. Aquest Fur renovà e millorà lo senyor Rey (Fur VIII-VI-4 [Iacobus I, rex]).
El texto dispone que los varones pueden adoptar con 20 años, de forma que se establece la regla general de que el adoptado ha de tener 20 años menos que el adoptante; sin embargo, la mujer ha de tener 30 años para poder adoptar, así se concreta en Fur VIII-VI-7 (Iacobus I, rex): «Tota fembra, pus que haje XXX ans ensús, pusque affillar qui·s volrrà, si altres fills no ha o haurà aprés l’affillament».
Por tanto, en el caso de adopción llevada a cabo por mujeres, la diferencia entre adoptante y adoptado ha de ser de 30 años.
También a la mujer se le aplica la institución del postliminium,18 esto es, contempla el caso del hijo concebido en cautividad de la madre pero nacido ya en la ciudad al regreso de aquella. En este supuesto al hijo se le restituye, como a la madre, su antigua condición tal y como se dispone en el Fur VIII-VII-319 (Iacobus I, rex):
Fembra que nengun temps no fo serva, que serà presa dels enemics e depuys serà reemuda per alcú, e depuys que serà reemuda en poder d’aquell qui la haurà reemuda parrà e haurà fills, aquells fills no poden ésser retenguts per rahó de penyora, per aquell qui la mare haurà reemuda.
En general, parece que las mujeres se encuentran bajo la autoridad del cabeza de familia dado que se consideran domestiques persones. Así las incluye en la enumeración realizada en Fur VI-I-1420 (Iacobus I, rex): «Domèstiques persones són appellades mullers, servus, hòmens qui estaran a loguer, nebots, dexebles, escolans e tots hòmens e fembres qui són de la companya d’alcú».
Esto es, en realidad parece como si la mujer fuera considerada una menor de edad permanente,21 aunque en determinadas ocasiones esta máxima general, como hemos visto, se rompe, dado que pueden ejercer patria potestad, pueden adoptar, etc. Por tanto, si reflexionamos sobre los términos que los textos legislativos medievales emplean para establecer diferencias en razón del sexo, nos acercaremos bastante a lo que podría llamarse imagen jurídica de la mujer medieval, que, aparentemente, muestra un cuadro de debilidad, supeditación, fragilidad, honestidad debida, condicionamiento… Sin embargo, esta no es una visión del todo correcta de la realidad. Sirva de ejemplo el hecho de que es igual que el varón en la sucesión intestada de los padres, tal y como prevé el Fur III-XVIII-3 (Iacobus I, rex): «Dret e justa cosa és que·ls béns dels pares o de les mares qui moren intestats, ço és, sens testament, que sien partits entre·ls fils e les filles per eguals parts».
Por lo que respecta a la capacidad procesal y, en particular, en lo concerniente a la capacidad de representación procesal de las mujeres, hay que estar a lo dispuesto en el Fur II-VIII-1 (Iacobus I, rex):
Si alcú serà absent e en absència d’ell serà donada contra ell sentència, no li deu dan tener, car dretura cosa és que li sia restituïda tota sa defensió. Ni no li deu dan tener si sa muler fo present e·l juhii ne atorgà la sentència, car altruis feits no poden ésser menats o procurats altrament per fembres, si no són feites procuradrius, axí com en lur cosa pròpia e a lur utilitat e profit. En aquest Fur escreix lo senyor Rey que si neguna cosa li havien presa ne enperada per juhii, que li sia tornada.
El texto reproduce literalmente22 C.2.13(12).4 (Imperatores Severus, Antoninus AA. Saturnino): «Quia absente te iudicatum dicis, aequum est restitui tibi causae defensionem: nec oberit tibi, quod uxor tua interfuit iudicio aut etiam adquievit sententiae, cum aliena negotia per mulieres non aliter agi possunt, nisi in rem suam et proprium lucrum mandatae sunt eis actiones» (a. 207), texto romano al que la norma foral añade una adición del rey que confirma la restitución al estado anterior de cosas si en un pleito la mujer ha representado a su marido sin que se le hayan cedido las acciones –«si no són feites procuradrius»–, es decir, parece que la mujer puede realizar funciones de representación procesal. Esta afirmación parece incongruente con lo dispuesto en el Fur II-VIII-5 (Iacobus I, rex): «Offici de hòmens és de reebre defensió o procuració d’altre; e no és offici de fembres; per què si alcuna fembra haurà fill que sia pubill e sia demanat en pleyt, deu-li demanar tudor qui·l defene».
Este texto es copia literal23 de C.2.13(12).18 (Imperatores Diocletianus, Maximianus AA. et CC. Dionysiae): «Alienam suscipere defensionem virile officium est et ultra sexum muliebrem esse constat. Filio itaque tuo, si pupillus est, tutorem pete» (a. 294). Si se tiene en cuenta que este último fuero va referido a la imposibilidad de que la madre represente procesalmente a los hijos y el anterior a la posibilidad de representación procesal en las cosas del marido cuando existe un supuesto de cesión de acciones, la antinomia no es tal.
Otra excepción a la posibilidad de representación procesal es la recogida en el Fur II-VIII-8 (Iacobus I, rex): «Fembra no pot ésser procuradriu, sinó per si matexa o per son pare o per sa mare, si doncs lo pare o la mare no havien altres persones que demanassen per ells».
Esto es, en general, las mujeres no pueden ser procuradoras ni defensoras –Fur II-VIII-5– aunque sí pueden ser procuradoras por ellas mismas, en el caso de cesión de acciones o por su padre o su madre, solo en el supuesto de que no tengan a otras personas que las representen.
En el contexto general de los litigios no pueden testificar en causa judicial o testamento –igual que los dementes y los esclavos– tal y como se contempla en el Fur IV-IX-7 (Iacobus I, rex): «En testament o en pleit criminal, fembra ni furiós ne catiu no sia testimoni».
Tampoco pueden avalar ni respaldar a otro –igual que el menor de edad24 o vil persona– a tenor del Fur VIII-III-725 (Iacobus I, rex): «Aquell qui donarà o menarà fembra en fermança a satisfer a alcú en alcuna cosa, o donarà vil persona o menor de XX ans, axí és com si no havia dada fermança».
En este contexto procesal, además, la mujer casada, así como la mujer que ha sido madre, presenta unas limitaciones en cuanto a su legitimación que es importante señalar. Esencialmente se recogen en la rúbrica «Que la muller per lo marit ni·l marit per la muller ne la mare per lo fil no sie demanada» (Libro IV, rúbrica V).26 Así, en clara simetría con el Derecho romano, la mujer no puede demandar a su marido y viceversa, ni tampoco el hijo puede demandar a su madre.
La esposa queda libre de toda obligación con respecto a negocios jurídicos realizados por el marido a no ser que decida asumirla como propia. Se trata claramente de la recepción de la prohibición de intercessio;27 así, las esposas no pueden ser demandadas por actos de sus maridos aunque sí pueden obligarse ellas mismas, tal y como se manifiesta en el Fur IV-V-1 (Iacobus I, rex):
Si·l marit d’alcuna fembra féu alcun contract e la muller per son propri nom en aquel contract principalment no s’obligà, no pot ésser demanada; ne encara, si de grat per lo marit en alcun contract féu fermança, neguna cosa no pot ésser demanada a ella per rahó d’aquella fermança. Esmena lo senyor Rey, que là on diu que la muller no·s puchs obligar per lo marit, si doncs en son nom propri principalment no s’obliga, enten lo senyor Rey e interpreta que si la muller sobliga en son nom propri e principalment e/o jura, que là-doncs ne sia obligada. D’altrament, si ben s’obligà ab lo marit o per ell en propri nom e principalment que no valle aquella obligació.
A decir de Colon y Garcia,28 la norma foral es una adaptación de C.4.12.1,29 aunque la enmienda del rey refleja la interpretación autóctona de la Novela justinianea:
Si qua mulier que reza: Authentica ut nulli iudicium liceat habere loci servat. § Et illud. (Nov. 134. c. 8).- Si qua mulier crediti instrumento consentiat proprio viro, aut scribat, et propriam substantiam aut se ipsam obligatam faciat, iubemus, hoc nullatenus valere, sive semel sive multoties huiusmodi aliquid pro eadem re fiat, sive privatum sive publicum sit debitum, sed ita esse, ac si neque factum quidquam, neque scriptum esset, nisi manifeste probetur, quod pecuniae in propriam ipsius mulieris utilitatem expensae siut.30
La imposibilidad de demanda a la mujer por ilícitos del marido sigue en el Fur IV-V-2 (Iacobus I, rex): «Les mullers per les colpes ni per los maleficis dels marits no deuen ésser demanades ni tengudes. E si alcunes coses que sien preses per la senyoria per rahó de la colpa dels marits, poran ésser provades que sien de les mullers, a elles aqueles coses sien restituïdes».
El texto se encuentra en total sintonía31 con C.4.12.2,32 esto es, a la mujer no afectan las responsabilidades derivadas de conducta culposa o dolosa de su marido, es más, si a la mujer le fue arrebatado algún bien por responsabilidad contraída por el marido y se prueba que dicho bien perteneció a la esposa, deberá ser restituido; únicamente se la podrá requerir si se obliga por ella misma, tal y como se prevé en el Fur IV-V-3 (Iacobus I, rex): «La muller no sia tenguda de respondre, vivent lo marit, per alcuns béns del marit seu, si doncs per sa pròpria volentat no volrrà respondre; e là-doncs negú perjudici no sia feit al marit si ella respon».
Así mismo, no se puede demandar al marido por actos de la mujer, circunstancia que no tiene que ver con la capacidad procesal de la esposa, sino con el hecho de que solo se podrá demandar al esposo si este efectivamente se obligó por ella, tal y como se dispone en el Fur IV-V-4 (Iacobus I, rex): «Lo marit per la muller no sia demanat, si doncs per ella no fo fermança o no succehí a ella en sos béns».
Este texto no es más que una adaptación del inciso «cum neque maritum por uxoris obligatione conveniri posse constat, nisi ipse por ea se obnoxium fecit» de C.4.12.3.33
Por lo que respecta a la esfera pública, las menciones expresas a los cargos públicos que la mujer puede ocupar son escasas y vienen dadas en sentido negativo, esto es, limitando su actuación pública o prohibiéndola. Así, la mujer no puede ser juez; la condición femenina en este caso se asimila al hecho de ser ciego, mudo, sordo, padecer enfermedad mental, menor de edad (menor de 20 años), etc. Al tiempo, tampoco puede actuar como árbitro o como compromisario en un litigio. Así se dispone en los siguientes textos:
Volem e manam que fembres no sien en alcú offici d’àrbitres o de jutges. E si alcuns comprometran en fembres o en fembra sots certa pena o sots certes covinençes, e la un d’aquells qui hauran compromés no volrrà comparer ni venir davant eles, aquell qui no y volrrà venir no sie tengut de les covinençes ni de pagar la pena que era posada e·l compromès (Fur II-xv-2 [Iacobus I, rex]).
Fembra, furiós, infamis, menor de XX ans, enemichs capitals o sospitosos per justa o per rahonable cosa, no sien jutges ne delegats ne àrbitres (Fur III-I-8 [Iacobus I, rex]).
Y en su concordante Fur III-I-2434 (Iacobus I, rex):
Alguns són enbargats que no pusquen ésser jutges, enaxí com cech, sort, furiós, e aquel qui no haurà XX ans complits e fembres e servus, e qui reebrà diners o do o servii o loguer que lo sentència per alcú.
En definitiva, la posición de la mujer en la esfera pública está condicionada por la que, como esposa o hija, ocupa en la familia, así como por la debilidad física y espiritual que se le atribuye.35 En resumen, no puede ser juez porque la condición femenina aparece equiparada a impedimentos que encuentran origen en deficiencias físicas o psíquicas, a la menor edad, a la condición servil o a la carencia de honor; no puede actuar como árbitro o compromisario en un litigio, no puede ser procurador o defensor (recordemos: «ofici de homens es de rebre defensió o procuració d’altre, e no es offici de fembres»), no puede testificar en causa judicial y se le niega la posibilidad de avalar o respaldar a otro, al igual que se le prohíbe al de menor de edad o a la persona vil.
En definitiva, se perpetúan las restricciones a su capacidad de obrar que se inspiran en el principio general de necesidad de tutela de sexo. Sin embargo, a pesar de todo ello, Pernoud36 ha señalado que la mujer tenía acceso a ocupaciones y profesiones, aunque ello no se contenga en las normas, que, por ser absolutamente descriptivas, solo refieren aquello que la mujer no podía hacer o ser.
1. La versión latina del fuero reza: «Verbum hoc, si quis tam masculos quam feminas comprehendit». Literalmente en D.50.16.1 (Ulpianus 1 ad ed.): «Verbum hoc “si quis” tam masculos quam feminas complectitur».
2. G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. VII, p. 189, n. 1 al texto.
3. El texto se refiere a la protección del patrimonio dotal de la mujer a través de la prohibición de disposición del fundo dotal por parte del marido. La causa de dicha protección está en la fragilidad de la voluntad de las mujeres respecto de la eventual petición de enajenación del fundo por parte del marido, dado que la esposa podría doblegarse a la solicitud marital, por ello la norma jurídica prohíbe enajenar el fundo dotal. El texto es copia casi literal de Inst. 2.8pr, a decir de G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. IV, p. 189, n. 1 al fuero.
4. P. López Elum y M. Rodrigo Lizondo: «La mujer en el Código de Jaime I…», cit., p. 128.
5. (Iacobus I, rex): «Si e·l temps de les núpcies fo feyta covinença entre·l marit e la muller que, si ella morie enans que·l marit, que·ls hereus ne·ls proïxmes de la muller no poguessen demanar l’exovar al marit ne als proïxmes del marit; e lo marit e la muller ensemps negaven o en altra manera morien ensemps, que no pogués hon saber qual seria enans mort; sia entès que la muller sia morta primera que·l marit, perquè la natura de la fembra és pus flacca que aquella de·l hom; e axí los hereus de la muller ne·ls proïxmes no pusquen demanar l’exovar als proïxmes del marit. Aquest Fur mellorà e esplanà lo senyor Rey» (G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. V, p. 266, n. 6 al fuero). Según los autores el fuero es tomado de D.34.5.9, aunque no literalmente, quizá porque el rey Jaume I mejora la norma.
6. G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. II, p. 96, n. 1 al fuero. En particular: C.1.18.11. Imperator Constantinus. A. Valeriano Vic: «Quamvis in lucro nec feminis ius ignorantibus subveniri soleat, tamen contra aetatem adhuc imperfectam locum hoc non habere retro principium statuta declarant» (a. 330).
7. (Ulpianus 1 ad Sab.): «Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere», ubicado en el paradigmático título XVII del libro L del Digesto, De diversis regulis iuris antiqui.
8. G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. V, p. 160, n. 1 al texto.
9. G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. V, p. 145, n. 1, al fuero. Se trata de una reproducción de D.22.4.6 (Ulpianus 50 ad ed.): «Si de tabulis testamenti deponendis agatur et dubitetur, cui eas deponi oportet, semper seniorem iuniori et amplioris honoris inferiori et marem feminae et ingenuum libertino praeferemus». La versión latina del fuero reza: «Si de testamento deponendo agatur et dubitetur apud quem deponi debeat, semper seniorem iuniori et amplioris honoris inferiori et marem femine preferemus».
10. G. Colon y A. Garcia (Furs de València, cit., vol. V, p. 90, n. 1 al texto) afirman que se trata de una reproducción casi literal de C.5.45.1 (Valer. et Gallien. AA. Marcello): «Etiam mulieres, si res pupillares pro tutore administraverunt, ad praestandam rationem tenentur» (a 259).
11. G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. V, p. 90, n. 2 al texto.
12. En su versión latina: «Femine tutores dari non possunt, etiamsi a principe filiorum tutelam spetialiter postulaverint».
13. G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. V, p. 74, n. 1. Vid. D.26.1.18 (Nerva 3 reg.): «Feminae tututores dari non possunt, quia id munus masculorum est, nisi a principe filiorum tutelam specialiter postulent».
14. G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. V. p. 75, n. 2 al texto.
15. «Cuando debe omne recebir la guarda de los huérfanos, é quanto deve aver de sus cosas. Si el padre fuere muerto, la madre debe aver los fiios de menor edad en su guarda, si ella quisiere é si se non casare, assi que de las cosas de los fiios faga un escripto. E si la madre se quisiere casar, é alguno de los fiios fuere de edad de XX annos fasta XXX, este debe aver los otros hermanos é las sus cosas en guarda, é non las dexar ennaienar ni perder á ellos ni á otri…». La idea también se recoge en la CT.8.2.5.
16. C.5.49.1pr (Imperator Alexander Severus A. Dionysodoro): «Educatio pupillorum tutorum nulli magis quam matri eorum, si non vitricum eis induxerit, committenda est» (a. 223), y el siguiente C.5.49.1.1 (Imperator Alexander Severus A. Dionysodoro): «Quando autem inter eam et cognatos et tutorem super hoc orta fuerit dubitatio, aditus praeses provinciae inspecta personarum et qualitate et coniunctione perpendet, ubi puer educari debeat. Sin autem aestimaverit, apud quem educari debeat, is necessitatem habebit hoc facere, quod praeses iusserit» (a. 223). A decir de V. Castañeda y Alcover (Estudios sobre la historia del Derecho valenciano y en particular sobre la organización familiar, Madrid, 1908, pp. 265-266), se reconoce la posibilidad de ejercicio de patria potestad por parte de las mujeres «sin el largo proceso que otras legislaciones necesitan para tal reconocimiento».
17. G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. V, p. 25, n. 2 al texto.
18. Vid. A. Montañana Casaní: La situación jurídica de los hijos de los cautivos de guerra, Valencia, 1996, p. 40, donde la autora analiza D.49.15.19pr, texto en el que el jurista Paulo proporciona una definición de postliminio en el sentido en que el contenido del ius postliminii consiste en recuperar de manos extrañas una cosa perdida y restituirla a su antigua condición, al igual que el caso del retenido por enemigos o extraños recupera su antiguo derecho al ser liberado y retornar a la ciudad.
19. En particular, para nuestro caso y teniendo en cuenta que G. Colon y A. Garcia (Furs de València, cit., vol. VI, pp. 190-191, n. 1 al texto) afirman que el fuero presenta alguna coincidencia literal con C.8.51.8, donde se verifica que si el postliminio se concede al hijo concebido y nacido en prisión, con mayor razón se concederá al hijo concebido en prisión pero nacido en la ciudad al regreso de la madre. Vid. A. Montañana Casaní: La situación jurídica…, cit., pp. 90-91.
20. En su versión latina: «Domesticos vocamus uxores, servos, liberos mercennarios, nepotes, discipulos, scolares et omnes mares et feminas qui sint de familia».
21. P. López Elum y M. Rodrigo Lizondo: «La mujer en el Código de Jaime I…», cit., p. 129.
22. Según G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. II, p. 181, n. 1 al texto.
23. G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. II, p. 183, n. 1 al fuero.
24. En relación con los menores concuerda con el Fur I-v-8 a decir de G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. VI, p. 149, n. 1, al texto.
25. A decir de G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. VI, p. 149, n. 1 a la norma, el texto se recibe casi literalmente de D.2.8.8.1 (Paulus 14 ad ed.): «Qui mulierem adhibet ad satisdandum, non videtur cavere: sed nec miles nec minor viginti quinque annis probandi sunt: nisi hae personae in rem suam fideiubeant, ut pro suo procuratore. quidam etiam, si a marito fundus dotalis petatur, in rem suam fideiussuram mulierem».
26. G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. IV, p. 33, n. 1 a la rúbrica, esta se corresponde con C.4.12: «Ne uxor pro marito, vel maritus pro uxore, vel mater pro filio conveniatur» y CT4.7.
27. Recogida la prohibición en el Senadoconsulto Veleyano del año 46 d. C., que prohibió a las mujeres obligarse por otras personas –intercedere pro aliis–. A decir de R. Domingo (coord.): Textos de Derecho Romano, Navarra, 2002, p. 391, este Senadoconsulto trató de evitar, con finalidad protectora, que las mujeres realizaran negocios que se consideraban más propios de los varones.
28. G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. IV, p. 33, n. 1
29. (Imperatores Diocletianus et Maximianus AA. Asclepiodotae): «Frustra disputas de contractibus cum marito tuo habitis, utrumne iure steterit an minime, cum tibi sufficiat, si proprio nomine nullum contractum habuisti, quominus pro marito tuo conveniri possis, quod nec, si sponte pro eo intercessisses, quicquam a te propter senatus consultum exigi iure potuisset» (a. 287).
30. A. Díaz Bautista: «L’Intercession des femmes dans la législation de Justinien», RIDA, 30, 1983, pp. 81-99, trabajo en el que se estudia la evolución de la prohibición de la intercesión de la mujer desde los tiempos de Augusto hasta Justiniano, comprobando que «plus de cinq cents ans après, la dernière règle sur ce sujet repètait l’interdiction… Le cercle se refermait, comme s’il obéissant à ne capricieuse loi de géométrie historique» (p. 99), en el concreto análisis de C.4.29.22-25 considera «la dernière démarche d’une longue tradition, partant… du temps d’Auguste et de Claude», esto es, además de clarificar la aplicación del Senadoconsulto Veleyano, aclara Díaz Bautista que la prohibición de intercesión se convierte, por disposición de Justiniano, en una ley perfecta, por lo que su contravención comportará la nulidad ipso iure (p. 88). Todo ello se resume en la Novela 134.8 (Authentica si qua mulier), del año 556, que ejerció gran influencia en Derecho común y, si bien fue derogada en Derecho español, siguió vigente en la Compilación de Cataluña –en concreto, en los artículos 321 y 322 de la Compilación de Derecho civil especial de Cataluña, Ley 40/60 de 21 de julio, hoy derogados–.
31. Así lo afirman G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. IV, p. 34, n. 1 al texto.
32. (Imperatores Diocletianus et Maximianus AA. Terentiae): «Ob maritorum culpam uxores inquietari leges uetant. proinde rationalis noster, si res quae a fisco occupatae sunt dominii tui esse probaveris, ius publicum sequetur» (a. 287).
33. En este sentido G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. IV, p. 35, n. 1 al fuero.
34. G. Colon y A. Garcia (Furs de València, cit., vol. III, p. 19, n. 1 al texto) determinan que es tomado aunque no literalmente de D.5.1.12.2 (Paulus 17 ad ed.): «Non autem omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius habent: quidam enim lege impediuntur ne iudices sint, quidam natura, quidam moribus. natura, ut surdus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent. lege impeditur, qui senatu motus est. moribus feminae et servi, non quia non habent iudicium, sed quia receptum est, ut civilibus officiis non fungantur», y que en buena medida repite el Fur III-I-8, que parece tomado de otra fuente.
35. A. García-Gallo: «La evolución de la condición jurídica de la mujer», en Estudios de Historia del Derecho Privado, Sevilla, 1982, pp. 145-166, esp. p. 146.
36. R. Pernoud: La mujer…, cit., p. 210. Vid. J. Hinojosa Montalvo: «La mujer en las ordenanzas municipales en el Reino de Valencia durante la Edad Media», en La mujer en las ciudades medievales, Madrid, 1990, pp. 43-55, esp. p. 52.