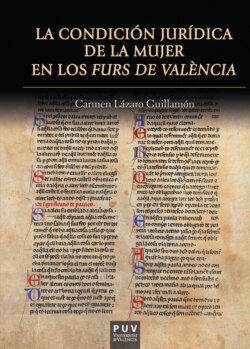Читать книгу La condición jurídica de la mujer en los Furs de València - Carmen Lázaro Guillamón - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. LA MUJER SOLTERA
Una de las constantes en el texto foral es que la mayor parte de los fueros dedicados a la mujer la consideran a partir de su condición de casada, es decir, la mujer soltera no es objeto de regulación particular. En efecto, como asevera Rodríguez Gil,1 la mujer ha aparecido siempre en una situación de dependencia respecto del varón y, por ello, su protagonismo era difícil cuando existe un marido, un padre o un hermano. Sin embargo, estimamos que sí que se puede conformar una idea de su condición jurídica si tenemos en cuenta su posición como hija o como madre soltera.2
En general, a decir de Power,3 la educación que recibiría la mujer soltera de clase media-baja (al igual que en el supuesto del varón) iría dirigida a dar continuidad a la economía familiar autárquica y de subsistencia. Sin embargo, quizá la mujer de clase más elevada sí que recibiría una educación más esmerada que incluso el varón,4 dado que su función sería, además, la de ser una esposa ejemplar que debería ser modelo en las habilidades connaturales al sexo femenino –bordar, hilar, etc.– y estar capacitada para la gestión del patrimonio y la educación de los hijos, dado que el varón –futuro esposo–, también de clase alta, se ausentaría frecuentemente del hogar conyugal por causa de cargo público o dedicación militar.
En los Furs no hay discriminación de la mujer soltera en materia de herencia puesto que en la sucesión intestada las hijas heredan igual que sus hermanos varones, tal y como se dispone en el Fur III-XVIII-35 (Iacobus I, rex): «Dret e justa cosa és que.ls béns dels pares o de les mares qui moren intestats, ço és, sens testament, que sien partits entre.ls fils e les filles per eguals parts».
Lo mismo sucede en relación con la preterición, en este caso vayamos al Fur VI-III-76 (Iacobus I, rex):
Si puys que alcú haurà feit testament, fill o filla li naxerà, lo testament que·l pare havia feit sie trencat e aquel qui serà nat aprés lo testament, sia hom sia fembra, heretarà e venrrà egualment a succesió e·ls béns del pare ab los altres frares qui eren nats, e en aquel testament nomenats, si donchs lo pare no havia feita menció de l’infant que devie néxer. Salves, emperò, al defunt, totes aqueles coses que havia lexades per sa ànima, en les quals no és trencat lo testament.
No hay diferencia en el supuesto de preterición, sea el preterido el hijo o la hija, a pesar de que debe tenerse en cuenta que esta doctrina de la preterición se queda sin fundamento jurídico después del Fur VI-IV-51, que establece la libertad absoluta de testar.
En definitiva, el reparto equitativo de las tierras y, por ende, del patrimonio entre los hijos y las hijas se apoya y se desarrolla en un contexto colonizador en el que se necesitan todas las manos para trabajar y todas las mentes para pensar y crear la base económica, política y humana de un territorio en formación amenazado primero por incursiones musulmanas y después por luchas feudales.7 En este contexto, dada la participación de los varones en la guerra, que requeriría, además, una casi total dedicación exclusiva, habría sido un error del legislador no colocar en igual posición tanto a los hijos como a las hijas.
Por cuanto respecta a la mujer que es madre soltera –francha con el significado de solta–, los Furs regulan el reconocimiento del hijo natural por matrimonio con quien es el padre. Así se dispone en el Fur VI-IX-8 (Iacobus I, rex):
Si alcú haurà infant de fembra francha e liura que no era sa muller, emperò aquella fembra era tal que matrimoni podia fer ab el, si puys aquel fill fo nat, pres aquela per muller, sens tot embargament és ledesme aquell fill damunt dit, e deu ésser pres e jutjat per ledesme de tot en tot.
A decir de Colon y Garcia,8 tanto el concepto de hijo natural como el de la legitimación del hijo por matrimonio subsiguiente se toman de las Decretales9 –X. IV.VII.1 y 6, Qui filii sint legitimi–. El mismo concepto de hijo natural hallamos en el Fur VI-V-310 y en el Fur VI-IX-9.11
Siguiendo a Pastor,12 las etapas iniciales de la vida son similares para niños y niñas; se les reconoce la misma capacidad para ir alcanzando a la vez el raciocinio y la madurez sexual, con la excepción de que la edad del cambio fisiológico que da capacidad para la procreación se fija con un desfase de dos años para los púberes varones en relación con las niñas, atendiendo a la realidad fisiológica del crecimiento. Estos hechos encajan perfectamente en estructuras demográficas de tipo antiguo, correspondientes a sociedades agrarias en las que predomina la pequeña explotación campesina. Por tanto, el primer hito relevante en la historia de vida de una mujer es el matrimonio, en el que pierde la virginidad (esencialmente el primero, dado que nada obsta, es más, es lo normal, que una viuda contraiga nuevas nupcias) y da cumplimiento a un fin relevante: la procreación. Veremos que el segundo momento de cambio no es, en realidad, la viudedad, sino aquel momento fisiológico en el que la mujer ya no puede procrear. Así, en la edad previa a su conversión en esposa y madre, la manifestación de lo femenino gira en torno a la pureza de la mujer, circunstancia que tiene relevancia cuando dicha pureza se violenta (cuestión que trataremos en el apartado relativo al Derecho penal) puesto que, como afirma Mariño Ferro,13 la pérdida de la virginidad mengua el valor de una mujer joven en el mercado matrimonial.
Es tan relevante llegar a contraer matrimonio que las jóvenes, aunque sean hermosas y vírgenes, tienen dificultades para encontrar marido si son pobres.14 A esta circunstancia se encuentra respuesta social en las denominadas confraries per a maridar, esto es, instituciones benéficas, normalmente religiosas, que se dedicaban a dotar a doncellas huérfanas y pobres15 para que pudieran convertirse en esposas, estado al que dedicamos el capítulo siguiente.
1. M. Rodríguez Gil: «Las posibilidades de actuación jurídico-privada de la mujer soltera medieval», en La condición de la mujer en la Edad Media. Actas del Coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, del 5 al 7 de noviembre de 1984, Madrid, 1986, pp. 107-120, esp. pp. 107 y 113.
2. Además de supuestos de ejercicio de la prostitución o barraganía y de dedicación a la vida religiosa dado que, sin duda, la religión era una salida cómoda para la mujer de clase alta (es necesario tener en cuenta que debía ofrecer también una dote al ingresar en determinada orden) e incluso también para las mujeres de clase media-baja que podrían ser acogidas en los monasterios; en este sentido. Vid. E. Power: Mujeres medievales, cit., pp. 99-100. Según M. Rodríguez Gil («Las posibilidades de actuación jurídico-privada de la mujer…», cit., pp. 114-115), las relaciones extraconyugales fueron frecuentes y admitidas en la sociedad medieval si no implicaban adulterio de la mujer casada. P. Iradiel («Familia y función económica de la mujer…», cit., p. 230, n. 13) afirma que el reconocimiento y la abundancia de amantes e hijos bastardos en las familias nobles valencianas era algo tradicional desde la época de la conquista y del mismo monarca Jaume I.
3. E. Power: Mujeres medievales, cit., pp. 95-98.
4. A decir de E. Finke (Die Frau im Mittelalter, Múnich, Kempfen, 1913, p. 34), la postergación de la mujer en el ámbito público y aspectos determinados de su condición jurídica no responden a la idea de mujer analfabeta; las mujeres, sobre todo las de clase elevada, debían tener cierta formación.
5. A decir de G. Colon y A. Garcia (Furs de València, cit., vol. III, p. 258, n. 1 a la norma), el texto reproduce literalmente C.3.36.11 (Imperator Philippus A. et Philipp. C. Antoniae): «Inter filios ac filias bona intestatorum parentium pro virilibus portionibus aequo iure dividi oportere explorati iuris est».
6. Según G. Colon y A. Garcia (Furs de València, cit., vol. V, p. 140, n. 1 al texto), el precedente normativo parece ser C.6.29.1 y concuerda, además, con el Fur VI-IV-50, donde dispone que la preterición de un hijo anula el testamento, aunque subsisten los legados. Estos efectos sufren modificación operada por el rey Pedro el Ceremonioso en el Fur VI-IV 8 y en el Fur VI-IV-9, en cuya virtud no se anulaba el testamento y el preterido solo tenía derecho a la cuota legitimaria, el caso de anulación del testamento solo sobrevenía si el hijo o hija preteridos concurría con extraños.
7. T. Vinyoles Vidal: Història de les dones a la Catalunya medieval, Lleida, 2005, p. 32.
8. G. Colon y A. Garcia: Furs de València, cit., vol. V, p. 243, n. 1 al texto.
9. La edición utilizada es Decretales D. Gregorii Papae IX suae integritati una cum glossis restitutae ad exemplar romanum diligenter recognitae (Lugduni 1613).
10. (Iacobus I, rex): «Si e·l regne de València no apparran hereus o proïxmes o legataris d’aquel qui serà mort ab testament o menys de testament, tots los béns d’aquel defunct tingue la cort e dos prohòmens de la ciutat per dos ayns, e mate’ls en escrit; e la cort e aquels prohòmens de mantinent e·l segon dia aprés la mort d’aquell defunct, denuncien-o als hereus e als proïxmes e als legataris. E pus que serà denunciat als hereus o als proïxmes o als legataris o al loch on ells seran, si aquells venran o hi trametran dins dos ans, tots los béns sien restituïts a ells plenerament. E si no hi venrran o no hi trametran enfre II ans, pus que·ls serà denunciat en tots los béns d’aquel qui serà mort sens testament, succeescha lo fill seu bort, si serà e·l regne de València; e si aquel bort serà mort, mas haurà lexats alcuns descendents, ço és, fill o nét o d’aquí enant, aquels vinguen a successió d’aquels béns d’aquel qui serà mort intestat. E si no hi haurà alcuns descendents, la muller d’aquell hom estrany qui serà mort sens testament, succeesca en alcuns béns del marit seu, mas la cort e aquels dos prohòmens damunt dits, donen tots los béns del defunct a piadoses coses o a lochs là on ell morrà; enaxí, emperò, que cases o heretats o coses seents no sien donades a lochs religioses, mas tan solament lo preu d’aqueles coses. Enadex lo senyor Rey que là hon diu que·l fill bort succeesca, que sia entès d’aquell bort natural qui serà nat de solt e de solta, sí que parenta no sia, ni d’altre ajustament dampnat».
11. (Iacobus I, rex): «Fill natural qui serà nat de fembra o d’om solt e solta, e seran tals que porien ésser marit e muller, poden legitimar e a ell donar benefici que pusque venir a successió de son pare e de sa mare, si altres fills ledesmes no y haurà».
12. R. Pastor: «Para una historia social de la mujer…», cit., p. 191.
13. X. R. Mariño Ferro: Imágenes de la mujer y del hombre. Símbolos de sexo, seducción, matrimonio y género, Gijón, 2016, p. 490.
14. Vid. en este sentido T. M. Vinyoles: «Ajudes a donzelles pobres a maridar», en La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, vol. I, Barcelona, 1980, pp. 295-362, y C. López Alonso: «Mujer medieval y pobreza», en La condición de la mujer en la Edad Media. Actas del Coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, del 5 al 7 de noviembre de 1984, Madrid, 1986, pp. 261-272, p. 263.
15. En este contexto, vid. el magnífico trabajo de D. Guillot Aliaga: El régimen económico del matrimonio en la Valencia foral, Valencia, 2002, pp. 99 y ss.