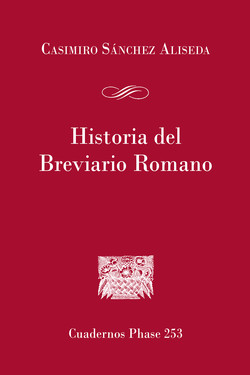Читать книгу Historia del Breviario Romano - Casimiro Sanchez Aliseda - Страница 4
ОглавлениеCapítulo I
Período de formación (siglos i-vii) Desde los tiempos apostólicos hasta san Benito
Siempre que hablemos de Oficio Divino en todo este capítulo no pensemos en un libro de plegarias, como al que hoy llamamos Breviario. No podemos olvidar que tanto el término como la concepción de un manual para hacer el rezo fuera de coro tienen su origen en el siglo xiii. Hasta entonces la oración oficial de la Iglesia propiamente era en público (salvo en los primeros siglos), para ciertas horas del día, como iremos diciendo. Hasta llegar a la formación de un «corpus» de fórmulas fijas para momentos y días determinados fue preciso un lento proceso de gestación.
De primera intención interesa señalar cómo van naciendo los tiempos especiales de plegaria de cada día, que después se denominarán Horas. La diversificación de las partes del Oficio queda terminada a finales del siglo iv, cuya estructura es ya embrionariamente la misma del que ahora nosotros rezamos. Y eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo.
Era apostólica
Las primeras huellas de una plegaria pública específicamente cristiana se encuentran en los Hechos de los Apóstoles (2,42), donde se dice que los fieles convertidos por san Pedro erant perseverantes in doctrina apostolorum et communicatione fractionis panis et orationibus. Tanto la recepción de la Eucaristía como la oración la tenían en común, formando ya una sociedad específica. Conservaban aún muchas prácticas del judaísmo, como la asistencia al templo, la observancia del sábado y de las tres clásicas horas de oración judaica: Tercia, Sexta y Nona, y hasta en sus primeras reuniones litúrgicas imitarían el uso de las Sinagogas.
En cambio, la fractio panis debía renovar la «cena del Señor», y esto era totalmente nuevo. La misma doctrina apostolorum comprendería, además de la predicación, la lectura de la Sagrada Escritura, interpretada en sentido cristiano. Por último, a las oraciones hechas en el nombre de Jesús se añadirían salmos y cánticos.
Esta reunión se celebraba la noche que desembocaba en el domingo.1 Tal la que nos describen los Hechos (20,7-12), tenida en Troas un domingo por la noche ad frangendum panem, donde san Pablo estuvo hablando hasta la madrugada. Otra asamblea análoga debió de ser la tenida en casa de María, la madre de Marcos, la noche en que san Pedro fue liberado de la cárcel.2
1 Die autem solis omnes simul convenimus, tum quia prima haec dies est qua Deus... mundum creavit, tum quia Jesus Christus Salvator noster eadem die ex mortius resurrexit (San Justino, I Apolog., n. 67). Desde luego, ya desde los tiempos apostólicos se tenía la reunión eucarística el domingo como lo indican 1 Corintios 16,2 (Per unam sabbati unusquisque vestrum apud se reponat...), y el episodio de Troas, cuando se cayó un joven desde un tercer piso al tiempo que se celebraba la sinaxis Una autem sabbati cum convenissemus ad frangendum panem (Hechos 20,7).
2 Hechos 12,12
Esta reunión dominical duraba toda la noche. Se comenzaba por la tarde con el ágape o cena de caridad y se terminaba con la celebración eucarística a la hora en que ocurrió la resurrección del Señor. Ya tenemos las trazas de un oficio nocturno público.
Durante las persecuciones
Separada definitivamente la Iglesia del judaísmo y habiendo penetrado en el mundo grecorromano, encontramos también una incipiente organización litúrgica constituida prevalentemente con el Oficio nocturno de la referida Vigilia. Durante tres siglos las Vigilias dominicales, a las que se van agregando las Vigilias estacionales (miércoles y viernes) y las cementeriales (fiestas de los mártires), son, con la Misa, la expresión pública y oficial de la plegaria de la Iglesia.
Junto a estas oraciones públicas había otras privadas (orationes legitimae), señaladas para la mañana y la tarde, más las llamadas plegarias apostólicas (Tercia, Sexta y Nona), todas las cuales, aunque ardientemente recomendadas, carecían de reconocimiento público, el cual alcanzarán en el siglo iv al ser oficialmente organizadas por la Iglesia.
La Vigilia plena παννυχις reunión nocturna, era demasiado incómoda para los fieles, y ya desde comienzos del siglo ii aparece dividida en dos reuniones más breves. Una vespertina, para el ágape o cena de caridad, y otra matutina, que los informadores de Plinio (año 115)3 llaman ante lucem, y Tertuliano nocturnae convocationes, coetus antelucani, porque se celebraban antes de la aurora. Era excepción la Vigilia de Pascua, que duraba toda la noche.
3 Plinio el Joven, gobernador de Bitinia (Asia Menor), escribió al emperador Trajano dándole cuenta de las reuniones que celebraban los cristianos de su provincia. Este celebérrimo texto dice así: Affirmabant christiani quod essent soliti, statuto die ante lucem convenire, carmenque Christo, quasi Deo dicere, quibusque peractis, morem sibi discedendi fuisse rursusque coeundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen et innoxium, con lo que distingue perfectamente dos reuniones, matutina o eucarística (convenire carmenque Christo dicere), después de la cual se iban a sus casas, y una segunda reunión por la tarde, para el ágape (rursusque coeundi ad capiendum cibum). Epist. ad Trajamum, 96.
Además de estas Vigilias dominicales, en el siglo ii aparecen también las Vigilias nocturnas que transcurrían junto a las tumbas de los mártires. Así lo comunican los cristianos de Esmirna en su carta circular de 156 al dar cuenta del martirio de san Policarpo, considerando cosa corriente celebrar el aniversario del «nacimiento» del mártir con Vigilia junto a su sepulcro. Estas Vigilias se tenían en los cementerios extramuros, y los calendarios antiguos anotan cuidadosamente, junto al día del martirio, el cementerio en que está enterrado, para facilitar la convocatoria de los fieles.
Por último, hemos de mencionar una tercera Vigilia en los días llamados de estación o ayuno, que eran los miércoles y viernes. De ella hablan la Didajé (VIII), el Pastor de Hermas, obra escrita hacia 140, y Tertuliano a cada paso.
¿Qué comprendía el oficio de la Vigilia? Podemos colegirlo por el orden de la Vigilia Pascual, sustancialmente todavía en vigor. La vigilia se inauguraba con el rito del lucernario o bendición de la luz que debía disipar las tinieblas de la asamblea. Seguían una serie de lecturas de la Sagrada Escritura, alternándolas con canto de salmos e himnos, comentario o predicación de los presbíteros u obispo, concluyendo con la oración o colecta. No faltaría tampoco la letanía intercesora, que servía de paso e introducción a la solemnidad eucarística propiamente tal. Tertuliano nos da en pocas frases un esquema de la vigilia: Prout Scripturae leguntur (lecturas), aut psalmi canuntur (cantos), aut adlocutiones proferuntur (predicación), aut petitiones delegantur (letanía).4
4 De Anima, 9.
De manera parecida debían celebrarse las vigilias de los mártires. El autor de la pasión de san Saturnino de Tolosa (mediados del siglo iii) dice que tales fiestas se conmemoraban: vigiliis, hymnis ac sacramentis etiam solemnibus honoramus.5
5 Ruinart, Acta sincera, pág. 109.
De las vigilias primitivas sobreviven actualmente las de Pascua y Pentecostés en las funciones matinales de los sábados precedentes a ambas fiestas, y de las vigilias dominicales aún se encuentran rastros en las misas de los sábados de Témporas.
No deben confundirse las vigilias de que venimos hablando con las vigilias que irían acompañadas de ayuno y preparatorias de determinadas fiestas más solemnes. Estas provienen del siglo v.
Traza primitiva del Oficio divino
Además de la plegaria pública de la Iglesia, que queda reseñada, los autores de los siglos ii y iii recomiendan insistentemente al cristiano la diaria obligación de orar al levantarse y al acostarse. Tertuliano, muerto hacia el 220, llama a tal práctica legitimae orationes. De las mismas tal vez pueda hallarse un precedente en el uso litúrgico judío del sacrificio matutino y vespertino o en las equivalentes costumbres paganas.6
6 Los romanos se reunían con sus hijos y esclavos por la mañana y por la tarde para hacer una plegaria en común. Y los griegos también en tales ocasiones hacían una libación sobre el altar de Hestia, la diosa del hogar.
La Traditio, de Hipólito, confirma sustancialmente los datos de Tertuliano, y Clemente de Alejandría confirma la existencia de tales oraciones, que se hacen ad ortum matutinum y antequam eatur ad cubitus.7 Lo mismo afirma san Cipriano: Mane orandum est, ut resurrectio Domini celebretur... Recedente itcem sole ac die cessante, necessario rursus orandum est.8
7 Strom., 7, 7.
8 De orat domin., 34.
De los textos citados se deduce que tal plegaria matutina y vespertina era más bien de carácter privado, hecha en casa. Lo que no impide para que ciertos días, los domingos, por ejemplo, tales plegarias se tuviesen públicamente, como lo da a entender Hipólito en su Traditio.
A las oraciones referidas hay que añadir las que Tertuliano llama plegarias de origen apostólico, a las horas de tercia, sexta y nona, y a las que los autores anteriormente citados también hacen referencia.9
9 De tempore vero non erit otiosa extrinsecus observatio etiam horarum quarumdam. Istarum dico communium, quae diu inter spatia signant tertia, sexta, nona, quas sollemniores in Scriptura invenire est... Tertuliano, De orat. 25.
Ya la Didajé ordenaba rezar el Pater noster tres veces al día (cap. VIII), según la tradición judía.10 También Daniel oraba tres veces al día, vuelto hacia Jerusalén,11 por lo que podemos retener que en el siglo ii nacieron, de la devoción privada, las tres Horas mencionadas, a imitación de los tres tiempos de plegaria observados por los Apóstoles.12
10 Vespere, mane et meridie... narrabo et annuntiabo tibi. Salmo 54,18.
11 Dn 14,3.
12 Cf. Hechos 2,15; 10,9 y 10,30. Los apóstoles, esperando la venida del Espíritu Santo , «erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus et Maria, matre Jesu et fratribus ejus» (Hechos 1,14). Al ser ya constituida la Iglesia de modo definitivo, «todos los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de la fracción del pan y en la oración» (Hechos 2,42). Oraban a horas determinadas (ut oraret circa horam sextam, Hechos 10,9); adscendebant in templum ad horam orationis nonam, Hechos 3,1), etc. Y cuando el ministerio de la caridad les absorbía demasiado tiempo, instituyeron los diáconos, para poder dedicarse ellos desahogadamente, «orationi et ministerio verbi» (Hechos 6,4).
Resumiendo todo lo dicho, tenemos que desde el siglo ii se hacen públicamente los domingos, en la Iglesia, oraciones vespertinas (con el ágape y el lucernario), y de madrugada oraciones matutinas y la misa. Aquí aparecen ya delineados los Oficios de Vísperas y Laudes, que siempre fueron los más antiguos y solemnes de la Iglesia.
Consecuencias de la paz de la Iglesia: los monasterios y las basílicas
A principios del siglo iv, al conceder la paz de la Iglesia el Edicto de Milán (año 313), aumentan el clero y las masas de fieles, se multiplican las iglesias, en las cuales florece el culto de manera pública y regular, y, por último, aparece la vida religiosa organizada.
Todas estas circunstancias han de influir eficazmente en la formación del Oficio divino. Las plegarias que hasta entonces se hacían en las casas y de manera privada, se convertirán desde ahora en culto público, practicado en las iglesias con asistencia de los fieles y bajo la presidencia del clero.
Grupos de almas fervorosas, que las persecuciones habían impedido el organizarse, empiezan en la primera mitad del siglo iv a reunirse y relacionarse como en asociaciones de tipo intermedio entre el clero y el pueblo fiel. Tal vez vivían en sus casas, pero con frecuencia se agrupaban en pequeñas comunidades cerca de las ciudades, y estando animados de un riguroso ascetismo, se obligaban a la castidad perpetua y a prácticas especiales de piedad, consistentes en una vigilia nocturna cotidiana y al servicio de la oración en común durante el día, que comprendía laudes matutinas, tercia, sexta, nona y vísperas. Es decir, que a excepción de prima y completas, tenemos ya el Oficio cotidiano completo.
En Siria, donde posiblemente nacieron primero estas agrupaciones, se llamaban Monazontes, si eran de hombres, y Parthenae, si de mujeres, que correspondían a los ascetas y vírgenes de otras partes.
Pronto se dio un paso más, al conceder la autoridad eclesiástica que los ascetas pudieran reunirse en la iglesia, con lo que sus prácticas oracionales tomaron un carácter oficial y público. Esto ocurrió por primera vez en Antioquía, bajo el obispo semiarriano Leoncio (344-357), el cual concedió a los monjes y vírgenes poder reunirse diariamente en la basílica de Antioquía para tener su vigilia nocturna, en la que también tomaba parte el clero.
La innovación encontró repercusión en otras partes, difundiéndose rápidamente. San Basilio introdujo esta práctica en Cesárea en 375; san Juan Crisóstomo en Constantinopla, aunque el clero se resistió a aceptarla; san Ambrosio en Milán, etc. San Agustín alude a esta práctica de la Iglesia milanesa cuando, hablando de su madre, santa Mónica, dice: Bis in die, mane et vespere, ad ecclesiam tuam, Domine, sine ulla intermissione venientis, non ad vanas fabulas et aniles loquacitates, sed ut te audiret, in tuis sermonibus, et tu illam in suis orationibus.13
13 Confess., 5, 9.
En Jerusalén, donde los ascetas y las vírgenes formaban un grupo bastante numeroso, el Oficio público en la iglesia tomó un desarrollo y solemnidad extraordinarios. Gracias a la relación de la peregrina española Eteria, conocemos bien los detalles del culto en la basílica jerosolimitana, hacia el año 385.14
14 Cf. Peregrinatio Etheriae, n. 55.
Eteria distingue entre el Oficio ferial y el dominical.
El Oficio ferial lo celebran los monazontes y las parthenae, ascetas y vírgenes. El Oficio nocturno comienza al canto del gallo. Se cantan himnos, salmos y antífonas, y las oraciones las cantan los presbíteros o diáconos señalados para el caso. Asisten algunos fieles más devotos.
Cuando comienza a amanecer (los Laudes) se cantan los himnos matutinos. Después llega el obispo con el clero, quien reza varias oraciones y «bendice a los fieles» que están presentes.
Tercia se dice únicamente en Cuaresma, pero a diario se tiene Sexta y Nona, con sus salmos y antífonas, acudiendo el obispo a la oración final y para dar la bendición.
Las vísperas, quod nos dicimus lucernare, que en España se llaman «lucernarios», comienzan con encender las velas y cantar los salmos y antífonas. Acude el obispo y se sienta. Terminados los salmos, el obispo y los asistentes se ponen en pie. Un diácono comienza la plegaria litánica o de intercesión, a la que los niños de coro contestan: Kyrie eleison. Acto seguido el obispo pronuncia tres oraciones, pro omnibus, pro cathecumenis y pro fidelibus. Et sic fit missa Anastasi, y de esta manera termina el lucernario en la Anástasis o Basílica de la Resurrección, acompañando la muchedumbre al obispo hasta el vecino oratorio de la Cruz, donde esta es adorada.
El domingo conserva todavía trazas de la antigua práctica nocturna. Al canto del gallo comienza la vigilia tradicional, con enorme asistencia de fieles e iluminación de muchísimas lámparas. Asiste el obispo y se cantan primero tres salmos y se rezan tres oraciones. Se agitan sin cesar los incensarios, que perfuman gratamente la basílica. El obispo, a la puerta de la cripta del Santo Sepulcro, lee el Evangelio, entre las lágrimas de los circunstantes. A continuación todos se dirigen al oratorio de la Santa Cruz, donde se canta un salmo con su oración, y el prelado bendice a los asistentes et fit missa y se termina la plegaria. Aquí era el Oficio vigiliar antiguo, obligatorio para el clero y fieles. Los laudes matutinos son cantados únicamente por los monazontes o ascetas.
De lo expuesto se colige –y otros testimonios lo comprueban– que existían ya dos clases de Oficio, el de los monjes o ascetas y el del clero secular.
Los monjes hacían una vida retirada, libres de cuidados, atentos a la oración y divinas alabanzas. Además de las Horas más antiguas, como la vigilia dominical y las vísperas y laudes diarios, celebraban también las vigilias nocturnas cotidianamente y el Oficio diurno, compuesto de tercia, sexta y nona.
A finales del siglo iv se agregaron las dos últimas Horas. Prima nació hacia 382, en un monasterio cercano a Belén. Como refiere Casiano († 435), algunos monjes poco fervorosos volvían a acostarse después de los Laudes. Para eliminar ese inconveniente se introdujo una nueva Hora entre Laudes y Tercia: altera matutina.15 De Belén se propagó a otras partes. San Benito fue quien la dio el nombre de Prima. De las Completas nos hablan san Basilio y otros autores, como plegaria propia de los monjes antes de retirarse al descanso, en la cual se cantaba el Salmo 90, como todavía hoy se hace en las completas del domingo.
15 De instit. coenob., lib. 3, cap. 4, 6. Cf. infra Parte III, cap. IV.
He aquí, pues, ya el número de Horas del Oficio divino definitivamente fijado.
El clero secular cuidaba de la santificación de los fieles, que no podían ser llevados a la iglesia con demasiada frecuencia. De aquí que en los siglos iv y v se celebrasen públicamente tan solo las Vísperas y Laudes a diario, y las Vigilias nocturnas los domingos y fiestas.
Resultado del desarrollo del Oficio divino es convertirse en realidad la frase del salmista: Septies in die laudem dixi tibi.16 De hecho durante el día las Horas eran Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas. Hay que añadir la plegaria nocturna, los Maitines, a los cuales convienen las palabras del Salmo: Media nocte surgebam ad confitendum tibi.17
16 Sl 118, 164.
17 Sl 118, 62.
El Oficio Divino en el siglo vi: san Benito
Resulta innegable, después de lo dicho, el influjo de los monjes en la composición y estructura del Oficio divino. Tanto en Oriente, con los florecientes cenobios de Egipto, Siria y Palestina, como en Occidente, con las Reglas de san Cesáreo, san Columbano y san Benito, dejaron los monjes una huella profunda en la liturgia eucológica.
No es del caso examinar uno por uno los distintos cursus monásticos. En Oriente distinguimos tres, cuyo conocimiento debemos en gran parte a Casiano, el célebre autor de las Colaciones. El cursus pacomiano, para los monasterios de Tabenna; el cursus egipcio, para los de la Tebaida, donde los monjes celebraban el Oficio diurno mientras trabajaban, y, por último, el cursus siro-palestino, en uno de cuyos monasterios nació la Hora de Prima, según queda dicho. En esta región se llegó a veces a exageraciones que prueban el fervor de aquellos ascetas. En un monasterio del monte Sinaí se cantaban cada noche los 150 salmos del Salterio, divididos en tres nocturnos y acompañados de una letanía con más de 300 invocaciones. En otros monasterios del Éufrates y Constantinopla se instituyó la laus perennis, mediante coros que sucesivamente, día y noche, cantaban el Oficio sin interrupción.
En Occidente nos interesa detenernos a estudiar el cursus benedictino, como el más importante de todos por su difusión a través de tantísimos monasterios de tan extendida Orden, y porque prestó elementos al mismo Oficio de la Iglesia romana.
Para componer san Benito su cursus hacia el año 526, se sirvió en gran parte de los elementos tradicionales vigentes en su tiempo ya en Roma, ya en Oriente o las Galias. Su contribución personal es menor.18 Mas en la elaboración del Opus Dei (como el santo llama al Oficio) ha aportado un particular sentido de moderación, aquella discretio praecipua, que dice san Gregorio,19 que han asegurado a su Regla y al cursus por él plasmado la adhesión perenne en todo tiempo y lugar.
18 San Benito consagra al Cursus officii los capítulos 8-20 de su Regla.
19 Dialog., 2, 36.
Así su Oficio es modelo de armonía y equilibrio, prudentemente breve para no gravar demasiado a los monjes y variado para evitar la monotonía. Es norma fundamental del cursus benedictino el rezo íntegro del Salterio en el transcurso de la semana. Su ciclo eucológico es completo. Además de la Vigilia nocturna, conoce todas las siete Horas, que siempre considera como diurnas. Referente a la Vigilia distingue entre el Oficio ferial y el dominical o festivo. He aquí dos esquemas de ambos tipos:
Oficio nocturno ferial
Introducción: Domine labia mea aperies (tres veces).
Salmo 3. Domine quid multiplicati sunt...
Salmo 94. Venite exsultemus Domino (con antífona).
Hymnus (Ambrosianus).
Nocturno: 1ª parte. Seis Salmos con antífonas.
Verso.
Bendición del abad.
Tres lecturas con tres responsorios.
2ª parte. Seis Salmos con Alleluja.
Breve lectura de san Pablo (Capitulum).
Verso.
Conclusión: Letanía (Kyrie eleison).
Oficio nocturno dominical o festivo
Introducción (como arriba).
Nocturno: lª parte. Seis Salmos con antífonas.
Verso.
Bendición del abad.
Cuatro lecturas con cuatro responsorios.
Parte 2ª (todo como la anterior).
Parte 3ª Tres cánticos proféticos con Alleluja.
Verso.
Bendición del abad.
Cuatro lecturas del Nuevo Testamento con cuatro responsorios.
Te Deum entonado por el abad.
Lectura del Evangelio hecha por el abad, y todos responden:
Amen.
Himno Te decet laus.
Conclusión: Bendición del abad.
Los Laudes o Matutinorum solemnitas tenían el siguiente esquema en el Oficio festivo:
Introd. Salmo 66, Deus misereatur nostri.
Salmo 50, Miserere mei Deus.
Otros dos Salmos adaptados a la índole de la Hora.
Cántico de los tres jóvenes (llamado Benedictiones en la Regla).
Laudes (el grupo de Salmos 148-150).
Breve lectura de san Pablo (Capitulum).
Responsorio.
Himno Splendor paternae gloriae.
Verso.
Canticum de Evangelio (Benedictus).
Letanía (Kyrie eleison).
Pater noster (en voz alta).
Las Horas menores tienen una estructura bastante sencilla: un himno inicial, tres Salmos, capitulum y verso, Letanía, Pater noster.
Las Vísperas se construyen con el esquema de Laudes, solo que los Salmos son cuatro y se dice el Magnificat en lugar del Benedictus.
Las Completas constan de tres Salmos (los mismos de las Completas dominicales del actual Breviario romano), himno, Capitulum con verso, letanía y el Pater noster. No comprendía el Nunc dimittis.
San Benito trató de compaginar las varias tradiciones litúrgicas, monásticas y romanas, en la composición de su cursus. Con frecuencia dice: sicut psallit Ecclesia Romana, tomando por modelo aquella liturgia a la que tan estrechas relaciones le unían. Para no hacer el rezo desproporcionado, divide los Salmos demasiado largos en dos partes. Si también la necesidad lo pide, no tiene dificultad en suprimir lecturas o antífonas, a fin de ofrecer a los varios monasterios de Italia un cursus ligero y no muy complicado. Mas el principio básico que a toda costa quería salvar era el de la recitación semanal del Salterio y el número de doce Salmos con el aleluya en las Vigilias nocturnas.
El Oficio Divino en Occidente
La maravillosa expansión del monacato durante los siglos v al vii, que terminó por reunir en los cenobios a los ascetas de ambos sexos, que hasta entonces habían vivido entre los fieles y bajo la dirección y tutela de la autoridad eclesiástica, trajo como resultado que el clero secular quedase solo o casi solo para desempeñar el gravoso deber cotidiano de la plegaria litúrgica. Esta no comprendía las Horas canónicas diurnas, introducidas por los ascetas y pasadas luego a ser práctica exclusiva de los monasterios, sino tan solo las más antiguas partes del Oficio nocturno; Vísperas, Vigilia y Laudes.
El uso de las Vigilias cotidianas no era muy del agrado del clero, que hacía cumplir tal obligación por medio de mercenarios. Una Decretal de Justiniano en 529 advierte a todos los clérigos sobre la importancia del Oficio litúrgico, cometido principal del eclesiástico, y termina diciendo; Sancimus ut omnes clerici per singulas ecclesias constituti, per se ipsos nocturnas et matutinas et vespertinas preces canant. Los que no cumpliesen con su deber, serían privados de sus privilegios clericales por el obispo.20
20 Cod. Justin., lib. I, tít. 3, lex. 41.
Para el Occidente y las Galias tenemos una serie de testimonios y decisiones sinodales de donde se colige la existencia del rezo cotidiano de Vísperas y Laudes, y los domingos, la Vigilia nocturna. En muchas iglesias esta Vigilia era diaria.
El Sínodo de Vannes (Galia) del 465 determina: Clericus, qui intra muros civitatis suae manere constituerit et a matutinis hymnis sine probabili excusatione aegritudinis inventus fuerit defuisse, septem diebus a comunione habeatur extraneus. El Concilio de Agde prescribe que, sicut ubique fit, hymni matutini vel vespertini diebus omnibus decantentur.
En España es raro que el Sínodo de Elvira (305), tan prolijo en otras materias, no diga nada sobre el Oficio divino. En cambio, un Sínodo de Tarragona (516) ordena: Dies dominica solemnitas cum omnium praesentia celebretur... omnibus diebus vesperas et matutinas celebrent.21 Como reinaba bastante anarquía en el uso litúrgico, un canon del Concilio de Braga de 561 impone la uniformidad litúrgica para toda la provincia y prohíbe que se introduzcan las costumbres monacales en los usos litúrgicos de las iglesias seculares. El Concilio IV de Toledo (633) tiene que insistir en la uniformidad litúrgica para toda España y la Galia Narbonense: Unus ordo orandi atque psallendi nobis per omnem Hispaniam atque Galliam conservetur... in vespertinis matutinisque officiis, nec diversa sit ultra in nobis ecclesiastica consuetudo, qui in una fide continemur et regno.22
21 Hardouin, Coll. Conc., 2, 1.042.
22 Mansi, Conc., 10, 616.
El Oficio o cursus de la Iglesia romana
La Iglesia romana no se mostró remisa en organizar a su debido tiempo la plegaria litúrgica, y según nos atesta la Traditio de Hipólito, fue la primera en celebrar, in ecclesia, un Oficio divino cotidiano, mañana y tarde. San Jerónimo recuerda, a finales del siglo iv, en varios pasajes de sus obras los días de vigilia, las solemnidades nocturnas, los salmos e himnos que se cantaban por la mañana y la oración hecha a las horas de Tercia, Sexta y Nona, como el sacrificio vespertino al tiempo de encender las luces, todo como de uso corriente entre los ascetas romanos. Otros testimonios confirman lo mismo.
No puede dudarse en consecuencia de que en Roma se celebraba ya en el siglo v, y con probabilidad desde fines del iv, un oficio litúrgico diario (Vísperas, Vigilia y Laudes) en las principales basílicas, como sabemos existía en las grandes ciudades del Oriente y el Occidente. Del estudio de la Regla de san Benito, que basó su cursus litúrgico en el romano, y merced a los datos que proporcionan dos Ordines romani antiguos –el de Johannes Archicantor, de la basílica de San Pedro, y el del prior Bernardo, de la basílica lateranense–, se puede con suma probabilidad reconstruir hasta en sus detalles todo el antiguo Cursus Officii de la Iglesia romana. Benemérito ha sido de estos trabajos de investigación el gran liturgista monseñor Callewaert,23 cuyas conclusiones son las siguientes:
23 Liturg. Inst., tract. II. De Brev. Rom. Liturg., pág. 51 y ss.
El oficio nocturno dominical comprendía tres nocturnos: el primero, de catorce salmos con tres lecturas y tres responsorios, y el segundo y tercer nocturno, con seis salmos cada uno y otras tres lecturas con sus responsorios. En las demás ferias el nocturno era único, a base de doce salmos y tres lecturas con tres responsorios.
No había preces introductorias (Deus, in adjutorium) ni himno a ninguna Hora, y a los Maitines tampoco el Invitatorio. Hoy (los años cincuenta del siglo xx) queda un recuerdo de esta práctica en el oficio de Epifanía y en el del Triduo de Semana Santa.
Los Laudes se componían de siete salmos más un cántico del Antiguo Testamento. Carecían de capítulo y responsorio, pero se decía el verso, el Benedictus y el Pater noster o la oración.
Las Horas menores comprendían tres salmos (excepto Prima, que tenía dos), con capítulo, responsorio, verso Kyrie y Pater noster.
Vísperas se compone de cuatro salmos, verso, Magnificat, preces, Pater noster u oración.
En Completas se rezaba el Salmo 90, verso, Nunc Dimitis (?), Kyrie y Pater noster.
Con el Pater noster se terminaba normalmente cualquier Hora, pues la oración se reservaba exclusivamente al Papa o a alguno de los cardenales obispos, si asistían.
¿Quién fue el autor del cursus romano?
La tradición señala a san Dámaso (336-384), el Papa educado desde su niñez en los archivos de la Iglesia de Roma, el protector de los estudios bíblicos de san Jerónimo y el cantor de los mártires de las catacumbas. San Dámaso ordenó a san Jerónimo la corrección del Salterio y la traducción de la Sagrada Escritura, adoptando la nueva recensión en los libros litúrgicos. San Gregorio le atribuye la introducción del Alleluja en la misa dominical, y en su tiempo debió de introducirse en Roma el canto conforme a la graecorum psallentia, que por entonces implantaba en Milán san Ambrosio, según nos ha dejado constancia su biógrafo Paulino: Hoc in tempore primum antiphonae, hymni ac vigiliae in ecclesia mediolanensi celebrare caeperunt, cujus celebritatis devotio... per omnes paene occidentis provincias manet.24
24 Vita S. Ambros., 13.
Otra opinión atribuye al papa Celestino (424-432) la creación del citado cursus, conforme a un texto del Liber Pontificalis, pero las autoridades de más peso están por el papa san Dámaso.
Todo lo que hasta el presente hemos ido diciendo se refería al oficio ferial con su propio de Tempore, constituido por las principales solemnidades cristológicas de Navidad, Epifanía, Pascua, Ascensión y Pentecostés; pero al lado del mismo empezaba a desarrollarse el propio de sanctis, que conmemoraría los aniversarios de los mártires, tal como hoy aparecen en el calendario filocaliano. Tales fiestas, muy pocas en número, tenían un carácter local y se celebraban en las iglesias de los cementerios. El Oficio, en estos casos, se limitaba solamente al canon nocturno (Vísperas, Vigilia y Laudes), con exclusión de las Horas diurnas. En tales oficios, como en los de las festividades del Señor, los Maitines comprendían tres nocturnos de nueve salmos (en vez de doce), con otras tantas antífonas y lecturas.
La obra litúrgica de san Gregorio Magno
La tradición unánime atribuye al papa san Gregorio Magno (590-604) una revisión de los libros litúrgicos de la Misa y del Oficio, así como del canto litúrgico, conforme a aquel verso que aparece al frente de muchos sacramentarios gregorianos: Patrum monumenta sequens renovavit et auxit. Por tanto, fue el suyo un trabajo de revisión y perfeccionamiento.
Instituyó las letanías cuaresmales que se cantaban procesionalmente en Roma al ir a celebrar la misa en las iglesias estacionales, ordenó el número de estas, reformó la disciplina catecumenal, dio reglas sobre el uso de los Kyrie, del Alleluja y del Pater noster en la Misa y agregó algunas frases a la oración Hanc igitur.
En el Oficio divino no fue menos notable su obra. De la práctica benedictina tomó las preces introductorias a las Horas canónicas (Deus, in adjutorium con el Gloria y el Alleluja) y a Maitines el Domine, labia mea y el Salmo 94, Venite exsultemus (Invitatorio). En el tiempo de Septuagésima y Cuaresma suprimió el Alleluja de las preces aludidas, y en las Horas menores lo sustituyó por antífonas compuestas por él mismo, verbigracia, en Nona, aquella Si vere fratres divites esse cupitis, veras divitias amate. Igualmente compuso otras antífonas tomándolas del Evangelio, como la del ciego de nacimiento en Quincuagésima y la de María Magdalena en la feria V de Pascua, lo que prueba la revisión que hizo del antifonario.
Fundó además la Schola cantorum de San Juan de Letrán, o al menos la reorganizó totalmente. Esta Schola, compuesta de pequeños cantores, llevó una vida próspera durante los siglos vii y viii, contribuyendo a conservar las melodías gregorianas intactas y transmitirlas a la posteridad. La intervención de sus maestros en Inglaterra y Francia ayudó eficazmente a la implantación de la liturgia romana en aquellas regiones.
El Oficio o cursus romano que hemos venido describiendo se había ido propagando en Roma y en las iglesias cercanas. En las mismas cada día se tenía el oficio vigilial (Vísperas, Maitines y Laudes). Tal obligación, aunque honrosa, no dejaba de ser gravosa para el clero, que debía dedicarse además a los trabajos del ministerio. Por esta causa se resentía a veces la regularidad del servicio divino. Por ello los Papas se determinaron a levantar monasterios junto a las principales basílicas romanas, cuyos monjes, laicos en su mayoría, tenían por principal obligación ejecutar el Oficio diurno y nocturno: Ut tribus per diem vicibus et noctu matutinos dicerent, escribe el Liber Pontificalis acerca de la restauración de los monasterios hecha por Gregorio II (715-731) en la basílica ostiense. Varios Papas del siglo v habían ya erigido monasterios con el mismo fin, y en el siglo viii llegaron a contarse hasta diecinueve al servicio de las principales iglesias.
Estas comunidades monásticas benedictinas estaban gobernadas por un abad propio, distinto del párroco del título. Entre todos estos cenobios alcanzaron prestigio singular los tres que estaban agregados a la basílica de San Pedro, cuyos usos litúrgicos constituyeron la norma del cursus romano. Secundum instar officium ecclesiae beati Petri Apostoli, escribía el papa Gregorio II a los monjes de San Crisóstomo. A los mencionados monjes de la basílica de San Pedro se dirigían siempre los Papas cuando recibían encargos de libros litúrgicos o de canto para otras iglesias.