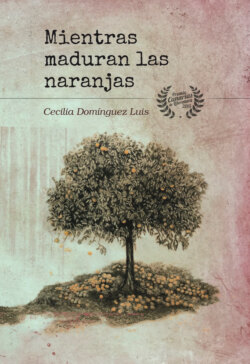Читать книгу Mientras maduran las naranjas - Cecilia Domínguez Luis - Страница 7
ОглавлениеDos
La casa estaba en uno de los laterales de la plaza principal. Era una vivienda de dos plantas, pequeña pero muy acogedora, con una amplia ventana en la parte baja y dos en la alta; esas ventanas de casa antigua, que tenían unos asientos para que sus habitantes, sobre todo las mujeres, pudieran sentarse a leer, a coser o simplemente a hablar, o contemplar la calle y a las gentes que pasaban por allí.
Las habitaciones estaban en la planta alta. Eran bastante amplias, daban a la calle y tenían un piso de madera que las hacían más confortables en los
inviernos.
Nos dejaron elegir habitación y Lupe y yo, después de haberlas visto, nos miramos y no hubo necesidad de palabras. Dijimos al unísono: «¡La de la izquierda!», y es que desde su ventana podíamos ver toda la plaza, mientras que en la otra el gran laurel que estaba frente al kiosco nos impedía verla completa.
Luego fuimos a la casa de tío Daniel –la casa del maestro–, ubicada en el segundo piso de un antiguo convento, justo al otro lado de la plaza, y desde allí, a la de tío Nicolás, que estaba muy cerca y donde nos esperaba él junto con su mujer, Isabel; sus dos hijas, Irene y Elena; y tía Amalia, la mujer de tío Daniel, que llevaba en brazos a Berta y se le notaba bastante su embarazo. Entre todos nos habían preparado un almuerzo de bienvenida.
A las primas nos sentaron juntas; claro que nosotras éramos las mayores y debíamos –como decía mi madre– «echarles un ojo». Berta se sentó en el regazo de su madre, pues, con solo un año, se manchaba cuando comía y se ponía perdida de puré. A nosotras nos hacía mucha gracia ver aquellos morritos llenos de potaje, mientras ella esgrimía la cuchara como si fuera una batuta y dirigía una imaginaria orquesta.
–Esta niña va a ser también directora de banda –bromeó tío Nicolás.
Berta, como si se diese cuenta de que estaban hablando de ella, interrumpió su ejercicio con la cuchara y se quedó con los ojos muy abiertos, mirando a su padre, que en ese momento también la miró sonriendo.
–No sé por qué, Nicolás, me da que la nena va a ser maestra, como su padre, ¿verdad? –añadió tía Isabel.
–Nee… na –balbuceó Berta.
Todos nos echamos a reír y mi prima puso esa cara de cuando los niños van a empezar a llorar y que mi madre llama «hacer pucheros», aunque a mí eso de puchero me suena más a comida.
Tía Amalia se dio cuenta y, para distraerla y que no llorara, empezó a hacerla cabalgar sobre sus rodillas, mientras decía: «¡Arre, arre, caballito, a comerse el potajito! Y ustedes, muchachos, a ver si se dejan de boberías, que ya decidirá la niña lo que quiera ser».
Me sorprendió la salida de mi tía Amalia, pero pronto me daría cuenta de su ingenio y de su facilidad para resolver lo que yo llamaba «situaciones difíciles», con un humor y una picardía que nos hacían reír a todos.
Mi tío Daniel la miró y yo sentí que algo muy hermoso pasaba entre aquellas dos personas. Era una complicidad parecida a la que yo tenía con mi hermana, por la que bastaba una mirada para saber lo que queríamos; pero había algo más, que Lupe no me supo explicar muy bien lo que era cuando le pregunté.
–Bueno, es que ellos están casados y eso…
–¿Y eso? ¿Cómo que y eso?
–Quiero decir que, cuando dos personas se quieren y se casan, pues… se conocen mucho y, como se ven todos los días y las noches…
–Pero también nosotras nos vemos todos los días y…
–Ya, pero tú eres mi hermana. Y no me preguntes más, que, como dice madre, eso son cosas de los mayores.
No seguí insistiendo porque me di cuenta de que Lupe tampoco sabía mucho del asunto. Eran esos momentos en los que deseaba que el tiempo pasase deprisa y que ya fuera lo suficiente mayor para saber qué era todo «eso».
Pero, volviendo atrás, aquella fue una tarde tranquila y feliz que sirvió para aliviarnos de las tensiones y el cansancio del viaje.
Los visillos de la sala, donde nos reunimos después del almuerzo, empezaron a volverse naranjas y la próxima llegada de la noche propició el despertar de los recuerdos. Hubo un momento en que incluso Irene y Elena dejaron de jugar y se sentaron, muy calladas, en el suelo. Berta dormía en brazos de su madre y todo quedó en silencio. Fueron solo unos segundos, pero Lupe volvió a morderse los labios.
Entonces, tío Nicolás se acercó al piano que había en la sala y dijo: «Bien, ahora vamos a cantar todos para despedir al sol».
Yo me levanté enseguida y me puse a su lado.
–A ver, Sara, ¿qué quieres que cantemos?
Lupe se acercó en ese momento y yo me animé:
–Toca esa canción que dice: «Tuyo es mi corazón, oh, sol de mi querer…».
Canté, con tanto entusiasmo que todos se echaron a reír.
–¡Vaya, esta vez, Daniel, estarás conmigo en que Sara va a ser cantante! –exclamó mi tío Nicolás.
Yo me puse toda colorada y me dieron ganas de desaparecer. Afortunadamente, mi tío Daniel hizo eso que se llama «echar un capote» y que, según mi madre, es una frase que viene del mundo del toreo (algo que a mí no me gusta nada) y que quiere decir salir en ayuda de alguien.
Pues eso, que mi tío me echó un capote.
–Esta señorita que ustedes ven aquí –dijo poniendo sus manos sobre mis hombros– también va a ser lo que ella quiera: cantante, maestra, abogada…
En ese momento lo hubiera abrazado y me hubiera echado a llorar como una tonta, pero ahí estaba mi hermana, que con su mirada parecía decirme «no vayas a llorar ahora», así que, como hace ella, apreté los dientes y sonreí.
Poco después, se encendieron las luces de la sala y vi cómo mi madre se levantaba.
–Bueno, señoritas –dijo tío Daniel–, ya es hora de que se vayan a dormir. Hoy ha sido un día duro y mañana tienen que estar descansadas para empezar sus clases… No se inquieten, yo las pasaré a buscar.
–Julia –dijo tía Amalia–, mañana iré por tu casa y nos acercaremos al mercado para comprar lo que les haga falta para comer. Aquí tienes un poco de leche para el desayuno… Ah, me olvidaba, por la misma acera de tu casa, tres casas más allá, hay una panadería que abre desde las siete.
–A mí también me gustaría poder echarte una mano –dijo mi tía Isabel–, pero ya sabes, con las niñas…
–Sí, sí, no te preocupes, y gracias por todo.
Elena e Irene se habían asomado a la puerta, cogidas a la falda de su madre, para decirnos adiós. Entonces, tío Nicolás volvió a sentarse al piano y empezó a tocar la canción «adiós con el corazón, que con el alma no puedo…», como una despedida cuyas notas se fueron perdiendo a medida que nos alejábamos de la casa y que, en contra de lo que yo suponía, no me entristeció porque sabía que, al día siguiente, íbamos a estar juntos de nuevo.
Atravesamos la plaza. Yo canturreaba una canción que hablaba de lunas y enamorados. No quería volver a aquel silencio que favorecía la tristeza.
Al día siguiente, tal como nos había prometido, tío Daniel nos fue a buscar, y nosotras, con los nervios del primer día, estábamos preparadas desde hacía más de un cuarto de hora. Mi madre nos despidió en la puerta y yo le di la mano a mi tío. Lupe iba a mi lado y la notaba algo inquieta, aunque ella siempre ha sabido disimular muy bien sus emociones.
Llegamos a una casa de dos pisos, con una especie de gran salón en la planta baja, dividido en tabiques. Sobre una de las puertas principales, que era de dos hojas y enorme, como las de un garaje, había un cartel que ponía «ACADEMIA DE SEGUNDA ENSEÑANZA».
–Bueno, Lupe, tú ya has llegado.
En ese momento salía uno de los profesores.
–¿Conque esta es tu sobrina Lupe? Encantado, pasa.
–¿Y yo? –pregunté.
–Tú te vienes conmigo a la escuela… Tranquila: si te aplicas, dentro de un par de cursos vendrás a hacerle compañía a tu hermana.
Fue un año feliz. Pronto nos acostumbramos a la nueva casa, a aquel pueblo que nos recibió sin hacer preguntas. Bastaba con que fuésemos familia del maestro y del profesor de música.
Además, después de mi debut como cantante, a mi tío Nicolás se le ocurrió que, ya que le daba clases de piano a mi hermana, que desde hacía unos años, en nuestro pueblo, había empezado a estudiar para pianista (eso era lo que yo les decía, con orgullo, a mis amigos), yo podía entrar a formar parte del coro de la rondalla que él había puesto en marcha, una vez que fue nombrado director de la banda municipal.
–Pero ¿no le quitará tiempo para estudiar? –preguntó mi madre, siempre preocupada por que sacáramos buenas notas.
–Qué va, mujer. Solo van a ser tres días a la semana. Además, Lupe estudia piano y puede compaginarlo perfectamente con sus estudios…
–Sí, sí, madre –terció mi hermana–. Y yo le puedo echar una mano.
Ya era la tercera vez que oía cosas como «echar una mano» y me dio la impresión de que era estupendo pasar los días echándonos una mano unos a otros.
–¡Fíjense! –exclamó tío Nicolás ilusionado–. Saldremos a cantar Lo divino en Nochebuena, haremos un pasacalle para los carnavales y además… Además, el día 8 de septiembre, en las fiestas, actuaremos junto con la banda. ¡Va a ser magnífico!
Fue tal el entusiasmo de tío Nicolás que terminó con la poca resistencia que, a aquellas alturas, ponía mi madre.
–Bueno, bueno, está bien. Así, mientras Lupe repasa sus lecciones de piano, ella…
–Pues claro, mujer. Ya verás lo bien que va a salir todo.
El cuarto de ensayo estaba situado en la parte sur-oeste del convento, esa misma donde tío Daniel tenía su casa y la escuela, y la puerta de entrada daba a una huerta. Según nos contó tía Isabel, al principio estaba bien, pero pronto se fue estropeando y ahora el techo tenía goteras.
La verdad es que mi tío no se arredraba ante las dificultades, ni siquiera cuando aquel invierno, que, según decía, fue muy lluvioso, el cuarto de ensayo empezó a llenarse de agua debido a las goteras.
Pues con goteras y todo, continuó allí, día tras día, poniendo cubos y cacharros debajo de donde caían las gotas.
–Bueno, muchachos, aquí les presento una nueva percusionista: la lluvia. Tic, tac, tic, tac, a la una…
Y mi tío empuñaba con energía su batuta. Daba unos leves toques en el atril, que hacían que toda la banda se pusiera en guardia, atenta a la menor señal, para empezar a interpretar una habanera, un fragmento de zarzuela o algún pasodoble.
La señal se producía y los primeros compases llenaban la sala. Tío Nicolás, entonces, cerraba los ojos y su cuerpo parecía acompasarse a la música, hasta que una nota discordante de un saxo, un oboe o cualquier otro instrumento le hacía abrir los ojos y mirar hacia la dirección exacta de donde salía. Bastaba solo ese gesto para que toda la banda quedase como paralizada y el causante del ripio musical se pusiese colorado como un tomate. Pero mi tío sonreía y le gastaba alguna broma al desasosegado músico, que devolvía la sonrisa y un suspiro de alivio a él y a toda la banda.
–¡Don Nicolás, don Nicolás! Que dice doña Isabel que termine ya, que está lloviendo mucho…
Ese era el recado de mi tía Isabel cada vez que llovía, aunque fueran cuatro gotas, y que le traía Vicentito, un muchacho vecino de mis tíos.
–Dile que voy enseguida.
Era también la misma contestación de mi tío, que no parecía tener prisa en obedecer.
Yo lo miraba como diciéndole: «Ahora, tía Isabel se va a enfadar».
–No te preocupes –me decía adivinando mis pensamientos–, enseguida nos vamos.
Pero a mí me encantaba poder ser cómplice, a mi manera, de esa rebeldía de tío Nicolás.
La verdad es que era estupendo asistir a sus ensayos, aunque solo fuera para verlo dirigir.
Aparte de los compañeros de la banda y la escuela, Lupe y yo hicimos nuevas amistades, y una de las cosas que me llamaban la atención eran los nombres de mis amigas: África, Anatolia, Argelia. Aparte de que empezaban por A, eran todos nombres de países. Bueno, también había una Libertad y nombres más normales, como los de los chicos, que se llamaban Pedro, Isidro, Manuel…
Se lo pregunté a mi madre y me dijo que había sido una moda de hacía unos años el poner nombres de lugares a los hijos, sobre todo a las niñas.
No sé si a mí me hubiera gustado llamarme, por ejemplo, Oceanía. Pienso que no, sobre todo porque no me considero un territorio.
A veces me acordaba de mis amigos del Valle y sentía cierta añoranza; sobre todo de María. Me habría gustado que hubiera venido a mi nueva casa, cualquier día, pero mejor en invierno, y que se hubiera quedado por la noche. Nos asomaríamos las tres a la ventana, tras el cristal, y contemplaríamos las calles desiertas y mojadas por la lluvia, nos contaríamos cuentos de bosques encantados, de ogros y de genios que espiaban a los caminantes para comérselos o salvarlos. Luego nos iríamos a la cama, que mi madre habría calentado con planchas, y nos reiríamos del miedo a los lobos y a la noche.
Pero todos estos pensamientos solo duraban un instante, porque mi hermana, que parecía adivinarlo todo, se presentaba de improviso.
–¡Oye!, necesito que me preguntes la lección de geografía, a ver si me la sé.
Así que, entre las oportunas apariciones de mi hermana, los ensayos, la escuela y el tiempo, llegué a olvidar lo que había abandonado.
Estaba aprendiendo muchas cosas con tío Daniel, que siempre se las ingeniaba para que en las clases hubiese alguna sorpresa, algo que nos mantuviera despiertos y atentos. Fabricábamos montañas y valles con papel de periódico que luego pintábamos, dibujábamos ríos con añil, una naranja podía ser el sol y una pelota de ping-pong, la luna.
Hice amigos con los que jugar en la calle y por los alrededores del pueblo, al tejo, a la soga, al escondite. Yo estaba realmente entusiasmada.
El domingo era un día muy especial. Aparte de que no había escuela, mi madre nos ponía –como ella decía– de punta en blanco, para ir con ella a la plaza a oír el concierto de la banda, que, muchas veces, dirigía tío Nicolás. Nos sentábamos cerca del kiosco y, cuando nuestra economía lo permitía, mi madre nos compraba un dulce y un refresco a cada una.
–Tengan cuidado de no mancharse –nos decía siempre.
Y entonces el día era una fiesta.
El nacimiento de mi primo Daniel fue todo un acontecimiento.
–¡Por fin, un hombre en la familia! –exclamó tía
Isabel.
–Pero ¿no hay cuatro ya? –pregunté un tanto confusa, sobre todo porque al ver a aquel bebé, tan poquita cosa, me parecía una exageración llamarlo «hombre».
Todos rieron y Lupe me dio un codazo, lo que quería decir que había metido la pata, pero mi madre me sonrió y me aclaró el asunto.
–Quiso decir un futuro hombre. Todavía es pequeño, claro. Tienes razón.
Luego, mi hermana me dijo: «Ven, que te voy a enseñar una cosa». Y me llevó a la habitación de al lado. Allí había un baúl y Lupe lo abrió. Estaba lleno de faldellines, zapatitos de punto, baberos, camisitas, mantillas…
–Todo esto es para Daniel, ¿sabes? Aquí hay ropa que fue nuestra, de cuando éramos bebés.
–¿Seguro que nosotras éramos tan menudas?
–Pues claro.
En ese momento entró nuestra madre.
–Salgan fuera a jugar –nos ordenó.
Eso quería decir que los mayores iban a hablar de cosas que no podíamos oír. Lo extraño es que ni siquiera preguntábamos el porqué. Simplemente, aceptábamos que era algo que estaba prohibido, como subirse a una silla para coger un tarro de miel o mermelada, o decir palabrotas. Casi nunca discutíamos las órdenes de nuestra madre.
Las dos la llamábamos así, madre. No se nos ocurría llamarla mamá y no porque nos lo prohibiera sino porque no nos salía. Tal vez fuera la costumbre. Mi padre llamaba madre a la suya, y eso quizá hizo que nosotras nos acostumbráramos. Además, aunque nunca lo hablamos, las dos pensábamos que a ella le gustaba que la llamáramos así: era más hermoso que mamá. «Madre» nos hablaba más de su fuerza, como mar, volcán, barranco, sol, árbol… Nos protegía más de los miedos, estaba siempre ahí, esperando, ofreciéndonos su regazo ilimitado.
Al ratito de estar en la plaza, vimos salir a tío Nicolás y corrimos tras él.
–Tío, ¿vas a tu casa? ¿Por qué no nos tocas el piano y hacemos un baile con la pandilla?
Tío Nicolás nos miró divertido.
–Bueno, pero solo hasta que llegue tía Isabel. Ya saben cómo es ella para estas cosas; así que alguien tiene que vigilar y cuando vea que sale de casa de tío Daniel, me avisa y entonces… todos sentaditos escuchando, ¿vale?
Llamamos a la pandilla. Éramos diez y empezamos con un pasodoble.
Nos turnábamos en la vigilancia de la puerta y, a la tercera pieza, Luisa nos gritó:
–¡Ya viene!
Nos sentamos todos en el suelo y mi tío empezó a tocar Para Elisa, de Beethoven.
Irene y Elena se soltaron de su madre y se acercaron corriendo al piano.
–¡Vaya, qué tranquilitos que están todos! –dijo tía Isabel con ironía–. Seguro que no estaban así hace unos minutos. A ver, ¡todo el mundo a jugar a la calle!... Cuidado que tú también eres novelero, Nicolás.
Me imagino que mi tía miraría el salón con lupa, para ver si habíamos roto algo y, desde luego, el sermón a mi tío estaba asegurado. Y es que mi tía Isabel era muy celosa del orden y la limpieza y estaba muy orgullosa de cómo tenía su casa; así que vernos allí con cara de no haber roto un plato estoy segura de que levantó sus sospechas.
Atardecía cuando oímos que nuestra madre nos llamaba.
Terminaba el domingo y por el aire se esparcía un olor a madreselva que venía del jardín de la casa vecina a la nuestra. Madre nos esperaba en el comedor. Sobre la mesa, los libros y los cuadernos aguardándonos para que hiciéramos los deberes del lunes. Ella, mientras tanto, cosía nuestra ropa. De vez en cuando levantaba la vista para comprobar que seguíamos aplicadas a nuestra tarea, y sonreía. Entonces me parecía que el comedor se llenaba de un aroma muy especial, como a pan recién hecho.
Lupe decía que yo tenía demasiada imaginación.