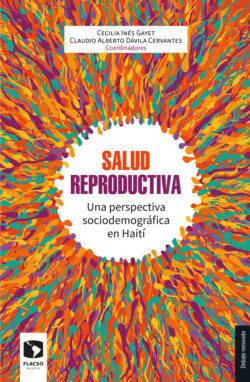Читать книгу Salud reproductiva - Cecilia Gayet - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPresentación
Cecilia Inés Gayet,[*] Claudio Alberto Dávila Cervantes[**]
La salud reproductiva ha sido reconocida desde hace un cuarto de siglo como uno de los asuntos centrales para el bienestar y desarrollo de las poblaciones. La mayoría de los países del mundo acordaron en 1994, durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (cipd) celebrada en El Cairo, Egipto, llevar a cabo acciones para promover la salud reproductiva, entendida desde una perspectiva amplia de derechos (Naciones Unidas, 1994). El Programa de Acción acordado en la Conferencia señala que:
la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir si hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2014, p. 68).
Se ha señalado que el concepto de salud reproductiva no está definido por criterios estrictos, va más allá de las edades, de los eventos y de los órganos reproductivos, se enfoca a una más amplia perspectiva de la reproducción al considerar que está situada en un contexto socioeconómico particular, y por eso la dificultad de establecer indicadores uniformes para todas las poblaciones (Obermeyer, 1999). El Panel on Reproductive Health in Developing Countries (Tsui, Wasserheit y Haaga, 1997, p. 14) sintetizó el enfoque de la Conferencia de El Cairo en tres principios: a) Cada acto sexual debe estar libre de coerción e infección, b) cada embarazo debe ser deseado, y c) cada nacimiento debe ser sano. Con este nuevo marco se reemplazó el enfoque centrado en el control demográfico que buscaba el descenso de la fecundidad para limitar el crecimiento poblacional para dar lugar a una perspectiva amplia de derechos y bienestar de las personas, así como de empoderamiento de las mujeres (McIntosh y Finkle, 1995).
El siguiente impulso internacional de promoción de la salud reproductiva se dio a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm), establecidos en la cumbre de Naciones Unidas del año 2000, que si bien en su origen no trataron el asunto de manera específica, hacia 2007 añadieron el Objetivo 5(b) sobre el acceso universal a la salud reproductiva con miras a mejorar la salud materna (Naciones Unidas, 2000; Galati, 2015). Se establecieron indicadores para dar seguimiento a la mortalidad infantil, a la vacunación de los niños, a la atención prenatal, a la fecundidad en la adolescencia, al uso de métodos de anticoncepción, a las nuevas infecciones por vih, a las defunciones por sida y al acceso al tratamiento para este padecimiento (Naciones Unidas, 2000). Sin embargo, se han hecho críticas por la falta de éxito en salud reproductiva, porque los odm en su origen fueron omisos respecto a hablar sobre el rol de los derechos sexuales y reproductivos para mejorar la salud y no recuperaron la amplitud del concepto de salud reproductiva derivado del Plan de Acción de la Conferencia de El Cairo (Galati, 2015). Los países de América Latina y el Caribe se reunieron en el marco de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, y adoptaron principios generales para lograr el Programa de Acción después de 2014, en un documento conocido como Consenso de Montevideo (cepal, 2013), reforzando una visión amplia de derechos sexuales y reproductivos para la región. Se ha considerado que el documento contiene aspectos excepcionales, ya que incluye temas como el derecho al aborto legal y seguro, así como una definición de derechos sexuales, ya no subsumidos a los derechos reproductivos (Abracinskas, Corrêa, Galli y Garita, 2014).
Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se acordaron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, el concepto de salud y derechos sexuales y reproductivos se incluyó de manera explícita dentro del objetivo de alcanzar hacia el año 2030 la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, mencionando como antecedentes de esta meta la cumbre de El Cairo de 1994 y la conferencia de Beijing de 1995 (Naciones Unidas, 2015).
La demografía ha estudiado desde sus orígenes el fenómeno de la fecundidad. Se trata de uno de los componentes básicos de la dinámica demográfica, junto con la mortalidad y la migración. Como señala Szasz (1997), los primeros estudios sociodemográficos se centraron en la influencia de la dinámica económica y las dimensiones estructurales sobre la reproducción humana. Más adelante, se incluyó la perspectiva sociológica para analizar las relaciones sociales y las instituciones. Así, al ampliarse como disciplina y dar origen a la sociodemografía, la demografía pasó de estimar cuantitativamente los componentes de la dinámica demográfica a explicar las relaciones sociales que los impactan. La perspectiva que hemos escogido para las investigaciones que conforman esta obra se enfoca en el estudio de la salud reproductiva a partir de las situaciones sociales que las modelan. El libro se inscribe, de esta manera, en el campo de la sociodemografía.
Algunos países han tenido más avances que otros en cada uno de los aspectos incluidos bajo el marco general de salud reproductiva. Con esta obra deseamos atraer la mirada hacia la situación de Haití. Se trata de uno de los países con mayor rezago económico en la región de América Latina y el Caribe, aunque ha realizado un gran esfuerzo para superar los principales problemas en materia de salud reproductiva. Por una parte, ha contado con el apoyo internacional para permitir que las personas tomen decisiones sobre su reproducción por medio de programas de anticoncepción, con el fin de romper con el determinismo de una fecundidad no buscada. De tal manera que, como veremos en esta investigación, la tasa global de fecundidad disminuyó de 4.7 hijos por mujer en el año 2000 a 3.5 hijos en el año 2012. También, este país ha logrado enormes avances en el control de la epidemia de vih/sida, pero se frenaron con el fuerte sismo que experimentó el país en 2010. Sin embargo, a pesar de esa catástrofe que tuvo como consecuencia nuevos desafíos en el ámbito de la salud reproductiva, se advierte una recuperación en los indicadores.
En esta obra se presentan estudios novedosos sobre la situación de Haití en algunos de los temas de la salud reproductiva. En sus distintos capítulos se tratarán la situación de la fecundidad general y de la fecundidad adolescente, así como los obstáculos para el uso de métodos anticonceptivos. Se incluyen análisis sobre la situación de la atención a la salud materna y la mortalidad infantil. Para enmarcar los avances, estancamientos o retrocesos en estos temas, el primer capítulo brinda un panorama general de la situación económica del país y de los servicios de salud.
A excepción del capítulo 4, los demás son el resultado de la participación de estudiantes y egresados haitianos en el Seminario de Población y Salud, que se inserta en el marco del programa de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, institución que tiene por objeto “realizar investigaciones en el área de las ciencias sociales sobre asuntos relacionados con la problemática latinoamericana” y “difundir en la región latinoamericana por todos los medios y con apoyo de los gobiernos y/o instituciones, los conocimientos de las ciencias sociales, sobre todo los resultados de sus propias investigaciones” (Flacso México, 2012). Este libro espera ser un aporte para refrendar la vocación de esta institución. Los estudiantes de la Maestría en Población y Desarrollo participaron en un seminario inscrito en la línea de investigación institucional sobre Políticas, Políticas Públicas y Género, en el cual diseñaron sus investigaciones, compartieron los avances e intercambiaron opiniones. Para desarrollarlas los estudiantes contaron con la asesoría de científicos de alto reconocimiento, que participan como coautores. Todos los capítulos utilizaron la misma fuente de información, la Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services —emmus—, Haití, 2012, que forma parte del proyecto de encuestas de Demografía y Salud (conocidas como dhs por su sigla en inglés). Esto permite estudiar distintos aspectos de la salud reproductiva de ese país en el mismo momento y con información común, formando una imagen general de los problemas que pueden analizarse con esa encuesta, lo que aporta coherencia y riqueza de perspectivas. Solo con un capítulo se siguió un procedimiento diferente, y nos referimos al capítulo 4 que es el resultado de la investigación desarrollada por un estudiante de la Maestría en Población del Colegio de la Frontera Norte, con quien también se estableció un vínculo de colaboración a partir de una invitación de dicha institución para que uno de los coordinadores de este libro comentara esa investigación. Así, este es el resultado de un activo intercambio entre científicos de México y Haití, con la virtud de incorporar el trabajo innovador de jóvenes investigadores.
En el primer capítulo, elaborado por Woodley Généus y Daniella Azor, los lectores encontrarán información sobre la situación general de Haití en materia demográfica, socioeconómica y de servicios de salud, a fin de contextualizar los resultados de los siguientes capítulos. También presenta las características generales de la fuente de información que utilizan las distintas investigaciones. El capítulo 2, de James Lachaud y Fato Fene, trata sobre el acceso a los servicios de salud materna, en un contexto signado por fuertes desigualdades sociales. El acceso a la salud materna se investiga a través de tres indicadores claves: que las mujeres tengan necesidades no satisfechas de anticoncepción, que hayan realizado al menos cuatro visitas prenatales recomendadas, y que hayan sido asistidas por personal médico calificado durante el parto. Las desigualdades se miden a través del nivel de escolaridad alcanzado por las mujeres y del nivel de vida, controlando el lugar de residencia. Sin ánimo de adelantar los resultados, destaca la situación de desventaja que presenta el grupo de mujeres adolescentes. El capítulo 3, realizado por Roody Thermidor y Claudio Alberto Dávila Cervantes, investiga los factores asociados a la mortalidad infantil (de menores de un año). Se trata de un problema central de las sociedades, porque, como señalan los autores, no garantizar la sobrevivencia de un niño es una muestra de injusticia social y una violación al derecho elemental a la vida. Además, el derecho a tener hijos sanos fue uno de los compromisos en materia de salud reproductiva reiterado en las distintas conferencias de Naciones Unidas. La definición de salud reproductiva que hemos presentado más arriba considera un derecho contar con servicios de salud para que las parejas amplíen sus posibilidades de tener hijos sanos. En este sentido, la mortalidad infantil debe analizarse desde la perspectiva de un derecho incumplido. Por medio de un modelo logístico de eventos raros, los autores exploran la asociación de la mortalidad infantil con el nivel de escolaridad de la madre, su ocupación, su participación en las decisiones del hogar, su acceso a información pública y a servicios de salud materna, las características del hogar, la edad de la madre al nacer el niño(a) fallecido(a), el orden e intervalo de nacimiento del niño(a) fallecido(a), y el sexo del niño(a). El capítulo 4, elaborado por Joseph Junior Pierre y Humberto González Galbán, se enfoca en los determinantes próximos de la fecundidad, por medio de la aplicación del modelo revisado de Bongaarts. Presenta primero la evolución de la fecundidad durante tres décadas, así como la estimación de la tasa global de fecundidad de 2012 y la prevalencia anticonceptiva para cada departamento geográfico. Esta información descriptiva permite visualizar de manera general la situación en la que ocurre la fecundidad en el país. La aplicación del modelo de Bongaarts aporta información sobre los determinantes que permitieron mayor reducción de la fecundidad. El capítulo 5, realizado por Houlio St-Preux, Fátima Juárez y Cecilia Gayet, introduce el relevante tema de la fecundidad en la adolescencia, a partir de los determinantes próximos de la edad a la primera relación sexual y a la primera unión. Por medio de dos modelos logísticos multinomiales y un modelo logístico binomial, se establece el efecto de las desigualdades sociales sobre esos dos determinantes próximos, y de estos a su vez sobre la maternidad en la adolescencia. El capítulo 6, cuyos autores son Fato Fene e Irene Casique, estudia la relación entre el empoderamiento de las mujeres y las necesidades no satisfechas de anticoncepción. La pregunta es si un mayor empoderamiento permite a las mujeres satisfacer el uso de anticonceptivos en mayor grado. El empoderamiento se considera en tres dimensiones: económica, sociocultural y familiar-interpersonal, para las cuales se construyeron distintos índices: de poder de decisión económica, de autonomía de las mujeres, de poder de decisión en el hogar, y de negociación en las relaciones sexuales. Por medio de tres modelos de regresión logística, se estudian los factores asociados a las necesidades no satisfechas de anticoncepción, entre los que se encuentran los índices mencionados. Para finalizar, las conclusiones elaboradas por Claudio Alberto Dávila Cervantes y Cecilia Gayet dan cuenta de los principales hallazgos, las intersecciones entre las investigaciones y las oportunidades futuras de investigación.
Esta es nuestra contribución para la difusión de problemas relevantes en temas de salud reproductiva, con el fin de dar sustento y guía a las políticas públicas de Haití y mostrar los vacíos que requieren más investigación.