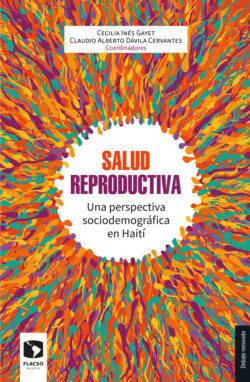Читать книгу Salud reproductiva - Cecilia Gayet - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Presentación de Haití en el contexto regional de América Latina y el Caribe
Woodley Généus,[*] Daniella Azor[**]
El objetivo del presente capítulo es presentar el panorama general demográfico, socioeconómico y descriptivo del sistema de salud de Haití. El estudio se divide en seis grandes secciones. En la primera se analizan indicadores demográficos (natalidad, mortalidad y tasa de crecimiento poblacional) mientras que en la segunda se analiza el contexto socioeconómico de Haití a partir de conceptos como producto interno bruto, desempleo, pobreza y desigualdad, índice de desarrollo humano y desigualdad de género. Se presenta la organización de los servicios de salud y el panorama de la salud reproductiva en Haití en las secciones tercera y cuarta. La quinta sección se enfoca en los instrumentos que se utilizan para dar seguimiento a la situación de la salud reproductiva en el país. En la sexta se hace una breve presentación de las Encuestas de Mortalidad, Morbilidad y Utilización de Servicios (emmus) realizadas en el país en el periodo 1994-2012; poniendo mayor énfasis en la emmus de 2012, que se utiliza en las investigaciones de los siguientes capítulos. Finalmente, el último apartado muestra las conclusiones generales del capítulo.
Situación demográfica
Primero es conveniente mencionar que la República de Haití forma parte de los países del Caribe, y tiene una superficie de 27 750 km2 para una población estimada de 10 413 211 habitantes en el año 2012 (ihsi, 2012). Según la constitución haitiana de 1989, el territorio nacional se dividía en nueve departamentos: Oeste, Sureste, Norte, Noreste, Artibonite, Centro, Sur, Grand’Anse y Noroeste. Sin embargo, con la publicación del decreto-ley del 30 de octubre de 2003 se establecieron diez departamentos —el de Grand’Anse fue dividido en dos partes: Grand’Anse y Nippes (ihsi, 2015) (véase el mapa 1.1). La Zona Metropolitana de Puerto Príncipe (zmpp), que se encuentra en el departamento Oeste donde está también la capital del país, contiene alrededor de 22% de la población total y también concentra la mayoría de las actividades económicas del país (Herrera et al., 2014).
En 2012 la población haitiana presentaba una estructura muy joven, con una edad mediana y promedio de 21 y 25.4 años respectivamente. Una medida que se usa con frecuencia en la demografía para resaltar las diferencias por sexo dentro de una población es la relación hombres-mujeres (cuántos hombres hay por cada cien mujeres). En el caso de Haití, para el año 2012, dicho indicador mostró que hubo 95 hombres por cada 100 mujeres. Posiblemente esto se pueda explicar por una mayor mortalidad o migración de los hombres con respecto a las mujeres (Herrera et al., 2014).[1] En el cuadro 1.1 se presenta la distribución de la población por sexo según el departamento geográfico y el lugar de residencia con base en las proyecciones establecidas por el Instituto Haitiano de Estadística e Informática (ihsi por sus siglas en francés).
Natalidad, mortalidad y crecimiento poblacional
Según Partida (2017) la natalidad es el componente más determinante de la dinámica demográfica, puesto que asegura el reemplazo de la población a lo largo del tiempo, después de ser diezmada por epidemias, catástrofes naturales y guerras. Al analizar la evolución de las tasas brutas de natalidad y mortalidad en el periodo 1950-2015, se puede destacar que hubo importantes cambios (tres periodos) que resaltan el patrón típico de la transición demográfica en Haití. En primer lugar, durante el periodo 1950-1970 se nota un descenso en ambas tasas (la de natalidad pasa de 46 a 41 por mil en ese periodo y la de mortalidad de 26 a 19 por mil), pero con un descenso más acelerado en la tasa de mortalidad (véase la gráfica 1.1), lo que se asocia con un crecimiento lento de la población (véase la gráfica 1.2).
Los cambios sociales ocurridos durante este periodo, así como los progresos técnicos en el mundo médico, son los principales factores que han contribuido a esta disminución (Dorvilier, 2010). El segundo periodo, 1970-1985, estuvo marcado por una caída en la tasa bruta de mortalidad y un leve aumento en la tasa de natalidad (véase la gráfica 1.1). El aumento en los nacimientos se debió al fracaso de los programas de planificación familiar implementados durante esos años, puesto que el sistema de salud era débil y se encontraba mal organizado (Dorvilier, 2010). Finalmente hubo un tercer periodo (1985-2015) donde siguieron disminuyendo ambas tasas (véase la gráfica 1.1).
Contexto socioeconómico
pib, inflación y desempleo
Al analizar la evolución de la tasa de crecimiento del producto interno bruto (pib) de Haití en el periodo 1995-2015, se advierte que entre 1995 y 2000 este creció de manera positiva mientras que el periodo 2000-2004 fue marcado por un descenso sostenible de dicha tasa (hasta -3.8% en 2004). Eso se explica por las diferentes crisis políticas que hubo en el país en este lapso durante el gobierno de Jean Bertrand Aristide. Luego volvió a crecer positivamente, pero disminuyó hasta –5.5% debido al efecto del sismo de 2010. Finalmente se puede observar que la economía haitiana aumentó de manera positiva en el transcurso del periodo 2010-2015 (véase la gráfica 1.3). Utilizando los datos del Fondo Monetario Internacional (fmi) publicados en 2015, Fene (2016) hizo un análisis comparativo del valor del pib y de la tasa de inflación de algunos países de América Latina y el Caribe (alc), incluyendo a Haití. Sus hallazgos indican que, por un lado, Haití forma parte de los países de la región con menor pib y, por otro lado, con mayor tasa de inflación.
Por su parte, la tasa de desempleo es un indicador que refleja el desbalance entre la demanda y la oferta de trabajo en el mercado laboral. Según la Oficina Internacional del Trabajo (oit), el desempleo alude a todas las personas en edad de trabajar que no trabajan, pero que están buscando algún empleo y están disponibles para desempeñarlo. De acuerdo con los datos publicados por el ihsi, en 2001 la tasa de desempleo a nivel nacional era de 27.4%, con diferencias muy marcadas según los estratos urbanos (45.5% y 28.2% respectivamente para la zmpp y las otras urbes) y rurales (18.9%); por sexo (mayor en las mujeres) y por edad (mayor en los jóvenes de 15 a 24 años) (ihsi, 2003). Las cifras recientes disponibles sobre la tasa de desempleo[2] indican que este disminuyó en el país pasando a 16.8% y 14.1% respectivamente en 2007 y 2012, con el mismo patrón según el lugar de residencia, el sexo y el grupo etario mencionado anteriormente (Herrera et al., 2014).
Desigualdad, pobreza e índice de desarrollo humano, índice de desigualdad de género
La desigualdad y el empobrecimiento de ciertos segmentos de una población son problemas sociales de considerable gravedad. La desigualdad da cuenta de cómo los diferentes grupos en un país (o una región) están segmentados y estratificados, y esto impide su integración social, política y cultural en la sociedad en donde viven (Laos, 2005). Una de las medidas más utilizadas para representar el grado de concentración que hay en la distribución del ingreso es el coeficiente de Gini. Este indicador toma valores entre cero (en situación de igualdad) y uno (cuando hay desigualdad total). Los hallazgos encontrados por Herrera et al. (2014) indican que la magnitud de la desigualdad es muy alta en el país; pasando de 0.61 a 0.76 respectivamente entre 2007 y 2012, lo que hace que Haití sea uno de los países de la región de alc con mayor nivel de desigualdad (Pierre, 2016; Fene, 2016). Por otra parte, la desigualdad no es homogénea en el interior del país, puesto que, para ambos años, afecta más a los residentes de los estratos rurales que a los de los urbanos (Herrera et al., 2014).
Por su parte, se ha reconocido la pobreza como “una privación de elementos necesarios para la vida humana dentro de una sociedad, y de los medios o recursos para modificar esta situación” (Martínez et al., 2005, p. 110). Según Laos (2005) y Cortés (2014) existe un conjunto de enfoques teóricos[3] para definir y medir la pobreza en una población. Los más utilizados en la literatura son el método de línea de pobreza (LP) y otros métodos multidimensionales que abarcan dimensiones económicas y sociales (educación, situación nutricional, acceso a los servicios de salud, calidad de la vivienda, entre otros) como el de las necesidades básicas insatisfechas (nbi) y el método de medición integrada de la pobreza (mmip). Sin embargo, a pesar de las limitaciones que presenta el método LP (véase Laos, 2005), en la región de alc se utiliza ampliamente para identificar y cuantificar a los pobres.
Con base en los datos de la Encuesta sobre las Condiciones de Vida de los Hogares después del Sismo (ecvmas por su sigla en francés), realizada por el ihsi en 2012, se pudieron calcular los nuevos umbrales de pobreza moderada (2.41 dólares diarios en ppa de 2005) y extrema (1.23 dólares diarios en ppa de 2005) tomando en cuenta el costo de las necesidades básicas. De acuerdo con lo anterior, se ha encontrado que 58.5% y 23.8% de la población se encuentra, respectivamente, en situación de pobreza moderada y extrema, y con mayores proporciones en el norte del país y las zonas rurales (Banco Mundial y onpes, 2014).
Según un informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), el desarrollo humano hace referencia al “desarrollo de las personas para las personas y por las personas mediante la creación de capacidad humana, la mejora de su vida y su participación en los procesos que determinan su vida” (pnud, 2015, p. 2). La medición del índice de desarrollo humano (idh) abarca las siguientes tres dimensiones: la capacidad de vivir por un largo tiempo y de manera saludable, la capacidad para adquirir conocimientos y para tener un nivel de vida digno. Este índice toma valores dentro del rango de cero a uno (pnud, 2015). En 2014, con un idh de 0.483, Haití se encontraba entre los países con menor idh (pnud, 2015).
El índice de desigualdad de género mide la pérdida de desarrollo humano debido a las disparidades que hay entre hombres y mujeres tomando en cuenta los siguientes aspectos: empoderamiento, salud reproductiva y mercado laboral. En 2014, Haití formó parte de los países de la región de alc con mayor índice de desigualdad de género (0.603) (pnud, 2015).
Organización de los servicios de salud en Haití
El sistema de salud en Haití está compuesto por tres sectores: el sector público, administrado directamente por el Ministerio de Salud Pública y de la Población (mspp), que controla 31% de las instituciones sanitarias; el sector privado, que agrupa 46% de los establecimientos de salud, sea con fines de lucro, dirigido por inversionistas o grupos financieros, o sin fines de lucro, funcionando bajo subvenciones externas y donde ejercen también los profesionales por cuenta propia y, por último, las instituciones mixtas, donde el Estado contribuye con los salarios y el sector privado se encarga de los costos administrativos (sobre todo las organizaciones no gubernamentales —ong— y las comunidades religiosas); se anexan también las instituciones paramédicas y las de formación médica para la formación académica. Cabe destacar que el mspp es el garante de la salud pública, así que tiene la vigilancia de todo el sistema (ihe e icf, 2014; mspp, 2013). De acuerdo con la nueva política de salud de 2012, el sistema se organizaba en tres niveles de atención (véase la figura 1.1).
El primer nivel comprende las estructuras sanitarias primarias, donde 94% son del primer o segundo grado y el resto se refiere a los hospitales comunitarios de referencia. El segundo nivel está representado por los diez hospitales departamentales y, en el tercer nivel, se inscribe el Hospital Universitario del Estado y algunos centros de especialización. Además, 70% de las personas hacen de la medicina tradicional su primera elección en la búsqueda de la atención de salud (mspp, 2013), sea por creencias o por complicaciones para obtener los servicios sanitarios básicos.
Entre 1996 y 1998 se realizaron reformas en la política de salud de tipo estructural, enfocándose, por un lado, en la descentralización hacia las unidades comunales de salud (ucs) que son las divisiones territoriales y administrativas y, de otro lado, en la implementación del paquete básico de servicios. Este último es el modelo de organización de la atención sanitaria cuya racionalidad propone canalizar los recursos públicos con parsimonia y eficiencia en la meta de resolver los problemas sociales más importantes (ops, 2003; Moreno-Serra y Smith, 2012). Sin embargo las inestabilidades políticas de 1990 y 2004, el sismo de 2010, el surgimiento de la epidemia de cólera en el mismo periodo y los huracanes han afectado considerablemente la infraestructura sanitaria y la organización de la respuesta rápida y eficaz (Herrera et al., 2014). La necesidad de planes de desarrollo actualizados condujo al mspp a formular la nueva política sanitaria de 2012 para los veinticinco próximos años con la meta de hacer funcionar todas las unidades administrativas de salud (uas) a través del Plan Rector de Salud 2012-2022. Esta nueva división basada en el modelo de descentralización en vigor, desarrollado por el Ministerio de Interior y de Colectividades Territoriales del país, ha reorganizado la atención sanitaria por medio del paquete esencial de servicios (pes). Este último es la estrategia renovada del paquete básico para proveer atención primaria a la población integrando diez componentes[4] de servicios básicos, que se ofrece a nivel primario, secundario y terciario de la organización de la atención. La misión principal del pes es:
acordar las orientaciones generales establecidas por el mspp en su Plan Rector 2012-2022; explorar el conocimiento empírico de las necesidades, procedentes de la experiencia acumulada por los actores del sistema; aprovechar la oferta existente, consolidar y mejorar los beneficios actualmente disponibles en el sistema; racionalizar las opciones teniendo en cuenta los criterios económicos, técnicos y políticos (mspp, 2015b, p. 17, traducción propia).
El nuevo paquete básico de atención a la salud que se está desarrollando tiene el objetivo de reorganizar la atención hacia una mejor cobertura de la salud materna para resolver problemas de acceso y de disponibilidad que aún son predominantes (mspp, 2015a). Sin embargo, se puede decir que esta propuesta todavía no logra desempeñar su papel de reflejar eficazmente la oferta de atención de la salud, si vemos los datos de la encuesta de Evaluación de la Prestación de Servicios de Atención de la Salud (epsss)[5] que indicó que solo 52% de las instituciones de salud ofrecieron todos los servicios esenciales en esta materia[6] en 2013 (mspp, ihe e icf, 2014).
Es importante señalar que la utilización de los servicios depende mucho de su disponibilidad y del grado de urbanización de la región administrativa de residencia (onu-Habitat, 2012). De un lado, si bien aún no existe una recomendación específica internacional sobre la tasa de camas hospitalarias por habitantes, la de 7 por 10 000 habitantes de Haití es ampliamente menor a la de Cuba (52), Trinidad y Tobago (28) o Argentina (50) (cepal, 2018; mspp, ihe e icf International, 2014). En el mismo periodo, se registraron 2.3 médicos y 3.5 enfermeras por cada 10 000 habitantes, con diferencias significativas entre los departamentos y sectores público y privado, contra 17.6 y 14.3 para la región de América Latina y el Caribe respectivamente (ops, 2017b). De otro lado, si bien, en general se espera que la urbanización moderna lleve a una mejora en el acceso a los servicios básicos, por el contrario, en Haití aumentó la población urbana sin un cambio significativo respecto a dicho acceso. Desde 1950 a 2012, la tasa de urbanización en América Latina ha pasado de 27% a 80% y en Haití, rebasó 50% en 2012, con mayor efecto en la zona metropolitana del Oeste que contiene a Puerto Príncipe (la segunda ciudad más poblada del Caribe). Si bien la zona metropolitana del Oeste alcanzó un alto grado de urbanización, 70% de su población urbana vive en tugurios, solo 15% de los hogares urbanos recibieron agua por tubería y un cuarto tuvieron saneamiento apropiado (Bárcena, 2001; onu-Habitat, 2012; ops, 2017a).
En el documento de cuentas nacionales de los periodos 2011-2012 y 2013-2014 se refleja una mejora en los gastos en salud. Estos han aumentado y representaron 8.2% del pib (mspp, 2014; mspp, 2017). A pesar de dichos esfuerzos, el país no ha logrado cumplir con los compromisos internacionales respecto a la atención de la salud, dado que entró en el programa de Objetivos de Desarrollo del Milenio con un sistema de salud debilitado por el golpe militar que ocurrió a principios de 1990, el cual empeoró con la crisis política de 2004 y el terremoto de 2010. Además, no hubo consenso político sobre la atención de la salud, lo que se refleja en la escasa participación de recursos propios para esto en el presupuesto estatal, ya que más de 57% del gasto total, 55% del gasto corriente y 94% de la inversión en salud fue proveída por instituciones internacionales entre 2013 y 2014. El gasto de bolsillo es considerable para los hogares, monto que representó un tercio del gasto total, mientras que solo 10% del gasto total es público (mspp, 2017). Además, en 2017, el reporte Salud en las Américas, publicado tras la 29a. Conferencia Sanitaria Panamericana resaltó que Haití fue parte de los países con bajo índice de desarrollo humano (idh), de índice de desigualdad de género y otros indicadores del sistema de salud. Además, en el último quinquenio, invirtió menos de 2% de su pib en la salud cuando el mínimo era de 6% (ops, 2017a).
Por último, según la Organización de las Naciones Unidas, se preveía tener cuarenta millones de nuevos empleos en el sector salud para la mayoría de los países de ingresos medianos y altos; así como un déficit de dieciocho millones de empleos de personal sanitario en los países de ingresos bajos y medianos-bajos, debido a la alta migración interna o internacional de este personal (onu, 2017). En 2016, Haití acusó un balance migratorio negativo de 2.4 por 1000 habitantes y este movimiento masivo se elevó a más de 750 000 en 2015, sobre todo de personas calificadas. Obviamente esta fuga de cerebros ha sido perjudicial para el sector salud (cepal, 2018; ops, 2017a).
Situación de los servicios de salud reproductiva
En la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (cipd) de 1994, se define la salud reproductiva como:
un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual (oms, 2003).
En la última evaluación mundial de los Objetivos del Milenio (odm) (2000-2015) y en la preevaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) realizada por el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (ihme, por sus siglas en inglés), Haití ocupó la 145a. posición entre 188 países con índices muy bajos para ambos grupos de objetivos[7] (gbd 2015 sdg Collaborators, 2016). En el mismo informe, todos los indicadores relacionados con la mortalidad materno-infantil (mortalidad materna y mortalidad neonatal) y las necesidades insatisfechas de anticoncepción estaban por debajo de la mitad de la escala de evaluación, y la tasa de fecundidad de las adolescentes, así como la cobertura universal de la salud (uhc, por sus siglas en inglés) materna, expresada a través de la cobertura adecuada de visitas prenatales, del parto asistido por personal capacitado y del parto institucional, registraron un poco más de 50%.
Haití sigue las normas de la oms relacionadas con la salud de la mujer por medio del desarrollo y la implementación de la política específica, que se establece en el documento del Plan Estratégico Trienal de la Salud Reproductiva (2012-2016), apuntando a una cobertura universal de la salud materna por el aumento del uso de servicios prenatales, de parto y posnatales, así como por un mayor acceso al programa de planificación familiar, por la mejora en la accesibilidad a las instituciones de salud y en la formación de personal capacitado. Dicho plan contiene seis compromisos relativos a los odm, que son los siguientes:
a) Reducir las necesidades insatisfechas de planificación familiar para el año 2015 de 38% a 10%; b) Establecer, a partir del primer trimestre de 2013, un Comité Nacional Coordinador Multisectorial para informar cada seis meses sobre el progreso en la implementación de acciones prioritarias de salud materna, neonatal y planificación familiar; c) Hacer funcionar, para el año 2015, los servicios obstétricos y neonatales de emergencia (sonu) de las 108 instituciones de salud identificadas a fin de cubrir las necesidades nacionales; d) Implementar un plan de desarrollo y gestión de recursos humanos para la salud materna, neonatal y de planificación familiar; e) Desarrollar e implementar un plan de desarrollo de salud comunitario enfocado en la salud materna, neonatal y en la planificación familiar, y f) Establecer antes de 2015 un mecanismo financiero funcional para la atención gratuita en los puntos de entrega de los servicios de atención materna, neonatal y de planificación familiar, con miras a lograr un sistema de protección social (mspp, 2012, p. 6, traducción propia).
El gobierno, desde el 2013, ha desarrollado diversos planes e implementado varias estrategias para reducir las brechas en salud, pero aún queda mucho por cumplir para el goce de los derechos a la salud (mspp, 2015b). Respecto a los indicadores claves de la salud reproductiva en Haití, la razón de mortalidad materna (rmm) presentó un descenso de 43% entre 1990 y 2015, aunque a pesar de esto, la razón de 359 defunciones maternas por 100 000 nacidos vivos seguía siendo la más alta de la región (mspp, unicef,[8] ops-oms, unfpa[9]). Si bien el Ministerio de Salud de Haití reportaba 157 defunciones maternas por 100 000 nacidos vivos para el 2014 por diferencias en la metodología de estimación de la rmm, este indicador clave del sistema de salud sigue estando en un nivel crítico respecto a lo esperado en los ods. En la evaluación de la oferta de los servicios de salud realizada en 2013, casi cuatro de cada cinco instituciones ofrecieron servicios de atención prenatal más de cinco días a la semana, mientras dos tercios tuvieron personal capacitado (con una proporción mayor en los departamentos de Centro y Nippes); poco más de un tercio integró el componente de protección de la trasmisión vertical[10] de vih; 43% de las instituciones ofreció atención a la maternidad (de las cuales la mayoría se sitúa en zonas urbanas) y 10% tuvo unidad de cesárea veinticuatro horas y siete días a la semana. Al contrario de lo esperado, los departamentos de Norte, Noreste, Centro, Nippes y Sureste, así como el sector público o mixto, tuvieron mejores resultados respecto a la disponibilidad de servicios de salud reproductiva, mientras que en los cuatro últimos departamentos había una alta proporción de población en pobreza debido a la implementación de programas para la población más vulnerable (ihe e icf International, 2014; Cayemittes et al., 2013; mspp, unicef, ops-oms y unfpa, 2015).
La falta de acceso y de uso de servicios es todavía considerable entre grupos objetivo como la niñez, la adolescencia o las mujeres. De acuerdo con el reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (ops),[11] en 2016 la cobertura de atención a la salud en Haití es de 28%, cuando la emmus de 2012 la estimó en alrededor de 7.5%, con discrepancias importantes por sexo, nivel de educación y socioeconómico, y por región de residencia. Asimismo, se encontró una cobertura de seguro de salud en las mujeres que viven en regiones urbanas de 5.8%, a diferencia de 1.5% en las residentes de áreas rurales. Además, la zona metropolitana de Oeste tiene 8.3% de afiliación a un seguro de salud, mientras que en los departamentos más pobres es menor de 2%. Se indica que existen mujeres que no han buscado atención médica por falta de dinero (76%) y de distancia (43%). Además, la epsss destacó que dos tercios de los establecimientos de salud ofrecieron seguimiento de crecimiento en la niñez, mientras que las vacunas básicas (diteper/pentavalente, polio, sarampión, bcg) se encontraron en un poco más de la mitad de las instituciones, lo que resulta contrario al objetivo de la salud reproductiva de tener hijos sanos.
La salud reproductiva es uno de los componentes principales de la atención primaria de salud. En las nuevas estrategias de planificación familiar en 2014 se propuso la integración de la PF en todos los componentes de la atención a la salud materna considerada como un derecho de la mujer y para disminuir de manera significativa la demanda insatisfecha (oms, 2014). Los indicadores clave de la cobertura de la atención materna del cuadro siguiente han registrado progresos significativos desde el año 2000, por medio de las tres encuestas demográficas y de salud. La mortalidad materna disminuyó de manera importante (Cayemittes et al., 2001, 2007, 2013) (véase el cuadro 1.2).
La emmus v de 2012 reveló que 67% de las mujeres embarazadas tuvieron las cuatro visitas prenatales recomendadas; la asistencia al parto por personal capacitado estuvo cerca de 37% y el parto institucional sigue presentando una proporción escasa (36%). El último tiene efecto directo en las muertes maternas e infantiles, y de infecciones o de discapacidades asociadas. La cobertura de atención posnatal dentro de las veinticuatro horas posteriores a la terminación de un embarazo es de solo 5% y más de dos tercios de las parturientas no recibieron atención aún dos días después. Además, el diferencial de este déficit en el uso y en el acceso a los servicios de salud reproductiva sigue persistiendo por departamento, nivel socioeconómico y región urbana o rural (Cayemittes et al., 2013).
Este bajo uso de atención posnatal o la baja calidad de los servicios se consideran factores que favorecen el alto nivel de la mortalidad materna y neonatal debido a la ausencia de una revisión inmediata después del parto que podría revelar los signos precursores de peligro para la vida de la mujer o de su producto. Con la escasa cobertura de seguro médico, la búsqueda de la atención de salud podría ser vista como un factor que contribuye a aumentar la pobreza extrema (Banco Mundial, 2012).
Entre 2010 y 2015, la tasa global de fecundidad (tgf) en América Latina y el Caribe era de 2.1 y 2.3 hijos en promedio por mujer, respectivamente. Este descenso respecto a los años anteriores es sobre todo el resultado de la mejora en el acceso a la educación, la alta utilización de los anticonceptivos y la postergación de los embarazos (cepal, 2016). En Haití, en 2012, la tgf del país era de 3.5 hijos por mujer. Según datos de la emmus v, se estima que 36% de las mujeres en edad fértil, activas sexualmente, reportan no querer más hijos o desean retrasar el siguiente embarazo y no usan ningún método anticonceptivo, donde 16% lo necesitaba para espaciarlos y 20% para limitarlos (Cayemittes et al., 2013).
Considerando la posición de Haití en la región, se puede suponer que las políticas de mejora de la planificación familiar son débiles. Sin embargo, de acuerdo con la información de las encuestas emmus anteriores, el programa de anticoncepción tiene un desempeño exitoso en el país, sobre todo en el sector público y mixto, aunque las adolescentes usan poco este servicio. Una de cada siete adolescentes ha empezado su vida reproductiva vinculada a las necesidades insatisfechas de anticoncepción elevadas, siendo este grupo el más afectado, con 57% (Cayemittes et al., 2013). En 2012, 14% de las adolescentes entre 15 y 19 años había empezado su vida reproductiva, un tercio de ellas tenía 19 años, contaban con educación primaria o menos y la mayoría se ubicaba en los hogares de nivel socioeconómico bajo (Cayemittes et al., 2013).
Otro de los temas importantes estudiados en el campo de salud reproductiva es la epidemia de vih/sida. En cuanto a la prevalencia del vih en el país, las cifras disponibles para el año 2012 indican que 2.2% de los adultos de 15 a 49 años (2.7% en las mujeres y 1.7% en los hombres) tenían la infección (Cayemittes et al., 2013). Dicho porcentaje es 4.6 veces mayor en comparación con el conjunto de países[12] de la región de alc. Posiblemente eso se podría explicar por la baja proporción de adultos en Haití que tiene un conocimiento preciso de la infección[13] (37% y 31% de las mujeres y hombres respectivamente de 15 a 49 años) (Cayemittes et al., 2013). De la información obtenida en el Programme National de Lutte contre le sida (2016), es posible concluir que la epidemia se ha estabilizado, ya que la tasa en el año 2012 es la misma que la que se había registrado en 2006. Si bien se ha caracterizado la epidemia como generalizada, algunos subgrupos tienen prevalencias más altas. En el año 2014 se estimó para los hombres que tienen sexo con hombres una prevalencia de 12.9% y para las personas dedicadas al trabajo sexual, de 8.7%. Con respecto a la transmisión materno-infantil del vih, existe en Haití un programa de prevención que consiste en detectar a las mujeres embarazadas que tienen el virus y proporcionarles tratamiento antirretroviral. Sin embargo, se ha estimado para el año 2015 que casi 10% de las mujeres embarazadas no conocen su estatus serológico y que 4.38% de los nacidos en los doce meses previos había adquirido el virus a través de su madre. En las consultas de atención materna se busca detectar también otras infecciones de transmisión sexual como la sífilis. En el año 2012 se encontró que la prevalencia de vih en mujeres embarazadas era de 5.8%. En un estudio realizado en el año 2015 se estimó que 88.5% de las mujeres embarazadas que asistieron a consultas prenatales recibieron la prueba para detectar sífilis y, entre ellas, 2.96% tuvo un resultado positivo (Programme National de Lutte contre le sida, 2016). La diferencia respecto a lo encontrado en el año 2012 puede deberse a que el primer estudio incluyó a las mujeres que no asistieron a consultas prenatales.
Instrumentos para el seguimiento
de la situación de la salud reproductiva
Los artículos 2, 19 y 23 de la Constitución de 1987 enmendada en 2012 garantizan el derecho a la vida, a la salud sin discriminación por el lugar de residencia, la cultura o la lengua, refiriéndose a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (République d’Haïti, 2012). El Estado tiene también la responsabilidad de proteger, mantener y restablecer la salud de la población utilizando la infraestructura médica funcional. El decreto de 2006 que regula la reorganización del Ministerio de Salud Pública y de Población (mspp) reafirmó su papel como garante de la salud de sus ciudadanos. A dicha institución se asigna la misión de desarrollar y aplicar de manera multisectorial la política nacional de salud y favorecer la promoción del bienestar físico, mental y social de los habitantes del país (République d’Haïti, 2006). Los resultados anteriores reflejan los retos y cumplimientos estructurales, así como las políticas en la salud reproductiva.
En 2012, el Plan Estratégico de Desarrollo de Haití realizado por el Ministerio de Planeación y Cooperación Externa (mpce) señala la superación del estatus de país emergente hacia el 2030 mediante cuatro ejes: refundación territorial, económica, social e institucional. El Plan de Salud y Desarrollo de Haití (psdh) se ubica en el eje de refundación social abarcando nueve líneas temáticas, dentro de ellas están el acceso a la salud para todos, seguro social para los trabajadores, solidaridad social, igualdad de género, etc. Específicamente con respecto a la salud, su implementación se hace a partir de la construcción de infraestructura de salud en los tres niveles de la atención (véase la figura 1.1), la lucha contra enfermedades endémicas y epidémicas, el programa de salud escolar, la identificación de la población objetivo y la salud global de la población. Para implementar y evaluar estas estrategias políticas se desarrolló la Política Nacional de Salud y el Plan Rector de Salud 2012-2022 (mpce, 2012).
El papel de la salud comunitaria es primordial para reforzar la salud reproductiva. La oms ha formulado a nivel internacional recomendaciones de promoción en salud orientadas hacia los individuos, las familias y la comunidad, definidas como “el proceso de fortalecer las capacidades de las personas y de los grupos para ejercer un mayor control sobre su salud y calidad de vida, para poder así mejorarlas” (oms, 2010, p. 3). Se propuso implementar estas estrategias mediante la educación, acción de la comunidad para la salud, alianzas, fortalecimiento institucional y promoción en el ámbito local organizándolas en cuatro áreas prioritarias:
i) el desarrollo de capacidades para mantenerse sanos, tomar decisiones saludables y responder a las emergencias obstétricas y neonatales; ii) la mayor conciencia de los derechos, las necesidades y los problemas potenciales relacionados con la salud materna y neonatal; iii) fortalecimiento de los vínculos para lograr el apoyo social entre las mujeres, los hombres, las familias y las comunidades, y el sistema de prestación de asistencia de salud; iv) el mejoramiento de la calidad de la atención, los servicios de salud y las interacciones con mujeres, hombres, familias y comunidades (oms, 2010, p. 3).
Entre ellos, la formación de parteras tradicionales, vinculada a la tercera medida, es importante en Haití, sobre todo cuando se considera que su participación en los partos es de 52%, y que 23% de ellas no están capacitadas (Cayemittes et al., 2013). La oms recomendó establecer funciones claras para ellas y facilitar relaciones apropiadas con el sistema oficial de prestación de asistencia sanitaria (oms, 2010). En general, el aspecto de capacitación del personal de salud es necesario para la calidad de la atención, para hacer servicios más amigables y recuperar la confianza de las mujeres en estos (Dal Poz et al., 2009).
Síntesis de las encuestas emmus
Durante el periodo 1994-2012, se han realizado cuatro Encuestas de Mortalidad, Morbilidad y Utilización de Servicios (emmus). Estas fueron realizadas por el Instituto Haitiano de la Infancia (ihe por su sigla en francés) con el apoyo técnico del ihsi, del Ministerio de Salud Pública y de Población (mspp), del programa mundial de las Encuestas Demográficas y de Salud (eds) y de otros organismos internacionales.
El objetivo principal de las emmus consiste en recopilar, analizar e interpretar datos demográficos y de salud respecto a los temas de fecundidad, planificación familiar, salud y estado nutricional de las mujeres de 15 a 49 años. Asimismo, se analiza este último en los niños menores de cinco años, así como su comportamiento alimentario; también toma en cuenta las características sociodemográficas de los hombres de 15 a 59 años, y el acceso a los servicios de salud, entre otros aspectos relacionados. En otras palabras, esta encuesta proporciona estadísticas fiables sobre los indicadores socioeconómicos, demográficos y de salud de la población que son de utilidad para la planificación, seguimiento y evaluación de programas de salud y desarrollo en Haití (Cayemittes et al., 1995, 2001, 2007, 2013).
Se trata de una muestra probabilística, estratificada y de dos etapas. Los datos de las emmus tienen representatividad a nivel nacional y departamental, además proporcionan una cobertura tanto de las áreas urbanas como de las rurales. En la primera etapa, se seleccionaron las unidades primarias de muestreo (upm), en este caso las secciones de enumeraciones (sde),[14] a partir de una selección con probabilidad proporcional al tamaño definido por el número de hogares con que cuenta cada una mientras que, en la segunda etapa, la elección de los hogares se hizo de manera aleatoria y con la misma probabilidad en cada sde seleccionada en el primer paso (Cayemittes et al., 1995, 2001, 2007, 2013).
Aspectos generales de la emmus de 2012
En los siguientes capítulos se utiliza la encuesta emmus de 2012. El levantamiento de esta encuesta se realizó entre enero y junio de 2012 en los diez departamentos geográficos del país. Cabe señalar que el departamento Oeste se subdivide en dos unidades: la zona metropolitana de Puerto Príncipe y los campos de alojamiento que se instalaron después del sismo del 12 de enero de 2010 (Cayemittes et al., 2013). En la primera etapa se escogieron 445 sde (144 en zonas urbanas, 256 en zonas rurales y 45 de los campos de alojamiento) mediante una selección sistemática respecto al tamaño, es decir, al número de hogares por cada sde. En la segunda etapa, se seleccionó, dentro de cada sde elegida en la primera etapa, una muestra de los hogares mediante una selección sistemática con igual probabilidad. Finalmente se tiene una muestra de 14 287 mujeres de 15 a 49 años y de 9493 hombres de 15-59 años repartidos en 13 181 hogares (Cayemittes et al., 2013).
Conclusiones
Durante los últimos años, se puede ver que hubo una mejora en la situación demográfica, socioeconómica, incluso en los niveles de acceso y uso de los servicios del sistema de salud, pero que Haití enfrenta aún enormes desafíos. Primero, se advierte que durante el periodo 1950-2015 se dio un descenso en los niveles de natalidad y mortalidad; lo que redujo el ritmo de crecimiento de la población. Segundo, se ha encontrado que Haití es uno de los países de la región latinoamericana y del Caribe con menor pib y también con la mayor tasa de inflación. En términos de acceso al mercado laboral, se pudo ver que disminuyó la tasa de desempleo en el país en el periodo 2001-2012. Tercero, se puede observar que la desigualdad y la pobreza siguen siendo altas en el país. Por otro lado, en 2014, con un idh de 0.483 y un índice de desigualdad de género de 0.603, Haití forma parte de los países de la región con menor idh y con una mayor desigualdad de género.
La información presentada muestra que hubo mejoras en algunos de los indicadores de salud reproductiva. La atención prenatal y al parto aumentaron de nivel entre los años 2000 y 2012, pero quedan aún rezagos importantes en la atención posnatal. La epidemia de vih-sida se ha estabilizado, pero las prevalencias son todavía de las más altas de la región. La transmisión materno-infantil no ha sido completamente prevenida. Otras infecciones de transmisión sexual, como sífilis, son problemas de salud pública vigentes.
Si bien ha mejorado el acceso a la salud, los capítulos que siguen mostrarán problemas todavía presentes en materia de salud reproductiva. Sirven como diagnóstico crítico de la situación de Haití, y como punto de partida para plantear nuevas metas para el bienestar de la población.