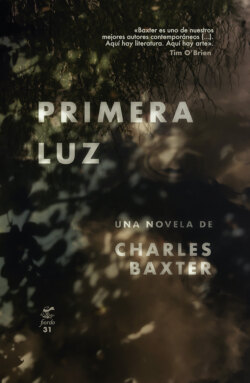Читать книгу Primera luz - Charles Baxter - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEl 4 de julio, Hugh acuerda ir en coche a la casa de la señora LaMonte en busca de «los explosivos», como le gusta llamarlos. A medio camino, su hermana emerge de un largo silencio y lo corrige. No son explosivos, dice, solo fuegos artificiales. Juguetes. Hugh mantiene ambas manos cerca de la parte superior del volante, como suelen hacer los hombres cautos y, en un primer momento, no se vuelve para discutir con ella. Durante un minuto entero contempla el panorama de colores propios de la sequía que pasa a su lado, antes de decir en voz muy baja:
—Sí, eso ya lo sé.
—¿Qué? ¿Qué es lo que sabes?
Dorsey está acurrucada en el asiento del acompañante, tiene los pies descalzos levantados y cruzados a la altura de los tobillos sobre el tablero símil cuero y los brazos alrededor de las rodillas; es una compacta masa circular.
—Sé que no son explosivos —responde él—. Aunque lo cierto es que explotan. Lo dije irónicamente.
—Ah —dice su hermana. Esta vez es ella quien deja que transcurra un minuto. Entonces añade—: Es raro en ti.
Y ambos sonríen para sí mismos, mirando en distintas direcciones la autopista, el ancho panorama de pastos secos junto a la carretera y las cosechas agostadas.
Un junio caluroso y seco ha hecho palidecer los verdes naturales de los campos en los alrededores de Five Oaks, hasta darles un tono pastel desvaído cuyo amarillo ahora, a comienzos de julio, empieza a ser visible. Los tallos del maíz están atrofiados y cada hoja de árbol está cubierta de polvo. Con ese calor, el cielo es de un azul estancado y ceniciento. Noah, el hijo de Dorsey, un niño sordo, viaja en el asiento trasero y suda tanto que tiene la camiseta oscurecida aquí y allá por la humedad. Hace girar una pelota de fútbol sobre el dedo índice y golpea rítmicamente con el pie el respaldo del asiento bajo y cóncavo de su madre. Sin volverse, por encima de la cabeza, Dorsey hace la señal de «basta» en el aire: con el filo de la mano derecha golpea la palma de la izquierda. La segunda vez que lo hace, los movimientos de la mano se intensifican hasta remedar un grito.
El coche huele a cuero caliente y a la loción con que Hugh se ha restregado esa mañana las piernas quemadas por el sol. Trabaja de vendedor en una concesionaria, pocas veces se expone directamente al sol y cuando lo hace, sobre todo en las vacaciones y los fines de semana, se queda bajo los rayos inerte como un lagarto. Dorsey desvía la mirada de los campos y señala las piernas de su hermano.
—¿Por qué no tomas nunca precauciones contra el sol? —pregunta.
—El dolor no me causa ninguna impresión.
—Eso es mentira, lo dices por arrogancia —dice Dorsey—. ¿Y por qué no has reparado el aire acondicionado? Eres vendedor de autos. Deberías ser capaz de…
—Ayer —dice él—. El condensador se rompió ayer. No he tenido tiempo de hacer nada. Estoy bien, no es necesario que pierdas tiempo en preocuparte por mí ni por el coche. Nos cuidamos bien.
—No es que me preocupe —dice ella en voz baja—, y si lo hiciera, no estaría perdiendo el tiempo.
Noah comienza de nuevo a patear el respaldo del asiento. Dorsey se vuelve para dirigir una breve y furibunda mirada a su hijo. Forma una rápida frase con las manos.
—¿Qué le estás diciendo? —pregunta Hugh.
—Que se porte bien o no vamos a comprar los fuegos artificiales.
—Bueno, esa es una mentira arrogante —dice Hugh—. Tenemos que comprarlos para mis hijas, para tu marido y…
—Deja a Simon al margen de esto, y cuidado con ese coche —dice Dorsey, señalando un Dodge rojo descapotable que avanza como es debido por su carril, se les aproxima, pasa por el lado y desaparece. Hugh emite un bufido de fastidio con cierto dejo de burla. Dorsey se encoge de hombros—. Nunca se sabe —dice.
Apoya la cabeza en las rodillas, se acurruca de nuevo. Hugh recuerda esa postura de otros viajes que los dos hicieron juntos de niños y adolescentes. No solo la postura sino también el hábito de quitarse los zapatos y las medias cuando emprendían cualquier excursión en verano, por corta que fuese. En las raras ocasiones en que estaba contenta, le gustaba apoyar los pies en la guantera y dejar las huellas de los dedos en la ventanilla. Hugh piensa que todavía es hermosa, aunque la suya sea una belleza sin inocencia. Tiene los ojos alerta, ensombrecidos por el insomnio. Con la remera sin mangas y los jeans, el cabello claro y la melenita corta, parece casi una nena. Pero con esos ojos, ojos de abuela sin patas de gallo, revela una historia, sus inflexiones.
—¿De verdad llamaste a la señora LaMonte? —pregunta Dorsey.
—Ya te dije que la llamé. Dice que aún tiene «ciertas existencias». Se puso a chillar cuando le dije que venías. «¡Qué ganas tengo de verla!», dijo, y quiso saber si tienes el aspecto de una profesora y astrónoma famosa.
—¿Qué le dijiste?
—Le dije que sigues pareciéndote bastante a ti misma. ¿Es mentira? ¿Debería haberle dicho otra cosa?
—Sí.
La ruta del condado se desvía a la izquierda alrededor de una granja delante de cuya fachada hay una Virgen María de yeso al abrigo de una hornacina de cedro. Detrás de la granja se alza una pequeña colina, con un estanque reseco por el sol al pie y un grupo de árboles en la cima rocosa.
—Ya casi estamos —dice Hugh—. Siempre recuerdo dónde se encuentra la finca de la señora LaMonte al ver esos árboles espantosos.
Acelera, adelanta a un Jeep con una calcomanía en el paragolpes que dice yo amo mi paracaídas, y le complace ver el polvo que se levanta en forma de nube marrón y dorada detrás del Buick.
Gira para entrar en el sendero de acceso a la finca de la señora LaMonte y estaciona a la sombra de un nogal. La casa de la señora LaMonte es color durazno (siempre ha tenido esa tonalidad desde que él acude en busca de los fuegos artificiales) y Hugh se pregunta vagamente qué empresa habrá tenido la inmoralidad de vender una casa de semejante color. Parece una casa de cuento de hadas, una enorme pieza de caramelo venenoso. La señora LaMonte, de cabello gris encrespado, suelta el rastrillo en cuanto ve el automóvil, corre hacia ellos y acerca la cara a la ventanilla del acompañante para echar un vistazo antes de que Dorsey haya podido bajar. Con fuerza sorprendente abre la puerta, introduce la mano, agarra a Dorsey y tira de ella. En cuanto Dorsey está de pie, la señora LaMonte la rodea con sus enormes brazos.
La suelta y la mira fijamente a la cara.
—Tienes un aspecto espléndido —dice—. Bonita y todavía inteligente, ¡claro! ¡Qué ojos! No tenemos muchos ojos así en los alrededores de Five Oaks. ¿No es cierto, Hugh?
Al otro lado del coche Hugh sacude la cabeza.
—¡Tus padres habrían estado orgullosos de ti! —sigue diciendo la señora LaMonte—. He leído sobre ti en los diarios. ¿Cuánto tiempo vas a estar en el pueblo?
—Solo un día más —dice Dorsey—. Vamos en dirección a Minneapolis.
—¿Qué hay en Minneapolis? —pregunta la anciana.
—Trabajo para Simon. Es actor. —En cuanto Dorsey ha pronunciado el nombre de su marido, la señora LaMonte vuelve la cabeza y la mira con los ojos entrecerrados—. Simon… mi marido —le aclara.
—Oh, ya lo sé —dice la señora LaMonte—. Me mantengo informada. Eres una de las mejores cosas que le han ocurrido jamás a este pueblo y nada más natural que una anciana como yo siga con atención tus novedades. —Se da golpecitos en la cabeza—. Pero no me lo has presentado —añade, y muestra el grado de irritación justa como para hacer evidente que lo dice con buenas intenciones. Mira a Dorsey a los ojos y cambia de postura para desviar la mirada—. ¿Sienten el olor a zorrino?
Dorsey, Hugh y la señora LaMonte husmean el aire a la vez. Hugh ve que Dorsey sonríe al experimentar de nuevo el placer perdido de los olores del campo.
—Han invadido la granja —dice la anciana—. Por suerte no se han metido en el galpón.
—¿Es ahí donde tiene los fuegos artificiales? —pregunta Hugh.
—Tu hermano no pierde el tiempo —dice a Dorsey la señora LaMonte, asiendo el brazo de la mujer más joven para sostenerse—. Como tu padre. Hugh ya sabe que están en el galpón porque siempre han estado ahí, y él es quien viene un año tras otro a comprarlos. Así que lo sabe. Bueno, ¿a quién tenemos aquí?
—Noah. Mi hijo. Es sordo.
Dorsey hace una seña a Noah y el muchacho se adelanta para estrechar la mano de la señora LaMonte. Después del apretón de manos, la anciana aferra el brazo del chico y le pone lentamente las dos manos en los hombros. Mientras Noah se mueve inquieto la mujer suspira:
—Más familia —dice—. Gracias a Dios. —Se queda mirándolos a los tres—. Bueno, vayamos atrás a buscar los ilegales de este año y luego tomemos limonada.
—Espero que todavía tenga algunos de los buenos —le dice Dorsey.
—Este año el negocio no ha sido provechoso. —La anciana sacude la cabeza—. La gente se está volviendo demasiado timorata y respetuosa de la ley. Son los curas y el gobierno. Todo el mundo quiere hacer cumplir las reglas. Así que todavía tenemos una buena selección a la venta. Ya van a ver. —Mira los pies de Dorsey—. Quizás quieras ponerte unos zapatos.
El galpón está a la sombra de un ancho manzano sin podar. Hugh ve que algunas hojas del año anterior se descomponen en las canaletas. Hay manzanas pudriéndose en la tierra caliente del sendero. Como siempre hace en esta época del año, la señora LaMonte ha retirado las antigüedades que expone normalmente y las ha sustituido por los fuegos artificiales que su hijo, el camionero Roy, ha traído de contrabando en el Inter-Mountain Express. Las lámparas a prueba de viento, las veletas en forma de diligencia y las jarras de vidrio azul con esmalte tabicado están amontonadas en los dos rincones del lado sur. En el interior del galpón, Noah aspira con placer el aire cargado de pólvora. Toma una pieza en forma de candela y hace señas a su madre.
—Sí, ese es bueno —dice la señora LaMonte—. Hecho en Hunan, China. —Asiente con rapidez, de pie en una cuña de luz solar, de modo que sus gafas reflejan el sol contra la pared—. A los orientales les gusta dar nombres poéticos a sus fuegos de artificio. Ese se llama «Las flores de ciruelo anuncian la primavera». Por ahí hay uno que se llama «Pétalos de lila en tres arroyos». —Señala la mesa del extremo—. Ahí tengo perseguidores. Esas son ruedas de Catalina. Ahí, cerca de donde está el chico, hay cohetes comunes. Los de ese grupo, al lado de la mesa, son «Batallas en las nubes». Ahí tengo varios «Pájaros asustados» y los habituales «Aulladores gigantes». Los de «Batallas en las nubes» de este año son muy buenos. Roy los probó. Se los fabrica en la capital mundial de los fuegos artificiales, Macao, nada menos. No compren esos. —Hugh ha tomado un conjunto de seis cilindros sobre una plataforma—. Se llaman «Dinamitas». La mayor parte no estalla, no sé por qué.
Hugh nunca había visto tantos fuegos artificiales en casa de la señora LaMonte. Noah transpira de la emoción. Las sandalias de Dorsey dejan tenues huellas en el polvo rojizo del suelo del garaje.
—¿Y tiene bombas de estruendo? —pregunta ella.
—Son ilegales —responde la señora LaMonte, enderezándose.
—Como todo el resto.
—No, no todo.
—La mayor parte.
—De acuerdo, no vamos a discutir por eso. —Abarca su exposición gesticulando con la mano—. ¿Con todo esto, para qué quieres las bombas de estruendo? No son bonitas, no tienen poesía, lo único que hacen es ruido.
—Para Noah —dice Dorsey.
La señora LaMonte se muestra perpleja.
—Pero tu chico es sordo —dice.
—No a las bombas de estruendo —dice Dorsey—. Nota en la piel las ondas expansivas. Es lo que más lo acerca a la sensación de oír.
—En ese caso… —dice la señora LaMonte. Se dirige con rapidez a un rincón oscuro y toma una delgada bolsa de red blanca. Introduce la mano y saca media docena de esferas, que muestra con una sonrisa benevolente—. Royal las compró a un calvo tatuado que usa corbatín y se mueve en una camioneta por los alrededores de Fargo. Estos despiertan a los zorrinos. —Los deja caer en las manos extendidas de Dorsey—. Más ruido por tus monedas —dice.
Hugh y Dorsey compran un buen surtido y llenan tres bolsas de provisiones que cargan en el baúl del Buick. Luego se sientan en la galería, mientras la señora LaMonte les sirve a todos limonada y Noah juega con una pelota, dirigiéndola al tronco de un arce del Canadá que se alza en el jardín. Corre de un lado a otro por la hierba seca, sin jadear siquiera. La señora LaMonte se acomoda en un sillón de mimbre, al lado de Hugh y Dorsey, y contempla a Noah con el murmullo aprobador de una anciana.
—El padre de ustedes habría estado orgulloso de ese chico —dice—. Es buenmozo y no le importa el calor. Admiraba a aquel hombre. Siempre fue franco conmigo. Su madre también. —Dorsey y Hugh dejan flotar el silencio—. ¿Dónde está Laurie? —pregunta la señora LaMonte—. Nunca la traen.
—Se encuentra en casa, cuidando a las chicas —responde Hugh—. Dijo que hacía demasiado calor para venir. Las sequías así la deprimen.
—Las sequías… —dice la señora LaMonte, haciendo tintinear los cubitos de hielo en el vaso—. ¿Saben? Cuando era pequeña, solían venir predicadores durante las sequías. En esta zona de Michigan la gente siempre se apretujaba en las carpas levantadas junto al lago para escuchar a los predicadores, que venían a lo largo del verano. El que más le gustaba a todo el mundo era un gritón de pelo plateado, James Biggs Hope, que era capaz de curar. Decía que iba a dejar sin trabajo a los médicos con la medicina que llevaba en sus manos. Pero a mí no me gustaba. Nunca vi que devolviera la salud a nadie. El que me gustaba a mí era uno que vino una sola vez, he olvidado su nombre. Se hacía llamar el Buen Pastor del Amor, un hombre bajito y cojo, con una ayudante que se parecía a Bess Truman. Armó su carpa en el lado sur del pueblo, en un lugar desde donde se veía el lago.
Toma un sorbo de limonada y lo traga ruidosamente mientras examina los rostros de Dorsey y Hugh para ver si la escuchan con atención. Satisfecha, empieza a mover la mano derecha cerca de la mejilla.
—Bueno, este… este reverendo, se llamara como se llamara, se arreglaba de manera bastante llamativa: pañuelo de seda verde, chaqueta negra, camisa negra, pantalones negros. Y una cadena de oro con un corazón de oro, un corazón de San Valentín que le pendía del cuello, de modo que caía sobre su verdadero corazón, en el lugar donde normalmente habría una cruz. Así que te quedabas mirando el pañuelo, el pelo rígido como el cartón y el corazón, el de oro. Empezaba a hablar en voz baja y sosegada, como uno de esos locutores de radio de altas horas de la noche. Todo el mundo esperaba el fuego del infierno, el catálogo de pecados y los peligros de apartarse de la verdadera fe. Todo el mundo esperaba, bueno, las amenazas de castigo. Y nos hablaba un poco de eso, pero no era más que el preludio de lo que realmente quería hacer: ensalzar lo que él llamaba el inconmensurable poder del amor. Hablaba de amor, ese hombre feo. Nadie se lo esperaba. A la gente siempre le encanta escuchar que ha estado pecando y que por eso no llueve, pero no espera que nadie le diga que lo que le falta es amor.
La señora LaMonte mira a Dorsey como si lo que relatara estuviese dirigido a ella. Se echa atrás, el sillón de mimbre chirría, y prosigue:
—Lo que hacía era citar a Mateo y las Epístolas, citaba a Jeremías, Miqueas y el Cantar de los Cantares. Les hacía creer que no había llovido porque la gente no se besaba, no se gustaban lo suficiente unos a otros para dar lo que él llamaba «una pizca de humanidad». Lo llamaba el Evangelio de las Lenguas. Según él, la Biblia dice que debes abrazar al prójimo. Decía que Jesús daba besos. Pensé que tendría gran éxito. Al fin y al cabo yo era una chica de trece años. Lenguas… En fin, Dios mío. Pero no. No lo echaron del pueblo, pero salieron de la carpa taciturnos y gruñones. No consiguió más que unos pocos dólares. La gente de Five Oaks no estaba dispuesta a escuchar a un hombre que predicaba que había que besarse. Mi madre decía que era una indecencia perversa. Mientras volvíamos a casa consiguió que mi padre le diera la razón. Pero recuerdo que al día siguiente llovió. Y al otro día también. A lo mejor la gente siguió el consejo del predicador. Nunca se sabe qué hace la gente en casa. —Se vuelve para mirar a Hugh—. O en cualquier otra parte.
Durante el camino de regreso, Dorsey vuelve a apoyar los pies en la guantera, pero repiquetea con los dedos en la pierna y está inquieta. A Hugh le gustaría ver la expresión de sus ojos, pero ella se ha puesto las gafas de sol. Ahora Noah está tranquilo, con la pelota de fútbol en el regazo y la cabeza vuelta para mirar el cielo por la luneta trasera.
—¿Cuánto tiempo piensas quedarte en Minneapolis? —le pregunta Hugh.
—Hasta que Simon se haya establecido.
—¿Y entonces volverás a Buffalo?
Ella asiente.
—¿Con Noah?
Dorsey vuelve a asentir.
—¿No es una separación?
—No, no es una separación. Solo estaremos separados unos meses. —Juguetea con el cabello, enrollándolo en el dedo índice.
—¿Simon tiene a alguien en Minneapolis? —pregunta Hugh.
—Simon tiene a alguien en todas partes y eso no es asunto tuyo, cariño.
Hugh es consciente de que su hermana sigue sermoneándolo y justificándose a sí misma, pero lo hace en silencio, mirando hacia delante. Aunque él se concentra en la ruta, ve también en su mente, como si la proyectara su hermana, una imagen de Simon: está tendido en el suelo con los ojos cerrados; su postura no sugiere tanto que esté durmiendo sino más bien una forma de martirio perezosa y narcisista. Es la imagen del mártir triunfante que logra beneficios poco claros. Tiene los brazos alzados muy por encima de la cabeza, cruzados a la altura de las muñecas. Alguien está tendido encima de Simon.
Hugh se lleva la mano izquierda a los ojos, se los restriega con brusquedad y mira por la ventanilla. Ahí sigue el U-pick Apple Orchard de Bastien, pasando por el lado derecho de la carretera, ocho kilómetros al sur del pueblo. Una vez le vendió a Harry Bastien un Buick Century —azul, sin ningún accesorio, solo una radio AM—, pero el banco se quedó con el vehículo por falta de pago y desde entonces Harry no le dirige la palabra.
El paisaje monótono se desliza a su lado a noventa y cinco kilómetros por hora. Hugh es un conductor temperamental, y pensar en su cuñado, el actor, lo deprime: acelera a ciento cinco.
—¿En qué trabajas últimamente? —pregunta a su hermana.
—¿Mi trabajo?
Dorsey mira a Hugh, boquiabierta por la sorpresa.
—Sí, tu trabajo. ¿Qué estás haciendo?
Dorsey aguarda un largo rato antes de responder.
—Estoy trabajando con otros en algo que se llama la masa faltante. Si examinas los cálculos habituales relacionados con el Big Bang, descubres que en el universo hay suficiente densidad para cerrarlo, para detener la expansión del espacio. Eso se llama planitud. En cualquier caso, el problema estriba en que si calculas la densidad con las galaxias que se observan actualmente, te falta más o menos el ochenta por ciento de la masa que se supone que debería estar ahí. Si cuentas los leptones y la materia bariónica, sigue faltando el ochenta por ciento. Quizá sea materia no bariónica, quizá sean otras partículas, pero nadie está seguro. En eso consiste la masa faltante. Ahora se habla incluso de materia fantasma, planetas, estrellas y galaxias invisibles que tienen atracción gravitacional. En eso estoy trabajando.
—La masa faltante.
—Exacto.
—No lo entiendo —dice él.
—No tienes por qué.
Hugh observa un cuervo con el plumaje erizado, posando de perfil en el tejado de la tienda de autopartes de Tom Rangan. Detrás del edificio hay un terreno alargado lleno de Buicks y Ramblers oxidados, de Cougars y Lynxes rotos. Los vehículos han sido partidos por la mitad, amputados, cortados en tercios. Les han arrancado trozos en ángulos agudos, pura geometría metálica. A Hugh siempre le han encantado los depósitos de chatarra automovilística, y especialmente ese. Los metales marrones y oxidados le procuran serenidad de espíritu. Contra la imagen de Simon despatarrado en el suelo o el problema de la masa faltante, Hugh se consuela con piezas de coche y cromo abollado.
—Siempre has tenido cerebro —le dice a la hermana.
—No es cosa de broma —responde ella. Al cabo de una pausa, extiende las manos y traza unos arcos—. Imagina que retrocedes al primer segundo del Bing Bang, a la primera fracción de una fracción de segundo. Imagina que llegas en una máquina del tiempo y ves que el espacio se contrae. Imagina el tiempo invertido. Si tú…
—No —dice él.
—¿Qué?
—No. Piensa tú en eso. Yo no tengo por qué hacerlo… vivo aquí.
A orillas del lago, en el lugar donde antes estaba el parque de diversiones se levantan ahora unos condominios. La tienda de artículos agrícolas en las afueras del pueblo se ha convertido en La Talabartería de Kathy; la tienda de baratijas ha sido renovada y ahora vende antigüedades.
—¿Qué ha ocurrido aquí? —dice Dorsey—. Se ha frivolizado.
—Terratenientes —responde Hugh—. Se han mudado muchos ricos. No tengo idea de dónde vienen. Están por todas partes. Supongo que es porque los pueblitos a la orilla de un lago son chic. Algunas de estas tiendas aún venden lo que uno necesita. Todo lo demás son artículos de lujo.
Cinco semáforos, seis cuadras, la estatua de un veterano de la Primera Guerra Mundial, dos giros a la derecha, un puente por encima de la vía arrancada del tren y estacionan en el sendero de acceso a la casa de Hugh. Sus hijas, Tina y Amy, se largan a correr desde la galería, con el pelo al viento, y se ponen a golpear las ventanillas traseras y el baúl con los puñitos.
—¿Dónde están? —gritan—. ¿Dónde están las cosas?
Hugh les responde. Saca las tres bolsas de fuegos artificiales y las deja en un rincón de la galería, cerca del balde de arena. Les dice a las niñas que no toquen nada y les pregunta qué han hecho durante su ausencia.
—Jugar con el tío Simon —responde Tina.
—¿Y qué hicieron?
—Construimos embajadas —dice Amy, con una risita nerviosa.
—Y terminales aéreas y coches y edificios.
—¿Por qué? ¿Con qué las fabricaron?
—Cartulina —se apura a decir Tina.
Cuando terminan de hablar con el padre, las niñas corren con Noah y dan la vuelta a la casa. Dorsey ya ha desaparecido en el interior, de esa manera silenciosa y casi inmóvil que la caracteriza. Hugh acaricia una caracola cónica que tiene en el bolsillo derecho y se dirige a la entrada. Se detiene en el vestíbulo, el oído atento. Le gustaría jugar con Noah, pero el chico está en otra parte. Dentro de la casa hace calor y reina el silencio. En verano, siempre es capaz de oler la antigüedad de la casa en la polvorienta madera de pino y en las viejas alfombras. Llama hacia el piso superior, pero nadie responde. Cree oír el sonido de una radio. Debe de ser Simon que, o bien está escuchando la radio, o bien imita a un locutor. Hugh mira el largo pasillo, más allá de la sala de estar, se asoma a la cocina y cree ver a Laurie en la parte trasera del jardín, inclinada sobre alguna planta. Sabe que en realidad no la ha visto, pero la imagina ahí entre las flores, de rodillas en medio de las gipsófilas.
No son gipsófilas sino pensamientos. Laurie está arrancando los pétalos secos de las flores y deja montoncitos de colores desvaídos sobre la hierba a uno y otro lado de sus rodillas. Hugh se acerca sigilosamente por detrás y le da un beso en la nuca.
—Qué mosquitos tan grandes —dice ella, mirándolo de arriba abajo. Frunce el ceño, el sudor se desliza despacio por su cara—. ¿Qué tal está la señora LaMonte? ¿Estaba Roy?
—Está bien. Este año vendió poco, así que tenía mucha mercadería. No vimos a Roy. Habló del calor, de la sequía y los predicadores. Habló de besos. —Hugh se permite mirar a su mujer, pero ella no se molesta en reaccionar—. ¿Dónde tienes el sombrero? —le pregunta.
Laurie se toca la parte superior de la cabeza.
—Lo perdí. Me está hirviendo la tapa del cráneo. ¿Cuánto has gastado en los fuegos?
—No deberías estar al aire libre sin sombrero.
—Estoy bien. No importa el calor que haga. Me quemaré y luego me despellejaré. Debes de haber gastado mucho.
No se ha levantado, así que Hugh se acuclilla para estar a la altura de sus ojos. No sabe por qué no se ha levantado Laurie. Prioridades.
—¿Dónde está Simon? —pregunta.
—Dentro, en el piso de arriba. No ha salido en todo el día. Ha estado haciendo algo con las chicas. Ya sabes que detesta el sol.
—Amy me dijo que se han dedicado a construir embajadas.
—Bueno, no sé. Yo estuve aquí. —Arranca otra flor—. Embajadas. Tal vez sea una broma.
—Tal vez —dice él, y mira el techo de la casa.
Observa que el pararrayos está torcido, en diagonal.
—Mira las rosas —dice ella, señalando las flores—. Deberíamos hacer algo. Tienen todo lo habido y por haber: manchas negras de hongos, moho pulverulento, roya. Pobrecitas.
Hugh cuenta hasta diez y entra en la casa a buscar un vaso de agua.
A las tres, Dorsey y Simon siguen sin aparecer, Laurie ha entrado a tomar una siesta y Noah, Tina y Amy están encendiendo bengalas y luego juegan un partido de softball, cuyas reglas, equivocadas, se han comunicado por medio de un improvisado lenguaje de señas. Juegan al revés, rodeando las bases en el sentido de las agujas del reloj. Hugh está sentado en la hamaca en la parte trasera del jardín con la mirada fija en la casa. La remera se le pega a la espalda. A su izquierda, en la oquedad de un olmo que tiene encima, zumban unas abejas. No debe quedarse dormido y teme tenderse en la hamaca. A su alrededor, a lo lejos, hay detonaciones, explosiones, bombazos. Siente un latido doloroso en las piernas quemadas por el sol.
Mientras el humo del cigarrillo penetra en sus pulmones como traguitos de licor, Hugh mira al primer piso y ve la ventana de la habitación de huéspedes, donde Dorsey y Simon están haciendo lo que hagan juntos. Al pensar en Dorsey allá arriba, en su antigua habitación, Hugh imagina que el tiempo retrocede. Es una idea desagradable y, pese al calor, se estremece. Mira a Tina, que le escribe una nota a Noah antes de correr al interior de la casa. Hugh le hace un guiño a Noah y este le guiña el ojo a su vez. Es un gesto de complicidad. A Tina le gusta que Noah sea sordo. Puede escribirle notas, como si estuvieran enamorados. Si le grita, el chico sigue sonriéndole. Puede fingir que conoce el lenguaje de señas y Noah fingir que la entiende. Ambos son buenos atletas y les encanta jugar juntos al fútbol. En este grupo de dos chicas y un chico sordo, la intrusa es Amy, con sus ojos oscuros y vigilantes y su impecable memoria para los desaires. Su primo, el chico sordo, y su hermana se confabulan contra ella. Desde la hamaca, Hugh puede ver la cara de Amy, ensombrecida por el enojo, mientras sigue a Noah al interior de la casa y trata de llamar la atención del chico arrojándole hierba a la espalda.
Hugh mira el pararrayos inclinado. Su temperamento lo lleva a fijarse en la madera pintada de la fachada, el vidrio unido con masilla y las canaletas ladeadas que no ha logrado ponerse a reparar. Da una última calada al cigarrillo, apaga la colilla en el césped y se levanta. Una nube cubre el sol y desde lo lejos llega a sus oídos el arrullo de una paloma. Nadie lo está mirando. Hugh tiene la sensación de que en ese momento goza de una amplia, rara libertad.
Entra en el garaje, desprende de las vigas la escalera extensible de aluminio y, jadeando, tambaleándose, la lleva al lado sur de la casa, desde donde se puede subir al tejado y apoyar las patas antideslizantes de la escalera en el césped, en lugar de hacerlo en las rosas o las gipsófilas de Laurie. Extiende al máximo la escalera y comprueba el gancho para asegurarse de que las secciones traseras estén bien trabadas. Cuando levanta la escalera, pierde por un momento el dominio, oscila y se inclina. Hugh extiende una pierna, se afianza y echa la escalera atrás hasta que queda apoyada en la canaleta. La parte superior queda sesenta centímetros por encima del borde inferior de las tejas. Hasta ahora apenas ha hecho ruido, solo un vago sonido metálico.
Mientras sube, nota que el endeble aluminio se zarandea con un temblor oscilante, como de paralítico. Se detiene, aguarda a que el temblor remita y sigue subiendo.
Se alza sobre las tejas verdes y avanza lentamente por la empinada pendiente hasta el vértice, ayudado por la adherencia que tienen las suelas de sus zapatillas deportivas. Las tejas están tan calientes como las veredas y las barandas del infierno (es una frase de su padre que acaba de recordar, y sonríe, mientras el calor le baña la cara). Sigue adelante poco a poco hasta el borde del tejado, extiende el brazo, toma el pararrayos de veinticinco centímetros de altura y dobla el metal de modo que señale hacia arriba. Piensa que es importante. Los rayos no caen de lado.
Nota en el bolsillo de los pantalones el bulto de la caracola que le diera Noah. Retrocede y se permite un momento de esparcimiento, contemplando el entorno.
La colina en la que fue construida su casa hace ochenta y cinco años desciende en una serie de pequeños bancales hasta el río, que se ensancha en el borde del pueblo para convertirse en el llamado lago de Five Oaks, invisible para Hugh, tapado como está por los sauces que crecen en la orilla. Pero puede ver los diversos tejados de las casas y comercios de Five Oaks, y los nombra en silencio: los Quimby, los Russell, la ferretería, el techo plano con el incinerador humeante al fondo y el parque municipal con el campo de béisbol en la misma colina. Cuenta otras casas, conoce los nombres de las familias que habitan cada una de ellas. Bajo sus pies está su propia casa, antigua y sólida. Procede de ella un murmullo bajo, casi inaudible, que le atraviesa la piel.
Las llaves que tiene en el bolsillo del pantalón le irritan, le presionan la pierna. Saca el llavero y lo arroja a lo alto. Las llaves desaparecen hacia el sol, trazan una larga curva y aterrizan en el césped, con tintineo de cascabeles.
Esa noche, Simon no baja a cenar. Dorsey se sienta a la mesa al lado de Noah, que ya se ha colocado junto a Tina, e informa que Simon todavía está estudiando su papel y se saltará la cena. Delante de Hugh las salchichas apiladas en la fuente forman una pirámide, rodeadas de frascos de ketchup y mostaza, cuencos de papas fritas, encurtidos, ensaladas y gelatina de frutas.
Hugh mira primero la comida y luego a sus dos hijas, a su sobrino, a su mujer y a su hermana. Los mira y se levanta.
—Voy a buscar a Simon —les dice.
—¿Qué? —dice Dorsey—. No.
Los tres niños miran a Hugh. Noah tira del brazo de su madre, y Dorsey le hace una seña explicativa.
—Espera, Hugh —dice Laurie, pronunciando su nombre con desacostumbrado énfasis—. Ya he hablado con él. No quiere cenar.
—Iré a ver —dice Hugh.
Abandona la habitación a grandes zancadas y se apura a subir los escalones de dos en dos. Oye hablar a las mujeres, oye que su hermana lo llama para que vuelva. «No me seguirán —se dice—. Soy mayor que ellas». Avanza a paso vivo por el largo pasillo de la planta alta y se detiene ante el cuarto de huéspedes, el que ocupan Simon y Dorsey. Aguarda un momento antes de llamar. Simon lo invita a entrar, su voz es poco más que un susurro.
Simon está sentado junto a la ventana. La luz del atardecer, que le ilumina el hombro, deja su cara en la penumbra. Tiene sobre el regazo un guion encuadernado y el dedo índice de la mano derecha señala una frase. El ambiente de la habitación es sofocante, pero Simon parece fresco y relajado. No suda.
—Hola, Hugh —dice—. Qué sorpresa.
—Solo vengo a preguntarte si quieres cenar. Estamos comiendo salchichas.
Hugh mira las prendas de vestir en el suelo, la cama sin hacer, el arce en el jardín al otro lado de la ventana. Mi arce, se dice. La habitación huele a actividad sexual.
—Lo sé —suspira su cuñado—. Dorsey me habló del menú. Salchichas, papas fritas, encurtidos con helado, ensalada de gelatina y galletas con sorpresas. No en ese orden, desde luego. Muy apetitoso. Muy 4 de Julio. Lo siento, no puedo bajar. —Sonríe—. Tengo que aprenderme el papel.
Hugh asiente con la cabeza. Intenta no mirar la cara de Simon, iluminada por detrás, ligeramente transformada al servicio del papel que está aprendiendo. Hugh nunca sabe qué aspecto adoptará la cara de Simon de un momento a otro. Su rostro tiene una plasticidad desagradable.
—¿Bajarás a ayudarme a lanzar los fuegos artificiales? —pregunta Hugh.
—Sí, claro, ya tengo todo eso planeado.
—Muy bien. —Hugh se detiene en la puerta—. ¿Cuál es la obra?
—Una farsa. De un inglés, Joe Orton.
—¿Un papel importante?
Simon se encoge de hombros.
—Un buen papel.
Hugh asiente de nuevo. Parece incómodo y sabe que da esa sensación.
—Bueno, hasta luego —dice.
Se vuelve y está a punto de bajar la escalera cuando Simon lo llama.
—Hugh.
—¿Qué?
Mira una vez más al interior de la habitación. La cara de Simon ha cambiado: parece mayor, paternal. Un juez. La suya es la expresión de un padre, y a Hugh le horroriza verla en la cara de Simon cuando este lo mira. No quiere ser el niño de nadie y mucho menos de Simon.
—Esta tarde te vi subir esa escalera. Tenía curiosidad por saber… ¿Qué diablos hacías?
—¿Dorsey y tú me vieron?
—Te he visto yo. Dorsey estaba dormitando.
Simon sigue dirigiéndole una mirada paternal, la mirada inexpresiva de un vigilante.
—Lo cierto, Simon, es que subí para enderezar el pararrayos y comprobar el estado de las tejas. Además, estaba un poco aburrido. Todo el mundo se había metido en la casa.
—Sí. —La expresión de Simon se acerca a la socarronería, sin dejarla traslucir del todo—. Comprendo. Todo hombre quiere trepar al tejado de su casa. Eso le hace sentirse propietario y forajido, una combinación perfecta e imposible.
—No sabía que me estuvieras mirando.
—Y yo sabía que no lo sabías. —Simon sonríe—. La mayoría de la gente no…
—¿No qué?
—No sabe que estoy mirando cuando lo hago. —Sus dedos tamborilean sobre el guion—. Habría sido un gran espía.
—Me sentía… —dice Hugh, pero no concluye la frase.
—Te sentías viejo —dice Simon.
Los dos hombres desvían los ojos y finalmente Hugh pregunta:
—¿Estás seguro de que no quieres cenar nada?
—No, ya comí —responde Simon.
—¿Qué? ¿Qué comiste?
—Lo que fuera —dice Simon—, me lo comí.
Cuando se pone el sol, Hugh enciende la luz de la galería y lleva todos los fuegos artificiales y el balde de arena a la parte trasera del jardín, que ha segado, rastrillado y podado dos días atrás. Se le ocurre que no tiene ningún sentido mantener encendida la luz de la galería cuando todos están en la parte trasera de la casa, pero la deja encendida: siempre hay intrusos y ladrones, delincuentes especializados en los días festivos. Tina, Amy y Noah están cerca de un poste del tendedero con las cabezas inclinadas como si estuvieran hablando. Al ver a su tío, Noah corre hacia él y alza los brazos. Hugh le da al chico una de las bolsas y ambos caminan hasta el extremo del césped. En cuanto dejan las bolsas sobre la hierba, Hugh nota que el sobrino le toma la mano y se la lleva rápidamente a los labios. Hugh nunca ha entendido por qué lo quiere el sobrino, pero ha visto ya tantos gestos similares al de ahora, que debe aceptar ese cariño como un regalo. Se queda ahí inmovilizado, sintiendo, incluso después de que Noah se haya reunido con las chicas, la impronta de los labios del niño en la mano.
—Tina —dice finalmente Hugh—, ¿dónde están tus tíos Dorsey y Simon?
Ella señala con la mano y enseguida empieza a reírse entre dientes. Simon ha aparecido por la esquina norte de la casa con una caja del tamaño de una silla entre los brazos. Cuando llega al césped deja la caja en el suelo, saca de ella pequeños edificios de cartulina rotulados con lápices de colores y los coloca en líneas paralelas, como si formaran parte de una ciudad en miniatura.
—Que empiece la diversión —dice.
—Estamos todos menos Laurie —dice Hugh—. ¿Dónde está?
—Aquí, tonto —dice ella, detrás de él.
Hugh se vuelve rápidamente y la ve de pie con una mano en la cadera, mirándolo sonriente.
La gente siempre me ve antes de que yo la vea, se dice Hugh. Laurie sonríe ante su visible sorpresa.
—Eres el único hombre que conozco que se sobresalta cuando ve a su mujer —dice ella susurrando a medias—. Qué distraído puedes llegar a ser. Bueno, he sacado las velas de citronella, ¿ves?
Señala los cuatro soportes de cristal rojo colocados en los cuatro puntos cardinales del césped. En su interior oscilan las llamas. El olfato de Hugh percibe tardíamente su aroma afrutado y ácido. No le gusta el aspecto de esas velas. Son fúnebres. Sacude la cabeza, confiando en despejarse.
—De acuerdo —dice—. Empecemos.
—Yo primero —dice Simon. Tiene en la mano una bomba de estruendo y la inserta en la puerta de uno de los edificios de cartulina—. Este es el hotel Hilton de Beirut, cuyas relucientes plantas se elevan a gran altura por encima del París de Oriente Medio.
Mira a Tina y a Amy y les hace una señal con el dedo.
—Yanqui, vete a casa; yanqui, vete a casa —canturrean las chicas.
Simon enciende la mecha y retrocede hacia la casa. Hugh aguarda, mirando las ventanas minuciosamente dibujadas del Hilton de Beirut. Piensa que el petardo no va a estallar, justo cuando el hotel salta por los aires.
La explosión produce una violenta sacudida. Hugh la nota en el cuerpo como una oleada de fuerza. El ruido le golpea los tímpanos y la cabeza al mismo tiempo; no se necesitan oídos para oír semejante estruendo. La cartulina se rompe, se astilla, vuela en fragmentos del tamaño de un pulgar que trazan irregulares arcos circulares, y dejan un halo de piezas de cartulina de distintos tamaños en el suelo y una bolita de humo azul pálido que se alza en el aire. Hugh piensa en las ventanas de sus vecinos e, instintivamente, mira a los niños. Oye los aplausos de Simon. Mientras el eco se apaga, los grillos, alarmados, guardan silencio.
La cara de Noah resplandece, tiene una expresión pura, angelical. Con los ojos cerrados mueve la cabeza lentamente atrás y adelante. Cuando los abre, mira a la madre, luego a Simon y finalmente al tío. Sus ojos están humedecidos.
—Cochinos americanos —dice Simon—. Lacayos imperialistas. —Da el pie a las niñas—: Muerte al nido de espías y traidores.
—Muerte al nido de espías y traidores —dice Tina.
Amy no recuerda la frase y suelta un bufido.
Simon está colocando una segunda bomba de estruendo en un edificio rotulado Embajada de Estados Unidos.
—Abajo la agresión imperialista yanqui —dice con voz gutural—. Abajo la injerencia norteamericana.
—Muerte al Sha —dice Tina.
—Esperen un momento —los interrumpe Hugh.
Al ver la expresión de Hugh, Simon vuelve a adoptar su propia voz.
—Solo es una broma, Hugh. Un chiste. No son embajadas norteamericanas de verdad, solo cajitas de cartulina. O tal vez enclaves cubanos en Granada o Nicaragua. ¿Qué te parece eso? ¿Mejor así?
—Hmm.
Simon enciende la mecha de la bomba en la embajada norteamericana. Cuando salta por los aires, Hugh observa a su sobrino. La expresión de placer en el rostro del chico es tan franca y pura que Hugh se siente avergonzado de verla. La explosión es una delicia, una ruptura del aire que de alguna manera penetra en el silencio interior del chico.
Hugh mira a sus dos hijas, que se tapan los oídos y chillan alegremente. Nota que el peso de la jornada se aligera, reducido por la felicidad de los niños.
—¿Y si lanzamos un cohete? —pregunta.
—Hay demasiada luz para cohetes —le dice Laurie—. ¿Qué más trajeron?
—Bueno… están las fuentes —dice Hugh.
Mete la mano en una de las bolsas y saca un cilindro largo llamado Fuente Tigresa Rugiente. Lo deposita sobre la hierba agostada y emblanquecida donde estaba el Hilton de Beirut y enciende la mecha, que arde hasta llegar al tubo y el artefacto empieza a lanzar hacia arriba una espesa lluvia de chispas brillantes y rojas.
Por encima del ruido de la pólvora en ignición se levanta con énfasis la voz de Simon.
—¡Esta es la fuente de la sangre de los mártires benditos! ¡Esta es sangre vertida por la santa causa del islam! ¡Aclamen todos la gran Revolución Islámica!
—Basta de eso, ¿quieres? —le grita Hugh, interrumpiéndolo.
Al cabo de otros quince segundos de chispas, la Fuente Tigresa Rugiente expira con unos pocos e irregulares estallidos finales.
—Se acabó la sangre —anuncia Simon cuando terminan los discretos aplausos—. Se acabaron los mártires.
Laurie se agacha en el césped para recoger un vaso de té helado.
—Cómo les gustan las cosas que estallan, chicos.
—Tío Simon —grita Tina—. ¿Qué podemos volar ahora? ¿Tal vez el aeropuerto?
—Desde luego, el aeropuerto. El aeropuerto de Atenas, aquí. Creo que tenemos ese bonito coche bomba que hiciste esta tarde. Pondremos este pequeño artefacto explosivo aquí, en el baúl…
—No es un explosivo —dice Hugh—. No es más que un juguete.
—Dile eso a la gente del aeropuerto. Perros al servicio de los imperialistas.
—No —replica Hugh.
—No ¿qué? —Simon está a punto de encender el coche bomba.
—Nada de coches bomba.
—¿Por qué no?
—¡Es el 4 de Julio!
—¿Y qué?
—¡Se supone que celebramos la libertad, no el terrorismo!
—¡Una revolución es una revolución! —grita Simon, mientras enciende la bomba de estruendo dentro del coche—. ¡Bombas que estallan en el aire!
Hugh levanta la cabeza, cierra los ojos, la bomba estalla, destroza el coche y el aeropuerto de Atenas que está al lado y lanza sobre la hierba a varias personas de cartulina que se encontraban en el aeropuerto. Hugh alza la vista y ve una bandada de gorriones. Quiere verlos formar una pauta, una flecha o una letra, pero recuerda que los gorriones nunca vuelan en formación sino que van adonde quieren ir. Que se queden ahí arriba, piensa; que nunca bajen a tierra.
—Casi es hora de lanzar los cohetes —dice Dorsey—. ¿Queda algún explosivo?
—Uno —le responde Simon—. Este es para el consulado norteamericano y un edificio de departamentos. ¿Ves las ventanas?
—Enciéndelo, vamos —le pide Dorsey.
—¿Ves el balcón que agregué?
—Enciéndelo.
Él coloca la bomba de estruendo en una puerta giratoria de cartulina.
—Fuera las manos norteamericanas de América Central —dice.
El artefacto estalla y Dorsey rompe el discordante silencio que sigue para decir:
—Bien, maldita sea, chicos, ya se divirtieron lo suficiente. Siempre digo que no puedes confiarles petardos a los hombres. Se excitan y se vuelven locos. ¿Ven el desastre que hicieron? Ábranse, maldita sea. —Avanza por el césped y empuja a Hugh y a Simon hacia la casa—. Vamos, siéntense. Los dos. A partir de ahora yo seré la pirotécnica.
—¿Qué estás haciendo, tía Dorsey? —grita Tina.
—Ahora me encargo yo, cariño. Nos toca a las mujeres.
—Aguafiestas —musita Simon—. Todavía nos quedan el cuartel de los marines, las barracas de solteros y la torre de transmisión de la Agencia de Información de los Estados Unidos, y el autobús lleno de monjas y la flotilla de misioneros. Estuviste de acuerdo, cariño —se queja—. Es realismo. Es muy contemporáneo.
—No estuve de acuerdo —dice Dorsey—. Solo quieres verme avergonzada. Y quieres aterrar a los niños.
—Pero si les encanta.
—Cállate —dice Dorsey—. No seas canalla. Siéntate y come algo. Hace un momento vi por ahí unos caramelos. Que hoy sea una fiesta norteamericana no quiere decir que debas ser irónico. Bueno, ¿dónde están esos malditos cohetes?
—Ahí, en la caja —señala Laurie.
—Vamos, Laurie —dice Dorsey, tomando del brazo a su cuñada—. No podemos confiar en los hombres para esto. Acabaríamos con una guerra entre manos. Vamos.
Hugh mira a Simon, ahora sentado con Noah en la hierba, bajo el tilo. Juntos forman una estampa tan serena y tradicional —la de un padre con su hijo un 4 de Julio—, que Hugh querría fijarlos ahí para siempre.
Dorsey ha llevado a Laurie al fondo del jardín y está haciendo gestos con la mano, como si repartiera cartas de blackjack. Laurie responde con varios gestos similares, corre a la casa y regresa con una botella de Coca-Cola vacía en la mano izquierda y varios clavos en la derecha. Dorsey ha colgado un Farolito Feliz del tendedero, enciende una Bomba Zumbante que deja un chispeante reguero de color añil y finaliza con una detonación que hace vibrar la ventana del baño justo detrás del lugar donde está sentado Hugh.
—Bueno, todo el mundo preparado —dice Dorsey—. Vamos a lanzar un crisantemo.
—¿Qué es un crisantemo? —pregunta Tina a su padre.
Antes de que Hugh pueda replicar, el Farolito Feliz que cuelga del tendedero empieza a girar, irradiando nieve, semillas y chispas de fuego; el farolito cae y, del interior del papel blanco doblado, saltan chispas como inquietos insectos que corretean antes de desvanecerse.
—Eso no es un crisantemo —dice Hugh.
—No, pero esto sí lo es —anuncia Dorsey.
El tubo se enciende con el ruido de una tos violenta y arroja al aire la carga, que se abre en estelas circulares rojas, blancas y azules. Hugh oye las exclamaciones de su hija y, por primera vez, observa que Amy tiene firmemente agarrado su mono de peluche.
—Y esto —dice Dorsey, encendiendo un conjunto de varios cilindros sobre una plataforma— se llama el proyectil de proyectiles. Como…
El estruendo del proyectil ahoga su voz. El tubo se fragmenta en un racimo de estrellas acompañadas de descargas cerradas, seguidas por una especie de chillido descendente. Simon y Noah empiezan a aplaudir.
—Bum —dice Tina.
—Bum —repite Amy, en voz más alta que la de su hermana, aflautada por la excitación y el temor infantil. Hugh ve que de tanto en tanto la sacuden temblores, como cuando sufre pesadillas en plena noche.
—Esto —dice Laurie, apenas visible detrás de una nube de humo azulado— es la Gallina Pone Huevos.
La nube se levanta; en el aire los huevos —esferas de fuego blanco—, caen trazando suaves y silenciosos arcos, parpadean, se apagan y desaparecen.
—Están el señor y la señora MacDiarmid —dice Tina, señalando a los vecinos, que están de pie juntos tomados de la mano, detrás del lugar donde se sientan Simon y Noah.
A la luz del crepúsculo, Hugh apenas puede distinguir con claridad los rasgos de sus caras ni el resto de sus cuerpos, el humo y la oscuridad los difuminan, y el vago contorno de los hombros masculinos, la curva del cabello de la mujer e incluso la manera recatada de tomarse de la mano, le evocan la presencia de sus padres. Casi invisibles, apartados, por un momento son realmente sus padres y, cuando la señora MacDiarmid saluda agitando la mano derecha, Hugh deja escapar una exclamación brusca e involuntaria.
Durante la media hora siguiente, las dos mujeres lanzan el resto del arsenal pirotécnico: los cohetes disparados desde botellas, los perseguidores, las mariposas danzantes, una fuente china llamada la Gritona, candelas romanas, una cigarra silbadora y, como gran final, una «sorpresa aérea» de diez detonaciones. Simon, sentado en el rincón con Noah, farfulla que «no hay sorpresa en la sorpresa aérea» pero, desde donde Hugh se encuentra, la voz de Simon apenas es audible, sumida en el humo que permanece en el jardín donde no sopla nada de brisa.
Entonces todos alzan los ojos para mirar un avión que pasa, con sus luces parpadeantes amarillas, blancas y rojas, y por encima del avión, las estrellas parecen inmovilizadas en la oscuridad habitual. En medio de la nube de pólvora y los restos de petardos estallados esparcidos alrededor de sus pies, Dorsey explica a Tina y Amy las constelaciones: allá, les dice, señalando un poco hacia el este, esa es Cygnus, el Cisne. A veces la llaman la Cruz del Norte. En la cabeza del Cisne se encuentra Albireo, una estrella doble. Y allá, cerca de ella, esa cajita de estrellas es Lyra, la Lira. Una lira es un arpa que se puede transportar y tocar en cualquier lado. Y allá, al norte, está Casiopea. Parece una silla. ¿La ven? ¿Sí, la ven? Tiene el nombre de la mujer, Casiopea, que está sentada en la silla. Pero no podrán verla a menos que la imaginen, y aun así no estará ahí.
Las dos niñas asienten, restregándose los ojos. Hugh toma a cada una de la mano y las sube por la escalera del fondo. Cruzan la baulera, suben por las escaleras de la cocina y llegan al primer piso.
—Llévame en brazos, papá —pide Amy.
Él la levanta lentamente, asombrado por lo ingrávida que parece, y tiende el otro brazo para que Tina pueda tomarle la mano mientras suben.
Una vez en el dormitorio se desvisten a desgana, como distraídas. Hugh da instrucciones a Tina mientras ayuda a Amy a ponerse el pijama de la Mujer Maravilla. Tina insiste en encender el aire acondicionado, que se pone en marcha con rítmico matraqueo. Las dos niñas se acuestan con los ojos cerrados pero las cabezas en alto, como pequeñas reinas. Hugh se sienta al lado de la cama de Amy, le alisa el cabello y le da un beso de buenas noches. Luego le desea a Tina un feliz 4 de Julio; ella extiende el brazo y le aprieta la mano. Hugh está a punto de salir de la habitación cuando lo llama Tina.
—¿Papi?
—¿Qué?
—¿Se estaba inventando eso la tía Dorsey?
—¿Qué?
—Lo de las constelaciones. Eso del cisne y el arpa.
—No, eso es real. Una se llama el Cisne, y la otra es la Lira. Se lo he escuchado otras veces. Y he visto imágenes en los libros.
—Tenía dudas.
—Son cosas que sabe ella. Y es a lo que dedica su vida. Sabe todo lo que hay que saber de las estrellas.
—¿Los nombres los puso ella?
—No, los pusieron otros.
—¿Quiénes?
—No lo sé. A dormir.
La niña vuelve despacio la cabeza y la apoya en la almohada. El humo procedente de la parte trasera del jardín ha penetrado en la habitación y la delgada línea de luz que se filtra desde el pasillo parece tiznada y aureolada, como la luz de los bares a medianoche. A Hugh le molesta que el dormitorio de sus hijas tenga atmósfera de sala de billar. Si todavía funciona, el antiguo aparato limpiará resollando el aire en pocos minutos. Una vez cerrada la puerta, Hugh oye que Tina le dice una palabra de dos sílabas. No distingue cuál es y no va a abrir la puerta para preguntárselo. En la escalera se cruza con Laurie, que está subiendo. Al cruzarse, los dos enarcan las cejas e intercambian contenidas sonrisas de complicidad, pero no se detienen (Hugh ya ha decidido que no le dirá nada a nadie hasta que haya despejado la parte trasera del jardín), y hasta que vuelve a estar fuera de la casa no cae en la cuenta de que su mujer tiene en la cara una mancha o un moretón.
Se despierta a las tres de la madrugada. La noche ha refrescado, pero no lo suficiente como para que siga durmiendo. Oye un leve retumbar de truenos o de fuegos artificiales, no está seguro de qué es. Se levanta en calzoncillos de la cama y nota la cálida y suave textura del suelo de roble bajo sus pies mientras avanza lentamente hacia el pasillo, pasa ante el dormitorio de sus hijas y la puerta bien cerrada de la habitación de huéspedes, hasta la escalera que conduce a la cocina.
A Hugh le gusta comer en la oscuridad. Se sirve un vaso de leche descremada, toma un puñado de galletas del tarro y se dirige al estudio que está al fondo de la casa. Se detiene ante el ventanal y contempla la noche al otro lado del vidrio. Detrás de las nubes hay descargas eléctricas provocadas por el calor. ¡Nubes! Hacía un mes que no veía ninguna, y piensa: estamos salvados. Moja una galleta en el vaso de leche el tiempo suficiente para que se empape sin deshacerse, y se la lleva a la boca. La descarga eléctrica producida por el calor parpadea tres veces detrás de una nube: un código, un telégrafo particular.
—Lindo, ¿no?
Gira sobre sus talones, casi deja caer el vaso de leche. Dorsey está sentada en la sala a oscuras, acurrucada en el borde del sofá, las piernas dobladas cerca del pecho bajo la camisa de dormir de verano.
—¿Qué estás haciendo aquí? —pregunta él.
—¿Qué haces tú? —contesta ella.
—¿Quieres galletas? —le ofrece, tendiéndole una.
—No me gustan. ¿Qué bebes?
—Leche.
—Claro, ¿qué iba a ser? Sí, tomaré un sorbo.
Él se acerca al lugar donde está sentada. En vez de ofrecerle el vaso, se lo apoya en la boca y lo inclina. Dorsey baja la cabeza y él aparta el vaso.
—Siempre el cura frustrado —comenta Dorsey. Su hermano le da la espalda y ella dice—: Qué vida tan secreta la tuya. A veces pienso que no te conozco en absoluto. No sé cómo sigues viviendo de esta manera. Ah, ¿cómo está Laurie?
—¿Por el moretón en la cara? Se lo pregunté. Dice que resbaló en el césped, pero que está bien. —Las descargas eléctricas detrás de una nube hacen que parezca un anuncio—. No se lastimó.
Ella inhala audiblemente, como si fumara un cigarrillo.
—En esta casa no hago más que pensar en mamá y papá. Hoy me he pasado el día viendo a mamá delante de la cocina, con un bol para mezclar ingredientes en una mano y uno de esos batidores de alambre que siempre usaba para los huevos en la otra. Y he oído esa voz suya, como de Estatua de la Libertad, diciéndome cuánto…
—No tenía voz de Estatua de la Libertad.
—El tiempo la ha magnificado. Creía en mí, ¿sabes?, y en todas las maravillas que haría en mi vida. —Cambia de postura en el sofá—. Siempre hablaba en voz baja, pero ahora, en mi recuerdo, es una voz altisonante. Muy altisonante. Como la de una estatua.
—Las estatuas no hablan.
—Oh, claro que hablan —dice ella, y los relámpagos restallan más cerca y más brillantes a sus espaldas—. Esta vez no hemos hablado, Hugh. ¿Cómo estás, en serio?
Él la mira en la oscuridad.
—Estoy bien.
Se da cuenta de que no le cree. Su silencio lo demuestra.
—¿Qué ocurre entre tú y Laurie?
—Nada.
—¿Por qué no disfruta de tocarte? Tengo la sensación de que ya no le gusta en absoluto.
—Basta. No digas una palabra más. Hay ciertas cosas que no puedes preguntarme.
—Eres demasiado decente, Hugh. ¿Cómo has llegado a ser tan decente? Antes no lo eras. No, eras calentón, vulgar y grosero. Te has vuelto esclavo de tu decencia, encanto.
—Es un matrimonio como cualquier otro —dice él, e intenta ver a su hermana con más claridad—. ¿Qué más has descubierto hoy de mi vida?
—Todo lo que estaba ahí —dice ella, sonriéndole con su peculiar y pícara sonrisa, sin mover más que la comisura derecha de la boca.
Se levanta y va a reunirse con él junto a la ventana. Durante unos segundos contempla las descargas eléctricas, pero parecen aburrirla. Empieza a tararear. Hugh no reconoce la tonada. Tararea en voz más alta y marca un paso de baile al ritmo de su propia música.
—Fox trot —dice rápidamente, procurando no romper el ritmo.
Alza los brazos y dobla los dedos a la altura de la cintura. Sus pies desnudos susurran y rozan el suelo de madera. Una triple descarga eléctrica a kilómetros de distancia la ilumina en tres posiciones distintas.
—A Simon le gusta bailar —dice—, pero yo me enseñé este paso. —Se detiene—. Tú ya no bailas, ¿verdad? —Él sacude la cabeza—. Eres tan serio —dice ella, y reanuda el baile—. Un adulto tan adulto. —Tararea «El Danubio azul» y da sola pasos de vals cerca de una mesita auxiliar. Vuelve a interrumpirse—. ¿Quieres probar?
—No.
—Es fácil —dice ella. A la distancia a la que estaría en una clase de danza, le toma la mano—. Observa. Un, dos, tres, un, dos, tres, vuelta, dos, tres, vuelta, dos, tres. —Él intenta seguirla, pero no puede—. Es tan simple… no hay que pensarlo mucho. Tiempo y espacio. Mueve el pie izquierdo hacia fuera, así. Un, dos, tres. ¿Ves? Vamos, Hughie. —Ella cuenta el ritmo dos veces más y luego se detiene. Aparta las manos, y el tarareo se desvanece—. Hay que bailar de vez en cuando —dice—. Sola o con desconocidos, no importa, hay que hacerlo. Incluso cuando no hay música. Especialmente cuando no la hay. —Respira con suavidad—. Crees que esto es muy propio de Dorsey, ¿verdad?
Él se encoge de hombros.
—Confía en mí por una vez. A veces hay que estarle agradecida a Simon por los pasatiempos que sugiere.
—¿Hay que estarle agradecida?
Ella está ante la ventana, mirando al exterior.
—A quién ame es asunto suyo —dice Dorsey, dirigiendo las palabras a su hermano—. Asunto suyo. Sé quiénes son porque me lo dice. Ya no me importa que Simon ame a tantas personas distintas. Sé que esta vez no me lo has preguntado, pero me lo preguntaste antes, así que te lo digo ahora. Simon se enamora. Así me enganchó a mí. Para él el mundo es un jardín. Va por ahí arrancando esta flor, aquella, la de más allá. —Sus manos arrancan flores imaginarias—. Le digo: «Simon, no te agarres ninguna enfermedad». Él me asegura que tiene cuidado. Le creo. Eso es todo lo que te contaré.
—Si las cosas son tan maravillosas, ¿qué haces aquí en plena noche?
—No estoy durmiendo porque nunca duermo.
Hugh hace un gesto de asentimiento.
—Comprendo.
—Y no estoy acostumbrada a esta casa —le dice—. Hay demasiados fantasmas. No me importa lo amables y cariñosos que sean.
Él mira por la ventana. Piensa que en el campo, a lo largo de todo el condado, los agricultores están de pie ante las ventanas de los dormitorios, respiran ligeramente y contemplan el cielo con la esperanza del aguacero repentino, el chaparrón inesperado.
—Lo único que siempre he querido —dice, de pronto, temeroso de su propia generalización— era tener la certeza… de que estabas bien. Ya sabes, a salvo.
—Es tierno. Pero nunca servirá de nada. Conmigo no. Nunca ha servido. Además, no hay seguridad en la seguridad, así que no hay motivo para que no viva con Simon. Tú y yo, Hugh… nos hemos divorciado, ¿no? ¿Pueden divorciarse los hermanos y hermanas? Creo que pueden, y creo que nosotros lo hemos hecho.
Besa a su hermano en la mejilla y sube a la planta alta.
Él deja el vaso de leche sobre la mesa. ¿Por qué cada vez que hablo con ella me ataca por el lado más vulnerable?, se pregunta. Ha sucedido tantas veces que nadie sabe ya cuántas son. Todas las cuentas están saldadas.
Mira la hierba y cree ver tenedores de plata tirados en el césped, iluminados por las descargas eléctricas que, a gran altura, dan aspecto de blanco y negro a la parte trasera del jardín, un paisaje de metal bruñido. Las llaves. Las llaves de Hugh aún están por algún sitio en el césped, al extremo de un arco que empezaba en el tejado. Impaciente consigo mismo mira al techo —«Amo mi paracaídas»—, abre sin hacer ruido la puerta trasera y sale al jardín. El cálido aire nocturno de la noche veraniega le pesa contra la piel como una zarpa. Por encima de él, junto a la ventana del primer piso, su hermana lo mira, y él la ve ahí, una pequeña figura familiar vestida de blanco, en la habitación donde creció mucho tiempo atrás. La saluda agitando la mano, pero ella se retira como si no lo hubiera visto. Cuando oye el trueno, Hugh se agacha y empieza a buscar sus llaves, las del coche, las de la casa, las del garaje, la de la puerta de su oficina, la que abre una cerradura que ha olvidado y la que se olvidó de devolver al recepcionista del motel a treinta kilómetros de la ciudad, y a la luz del relámpago siguiente ve una rana y lo que cree podría ser una culebra pero, cuando le cae la primera gota de lluvia en la espalda, no ha encontrado lo que busca aunque sabe que lo encontrará en cualquier momento.