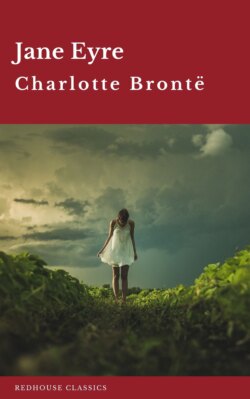Читать книгу Jane Eyre - Charlotte Bronte, Шарлотта Бронте - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XI
ОглавлениеUn nuevo capítulo de una novela se parece a veces al nuevo decorado de una obra de teatro; cuando se levanta el telón esta vez, lector, debes imaginar que ves una habitación de la George Inn de Millcote, el papel pintado de sus paredes ostenta los grandes dibujos típicos de tales posadas; típicos también son la alfombra, los muebles, los adornos sobre la chimenea y las láminas, entre las que se encuentran un retrato de Jorge III, otro del príncipe de Gales y una representación de la muerte de Wolfe. Todo esto se ve a la luz de una lámpara de aceite que pende del techo, y de un magnífico fuego, junto al cual me hallo yo sentada envuelta en una capa y tocada con un sombrero. Mi manguito y mi paraguas yacen sobre la mesa, y yo me ocupo en calentarme y quitarme el entumecimiento producido por dieciséis horas de exposición a la intemperie de un día de octubre. Salí de Lowton a las cuatro de la madrugada y, en estos momentos, el reloj del pueblo de Millcote da las ocho.
Lector, aunque pueda parecer que estoy cómodamente instalada, no tengo el espíritu muy tranquilo. Pensé que cuando parase aquí la diligencia, habría alguien esperando para recibirme. Miré a mi alrededor ansiosamente al bajar los peldaños de madera que había colocado un mozo para ese fin, esperando oír pronunciar mi nombre y ver algún tipo de vehículo esperando para llevarme a Thornfield. No había nada parecido a la vista, así que inquirí a un criado si había preguntado alguien por la señorita Eyre y me contestó negativamente, por lo que no tuve más remedio que pedir que me acompañara a un cuarto privado, donde ahora me encuentro esperando, mis pensamientos turbados por toda clase de dudas y temores.
Es una sensación muy extraña para una persona joven y sin experiencia encontrarse totalmente sola en el mundo, alejada de todo lo conocido, insegura de poder alcanzar su destino e incapaz, por muchos impedimentos, de volver al lugar de origen. El encanto de la aventura dulcifica la sensación y el sentimiento de orgullo la suaviza, pero un latido de miedo la turba. El miedo se apoderó de mí cuando, al cabo de media hora, todavía estaba sola. Se me ocurrió tocar la campanilla.
—¿Hay un lugar aquí cerca llamado Thornfield? —pregunté al criado que acudió a mi llamada.
—¿Thornfield? No lo sé, señora. Preguntaré en el mostrador.
Desapareció pero volvió enseguida:
—¿Se llama usted Eyre, señorita?
—Sí.
—Una persona la espera.
Me levanté de un salto, recogí el manguito y el paraguas y me apresuré a salir al corredor de la posada. Un hombre estaba al lado de la puerta abierta y, en la calle iluminada por una farola, vi un vehículo de un caballo.
—Este será su equipaje, supongo —dijo el hombre algo bruscamente al verme, señalando mi baúl, que estaba en la entrada.
—Sí.
Lo cargó en el vehículo, una especie de calesa, y después subí yo. Antes de que cerrase la puerta, le pregunté a qué distancia estaba Thornfield.
—A unas seis millas.
—¿Cuánto tardaremos en llegar?
—Hora y media, tal vez. Cerró la puerta, se encaramó a su asiento en el pescante y emprendimos el camino. Íbamos a paso lento y tuve tiempo de sobra para reflexionar. Me alegraba estar tan cerca del final de mi viaje, y, recostándome en el vehículo cómodo, si no elegante, me entregué tranquilamente a mis meditaciones.
«Supongo —pensé—, a juzgar por la sencillez del criado y del coche, que la señora Fairfax no será una persona muy elegante. Tanto mejor; solo una vez he vivido entre gente refinada y fui muy desgraciada. Me pregunto si vive sola con la niña. Si es así y si es mínimamente agradable, me llevaré muy bien con ella. Pondré todo mi empeño en ello, pero, desgraciadamente, no siempre es suficiente. Por lo menos, en Lowood me lo propuse, perseveré y lo conseguí, pero recuerdo que con la señora Reed mis mejores propósitos fueron siempre rechazados con desprecio. Ruego a Dios que la señora Fairfax no resulte ser una segunda señora Reed; pero, si lo fuera, no estoy obligada a quedarme con ella. Si las cosas salen mal, puedo volver a poner un anuncio. Me pregunto cuánto faltará ahora».
Bajé la ventanilla y me asomé. Habíamos dejado atrás Millcote. A juzgar por el número de luces, debía de ser un lugar de grandes proporciones, mucho mayor que Lowton. Nos hallábamos, por lo que pude ver, en una especie de ejido, pero había casas dispersas por toda la zona. Me pareció un lugar diferente de Lowood, más poblado y menos pintoresco, más emocionante y menos romántico.
La carretera era mala y la noche nublada. El conductor dejó que el caballo fuera al paso, y realmente creo que la hora y media se alargó hasta las dos horas. Por fin se giró y dijo:
—Ya falta poco para Thornfield.
Me asomé otra vez. Pasábamos ante una iglesia cuya torre vi ancha y baja contra el cielo, y cuya campana estaba tocando el cuarto. También vi una estrecha galaxia de luces sobre una colina, señalando una villa o aldea. Unos diez minutos más tarde; se apeó el cochero para abrir unas puertas, que se cerraron de golpe después de pasar nosotros. Subimos lentamente por una calzada hasta encontrarnos ante la fachada larga de una casa. Brillaba una vela tras la cortina de un mirador; las demás ventanas estaban a oscuras. El coche se detuvo en la puerta principal, abierta por una criada. Me apeé y entré.
—Haga el favor de venir por aquí, señora —dijo la muchacha, y la seguí a través de un vestíbulo cuadrado rodeado de altas puertas. Me acompañó a una habitación, cuya iluminación doble de velas y chimenea me deslumbró al principio, en contraste con la oscuridad a la que se habían acostumbrado mis ojos. Sin embargo, cuando recuperé la vista, se me presentó delante un cuadro acogedor y agradable.
Una habitación pequeña y cómoda, una mesa redonda junto a un fuego alegre y, sentada en un sillón anticuado de respaldo alto, la señora mayor más encantadora imaginable, con velo de viuda, vestido negro de seda y delantal inmaculado de muselina blanca: exactamente como había visualizado a la señora Fairfax, solo un poco menos elegante y más plácida. Hacía calceta; un gato grande estaba sentado gravemente a sus pies: no faltaba detalle para completar el ideal de felicidad doméstica. Es difícil concebir mejor presentación para una nueva institutriz; no había esplendor que me abrumara, ni elegancia que me desconcertara. Al entrar yo, se levantó la anciana y se adelantó amablemente para recibirme.
—¿Cómo está usted, querida? Me temo que habrá tenido un viaje pesado, ¡va tan despacio John! Debe de tener frío, acérquese al fuego.
—¿La señora Fairfax, supongo? —dije.
—Sí, así es. Siéntese, por favor.
Me llevó hasta su propio sillón y empezó a quitarme el chal y a desatar las cintas de mi sombrero. Le rogué que no se molestase tanto.
—Vaya, no es molestia. Seguro que tiene las manos entumecidas de frío. Leah, prepara un poco de ponche caliente y unos emparedados. Aquí tienes las llaves de la despensa.
Y sacó del bolsillo un manojo de llaves de aspecto doméstico, que entregó a la criada.
—Venga, acérquese más al fuego —continuó—. Ha traído su equipaje, ¿verdad, querida?
—Sí, señora.
—Mandaré que lo suban a su cuarto —dijo, saliendo apresurada.
«Me trata como si fuera una visita —pensé—. No esperaba semejante recibimiento. Preveía solo frialdad y distancia; no corresponde con lo que he oído hablar del trato a las institutrices, pero no debo regocijarme demasiado pronto».
Regresó, quitó personalmente de la mesa su calceta y uno o dos libros para hacerle sitio a la bandeja que traía Leah, y me sirvió ella misma el tentempié. Me sentí algo confusa al verme objeto de más atenciones que nunca antes hubiera recibido, y menos de parte de una persona superior, pero como ella no parecía encontrarlo fuera de lugar, pensé que lo mejor sería aceptarlo como algo natural.
—¿Tendré el gusto de ver a la señorita Fairfax esta noche? —pregunté después de comer.
—¿Qué ha dicho, querida? Estoy algo sorda —respondió la buena señora, acercando su oído a mis labios.
Repetí más claramente mi pregunta.
—¿La señorita Fairfax? ¡Oh, quiere usted decir la señorita Varens! Así se llama su futura alumna.
—¿De veras? Entonces, ¿no es su hija?
—No, yo no tengo familia.
Debería haber insistido con mis preguntas para averiguar qué relación tenía con la señorita Varens, pero recordé que no era cortés hacer demasiadas preguntas, y estaba segura de que me enteraría más adelante.
—Estoy tan contenta —prosiguió, sentándose frente a mí y colocando el gato en su regazo—, estoy tan contenta de que haya venido usted. Será muy agradable tener compañía aquí. Por supuesto, siempre es agradable, pues Thornfield es una casa estupenda, aunque esté algo abandonada en los últimos años, pero es un lugar respetable. Sin embargo, en invierno, ya sabe usted, se está un poco triste sin compañía, incluso en los mejores sitios. Digo sin compañía, aunque Leah es una muchacha agradable, desde luego, y John y su mujer son muy buenas personas, pero al fin y al cabo solo son criados, y una no puede conversar con ellos como iguales: hay que mantenerlos a distancia para no perder la autoridad. Sin ir más lejos, el invierno pasado (si recuerda usted, fue muy riguroso, y cuando no nevaba, llovía o hacía viento), no vino a la casa un alma excepto el carnicero y el cartero entre noviembre y febrero, y me ponía muy melancólica sentada sola noche tras noche. A veces me leía Leah, pero creo que no le gustaba mucho la tarea, pues recortaba su libertad. En primavera y verano, me las arreglaba mejor; el sol y los días largos alegran muchísimo. Y luego, al principio del otoño, vinieron la pequeña Adèle Varens con su niñera. ¡Qué vitalidad trae un niño a una casa! Y ahora que está usted aquí, estaré contentísima.
Me embargó una gran simpatía por la encantadora señora mientras la oía hablar; acerqué mi sillón al suyo y le comuniqué mi sincero deseo de que mi compañía le resultara tan agradable como esperaba.
—Pero no la tendré levantada tarde esta noche —dijo—, ya son las doce, lleva todo el día viajando y debe de estar cansada. Si ya tiene los pies bien calientes, la acompañaré a su cuarto. He hecho preparar para usted el cuarto contiguo al mío. Es pequeño, pero pensé que le agradaría más que uno de los cuartos delanteros más grandes, que tienen muebles más elegantes, pero son tan tristes y solitarios que yo misma nunca duermo allí.
Le agradecí su elección considerada y, sintiéndome realmente fatigada después del largo viaje, me declaré dispuesta para retirarme a dormir. Cogió una vela y salimos de la habitación. Primero fue a ver si la puerta principal estaba bien cerrada, sacó la llave de la puerta, y seguimos hasta el piso de arriba. Los peldaños y el pasamanos eran de roble y la ventana de la escalera era alta con vidrieras reticuladas. Tanto la escalera como el rellano que daba a los dormitorios parecían pertenecer más a una iglesia que a una casa. Un aire frío, como subterráneo, invadía la escalera y la meseta sugiriendo ideas lúgubres de vacío y soledad, por lo que me alegró, al entrar en mi cuarto, ver que era pequeño de tamaño y amueblado de un modo moderno y sencillo.
Después de despedirse amablemente la señora Fairfax, cerré la puerta y miré alrededor, y la impresión inquietante que me habían producido el amplio vestíbulo, la oscura escalera y la larga y fría galería fue prácticamente anulada por el aspecto más alegre de mi cuarto, y recordé que, tras un día de fatiga física y ansiedad mental, por fin me encontraba en un refugio seguro. Me invadió un sentimiento de gratitud y me arrodillé junto a la cama y di gracias a Dios, sin olvidarme, antes de levantarme, de pedirle ayuda para el camino que se abría ante mí y fuerza para merecer la amabilidad que se me había brindado tan cordialmente antes de ganármela. Mi cama estaba libre de inquietudes aquella noche y mi cuarto de miedos. Cansada y contenta a la vez, me dormí profundamente enseguida y, cuando me desperté, ya era de día.
La luz del sol reluciendo entre las alegres cortinas azules de quimón daba a mi cuarto un aspecto animado e iluminaba las paredes empapeladas y el suelo alfombrado, tan diferentes de las desnudas tablas y el yeso manchado de Lowood que me llenó de gozo contemplarlos. Las cosas externas tienen un gran efecto en los jóvenes: pensé que empezaba una fase más bella de mi vida, llena de flores y placeres, además de espinas y trabajos. Despertados por el cambio de escena y la nueva esfera de esperanzas, mis sentidos estaban alterados. Me es imposible definir qué es lo que esperaba, pero sé que era algo placentero, quizás no para ese día ni ese mes, sino para un momento indefinido del futuro.
Me levanté y me vestí cuidadosamente, porque así lo exigía mi naturaleza, aunque con ropa sencilla, pues no poseía ninguna prenda que no estuviera hecha con absoluta simplicidad. No solía descuidar mi apariencia ni desatender la impresión que podía causar. Al contrario, siempre quise tener el mejor aspecto posible para suplir mi falta de belleza. Algunas veces lamentaba no ser más agraciada y hubiera querido tener mejillas sonrosadas, una nariz correcta y una boca de piñón. Hubiera querido ser alta, elegante y desarrollada de proporciones. Pensé que era una desgracia ser tan pequeña, pálida y con rasgos tan marcados e irregulares. ¿Por qué tenía estas aspiraciones y pesares? Era difícil saberlo, ni yo misma lo sabía, pero había una razón lógica, y natural también. Sin embargo, una vez cepillado y recogido el cabello muy tirante, puesto el traje negro (el cual, aunque de estilo espartano, por lo menos me ajustaba perfectamente), y colocado el cuello limpio, pensé que tenía un aspecto lo suficientemente respetable como para presentarme ante la señora Fairfax y para que mi nueva alumna no me recibiera con antipatía. Después de abrir la ventana y dejar ordenadas las cosas del tocador, salí del cuarto.
Crucé la larga galería alfombrada, bajé por los peldaños resbaladizos de roble hasta llegar al vestíbulo, donde me detuve un momento. Miré algunos cuadros que colgaban en la pared (recuerdo que uno representaba un hombre adusto con coraza y otro una señora con el cabello empolvado y un collar de perlas), una lámpara de bronce que pendía del techo, un gran reloj con caja de roble extrañamente tallado, negro como el ébano por los años y los pulimentos. Todo me parecía muy elegante e impresionante, pero yo estaba poco acostumbrada al lujo. Estaba abierta la puerta principal acristalada y crucé el umbral. Era una espléndida mañana de otoño: el sol brillaba sereno sobre los bosquecillos ocres y los campos aún verdes. Alejándome por el césped, volví la cabeza para ver la fachada de la mansión. Tenía tres plantas de proporciones no enormes, pero sí considerables; era una casa solariega, no la mansión de un noble, y las almenas le daban un aspecto pintoresco. Su fachada gris destacaba sobre una grajera, cuyos moradores volaban por encima del césped hasta un gran prado, separado del terreno de la casa por una valla hundida, y donde un conjunto de enormes espinos nudosos y anchos como robles explicaban la etimología del nombre de la casa[5]. Más lejos había unas colinas, no tan altas como las de Lowood ni tan escarpadas, por lo que no parecían una barrera separándonos del mundo de los vivos. Pero eran unas colinas silenciosas y solitarias, que parecían dotar a Thornfield de un aislamiento que no esperaba hallar tan cerca del bullicioso pueblo de Millcote. Una aldea, cuyos tejados se entremezclaban con los árboles, yacía en la ladera de una de estas colinas, y más cerca de Thornfield se encontraba la iglesia parroquial, cuya torre daba a una loma que estaba entre la casa y la entrada.
Todavía disfrutaba de la vista apacible y el aire agradable, todavía escuchaba encantada los graznidos de los grajos, todavía observaba la fachada amplia y vetusta, pensando que era un lugar muy grande para ser la morada de una señora tan pequeña como la señora Fairfax, cuando esa misma señora apareció en la puerta.
—¿Qué, ya de paseo? —dijo—. Veo que es usted madrugadora —me aproximé a ella y me recibió con un beso afable y un apretón de manos.
—¿Qué le parece Thornfield? —preguntó, y le contesté que me gustaba mucho.
—Sí —dijo—, es un lugar bonito, pero me temo que vaya a echarse a perder si al señor Rochester no le da por venir a habitarlo permanentemente, o, por lo menos, visitarlo más a menudo. Las grandes casas y buenas propiedades necesitan la presencia del amo.
—¡El señor Rochester! —exclamé—. ¿Quién es?
—El dueño de Thornfield —respondió en voz baja—. ¿No sabía usted que se llamaba Rochester?
Por supuesto que no lo sabía; nunca había oído hablar de él. Pero a la anciana su existencia le parecía un hecho universalmente difundido, que todos deberíamos conocer por instinto.
—Yo creía —proseguí— que Thornfield le pertenecía a usted.
—¿A mí? ¡Válgame Dios, qué idea! ¿A mí? Si solo soy el ama de llaves, la administradora. Es cierto que soy pariente lejana de los Rochester por parte de la madre, es decir, mi marido lo era. Era clérigo, párroco de Hay, la aldea de la colina, y la iglesia de la entrada era suya. La madre del actual señor Rochester era una Fairfax, prima segunda de mi marido, pero jamás alardeo del parentesco; no me importa nada, me considero simplemente un ama de llaves normal; mi señor se comporta correctamente, y no espero más.
—¿Y la niña, mi alumna?
—Es pupila del señor Rochester, y él me encargó que le buscase una institutriz. Pretende que se eduque en el condado de…, según tengo entendido. Aquí viene, con su bonne, como llama a su niñera —así se explicaba el enigma: esta viuda afable y bondadosa no era ninguna dama, sino una empleada como yo. No la apreciaba menos por ello; al contrario, me alegré más aún. La igualdad entre ella y yo era real y no el resultado de su condescendencia. Tanto mejor; mi situación era mucho más libre por ello.
Mientras meditaba sobre este descubrimiento, vino corriendo por el césped una niña, seguida por su cuidadora. Observé a mi alumna, que al principio no pareció fijarse en mí. Era muy pequeña, quizás de siete u ocho años, esbelta, pálida, con facciones pequeñas y una cascada de rizos que le llegaba hasta la cintura.
—Buenos días, señorita Adèle —dijo la señora Fairfax—. Venga a saludar a la señora que va a ser su profesora y a hacer de usted una mujer inteligente.
Se acercó y dijo a su niñera, señalándome:
—C’est là ma gouvernante?
—Mais oui, certainement[6] —contestó esta.
—¿Son extranjeras? —pregunté, sorprendida al oírlas hablar en francés.
—La niñera es extranjera, y Adèle nació en la Europa continental, de donde no salió hasta hace seis meses, creo. Cuando vino, no hablaba ni una palabra de inglés, pero ahora se las arregla para hablarlo un poco, aunque no la entiendo porque lo mezcla con el francés. Pero estoy segura de que usted la entenderá muy bien.
Afortunadamente, había tenido la ocasión de que me enseñara el francés una señora francesa, y como me había empeñado en conversar con madame Pierrot siempre que podía, y además, durante los últimos siete años, me había dedicado a aprender de memoria un pasaje en francés cada día, esmerando el acento e imitando en lo posible la pronunciación de mi profesora, había adquirido cierto dominio del idioma, por lo que era probable que no tuviera problemas con mademoiselle Adèle. Esta se aproximó para darme la mano cuando supo que era su institutriz. Al acompañarla a la casa para desayunar, le dirigí algunas frases en francés, a las que respondió brevemente al principio. Pero cuando nos hallábamos ya sentadas a la mesa, tras examinarme durante unos diez minutos con sus grandes ojos color avellana, de repente comenzó a charlotear fluidamente.
—Ah —dijo en francés—, habla usted mi idioma tan bien como el señor Rochester. Puedo hablar con usted igual que con él, y Sophie también. Ella se va a alegrar, pues aquí no la entiende nadie. La señora Fairfax solo habla inglés. Sophie es mi niñera, vino conmigo en un gran barco con una chimenea humeante, ¡cómo humeaba! y me mareé, y Sophie también, y el señor Rochester también. El señor Rochester se tumbó en un sofá en una bonita habitación que llamaban salón, y Sophie y yo teníamos camas en otro sitio. Por poco me caí de la mía, parecía una repisa. Y mademoiselle, ¿cómo se llama usted?
—Eyre, Jane Eyre.
—¿Eir? Vaya, no sé pronunciarlo. Bueno, pues, nuestro barco se detuvo por la mañana, antes del amanecer, en una gran ciudad, una ciudad enorme, con casas oscuras y toda llena de humo, no se parecía nada a la preciosa ciudad de donde yo venía, y el señor Rochester me llevó a tierra en brazos por una tabla, y nos siguió Sophie, y nos subimos todos a un carruaje que nos transportó a una casa preciosa, más grande que esta, que se llamaba hotel. Estuvimos casi una semana allí; Sophie y yo nos íbamos todos los días de paseo por un sitio verde muy grande todo lleno de árboles, que se llamaba el Parque. Y había muchos niños además de mí, y un estanque con aves maravillosas a las que daba migas.
—¿Puede usted entenderla cuando habla así de rápido? —preguntó la señora Fairfax.
La entendía muy bien, acostumbrada al habla fluida de madame Pierrot.
—Me complacería —prosiguió la buena señora— que le hiciera usted un par de preguntas sobre sus padres. Me pregunto si los recuerda.
—Adèle —pregunté— ¿con quién vivías en esa ciudad limpia de la que has hablado?
—Hace mucho tiempo, vivía con mamá, pero ya está con la Virgen. Mamá me enseñaba a bailar y a cantar y recitar versos. Venían muchos caballeros y señoras a ver a mamá, y yo bailaba para ellos y me sentaba en sus regazos y les cantaba, me gustaba mucho. ¿Quiere usted que le cante ahora?
Como había terminado de desayunar, le di permiso para dar una muestra de sus habilidades. Se bajó de la silla y vino a sentarse en mis rodillas. Luego, juntando las manos recatadamente, sacudiéndose los rizos y alzando los ojos al techo, empezó a cantar una canción de alguna ópera. Era la canción de una señora abandonada, que, lamentando la perfidia de su amante, hace acopio de orgullo y pide a su doncella que la vista con sus mejores joyas y galas, decidida a enfrentarse con el traidor en un baile y demostrarle, con su comportamiento alegre, lo poco que la ha afectado su abandono.
El tema no parecía muy adecuado para una cantante tan joven, pero supongo que la gracia de la exhibición estribaba en oír las palabras de amor y celos cantadas con los gorjeos de una niña. Esta gracia era de muy mal gusto, o, por lo menos, así me lo pareció a mí.
Adèle cantó su cancioncita bastante afinada con la inocencia de su edad. Una vez terminada, se bajó de mi regazo de un salto y dijo:
—Ahora, mademoiselle, le recitaré un poco de poesía.
Adoptando una pose adecuada, comenzó a recitar La Ligue des Rats, fable de La Fontaine. Se puso a recitar la pieza poniendo mucho cuidado en la puntuación y la entonación, con voz flexible y gestos apropiados, muy poco en consonancia con su edad, que demostraban que la habían aleccionado con mucho esmero.
—¿Fue tu madre quien te enseñó esa pieza? —le pregunté.
—Sí, y ella solía decirlo de esta manera: «Qu’avez vous donc? lui dit un de ces rats; parlez!»[7]. Me hacía levantar la mano para recordarme que alzara la voz para marcar la interrogación. ¿Quiere que baile algo para usted?
—No, ya es suficiente. Pero, después de irse tu mamá con la santísima Virgen, como tú dices, ¿con quién vivías?
—Con madame Frédéric y su marido. Ella cuidaba de mí, pero no es pariente mía. Creo que es pobre, porque su casa no era tan bonita como la de mamá. No pasé mucho tiempo allí, porque el señor Rochester me preguntó si quería venir a vivir con él a Inglaterra y dije que sí. Es que conozco al señor Rochester más tiempo que a madame Frédéric y siempre se ha portado bien conmigo y me ha comprado bonitos vestidos y juguetes. Pero ha faltado a su palabra, ya que me ha traído a Inglaterra pero él ha vuelto allí ahora y nunca lo veo.
Después de desayunar, Adèle y yo nos retiramos a la biblioteca que, según parece, el señor Rochester había dado instrucciones que utilizáramos como aula. La mayoría de los libros estaban bajo llave tras unas puertas de cristal, pero había una estantería abierta que contenía todo lo que pudiera hacer falta para los trabajos elementales, además de varios tomos de literatura ligera, poesía, biografias, libros de viaje, alguna novela romántica, y algunos más. Supongo que él había considerado que una institutriz no necesitaría más para su uso personal, y, de hecho, eran más que suficientes de momento. Comparados con las lecturas exiguas que había conseguido juntar en Lowood, parecían ofrecerme copioso esparcimiento e información. También había un piano nuevo bien afinado, un caballete y dos globos terráqueos.
Mi alumna resultó ser bastante dócil aunque poco aplicada, por no estar acostumbrada a ninguna clase de tarea constante. Pensé que sería poco aconsejable constreñirla demasiado al principio, así que, después de hablar largo rato con ella y hacer que aprendiera un poco, a mediodía la dejé regresar con su niñera, y yo decidí ocuparme hasta la hora de cenar en hacer unos bocetos para usarlos con ella.
Cuando subía la escalera para recoger mi carpeta y mis lápices, me llamó la señora Fairfax:
—Ya han acabado las clases de la mañana, supongo —se hallaba en una habitación cuyas puertas plegables estaban abiertas, adonde me dirigí cuando me habló. Era un aposento grande y elegante, con sillas y cortinas de color morado, una alfombra turca, paredes recubiertas de paneles de nogal, un gran ventanal con vidriera y un techo alto bellamente tallado. La señora Fairfax estaba quitando el polvo de unos magníficos jarrones de espato morado que se encontraban sobre el aparador.
—¡Qué habitación tan bella! —exclamé al mirar alrededor, ya que nunca antes había visto nada tan impresionante.
—Sí, es el comedor. Acabo de abrir la ventana para dejar paso al aire y al sol, porque todo se pone terriblemente húmedo en las habitaciones que se utilizan poco. Aquel salón parece una cripta.
Y señaló un gran arco enfrente de la ventana, que, igual que esta, llevaba unas cortinas teñidas de morado recogidas con cintas. Subiendo por dos anchos peldaños, me asomé y creí estar en un lugar encantado, por el esplendor de lo que vieron mis ojos inexpertos. No obstante, solo se trataba de un salón muy bonito con un camarín dentro, todo cubierto de blancas alfombras, que daban la impresión de estar esparcidas de guirnaldas de flores; los techos estaban decorados con molduras de uvas y hojas de parra, que contrastaban fuertemente con los sofás y otomanas carmesí y los adornos de cristal de Bohemia de la repisa de la chimenea de mármol de Paros, que también eran rojos como el rubí; entre las ventanas, grandes espejos reflejaban esta mezcla de nieve y fuego.
—¡Qué ordenadas mantiene usted estas habitaciones, señora Fairfax! —dije—. Sin polvo ni fundas en los muebles; si no fuera por el aire frío, se diría que están habitadas.
—Lo que ocurre, señorita Eyre, es que, aunque las visitas del señor Rochester son infrecuentes, son siempre repentinas e inesperadas, y como he visto que le molesta encontrarlo todo envuelto y que su llegada produzca un revuelo de actividad, he pensado que es mejor tener las habitaciones siempre dispuestas.
—¿Es un hombre exigente y escrupuloso el señor Rochester?
—No especialmente, pero tiene los gustos y los hábitos de un hombre, y espera que las cosas se hagan según sus deseos.
—¿Usted lo aprecia? ¿Lo aprecian todos?
—Desde luego, y siempre se ha respetado a su familia por aquí. Casi todas las tierras de la zona, hasta donde alcanza la vista, han pertenecido a los Rochester desde tiempos inmemoriales.
—Pero, olvidándonos de sus tierras, ¿usted lo aprecia? ¿Lo quiere la gente por sí mismo?
—Yo, personalmente, no tengo motivos para no apreciarlo y tengo entendido que sus colonos lo consideran un patrón justo y generoso, pero nunca ha vivido mucho entre ellos.
—Pero ¿no tiene sus rarezas? En fin, ¿qué clase de carácter tiene?
—Oh, tiene un carácter intachable, supongo. Puede que sea un poco raro. Ha viajado mucho y ha visto mucho mundo, creo. Diría que es inteligente, pero he hablado poco con él.
—¿De qué modo es raro?
—No lo sé, es difícil de describir: no es nada concreto, pero se nota al hablar con él. Nunca sabe una si habla en serio o en broma, si está contento o descontento. No se le entiende muy bien, por lo menos yo no lo entiendo, pero no importa, porque es muy buen patrón.
No pude sacar más detalles de la señora Fairfax sobre su amo y el mío. Hay personas que no tienen idea de describir a una persona, o de observar y señalar los puntos a destacar en un personaje o una cosa, y era evidente que la buena señora pertenecía a esta clase. Mis preguntas la hacían cavilar, pero no pude sacar nada en claro. A sus ojos, el señor Rochester era el señor Rochester, un caballero, un terrateniente y nada más. No buscaba más allá, y estaba claro que le sorprendía mi deseo de tener una idea más concreta de su identidad.
Cuando salimos del comedor, me propuso enseñarme el resto de la casa, y la seguí escaleras arriba y escaleras abajo, admirándolo todo a nuestro paso, porque estaba todo bien distribuido y armonioso. Me parecieron especialmente hermosas las grandes habitaciones de la parte delantera. Algunos aposentos del tercer piso, aunque oscuros y de techo bajo, eran interesantes por su aire antiguo. Los muebles que una vez ocuparan las habitaciones de abajo habían sido colocados en aquellos cuartos según iban cambiando las modas, y, a la luz tenue de las estrechas ventanas, pude ver camas de cien años de antigüedad, arcones de roble o nogal, que parecían réplicas del arca de la alianza por sus extraños tallos de palmeras y cabezas de querubines, sillas nobles de respaldo alto y estrecho, escabeles más antiguos aún, con almohadones adornados con bordados apenas visibles, hechos por manos que debían de llevar dos generaciones bajo tierra. Todas estas reliquias daban a la tercera planta de Thornfield Hall el aspecto de un hogar de antaño, un santuario dedicado a los recuerdos. Me complacían el silencio, la penumbra y la singularidad de este refugio, pero no me habría atraído en absoluto pasar la noche en una de aquellas camas anchas y pesadas, algunas cerradas con puertas de roble y otras con cortinajes ingleses antiguos, cuajados de bordados con las imágenes de extrañas flores y aves más extrañas todavía y extrañísimos seres humanos, todo lo cual hubiera tenido un aspecto verdaderamente extraño a la pálida luz de la luna.
—¿Duermen los criados en estos cuartos? —pregunté.
—No, duermen en una serie de cuartos más pequeños en la parte de atrás. Nadie duerme aquí. Se diría que si hubiera un fantasma en Thornfield Hall, es aquí donde estaría.
—Entonces, ¿no hay fantasmas?
—No que yo sepa —respondió sonriente la señora Fairfax.
—¿No hay tradición ni leyenda de ningún fantasma?
—Creo que no. Y sin embargo, se dice que los Rochester han sido una familia más violenta que pacífica en el pasado. Quizás por eso ahora duermen tranquilos en sus tumbas.
—Sí, «después de la fiebre de la vida duermen bien»[8] —murmuré.
—¿Adónde va usted ahora, señora Fairfax? —le pregunté al ver que se alejaba.
—Al tejado. ¿Quiere venir a ver la vista desde allí? —y la seguí de nuevo por una escalera estrecha hasta los áticos y, desde allí, por una escalerilla atravesamos una trampilla hasta alcanzar el tejado de la mansión. Me encontraba al mismo nivel que los grajos y podía ver sus nidos. Apoyándome en las almenas y mirando hacia abajo, observaba las tierras como en un plano: el césped, como de terciopelo, bordeando la base gris de la casa, el prado, tan amplio como un parque, salpicado de árboles antiguos, el bosque, sombrío y seco, cruzado por un sendero lleno de maleza, y más verde de musgo que los mismos árboles, la iglesia junto a la entrada, la carretera, las tranquilas colinas, todo reposando bajo el sol de otoño, y el horizonte acotado por el cielo benigno de azul intenso moteado de blanco nacarado. No destacaba ningún rasgo del panorama, pero todo era agradable. Al volverme para pasar por la trampilla, apenas veía la escalera. El ático parecía negro como una tumba comparado con la bóveda, el paisaje soleado de sotos, praderas y verdes colinas que tenían como centro la casa, que acababa de contemplar con deleite.
La señora Fairfax se rezagó un momento para cerrar la trampilla, y yo encontré a tientas la salida del ático y comencé a bajar la estrecha escalera de la buhardilla. Me detuve en el largo pasillo estrecho y mal alumbrado, pues solo tenía un ventanuco en un extremo, que separaba las habitaciones delanteras y traseras de la tercera planta y parecía, con sus dos filas de puertas cerradas, el corredor del castillo de Barbazul.
Al seguir lentamente mi camino, me sorprendió el último sonido que esperaba oír en un lugar tan tranquilo: una carcajada. Fue una carcajada extraña, clara y triste. Me paré; cesó por un momento el sonido y luego se reanudó más fuerte. Al principio, aunque clara, fue apagada, pero esta vez se convirtió en una risotada que parecía producir un eco en cada una de las habitaciones vacías, aunque salía solo de una, cuya puerta hubiera podido señalar.
—¡Señora Fairfax! —grité, pues la oí bajar la escalera de la buhardilla—. ¿Ha oído usted esa carcajada? ¿Quién es?
—Alguno de los criados, probablemente —respondió—, quizás Grace Poole.
—¿La ha oído? —pregunté nuevamente.
—Sí, claramente. La oigo a menudo: cose en una de estas habitaciones. A veces la acompaña Leah y muchas veces alborotan juntas.
Se repitió la risa con su tono bajo, terminando con un murmullo peculiar.
—¡Grace! —exclamó la señora Fairfax.
Verdaderamente no esperaba yo que contestara ninguna Grace, porque la risa era tan trágica y sobrenatural como cualquiera que hubiera oído en mi vida, y me habría asustado de veras si no hubiera sido pleno día, y si el lugar y la ocasión hubieran sido propicios al miedo. Sin embargo, lo que ocurrió me demostró lo tonta que era por haberme siquiera sorprendido.
La puerta más cercana se abrió y salió una criada, una mujer de entre treinta y cuarenta años, robusta y fornida, pelirroja y de rostro duro y poco agraciado. Es imposible imaginar una aparición menos romántica o fantasmagórica.
—Demasiado ruido, Grace —dijo la señora Fairfax—. ¡Recuerda las órdenes! —Grace hizo una reverencia en silencio y volvió a entrar.
—Es la persona que viene a coser y a ayudar a Leah con el trabajo de limpieza —prosiguió la viuda—; deja un poco que desear en algunos aspectos, pero no lo hace mal del todo. Por cierto, ¿cómo le ha ido con su alumna esta mañana?
La conversación, dirigida de esta manera hacia Adèle, continuó hasta que llegamos a las regiones claras y alegres de abajo. Adèle se acercó corriendo a nosotras, exclamando:
—Mesdames, vous êtes servies! —añadiendo—. J’ai bien faim, moi![9].
Encontramos la cena servida y esperándonos en el cuarto de la señora Fairfax.