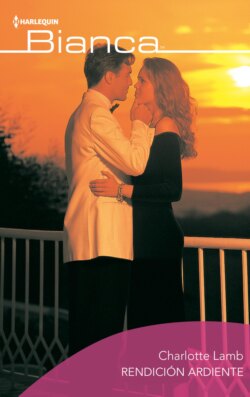Читать книгу Rendición ardiente - CHARLOTTE LAMB - Страница 6
Capítulo 2
ОглавлениеPARA cuando llegaron arriba, Zoe ya se había recobrado ligeramente del shock inicial y empezaba a ver con claridad lo que estaba sucediendo y lo que debía hacer.
De acuerdo, él era más grande y más musculoso, pero ella no se iba a dejar vencer.
En cuanto abrió la puerta del dormitorio de ella, Zoe lo agarró del pelo y comenzó a gritar.
–¡Bájeme!
La soltó encima de la cama. Ella rodó hacia el extremo más alejado y agarró lo primero que encontró y que le serviría como arma. Era una figurilla de bronce, el primer premio que había ganado en su vida por un documental de televisión. La tenía junto a su cama, pues haber ganado aquel premio la había hecho sentir tan orgullosa que había estado flotando durante varios días. Después de aquel, había habido más premios. Pero ninguno le había proporcionado tanto placer.
–No sea tan tonto como para pensar que no voy a ser capaz de utilizar esto. Si se acerca, lo golpearé con él y es muy pesado, puro bronce. Hace daño de verdad.
Él se dio media vuelta. Pero, lejos de marcharse, cerró la puerta y se metió la llave en el bolsillo.
Zoe sintió que la garganta se le secaba. La miraba con intensidad.
Zoe apretó la figurilla en su mano.
–Insisto en lo que he dicho. No se acerque o le abro la cabeza.
Él atravesó la habitación. Ella casi no podía respirar.
Se dirigió al baño y cerró la puerta, sin ni siquiera mirarla.
Se oyó el agua de la ducha correr y pronto se mezcló con el sonido de una conocida canción que no pudo identificar. ¡Lo tenía en la punta de la lengua! ¿Qué canción era?
De repente, Zoe se sintió tremendamente ridícula, agazapada en una esquina y con la figurilla en la mano.
La dejó de nuevo en la mesilla y rápidamente sustituyó el pijama por unos vaqueros y un enorme jersey que le había robado a uno de los tipos con los que había salido. ¡Pobre Jimmy! Era como el jersey: largo, delgado y gris, con los ojos grises, el pelo castaño y un aspecto algo deprimente. La verdad era que no recordaba por qué había empezado a salir con él.
Bueno, en aquel entonces no tenía más que veinte años. Él tenía cuarenta, era documentalista de televisión… Su trabajo la había impresionado. Por eso había aceptado la cita para cenar. Después de aquello había estado en su vida durante una temporada, como un fantasma, que aparecía de vez en cuando y la invitaba al teatro o la llevaba a pasear a la orilla del mar un domingo por la tarde.
Hasta que un día, Zoe se dio cuenta de que se estaba complicando demasiado con él, que podía acabar pidiéndole que se casara si no acababa con aquella relación.
Acabó con la relación. Jimmy le dijo que le había partido el corazón y que moriría de pena.
A los seis meses se casaba con una chica llamada Fifi que había conocido en París, la ciudad del amor. Según había oído, Jimmy había dejado la televisión y se había retirado a criar cerdos en Normandía con sus tres hijos y su esposa.
«Los corazones se curan rápido», pensó Zoe. «No están hechos de cristal, por mucho que diga la gente. No se parten en cachitos. En todo caso están hechos de goma, que rebota».
¡Danny Boy! ¡Ese era el nombre de la canción! Muy bien cantada, por cierto, no por un profesional, pero agradable al oído. Siempre le había encantado esa canción irlandesa, tan dulce, tan aguda. ¿Cómo no la había reconocido antes?
De pronto, se dio cuenta de que la voz había cesado y el ruido de la ducha también.
¿Qué estaría haciendo? Pues secarse, ¿qué otra cosa?
El picaporte del baño se movió y la puerta cedió. El extraño salió con un albornoz que le cubría sólo hasta las rodillas.
Era el albornoz de Zoe. Lo había visto en el armario del baño. Tenía un aspecto muy cómico. Zoe casi suelta una carcajada. Hasta que se dio cuenta de que no llevaba nada debajo del albornoz. Tenía las piernas aún mojadas, el pelo negro y mojado, los pies descalzos…. ¡Era muy sexy!
A Zoe le intimidaba la idea de estar tan cerca de un hombre así y que tenía tan poca ropa encima.
–Vístase –le ordenó.
–¿Qué dice? Toda mi ropa está empapada. ¿Seguro que no tiene nada?
–No, ya se lo he dicho.
–Seguro que tira sus cosas una vez que ha acabado una relación –dijo en un tono incisivo.
Zoe se sintió ofendida por el comentario. ¿Quién era Hal Thaxford para hablar así de ella?
–Mire, señor… ¿Cuál era su nombre?
–Hillier, Connel Hillier –le dijo, mientras recorría su habitación e iba abriendo sus armarios.
«Connel. Un nombre poco habitual», pensó Zoe. «Me gusta»
–Señor Hillier –de pronto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo–. ¿Qué demonios cree que está haciendo? Se fue detrás de él. No tiene ningún sentido que siga buscando.
Él sacó un par de calcetines. Eran de Zoe, que usaba calcetines y botas para trabajar en invierno y cuando llovía, lo que ocurría con frecuencia.
–¡He dicho que ya está bien!
Se sentó en la cama y miró los calcetines.
–¿Qué talla son? Bueno, da igual porque se estiran.
Un minuto después ya estaba de pie con los calcetines puestos.
–Así me siento mejor. Se me estaban quedando los pies helados. Espero que tenga algo de comer, porque estoy realmente hambriento. Vamos a la cocina a ver si podemos cocinar algo.
Aquel desenfado tan descarado la dejó sin habla, cosa que a Zoe no le ocurría jamás.
Al principio el tipo no le había caído bien. A aquellas alturas sencillamente lo detestaba.
–Escuche, esta es mi casa. ¿Podría dejar de tratarme como si le debiera la vida?
–No.
–¡Esto es increíble!
Él la ignoró por completo.
Salió del baño con su ropa mojada en la mano. Sin inmutarse, sacó la llave del bolsillo y abrió la puerta de la habitación.
Sin volverse a comprobar si ella había salido o no, desapareció.
La llave estaba en la cerradura y, durante unos segundos, Zoe tuvo tentaciones de encerrarse dentro de su habitación. Pero recapacitó y se dio cuenta de que si lo hacía aquel tipo desvergonzado acabaría por hacerse con toda la casa.
Salió detrás de él sin dejar de preguntarse cómo demonios se libraría de aquel castigo que le había caído. Si al menos tuviera el móvil en marcha. Pero no, precisamente en ese momento necesitaba que lo cargara.
Tal vez mientras comía fuera capaz de agarrar el teléfono y llamar a la policía. Eso, si no la estrangulaba al bajar las escaleras.
«No seas melodramática. No es de ese tipo. Podría ser un caco. Incluso un gánster. Pero jamás lo elegiría para un papel de asesino en serie», pensó Zoe. Pero sí era alguien a quien no se debía perder de vista. Había algo electrizante y poderoso en él.
Al llegar a la cocina, vio que estaba colocando su ropa húmeda en la lavadora. La miró de reojo con esos ojos oscuros y amenazantes.
–¿Dónde está el jabón?
A punto estuvo ella de decir: «Deja, yo lo hago». Pero supo contener ese maldito impulso femenino. «Nos lo han impuesto desde pequeñas. ¿Por qué demonios debería yo lavarle la ropa a este individuo?», se dijo.
–En el armario que hay junto a la lavadora –le respondió. La miró con frialdad. Estaba claro que esperaba que ella se ofreciera a hacerlo por él. Ese era el maldito impulso masculino. Si alguna vez llegaba a tener un hijo le enseñaría a no ver a las mujeres como sirvientas.
En cuanto se agachó para meter la ropa, Zoe empezó a buscar posibles armas. El primer candidato podía ser un jarrón griego con flores secas que estaba colgado de la pared de la cocina. No, ese era un recuerdo de las mejores vacaciones que había tenido en su vida.
¿Una sartén? No. Eran de aluminio y no pesaban lo suficiente. «La cacerola de cobre», pensó, al mirar el hermoso recipiente que colgaba sobre la cocina.
La lavadora ya estaba en marcha, así que el intruso se dirigió a la nevera. Sacó algo del congelador y comenzó a leer las instrucciones.
–Hay sopas también –le informó ella.
–No quiero sopa. Esto tiene buen aspecto. Y veo que tienes microondas. ¿Quieres un poco?
Metió el pollo al curry en el horno y pulsó los botones para ponerlo en marcha. El plato de dentro comenzó a girar.
–Necesitaré que mi ropa antes de irme. También tienes secadora, eso es un alivio.
–Pero tardará horas en estar lista. En cuanto coma, se larga de aquí. Voy a llamar a un taxi.
Él hizo caso omiso de ella y continuó sacando cosas. Sacó el café y lo olió. Era café de filtro.
–Bueno, no es maravilloso, pero espero que sirva.
–¡Lo siento, sinceramente! ¡Qué voy a hacer con mi vida, mi café no está a su altura! Trataré de comprar algo mejor para la próxima vez que allane mi casa.
Su sarcasmo le resbaló sin hacer mella alguna.
–Me gusta más el café expreso. Su aroma es extraordinario. Y el café instantáneo es como una burla.
–Pues lo siento, pero esta maquinita de filtro es mucho más cómoda y más rápida. Igual que el microondas y la secadora, etc…
Él la miró con sorna y volvió a la nevera.
–Está a dieta, ¿verdad? No veo la nata por ningún lado –se dispuso a llenar de agua la cafetera–. Pues yo no estoy a dieta, así que espero que, al menos, tenga azúcar.
–Señor Hillier, yo no lo he invitado a mi casa. Pero, puesto que es mi huésped, deje de criticar mi modo de vida. ¿Quién se ha creído que es? –miró al reloj–. Mire, estoy agotada. He tenido un día muy duro y lo único que quiero es dormir antes de que amanezca. Por favor, cómase su comida y lárguese. Estoy segura de que al taxista le dará igual lo que lleve puesto.
De pronto, tuvo una idea.
En el recibidor había guardado un enorme chubasquero que había comprado en Australia hacía un par de años.
–Se puede poner esto. Nadie sabrá lo que lleva debajo.
–Muchas gracias. Tiene buen gusto. Pero, a pesar de todo, insisto en llevar puesta mi ropa debajo.
–Se las haré llegar mañana mismo.
–No. Esperaré.
Zoe quería librarse de él.
–Esta es mi casa y lo quiero fuera de ella.
Abrió la puerta del microondas e inhaló el aroma del curry.
–Huele estupendamente.
Apagó el grill y sacó el recipiente con un trapo de cocina. Se sirvió el pollo, la salsa y el arroz en un plato y se sentó a comer..
–¿Podría servirme un poco de café?
–¿Cómo murió su último esclavo?
–Delicioso –dijo él.
Zoe no pudo más, lo absurdo de la situación la hacía realmente cómica. Comenzó a reírse.
–¡Así que es usted humana!
–Humana y agotada –le dijo y sirvió café en dos tazas. Estaba claro que no iba a librarse de él fácilmente, así que, qué menos que un café.
–¿Cuántas horas ha trabajado hoy?
–Me levanté a las cinco y a las seis ya estábamos trabajando –le dijo y se sentó frente a él.
La estudió con detenimiento.
–Tiene los ojos rojos. Le hacen juego con el pelo.
–Muy glamouroso, gracias.
Continuó mirándola fijamente.
–Los vaqueros son realmente ancestrales. Pero tiene la capacidad de hacer que parezcan última moda. No sé muy bien cómo. Supongo que porque es preciosa. Debo de ser el hombre número un millón que le dice eso. Así que me merezco algún premio por ello.
Se levantó ligeramente, se inclinó sobre ella y le besó los labios, un beso rápido y ligero.
Zoe se quedó sin respiración unos segundos y, por fin, reaccionó.
–¡Se toma más libertades que ningún hombre de los que he conocido! ¿A qué se dedica? ¿Trabaja para los medios de comunicación? Sólo los reporteros tienen tanta cara como usted.
Él soltó una carcajada.
–No. Soy explorador.
Zoe parpadeó. Debía de haber entendido mal.
–¿Qué?
Quizás era el cansancio que hacía que se sintiera desorientada. Sus oídos le estaban empezando a jugar malas pasadas.
–Explorador –repitió él. Acabó la comida y apartó el plato–. Acabo de regresar de Sudamérica. Hemos estado en las montañas que van desde la Tierra del Fuego, por la costa, hasta Venezuela. Era una expedición para la creación de un mapa de la zona. He estado allí durante un año, escalando, filmando, dibujando.
Ella se quedó boquiabierta.
–¿Sólo?
Él se rió.
–No, gracias a Dios. Era parte de una expedición internacional, europeos todos. Éramos veinticuatro, todos especialistas: fotógrafos, dos médicos, científicos, biólogos, geólogos, biólogos. Pero todos éramos escaladores profesionales. Eso es muy importante. En esas montañas es necesario saber lo que se está haciendo. De otro modo, es muy fácil cometer un error que le cueste la vida a alguien –bostezó y se levantó–. Voy a adelantar el programa de la lavadora y, después de que centrifugue, meteré la ropa en la secadora.
–No está casado, ¿verdad? –dijo Zoe, pensativa, mientras lo veía manipular la máquina.
Él se volvió y la miró con cinismo.
–No me dirá que tiene escrúpulos con los hombres casados. Hal asegura que no.
–Hal sabe mucho menos de mí de lo que presume saber –respondió ella furiosa–. Realmente, no me conoce en absoluto. Nunca hemos sido… amigos.
–¿Qué quiere decir con «amigos»? ¿Se refiere a «amantes»?
–No. Por amigos, entiendo eso, amigos. Hal y yo hemos trabajado juntos…
–¿Y él nunca intentó nada? –preguntó Connel Hillier, incrédulo. Hal Thaxford era famoso por tratar de conquistar a cualquier mujer atractiva que se cruzara en su camino.
–Sí, lo intentó.
–¿Y le dio un duro golpe a su orgullo?
–Le dije que no estaba interesada. Pero no aceptaba un no por respuesta, hasta que se encontró con una bofetada en la cara. Se cree maravilloso, un dotado de Dios. Pero no es más que un actor mediocre de segunda. Cuando por fin asumió que no tenía nada que hacer conmigo, se puso furioso.
–Vaya. A mí me han contado la versión justamente a la inversa –dijo Connel.
Zoe se encogió de hombros. No le sorprendía.
–Bueno, puede creer a quien le apetezca. Y, por cierto, que quede claro que tampoco tengo intención alguna de liarme con usted, señor Hillier. Le he preguntado si estaba casado, sólo porque me llama la atención que sepa desenvolverse solo. Si estuviera casado, su mujer lo haría todo.
–Hoy en día hay muchos hombres que saben arreglárselas solos, casados o no.
–Algunos sí. La mayoría deja de preocuparse en cuanto se casan.
–Unos pocos. Mi hermano, por ejemplo, es capaz de cocinarle a su esposa unas opíparas comidas. Ella es una alta ejecutiva y llega a casa siempre a las doce de la noche.
–Supongo que no tienen niños.
–No, todavía no. Cherry no tiene intenciones de tener niños en varios años. Todavía tiene veintiséis años y mucho tiempo por delante.
–¿Y su marido qué opina?
–Quiere ser padre. Pero tampoco tiene prisa. Cherry y él se casaron hace sólo unos meses. Llevan una vida social muy agitada: fiestas, clubs,… Casi nunca están en casa, sólo cuando son los anfitriones de alguna fiesta.
Zoe escuchaba con interés, pero no podía evitar que los párpados se le cerraran y que la boca se le abriera.
La lavadora comenzó a centrifugar. Connel Hiller agarró la cesta de plástico y la puso sobre el suelo, de espaldas a Zoe. Pero no dejaba de hablar. Su voz sonaba continua y melodiosa.
–Declan todavía no está preparado para asumir responsabilidades. Está demasiado entusiasmado con el glamour de la vida social. A veces me pregunto por qué se han casado Cherry y él. Los dos son gente completamente independiente y tremendamente ocupada. Parecen más compañeros de piso que marido y mujer. Pero, después de todo, es difícil saber qué hay en el fondo de una relación. A veces creo…
El murmullo se convirtió en algo soporífero. A Zoe cada vez le pesaban más los párpados, más y más. Lentamente, apoyó la cabeza sobre la mesa….
No podría haber determinado con exactitud cuándo se quedó dormida, pero lo hizo.
Lo siguiente que vio fue la luz del día. Bostezó, se estiró y, de pronto, se dio cuenta de que era de día. ¿Qué hora era?
Generalmente se levantaba cuando todavía era de noche, empezaban a filmar con las primeras luces del día y terminaban al anochecer.
Volvió la cabeza para mirar el reloj. ¡Las ocho!
¿Las ocho?
Horrorizada se sentó. ¿Por qué no había sonado el reloj?
No podía no haberlo oído.
En ese instante, las imágenes de la noche anterior la asaltaron. Miró de un lado a otro de la habitación. ¿Cómo había llegado hasta allí?
Lo último que recordaba de la noche anterior era haber apoyado la cabeza sobre la mesa de la cocina, mientras Connel Hillier le hablaba de su hermana.
Debió de quedarse dormida entonces. Pero, ¿cómo había llegado hasta la cama? Sintió pánico. No podía respirar.
La noche anterior llevaba puestos unos vaqueros y un jersey. Levantó la sábana y se quedó lívida. Estaba en ropa interior.
–¡Dios santo! –exclamó. Seguramente la llevó hasta la habitación,la desnudó y … ¿Qué ocurriría después?
No quería pensar en nada de aquello.
Retiró el edredón y se levantó rápidamente. Abrió el armario y se puso lo primero que encontró.
Salió de la habitación y se detuvo unos segundos a escuchar si había alguien.
Silencio.
¿Dónde estaba aquel hombre?
La casa estaba en completo silencio, con la excepción del tic-tac del gran reloj. No había rastro de él y nada parecía haber desaparecido. El televisor, el vídeo, el estéreo, todo seguía en su sitio.
La cocina estaba impecable. Había lavado sus platos, había limpiado el fregadero, la encimera, la mesa. No había ni rastro de su ropa en la secadora. Debió de esperar a que se secara y después se marchó.
¡El coche! Corrió a la puerta. Allí estaba, intacto, con la superficie seca y brillante bajo el sol.
Cerró la puerta principal.
Se había ido sin dejar señal alguna de haber estado allí. Podría haberse imaginado todo, podría haber sido un extraño sueño. Ojalá hubiera podido creerse eso.
Subió las escaleras, se duchó y se vistió.
Pero no podía quitarse el encuentro de la cabeza.
La había llevado a la cama y la había desvestido. ¿Había sido eso todo?
¿Se habría acostado con ella? ¿Habría…?
«¡No!», se dijo a sí misma. No podía ser. Se habría despertado.
Sin embargo, no se había despertado cuando la había tomado en brazos, ni cuando había subido la escalera, ni cuando la había dejado sobre la cama… ni cuando la había desnudado.
Tal vez, sí se había despertado… Pero, entonces, recordaría lo sucedido y no había ni una sola imagen en su cabeza.
No quería pensar más en aquello.
Furiosa, bajó a la cocina y se preparó una taza de café. No comió nada. No tenía hambre. La verdad era que se sentía mareada.
Se quedó junto a la ventana, bebiendose el café cálido y reconfortante. Era una mañana brillante de otoño y le gustaba observar todo lo que ocurría fuera. Esa era una virtud que le resultaba muy útil en su trabajo y que le ayudaba a no pensar en lo que había ocurrido.
Después de la lluvia torrencial de la noche anterior, el sol brillaba aquella mañana con toda intensidad. Las hojas se dejaban arrastrar por una leve brisa. El primer día libre que tuviera las barrería todas.
Quedaban ya muy pocas flores en el jardín, pero el otoño traía otras diversiones. Se quedó mirando el complicado entramado de una tela de araña.
No obstante, por mucho que se empeñaba en pensar en otras cosas, no lo conseguía. ¿Cómo iba a poder trabajar? No podía concentrarse cuando en algún lugar había un vago recuerdo al que no podía darle forma concreta y que le perturbaba: cálidas manos acariciando su cuerpo…
Sacudió la cabeza. No, no recordaba aquello. Realmente, no recordaba nada.
Se sobresaltó al oír el timbre del teléfono.
Levantó el auricular lentamente.
–¿Diga? –le costó lograr que la voz no le temblara… Pero, después de todo, no podía ser él. ¿Para qué iba a llamar? A pesar de esa certeza, algo le decía que no sería la última vez que lo había visto.
–¿Zoe? –la voz sonó insegura pero muy familiar–. ¿Eres tú? ¿Estás bien?
Era la ayudante de producción, Barbara, una mujer activa, muy trabajadora de veintipocos años.
Zoe se recompuso como pudo.
–Sí, claro que soy yo.
–No sé, me suenas diferente, como si te hubieras quedado sin aliento. ¿Te he despertado? ¿Habías olvidado que empezábamos a las cinco y media? ¿Te has dormido?
–Sí, me he dormido. El despertador no sonó. Pero estoy ya a punto de salir –todo el mundo debía de estar lanzando improperios contra ella, por haberles hecho levantar tan pronto–. Llegaré en media hora. ¿Will ha empezado ya? ¿Ha colocado las cámaras?
–Sí. Creo que ya está casi listo. Acaba de irse a desayunar y hay un montón de extras por aquí devorando salchichas.
–Bien. Estaré allí lo antes posible.
Zoe colgó, dejó la taza, agarró sus cosas, cerró la puerta de la casa y se metió en el coche, tratando, continuamente, de librarse de los recuerdos que la agitada noche le había dejado.
Ya pensaría sobre ello más adelante. En aquel momento, no podía permitirse nada que no fuera pensar en la película.
Con un poco de suerte no volvería a ver a Connel Hillier nunca más en su vida.