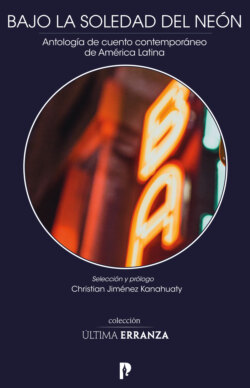Читать книгу Bajo la soledad del neón - Antología de cuento contemporáneo de América Latina - Christian Jiménez Kanahuaty - Страница 5
ОглавлениеCarlos Yushimito
Poco después de comenzar las beligerancias en São Clemente, Pedro de Assís anunció que se completaría el cuerpo. Esa misma tarde abandonó la casa que poseía en la rúa de Niemeyer y ocupó, en el filo del morro, la barraca donde había nacido cuarenta y siete años atrás. Mamboretá había vuelto. El rumor de su regreso fue traspasando la ciudad como lo habría hecho una gota de agua: lentísima, permanente, fatigosamente, logró vadear el asfalto, y los pies ligeros que cargan las desgracias y las malas entrañas hicieron el resto. No tardaron en callarse; en afirmar enseguida:
«Mamboretá ha vuelto». Y en poco tiempo su oscura densidad, esa pasmosa exactitud del azar que recorre el último ciclo de su historia, se depositó en las páginas principales de los diarios, y, quietamente, su metáfora obtuvo la aprobación que le hacía falta para volverse irreversible.
Era entonces la guerra.
Dos meses antes habíamos heredado los negocios de Tomé. Me refiero a Belego y a los demás caras, sobrinos y primos segundos del viejo. De pronto nos descubrimos quedándonos por costumbre en la que antes era su sala, comiéndonos su comida, haciendo las mismas cosas que hacía él, sin echarle de menos ni pedir consentimiento alguno. Tres días después del luto, cuando Belego abrió la puerta clausurada y el aire estancado se liberó como una exhalación, la vida recuperó la normalidad y ninguno de nosotros quiso recordar, en realidad, que a Tomé le habían jubilado con siete puñaladas en un hostal de São Conrado. Los motivos de su muerte —lo sabrán ya mejor que ninguno— iban a comenzar la guerra, cosidos alrededor de su cuerpo con tanta claridad que la gente empezó a murmurar, a contar historias, hasta que Mamboretá vino para confirmar en silencio las noticias que nos decían que había sido Pinheiro su asesino y no otro. A nadie cupo duda de que el viejo era lo más cercano a un padre que el visitante tenía; y aunque nosotros acumulábamos una deuda muy profunda por él, sabíamos que, antes de morir, Tomé nos había dejado otra deuda por cumplir, y que nos correspondía a nosotros lidiar con ella.
Fue un jueves.
La puerta abierta nos sonreía como una boca sin dientes, y, a pesar del luminoso mediodía tras los cristales, el grupo de negros se dispersaba por el taller con una circunspección nocturna. Lo habían ocupado en nada, examinando y removiendo cada resquicio de la casa, geométricos en su experiencia. Buscaron, sospecharon y no tardaron en quedarse quietos. (Luego supimos que esa misma tarde Pinheiro había ordenado matar a Andorinho como hiciera antes con el viejo: atado de manos a la espalda, pinchado en el abdomen y con el cuello abierto, un párpado dormido sobre la mesa llena de recortes y papeles rojos que respondían a la amenaza del regreso). Los vimos a través de esa óptica de suspicacia que nos llevó a pensar. Pero el rubio Mamboretá nunca sintió miedo. Sus ojos miraban con el mismo fuego azul pálido, y esa autoridad que arrastraba como el vértigo de una poderosa adicción gobernaba cada uno de sus gestos, incluso los que, como entonces, solo eran dictados por el desaliento. A sus órdenes muchos morían con agrado, según supimos y comprobamos luego, pues su droga era grande, y cada vez que mataba a sus enemigos plegaba sus manos afiladas y graves, y oraba por ellos como si en verdad sintiera lástima por su propia fuerza.
Mientras se apoderaba del taller, sin más bienvenida que una mano descubierta, los negros detuvieron su acecho y se asentaron pesadamente, ocupando el local y tejidos por una extraña red de estrategias y supersticiones. Miraron a través de los visillos, la escolta en alto, y aunque todos sabíamos que nada sucedería, el más antiguo de ellos —un negro llamado Cuaresma— insistió en que nadie saliera y nosotros acatamos sus reglas en silencio. Luego Mamboretá hizo un alto con la mano y, en conjunto, la escena toda se detuvo. Nosotros pensamos en Tomé, en su gran sonrisa de gato formándole arcos en las comisuras de los labios, en su camiseta sin mangas sacudiéndose sobre el pecho de vellos blancos y en las enrevesadas cadenas de oro, tan gruesas y brillantes como cordeles de mata. Él le habría dado la acogida acostumbrada: un abrazo, efusivas muestras de afecto. Pero ya no estaba más aquí y nadie supo cómo interpretar esa antigua ceremonia sin el caudal de su risa. Pese a lo cual, Mamboretá se sentó en el único sofá del cuarto como había hecho tantas veces en nuestra ausencia, y las palabras que Tomé había anunciado que diría escaparon ahora con una perfecta sincronización de su boca. Y fue como si el viejo Tomé nunca se hubiera ido de nuevo.
—Alguien que se llame Belego... —dijo, por fin, el visitante.
Buscamos a Milton en un ángulo de la sala.
Ahora lo sabíamos: a él, sin duda, le tocaba sellar la profecía del viejo.
—Es lo único que sé por ahora —insistió Mamboretá, arrellanado ya en la comodidad del mueble—: que se llama Belego y que era el protegido del viejo.
Mamboretá ya no dudaba:
—¿Puede ser?
Cuando bajaba a la orilla de Copacabana, cargado con esa piel verdosa y su exuberante sombra de rapaces negros, São Clemente sabía que Mamboretá era quien decían que era porque nada lo describía mejor que sus huellas. Tenía cobradas muchas deudas y cada tatuaje en su cuerpo significaba una guerra victoriosa, incluso alguna que no había peleado aún. Tal vez por eso nunca se arregló con Pinheiro, un antiguo socio del sector que se había tornado incómodo en sus cobranzas a la zona sur, y que no tardó en convertirse en enemigo suyo cuando consiguió que alguien lo abasteciera, discretamente, desde los interiores de Sergipe. Desde mediados de los sesenta, São Clemente había crecido como crecen las bestias: puro instinto, pura libertad. Cuando se hizo grande ya era tarde para domesticarlo, y en sus entrañas latían los gérmenes que no tardaron en explotar cuando las primeras cometas volaron el cielo en la favela más próxima y muchos de los zafados de Pernambuco encontraron en sus barrios el tránsito natural hacia las zonas más ricas de Río. La autoridad política se resumía a rondas de uniformados azules, cuyos cascos brillantes, oteados desde lo alto, semejaban el resto de la ciudad: ese panorama que solo nos permitíamos ver como si se tratase de los reflejos mismos del océano. Así, en esta ley muerta, el negocio prosperó. Pero el día en que Mamboretá descubrió que Pinheiro le restaba poder tratando a sus espaldas, quiso engullirlo como un antiguo dios a su hijo, y la guerra no tuvo tregua porque Pinheiro tenía más poder del que se había sospechado. Durante soles y lunas, los insectos de la peste cruzaron el aire del morro. Dejaron libres los rugidos de sus ráfagas de metal, fecundaron de cartuchos la noche; rozaron invictos y se zambulleron sin pecado en las carnes blandas de la gente. Muchos cayeron. Otros se levantaron. Pactaron. Traicionaron. La guerra se dilató hasta convertirse en meses y días. Pero nadie supo, hasta la tarde en que a alguien se le ocurrió contarlos, que los muertos pronto formarían un montículo tan prominente como aquel que ahora nos daba espacio para la vida. Por último los diarios, haciéndose eco de voces sensibles, involucraron al Planalto y pronto se oyeron notas de conciliación, tal vez buscando no verse empantanadas por infiltrados azules y más patrullas que bloquearan el próspero negocio de la droga en el nordeste. En el fondo, los viejos líderes empezaban a mirar con buenos ojos las estrategias de Pinheiro, su refinada fórmula para hacer negocios. Y aunque continuaron abasteciendo a Mamboretá con grandes encomiendas, en alguna casa, en el paseo de Tiradentes, vestidos con calzados blancos y una recatada elegancia civil, terminaban de relegar su gobierno a las zonas menos importantes de Río. En su infinito poder, solo bastaba a los antiguos señores que cerraran sus dedos para terminar esta historia. Así quisieron ellos que fuera. Y así fue.
En realidad se llamaba Milton Menezes, pero aquí cada uno es como quieran bautizarlo en sus calles. A él le habían llamado Belego desde que era un crío. A Pedro de Assís, Guaraní o Paraguayo, del modo como bautizaron a su madre cuando llegó, viuda y sin más propiedad que el niño que ya se gestaba en su vientre. Pero Mamboretá se llamó a sí mismo con el tiempo, lejos del Ceará de sus padres, de su padre muerto, y, más que con el tiempo, se había hecho un hombre con sus actos, y esto es tan definitivo y merecedor de respeto como la leyenda que lo acompañó desde entonces en el corazón de São Clemente.
¿Les digo algo ahora que tenemos tiempo y su historia mantiene la mejilla tibia? Su historia es una cosa grande. Visto así... ¿cómo empezar? Tal vez la tarde en que llegó al taller de Tomé, reclinándose en el único sofá del cuarto, diciendo a los negros: «Era el protegido del Misionero. Su nombre es Belego. Dios guarde en su gloria a todos los hombres justos que vivieron en nuestra tierra». Sí: Mamboretá había vuelto. Los negros, santiguándose al igual que él, ponían las mismas caras compungidas y austeras que era su modo familiar de guardar respeto a los muertos. Les vimos estrecharse las manos con fuerza, como si se hubieran conocido de mucho antes. Y entonces, de improviso, Mamboretá se había puesto de buen humor, ordenando que nos dieran algo de hierba a fin de que siguiéramos fumando mientras Belego le tatuaba el cuerpo. Agradecimos. El taller era modesto y no quisimos molestar. Apenas una luz hambrienta se filtraba lamiendo las ventanas, e incluso el rumor de un desfile en el barrio medio entraba pidiendo permiso, discretamente, cabizbajo. Pese a lo cual, Belego llevó a su esquina a Mamboretá, se cubrió con el biombo y trabajó. De cuando en cuando oíamos la voz del visitante a través del frágil tabique, una voz desatada como un gran ovillo de lana que caía sobre nosotros como persianas a media tarde. Belego, entretanto, callaba. Y nosotros callábamos, imaginando que había sacado el dibujo de uno de los cajones y que se lo enseñaba orgulloso, porque de pronto el otro decía hermoso y sabíamos que eso solo podía decirlo viendo el grabado que había dejado el viejo. Calcaba, sin duda, la imagen sobre el pecho de Mamboretá, el único lugar que Tomé había dejado más de quince años descubierto para que Belego pudiera terminarlo ahora.
La aguja empezó a funcionar. Oímos al inconfundible insecto hacer su trabajo.
—¿Alguna vez le dijo por qué había elegido este espacio en blanco?
Los negros fumaban y hacían ruidos entre ellos, como si fueran cuervos: distantes en nuestra ronda de hierba, nosotros los escuchábamos.
Mamboretá decía:
—No, yo quería que me lo tatuara desde la quinta vez que nos vimos. Me disgustaba que fuera justo ese trozo blanco sobre el corazón el que guardaba como una invitación a la muerte. Pero el viejo se negó siempre, los meses siguientes, cada vez que volvía. Un año después insistí. Nunca dijo nada. Pero la voz no sonaba insolente y, conociéndolo como lo hice, no podía dejar de tener sentido y tuve curiosidad por saber qué se proponía. Así que le pregunté quién lo haría si no lo hacía él. Belego, dijo por fin. El nombre me sonó familiar. Algo que le habíamos escuchado decir mi madre y yo, cuando el viejo todavía nos visitaba a diario para predicar la palabra de Dios, cuando São Clemente era apenas un montículo de pequeñas barracas armadas con retazos de caravanas recién llegadas desde el litoral de Ceará o Bahía. En su boca, el recuerdo sonaba como una de las antiguas parábolas, los ejemplos religiosos que solía contarnos, la imitación de algo que tuvo importancia y que ahora solo boqueaba cómicamente fuera de la verdad más absoluta, como lo hacen los peces fuera del agua. Así que le respondí, riéndome: «¿Desde cuándo se ha vuelto supersticioso usted, viejo?». «Desde que tatúo a un muerto», respondió. Dudé. Y enseguida dijo: «Solo los muertos pueden no morir». La idea no me disgustó del todo. Pero aun así le dije:
«Se arriesga usted mucho con la boca. Un día cualquiera se va a encontrar con un cara que se la cierre malamente». Él se rio entonces, lo recuerdo. Pero Cristo, Nuestro Señor, que lo tiene hoy en su gloria, ya me había escuchado decirlo.
Afuera había empezado a crecer un sonido débil y susurrante. La fiesta que iba gestándose con discreción a través de paredes, maderos y montículos de desperdicios, las viejas marcas de la ciudad que miraba invicta a lo lejos, nos sonreía. Recordamos que las fiestas del barrio medio celebrarían el nuevo año hoy, bajando hasta Copacabana por una ruta zigzagueante que resumía el camino salvaje que deberían atravesar los hombres hasta encontrar el reino de Yemanjá; mujeres balanceándose bajo el peso de sus plumajes y aceites, sus vestidos de hilo blanco, sus panderetas y tambores dándoles forma a sus cuerpos de barro, escultores dedicados a la perfección. ¿Qué otros paraísos escondían esa sensualidad parda, esa turgencia que se arqueaba con destreza en ondas que iban a restituirse, finalmente, al festín del mar? El sol brillaba detrás de los visillos y nos hacía gestos, guiños delicados, para que viéramos una señal que no supimos ver. Ni siquiera prestamos atención a lo que Mamboretá decía, con la lucidez de un clarividente.
—Cuando algo termina, hay que estar preparado para empezar de nuevo.
Belego apartó la cara de la ventana, donde algunos cuerpos empezaban a parecer más reales a través de su bruma de suciedad. Era difícil distinguir el sonido que llegaba partido como a cuchilladas. El día, hecho harapos en el horizonte, se convertía en un lugar diferente.
—Es lo que respondió Tomé —concluyó.
Pero, en silencio, Belego ya lo sabía.
Eran las palabras que el viejo le había repetido toda su vida.
A veces no veo una, sino varias señales en lo que hago. No es un papel que se echa a la letrina cuando el boceto se ha las- timado o ha perdido encanto a tus ojos. No es como el amor ni el miedo. No alcanza la profundidad de la culpa; pero su marca, fija a tu piel, adquiere para siempre esa resistencia peculiar que se enraíza hasta convertirse en parte misma de tu identidad. De lo contrario no la elegirías como tu compañera hasta el día de tu muerte, que es el final de la vida, de nuestra esencia toda. Ya no habrá más camino. Eres un maldito kilómetro perdido en mitad del desierto. Su marca es inalterable, como la muerte en todas sus posibles formas, y es bueno que así sea, pues ser consciente de su cualidad irreversible significa respetar profundamente la vida. Piénsalo así. Es lo único que sabes con certeza que estará contigo. No una amante, no una esposa, no un hermano; no un recuerdo agradable; no una imagen amistosa, familiar, a la vista. Solo tú y el tatuaje, invitados al espectáculo de tu respiración acabando. ¿Hay algo más grande que esto? ¿Algo mejor que ver ese espectáculo posible, como otros miran a una madre pariendo la vida? Con certeza que sí. Una vez que la costra haya caído de tu carne, no faltará más a su cita: verás tu brazo y ahí estará; se despedirá, ¿y luego qué? Tu piel se llenará de otras marcas, ceños, arrugas, matices, hasta que, devorada también por el tiempo que todo lo corroe, se integrará nuevamente en el andrajo de tela de donde nuestro artesano saca todas las pieles que visten hombres y mujeres sobre la Tierra. En el fondo, solo el odio tiene una tinta similar, tan oscura y definitiva como ella. Pero tampoco sobrevive: poco antes de morir, todos los hombres somos justos; a nadie le faltan bondad ni epitafios generosos, ni lágrimas, ni un recuerdo gentil. El mapa de tu vida escrita. ¿Qué le da un poder similar a un hombre? Matar a otro. Sí, matar a un hombre. Es el único acto semejante a dejar un tatuaje en el cuerpo: matar a un hombre. Pero detente en este punto. ¿Quién quiere un estigma tan debajo del cuerpo, tan anclado en él como para hundirse en los abismos de su propia conciencia? La única marca que estará esperándote el día que cuelgues el aliento y la piel, antes de sumergirte en lo inmaterial, te observará, quedándose en el sitio que le diste en el mundo. Desde lejos te dirá adiós, y está bien que así sea. Elegir será siempre la misma responsabilidad, la misma sabiduría: que tú también, en silencio, hayas terminado por llevarte algo importante contigo.
Mamboretá siente curiosidad:
—¿Alguna vez has estado en la cárcel, Belego?
La pregunta no parece sorprenderlo, aunque la voz del visitante, sí. En cierto modo, no es un aire confidencial, sino casi cómplice, el que los une. Pedro de Assís adopta una suave rigidez; pero su expresión, en cambio, serena y humilde a través de sus ojos, termina por tranquilizarlo. Entre el pulgar y el índice de su mano izquierda tiene la respuesta, quieta como una ola en la orilla: un tatuaje con siete cifras que cualquiera que haya atravesado Araraquara podría interpretar sin problemas. Su pregunta, vista así, suena torpe, solo circunstancial, tautológica. Pero a pesar de ello, Belego continúa pinchando sin perder la concentración, pues su respuesta no le exige ser elaborado ni paciente, y entiende que se trata de una burda cortesía.
—Sí —responde—: fue hace tiempo, en una prisión de São Paulo. —Se justifica—: Una acusación necia. Celos, tal vez. Nunca lo supe bien. Dios sabe que para los pobres nunca hubo justicia en los tribunales, y que si sobreviví fue solo por la protección de alguien tan grande como él. —Se atreve—: ¿Y usted, señor?
Recostado como una ballena sobre la arena, Mamboretá abre una boca dotada de grandes y relucientes molares, y un trozo de oro situado entre el colmillo derecho y los frontales superiores de sus fauces lo iluminan con fuerza. El brillo vulgar de su dentadura, a pesar de todo, desluce su expresión, que revela una compleja secuela de sentimientos, tan enrevesados y oscuros como los tribales que cubren sus antebrazos.
Por fin, su risa se cierra, como una trampa.
—Sí —dice—. Por matar a un hombre.
—Matar un hombre —repite el otro.
—Sí, matar a un hombre... —dice el visitante—. Matar un hombre.
Se ríe, sin motivo aparente:
—¿Y tú?
Belego se detiene, aleja la aguja de la piel y la reposa junto a la tinta.
Sus ojos, al contacto con los otros, se embadurnan de una esquiva grasa.
—Bien... —comienza.
Se había repetido esto miles de veces mientras imaginaba la situación; miles de veces, duplicando su voz, miles de veces apostando por la expresión que pondría la primera persona que conociera su pecado. Y, sin embargo, cada vez que lo intentaba, se le escapaba una respuesta simple, decía: «estafa». Una escueta, adecuada demostración de que lo suyo también se había ido y de que ahora estaba en paz con su pasado. Pero teniendo a Mamboretá delante, su respuesta ahora lo hace reflexionar, y Belego presiente la poca fortaleza de su delito frente a la definitiva marca del otro. Enflaquecida su voz, es como si de pronto toda seguridad lo hubiera abandonado por completo.
—Por algo similar —dice al cabo.
El visitante golpea sus muslos con fuerza.
—¿Algo similar? —se indigna—. Me estás jodiendo, cara. En esta vida que yo conozco, a un hombre lo matan o no lo matan. Nunca hay algo que se le parezca a matar un hombre. Uno simplemente lo hace cuando llega el momento, ¿comprende? —Se detiene—. Así que, ¿qué me dices?
Se libera:
—Que hay muchas formas de matar a un hombre, señor. Y que la peor de todas es salvándolo.
A los otros les había tomado tres lustros y medio crecer como lo hacen las raíces de los árboles. Ahora solo quedaba esa región, muy cerca del esternón, por cubrir. El resto, colmado de tribales negros en sus antebrazos, escenas bíblicas —la crucifixión y el milagro de las aguas hendidas en el desierto—, abdomen y espalda cubiertos por demonios japoneses, fueron explicándose hasta que todo alcanzó un sentido, casi un libro transparente en el que podía también leerse, a través de los ojos del viejo, cómo había abandonado aquel su fe de misionero para convertirse en el sedentario tatuador de una barraca de São Clemente. Había un irezumi de peces negros y un código kanji que el visitante tradujo como un viejo nacionalismo sentimental: Ordem e progresso. Había una mujer de perfil que sonreía con la mirada lánguida, un reloj sin manecillas y un leopardo emergiendo, entre la vegetación, en el estado salvaje con que la sangre guaraní de su madre lo había parido. Belego imaginó que la secuencia se deslizaría pantalones abajo y que habría mucha historia por descubrir. Estaría, sin duda, Rocha, el sargento al que acribillaron en Vidigal cuando supieron que negociaba con un nuevo distribuidor de Pernambuco. Emerson y Queiroz, desbarrancados hasta el asfalto tras dieciocho cartuchos, cuando quisieron montar un clan, el Comando Vermelho, abortado tres semanas antes de nacer. Quince años eran mucho tiempo. Belego encendió la máquina y se acomodó. «Cuando algo termina, hay que estar preparado para empezar de nuevo», se dijo. Había llegado el momento de comenzar. Pero era más que comenzar y terminar; mucho más que terminar y comenzar de nuevo. Era llegar al final del trayecto, el mapa de toda su vida, cerrando por fin su ciclo. ¿Comprendía? Todo final es un comienzo, repitió en su cabeza. Y aunque no sonó original, esta vez, al menos, viendo aquella otra piel en plenitud, tuvieron coherencia en sus actos, esta vez, palabras y recuerdos.
Belego señaló la litera y Mamboretá se reclinó. Pero antes le recordó su promesa, la promesa que le había hecho Tomé y que ahora, por herencia, era también la suya.
—¿La tienes? —insistió antes de acostarse. Sin duda, se refería a la orquídea.
—La tengo, sí.
Fue por ella hasta el cajón donde conservaba el molde intacto. Revolvió los papeles. No dejó que Mamboretá la viera, porque sabía que no entendería ni su forma ni su significado hasta que estuviera integrada en el resto de su cuerpo. De cualquier modo, nada tardó: cuando el papel se separó de su pecho, había dejado en su piel una tinta malva que sería el rastro visible que repetirían ahora juntos aguja y pulso.
Mamboretá miró la figura frente al espejo.
—Hermosa —dijo. Sí, era hermosa.
—Exactamente como afirmó que sería.
Se reclinó, pero quiso saber algo.
—No te lo he preguntado antes por respeto al viejo.
—Dígame.
—¿Cuántos años tienes?
—Diecinueve —dijo Belego.
Mamboretá asintió: no era difícil deducir que el viejo había abandonado su castidad mucho antes de establecerse en São Clemente.
—Te pareces a él —fue lo único que dijo—, mucho más cuando veo en ti las cosas que ya no tenía. —Cerró los ojos y su espalda se apoyó en un suave molusco de tela del que ya no se movió de nuevo—. Anda, comienza ya, ¿quieres?
«Sí», pensó: «Comienzo. Todos somos malditos kilómetros perdidos en mitad del desierto».
Mientras la fiesta continuaba fuera, la máquina hacía su trabajo. Pigmentaba su piel con breves picotazos, la tinta inyectándose en él como un veneno negro.
Por unos minutos, solo aquel insecto sobrevoló su pecho.
Escuchándolo bien, atentamente quiero decir, metiéndose bajo la dura piel del visitante, había un ligero sonido de electricidad que latía. Sí: había un pequeño corazón latiendo.
Uno de los negros habló sobre Tomé. Habló sobre cómo había predicado la palabra de Cristo Nuestro Salvador, hasta que, perdida su fe, el viejo había terminado vagando en los desiertos de la clarividencia. Hablaron sobre antepasados africanos y magia. La fe era cosa importante, decían. Pero el perdón era el principio de la fe, y la fe era el final de todas las búsquedas.
—Un día de estos —oímos que tomaba la palabra, alzaba la voz el más joven de los cuatro—, voy a saltar de esta ventana, a diez pisos del suelo, y no moriré. Escúchame bien, ciudadano. Saltaré e iré caminando al banco y luego al hogar. No será de noche ni será un día triste. El día que solo tenga fe en mí mismo saltaré y ese día será un día iluminado. Habrá luz. Luz por todas partes, en todos los ojos, en todos los espíritus. Escúchame bien, porque ese día lo habré logrado. Hay dos tipos de personas en la tierra. Los que se lanzan sin fe en sí mismos y se matan en el vacío. Y los que se lanzan con fe en sí mismos y caen sobre sus pies y caminan. Jesucristo, Nuestro Señor, caminó sobre las aguas del océano, sobre la tentación, sobre el fango de la muerte, y no se hundió ni en sus abismos ni en sus oscuridades porque solo tenía fe en sí mismo; ya había perdido la esperanza en los demás y solo su fe lo protegía. Los que son como Él no dan importancia a lo que dice el resto para desanimarlos ni vencerlos; para ponerles fin. Si tienes fe en ti mismo, hermano, ¿cómo puedes morir?
Oteamos por curiosidad el origen de aquella voz esperando encontrar una entidad disuelta en la tarde, pero solo vimos un cuerpo más, uno: un cuerpo como cualquier otro.
Al rato, Belego asomó la cabeza sobre el tabique. Solo Cuaresma, autorizado por él, atravesó el biombo que los separaba del jefe y se perdió detrás de la envejecida tela, como arropado por el ala abierta de un gran pájaro. Escuchamos, desde allí, que elogiaba el tatuaje, y nos acercamos por eso con curiosidad y precaución. El dolor que Mamboretá solo le había permitido al viejo, esa intimidad que había preservado siempre al vaciar el taller cuando sabía que Mamboretá llegaba, se había acabado, y no había nada más que pudiéramos temer. Belego dibujaba el último trazo casi dos horas y media después. Miraba sobre sus gafas y limpiaba con la esponja los restos de tinta que habían goteado de la aguja como lágrimas de un pesado rimmel. Los errores en este negocio dejan indicios de imperfección: son lunares o cicatrices con dioses culpables de su obra. Hay alguien a quien maldecir, recordar con aversión o culpar de nuestros fracasos, a diferencia de las grietas y marcas que nos deja el nacimiento, obra de dioses impersonales y anónimos que no responden por su obra. La piel todavía seguía abultada por la fricción del metal, pero el molde, la mancha moradoverdosa, emergía bajo la inflamación. La orquídea nos enseñaba su belleza difícil, sus ocultos sentidos, y Mamboretá sonreía con una conmoción que nos hizo pensar que realmente comprendía su significado.
Sonreía, sobre todo. Y levantó la cara.
Esta vez nos enseñaba sin pudor, inofensivamente, la marca que tantos hombres se habían llevado como el último recuerdo del mundo; esa mezcla de satisfacción y lujuria que ahora solo era satisfacción mientras hablaba:
—Esperé quince años para rellenarlo —decía—: pero nunca supe que sería así hasta que decidiste ahora.
Se palpó el pecho, sobre el esternón; luego palmoteó la espalda del muchacho y dijo:
—Creo que lo hiciste bien, Belego.
Milton estiró su mano, su mano libre de los guantes de cirujano que colgaban ahora como otra piel sobre la mesa. Una vez librado de su deuda, era también como un reptil que dejaba atrás los rastros de su personalidad. Una cola; una escama menos. Cuando ya se habían marchado, una orquídea aguada en negro y gris, con sombras y tonalidades rojas, se había plantado para siempre en el cuerpo de un hombre muerto.
Es lo que dicen. Que las orquídeas pueden llegar a vivir eternamente, pues su vida es tan longeva como el árbol que les da protección.
Dejó al visitante examinándose en el espejo y fue a servir dos vasos de agua.
Regresó enseguida con ambos, llenos hasta el borde.
—Beba —le dijo.
Se miraron sin vacilación. Bebieron casi al mismo tiempo.
—Ya que tiene la orquídea en su cuerpo —dijo, mientras recibía el vaso seco—, no se olvide en adelante del agua.
Mamboretá asintió, incorporándose lentamente de la litera.
—Lo tendré en cuenta —dijo—. Ahora lo correcto es que oremos por Tomé.
Plegó sus manos largas y delgadas, y cerró los ojos.
A su lado, Belego reclinó su cabeza en reverencia, más por respeto.
Nosotros hicimos lo mismo.
—Oh, Señor Jesucristo —su voz se inflamaba y decrecía, como un latido viejo—, así como en el Cielo preservas a quienes profesaron tu reino en el mundo de los hombres, así en tus manos descanse el espíritu de Tomé, consejero justo, amigo leal, para que la generosidad de tu nombre sea dicha y no reciba más auxilio que tu fuerza cuando el tiempo aliste el camino de tu regreso en la guerra contra el pecado. Líbreme de todo mal, propio y ajeno. Amén.
—Amén —repitieron los negros fuera.
—Amén —dijimos.
Mamboretá se alisó el pelo. Le aplicamos un cicatrizante, hidratamos su pecho y lo cubrimos con una gasa transparente. Luego se puso la camisa sin dificultad y habló nuevamente sobre el viejo, de lo bueno que había sido con él, mientras empezaba a marcharse.
—Era un hombre legal —dijo, y ya en franca despedida, esta vez su mano se cerró sin fuerza.
—Tienes suerte de haberlo tenido como padre.
Se abotonó la camisa, y al poco rato ya se habían marchado.
Escuchamos cómo se alejaba el automóvil antes de cerrar la ventana.
Aquí dentro, Cuaresma había dejado un gran fajo de dinero sobre el sofá. Soltaba sus hojas, como una mazorca abierta, por encima del sobre; pero nosotros apenas lo con- tamos.
En el fondo, sentimos vergüenza.
Dentelladas de luces sobre la piel. Dorsos desnudos, atisbos livianos, penachos que oscilan como si la tierra se hubiera doblado de pronto para festejar su avance. Un corazón golpea: ¡Dom! ¡Dom! El paso de la batucada, su intempestiva lluvia, es la última señal que observan antes de plantar el automóvil en un tramo prohibido de la acera. Mamboretá les ha ordenado que frenen mucho antes, cuando siente que los primeros espasmos en su estómago le retuercen el cuerpo. Detenido ahora, de pie, a solo algunos metros del auto, vomita tanto al lado de una farola que ya no sabe distinguir cuándo ha dejado de hacerlo. Desde el barrio medio, la inagotable hilera de gente parece no tener fin: baila, gira, baila. Las máscaras de diablos festivos y pieles desnudas, lubricadas con un peculiar brillo de plata, continúan su implacable recorrido hacia el mar. Los negros, protegiendo al líder, esperan en la acera con las manos atentas en sus armas; pero allá va un hombre con plumas que los saluda, y uno empieza la mofa y los otros no tardan en seguirlo. El menor habla del regreso del fuego en los reinos de aquí abajo; pero los otros lo callan con indiferencia. «Oh, Señor Jesucristo». La música alta acompaña la comparsa, el sonido del tambor marca el ritmo de la fiesta como un secreto corazón que late. «¿Bajas a Leme?», le gritan. El hombre de las plumas los distrae, menea un trasero calvo y dice: «Aquí». ¡Dom! ¡Dom!, se golpea las ancas como si fueran un instrumento y los negros lo festejan con bulla, aunque, en su excitación, no aciertan a seguir las manos que descuelgan ágilmente un animal de hierro casi tan poderoso como los suyos. Entre las tiras de colores, las estampidas del espectro del atardecer, un anestésico efectivo llega zumbando, atraviesa espíritus aéreos y paraliza el malestar que lo aqueja, doblado sobre la acera. Mamboretá sabe que aquellos estertores no son fuegos de artificio sino emisarios de una fiesta distinta. Ya es tarde, pues. El abdomen le dibuja un agujero perfecto, y él no tarda en admitir que lo han perforado tan limpiamente que parece una invitación que terminó aceptando. ¿Puede culparse a alguien de esto? No tarda su espalda en explotar como un globo hinchado con demasiada fuerza; el dolor apenas tiene resistencia frente a ese mensajero competente que ahora continúa su ruta con dirección al mar. Mientras pliega sus ojos, lentos bajo el deslumbramiento, el cartucho escapa, siente el aire libre detrás, el absoluto sentirse afuera. Otros sonidos suenan. Cristales rotos. Metal amortiguando golpes. El auto huye, y allá a lo lejos, el batuque continúa su fiesta en dirección a Leme, desciende como un riachuelo rojo y brillante que alimenta el sol. Se enciende. Se apaga. Desaparece luego. Y Mamboretá, grande como era, solo se permite un último capricho antes de morir: bajo sus ancas calientes, la superficie del asfalto adquiere la suave textura de una colchoneta, y ahí, boca arriba, frente a la esfera blanca que lo mira como un enorme cíclope, ya no se levantará de nuevo. Bienaventurados los que aman porque de ellos será el reino de los cielos. Pienso que eso dirá. Que su fe, pese a todo, se mantendrá invicta. Y que sus ojos, que se cierran, serán como una trampa que lo mantendrá cautivo por los siglos de los siglos, amén.
El hombre de las plumas lo miraba ahora desde arriba, vestido con rostro serio, mientras su cabeza eclipsaba el sol.
—¿Está muerto? —dijo el otro.
—No lo sé —respondió, el revólver todavía caliente en sus manos.
Apuntó y alejó la cara. La frente de Mamboretá estalló y el olor de la ceniza se hizo concreto.
—Está muerto —dijo.
Al día siguiente alguien había pintado un graffiti en la pared. A pocos metros de una marca que empezaba a negrear cerca de la vereda, quedaba un dibujo extraño, una flor abierta. Pinheiro reina, decía. La orquídea, al igual que en el pecho de Mamboretá, había abierto sus pétalos y florecía ahora con el rojo intenso de los besos. Esto es lo que oímos decir, en cualquier caso. Que poco después alguien vio salir a Belego en dirección a São Clemente, o que Pinheiro llegó; y que, salvo por los siete números tatuados que traía este en su mano, nunca tuvo otra marca que no hubiera sido hecha por su propia vida. No me consta que así haya sido, pero es lo que dicen que aconteció y eso me basta. Mi silencio, al igual que el de los demás, es lo que los antiguos deciden; y estos dicen que esa misma tarde, la primera cometa no tardó en aparecer en el cielo.
Fue el primer símbolo de nuestra reconciliación.